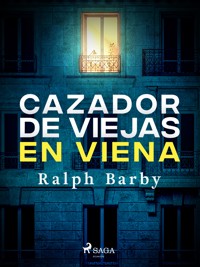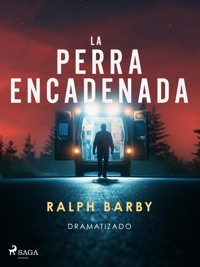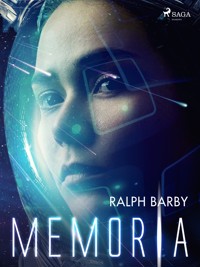Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Este audiolibro está narrado en castellano.Unas parejas de estudiantes, que viven en Paris, no saben si ven o sueñan que un hombre delante de ellos parece estar muriendo y de repente empieza a deshacerse hasta quedar reducido a un esqueleto. Pero antes de morir, el hombre dijo algo. Algo que tenía que ver con una pensión que está delante del cementerio de Père Lachaise, lugar donde están sepultados los grandes hombres de Francia.Dos señoras mayores son las que dirigen la pensión, pero además tienen una afición especial: les gusta el espiritismo que practican con extraños instrumentos.Pero en aquella pensión suceden hechos que no tienen sentido: uno de los jóvenes desaparece y en su lugar aparece un extraño ser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralph Barby
Pensión en Paris - Dramatizado
Novela tipo Terror-Gótico
Saga
Pensión en Paris - Dramatizado
Original title: Pensión en Paris
Original language: Spanish (Neutral)
Copyright © 2019, 2023 Ralph Barby and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728580585
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
CAPITULO PRIMERO
Cuando despertó, todavía notaba en su boca el sabor del vino rosado de Carcassonne. Era un vino fuerte y con un precio moderado, un vino asequible a los francos que Jéróme Sebolix podía sacar por las noches de Pigalle.
Jéróme Sebolix era un tipo que, de ordinario, tenía mal humor. Había sido marino, pero dejó los barcos en el puerto de Marsella. Allí, había comenzado una vida nada digna de proxeneta, consiguiendo su pequeño «ganado», que no había pasado más allá de cuatro furcias.
Una paliza en un callejón de Marsella, muy cerca de la casbah, le había hecho pensar que tenía que buscarse otros aires, claro que eso sólo había podido hacerlo casi un mes y medio más tarde, cuando le quitaron la escayola que ayudó a soldar las fracturas, pues los que ya controlaban la zona lo dejaron hecho un guiñapo.
Jéróme Sebolix no era ninguna joya. En París hacía de todo y de nada. Había tratado de imponerse y controlar algo, pero todo estaba copado ya, desde Pigalle a la Chapelle pasando por el Boulevard de Rochechouart, donde había más senegaleses que en toda África junta. Creer que se podía imponer a los amos de Montmartre era una estupidez, pues ya había tipos que controlaban todos los negocios de bajo fondo de la zona.
Jéróme tuvo que conformarse con vivir a salto de mata, haciendo de intermediario o vendiendo esto aquí o aquello allá. Pese a su vida nada digna, deseaba vivir, y tenía la esperanza de salir algún día del pozo en que se hallaba metido.
Vivía solo, como todos o casi todos los que residían en la Pensión Lachaise, una pensión vetusta y estrecha. A la calle sólo daba la puerta de entrada, y cuatro angostas ventanas que se hallaban una encima de otra. El resto de las ventanas daba a patios interiores.
El panorama no era divertido para unos ni para otros, pues desde las ventanas que daban a la fachada, además del tránsito de vehículos, podía verse el cementerio de Pére Lachaise que daba nombre a la pensión, regentada por las her-manas Magenta, Marguerite y Hortense.
El ruido del depósito del retrete al ser vaciado sonó escandaloso dentro de la pensión, que estaba extraordinariamente silenciosa.
—¡La madre que me parió! —masculló Jéróme, al abrir el grifo del lavabo y comprobar que sólo caían un par de miserables gotas de agua—. Otro día sin lavarme, y esas brujas sin gastarse un franco en el fontanero.
Se volvió hacia el corredor del piso alto en que se hallaba. El lavabo, lo mismo que el retrete, tenía que servir para cuatro huéspedes.
—¡Madame Marguerite, madame Hortense!
La llamada halló ecos en la pensión escasa de luz. Nadie le respondió. Parecía estar él solo en el edificio. Descalzo, caminando sobre la apolillada alfombra que cubría un suelo de madera carcomido que gruñía a cada pisada, descendió un piso.
Entró en el otro cuarto de aseo y tampoco encontró agua. Volvió a soltar un par de obscenidades, sin importarle que pudieran escucharle si no todo lo contrario. Bajó otro piso y un tercero después, y sólo encontró agua en la cocina.
—Menos mal que, además, huele bien.
Jéróme iba en camisa y pantalones, con los pies desnudos. Se lavó en la fregadera y luego se sentó frente a una mesa camilla en la que había dispuesta una tetera, una taza, un par de croissants y un periódico doblado.
—Bueno, tomaremos algo... —Se volvió hacia la puerta y llamó de nuevo—: ¡Madame Marguerite, madame Hortense!... Nada, como si se hubieran muerto. Estas brujas, con sus sesiones de espiritismo, siempre andan fastidiando. Menos mal que no estoy aquí cuando invocan a los muertos, les aguaría la fiesta.
Soltó una carcajada, aunque él mismo no estaba muy seguro de la causa de su risa.
—¡Té, qué asco...! Dos dedos de café con cuatro dedos de coñac sería lo mejor ahora, pero a esas brujas les gusta el té y, si a ti no te gusta, pues te buscas otra pensión, ésas son las reglas de la casa. Malditas brujas, si no fuera porque me hacen un precio arreglado y me fían cuando voy bajo de fondos, a buena hora estaría yo en este fonducho.
Era obvio que Jéróme Sebolix no estaba a gusto en la pensión Lachaise regentada por las hermanas Magenta, mas no se iba a otra parte porque allí tenía una habitación segura y desayuno incluido. El resto tenía que buscárselo por el gran París o por el bajo París; él tenía una diferencia respecto a los otros huéspedes que podían estar alojados en la pensión. Jéróme Se-bolix se desayunaba por la tarde cuando se levantaba, pues su vida era nocturna.
No era hombre aficionado al periódico, pero mientras desayunaba, tomó el ejemplar de la mañana que tenía abierto delante y con una esquela remarcada en rojo, unos trazos burdos, hechos con un rotulador de los que empleaban Marguerite y Hortense, dos mujeres que semejaban sacadas de un París antiguo, caduco y ya desaparecido.
Sólo había que ver los sombreritos con flores que lucían. No eran las únicas de París que conservaban esta tradición, pero ellas la llevaban al límite.
—Esas brujas... Seguro que se han ido a un entierro, serán morbosas. Pero claro, ¿dónde se van a divertir dos viejas como ésas? Cualquier día les endoso un caramelo de droga o un «petardo», porque ellas fuman, a escondidas, pero fuman, como si temieran que su padre las fuera a pillar de un momento a otro, un padre que ya no será ni esqueleto. Estará hecho polvo, Dios sabe en qué tumba —pensaba Jéróme, mientras se comía ruidosamente el croissant empapado de té.
No es que le gustara, pero era lo único que tenía a mano. Buscar en la despensa jamón y huevos era mucho optimismo.
De pronto, Jéróme parpadeó. Un pedazo de bizcocho cayó dentro de la taza que contenía el té, aunque el tamaño de la taza no era de té, si no mucho más grande. Se salpicó y añadió unas manchas a su camiseta.
Se frotó los ojos y volvió a leer despacio, como temiendo que la vista le hubiera jugado una mala pasada.
—«Descanse en paz Jéróme Sebolix. Esta tarde será incinerado su cuerpo...» ¡La p... de su abuela!
Asestó un puñetazo a la mesa y la taza saltó. No se volcó, aunque sí se vertió la mitad de su contenido. Se ensució el periódico y la mano derecha del enfurecido Jéróme.
—¡Con esta broma se han pasado, maldita sea, se han pasado!
Releyó la esquela mortuoria, remarcada en rojo. Jéróme estaba furioso, pero, de pronto, soltó una carcajada.
—De modo que hasta tienen sentido del humor, ¿eh? Tendría que prender fuego a este antro, a ver si se reían también. ¡Demonios de mujerucas...! No entiendo cómo no han convertido esto en un prostíbulo, en cambio, se las dan de finolis y distinguidas.
Se tomó lo que quedaba de té, estrujó el periódico en su mano y gruñó:
—Como es temprano, voy a asistir a mi propia incineración. Creo que será divertido, y se van a reír mucho las cocottes cuando se lo cuente, ya lo creo que se reirán.
Regresó a su cuarto y allí se puso una camisa, una corbata grasienta por el uso y la chaqueta.
Quiso mirarse al espejo de su habitación y se dio cuenta de que no estaba en su lugar. El clavo del que debía de colgar aparecía desnudo contra el viejo papel que cubría la pared, pues no se podía decir que la decorase.
Aquel clavo, visto a la escasa luz, era como un insecto inmóvil, al acecho o quizá muerto. Sólo faltaría aplastarlo contra el papel y quedaría una mancha rojiza, la mancha de la sangre; pero no, no habría mancha, pues era tan sólo un clavo en el tabique.
Estuvo a punto de soltar otra obscenidad, mas terminó encogiéndose de hombros. Se alisó el pelo con la mano y abandonó la habitación.
Todo seguía a media penumbra y tremendamente silencioso, a excepción de un ruido de agua que provenía del piso bajo. Un depósito de retrete se estaba llenando lentamente.
Al llegar al angosto y vetusto vestíbulo, buscó instintivamente el espejo que había junto al paragüero. Quedó perplejo al comprobar que allí tampoco estaba el espejo.
En su lugar había un cuadro, representando un paisaje campestre nocturno en el que destacaba un hermoso y brillante plenilunio que el artista había sabido plasmar con mucho realismo.
—Estoy seguro de que ahí había un espejo —gruñó Jéróme, pero él mismo dudó.
Era la sensación de pasar innumerables veces frente a un objeto, y luego no estar seguro de si el objeto existía en realidad o sólo era fruto de la propia imaginación.
Al salir al bulevar, todo parecía distinto. El cielo estaba encapotado. Amenazaba lluvia y, sin embargo, el suelo estaba seco.
Por el bulevar de Ménilmontant discurría una abigarrada circulación. Los vehículos llevaban sus luces de posición encendidas. La hiedra que cubría el muro que separaba el cementerio del bulevar aparecía muy oscura y brillante a la vez. Sus hojas estaban limpias, quizá por la lluvia de hacía dos días.
La tienda de flores para quienes deseaban comprar camelias, pensamientos o crisantemos que ofrecer a las tumbas de los famosos que yacían en paz dentro del histórico y cuidado cementerio, se hallaba cerrada. A su izquierda, la gran zapatería André, con sus letras blancas sobre cuadrados azules. Todo parecía normal; sin embargo, Jéróme tenía algo dentro de su pecho que le hacía pensar que todo no era normal para él. Parecía sumergido en algo extraño, inconcreto, que no conseguía definir.
París, en sus calles y avenidas, estaba animado como siempre. Luces aquí y allá y los grandes monumentos a oscuras para ahorrar energía, según se había acordado en el pacto de la mancomunidad europea.
Era una lástima tener que esperar a días determinados para ver la Madeleine iluminada, el Arco del Triunfo, la Opera o las fuentes del Trocadero, aunque a Jéróme Sebolix, todo aquello le importaba un comino.
Anduvo por las calles sin tomar el Metro ni un taxi. Jéróme no tenía coche, no le hacía falta; por otra parte, su carnet de conducir estaba retenido por la policía por un atropello en estado de embriaguez que había cometido. Si le atrapaban conduciendo un vehículo con la suspensión con que le sentenciaran, iría a la cárcel y por una estupidez no quería dar con sus huesos en «chirona».
Un alto senegalés, con sus ojos brillantes, anunciaba su mercancía para turistas, moviendo un rattle que también ponía a la venta y cuyo sonido recordaba extrañas músicas africanas. Tenía las solapas de su chaqueta subidas, cubriéndole el cuello. El notaba más que los franceses el frío de París, pero su trabajo era vender aquellas piezas artesanas, imitación de las auténticas africanas.
Pensando y gruñendo, cuando se dio cuenta, Jéróme se encontró dentro de la capilla que accedía al incinerador de cadáveres. Estaba muy solitaria. Allí no crujían las velas al consumirse, la iluminación era eléctrica, aunque imitase a las velas en su aspecto externo.
Sobre un catafalco rodante vio un féretro abierto, la tapa descansaba al lado. El féretro era de mala calidad, aunque su aspecto era más o menos presentable.
Escuchó sus propios pasos al acercarse al ataúd.
—¿Por qué diablos estoy aquí? ¿Qué mierda se me ha perdido en este lugar tan fúnebre? —se preguntó in mente. Las palabras casi salían de su boca, pues sus dientes se movían mientras pensaba—. La culpa la tienen esas brujas, esas malditas hermanas Magenta. ¿Por qué soy tan estúpido de dejarme atrapar por la broma de dos viejas?
No pudo evitar mirar hacia el interior del féretro.
Dentro de él yacía un hombre de estatura regular tirando a alto. Debía haber sido fornido, con unos cuantos kilos de más. Su edad oscilaría entre los cuarenta y cincuenta años y ahora mostraba un pálido color azulado.
Se le notaba que en cuatro o cinco días no se había afeitado. Tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho.
—No es posible, no es posible —masculló.
No es que Jéróme se mirase mucho al espejo de ordinario, pero estaba facultado para reconocer su propia cara donde quiera que la viera, y aquél era su rostro, su cuerpo.
Dio un paso hacia atrás instintivamente, como no deseando ver algo que le horrorizaba. La sombra que su figura proyectaba en el pavimento se alargó, moviéndose al propio tiempo que él.
Consiguió reponerse del súbito ataque de miedo, pues no podía negarse que era miedo, y dio dos pasos adelante. Alzó su mano y pasándola por encima del ataúd, alargó sus dedos hacia el rostro del cadáver.
Lo palpó. Estaba frío y se convenció de que no era un muñeco. Era un ser humano muerto.
De súbito, encorvó sus dedos y quiso arrancarle el rostro como si tuviera la certeza de que llevaba una máscara, de goma o caucho. La piel se arrugó y llegó a erosionarse, pero no brotó sangre, sino un líquido denso y blanquecino.
—¿Qué hace usted? —le preguntó una voz dura y fría a la vez, una voz que le sobresaltó y que le obligó a apartarse bruscamente, como ladrón atrapado con las manos en la masa.
El hombre que le había interpelado era de estatura media, vestido de oscuro, con corbata y camisa nívea. Apenas tenía cabello en todo su cráneo y usaba gafas de cristales montados al aire que le daban un aspecto más frío.
—¿Qué significa esta broma? —inquirió reaccionando. En vez de a la defensiva, se puso a la ofensiva.
El empleado de la funeraria se acercó al ataúd. Miró el cadáver y después a Jéróme, muy inquisitivo.
—¿Cuál broma?
—No sea estúpido, usted ya sabe.
—¿Qué es lo que tengo que saber? Le advierto que no voy a dejar que me insulte. Por cierto, ¿es usted familiar de este finado?
—¿Familiar? ¿Es que con las gafas que lleva no ve bien?
—Veo perfectamente —le dijo, casi separando una sílaba de otra para que su respuesta se escuchara con el máximo de claridad.
Jéróme comprendió que aquel hombre estaba mucho más seguro de sí mismo que él.
—¿Cómo se llamaba este hombre?
—Jéróme Sebolix y, al parecer, no tenía familia alguna, por eso le he preguntado si usted le conocía. ¿Ha sido usted quien ha pagado la incineración?
—¿Yo?
—Ya veo que no ha sido usted. De todos modos, debe haber algún alma caritativa que se ha apiadado de él. Sus cenizas deberán ser arrojadas al Sena.