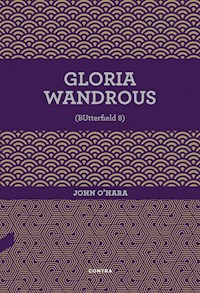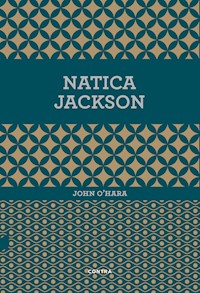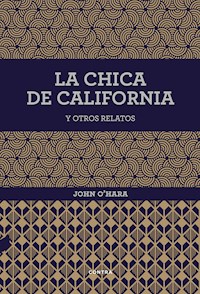
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Contra
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Por primera vez en castellano, esta antología reúne algunos de los mejores relatos de John O'Hara. "Hijo" de Hemingway y Fitzgerald, y precursor de Salinger, Updike o Carver, O'Hara escribió más cuentos que nadie para la prestigiosa revista The New Yorker y es uno de los maestros de la narrativa breve norteamericana. Sus diálogos forma privilegiada del vehículo de sus cuentos y el resultado de un oído finísimo se encuentran entre los mejores del género. Dotado de una hiriente sensibilidad para captar la asfixiante estratificación social americana, dio vida a un fresco de personajes portentoso, entre los que destacan sus retratos femeninos. Escritor prolífico como pocos, empapó sus páginas de alcohol, sexo y dinero sus temas predilectos y recurrentes, y como Faulkner o Sherwood Anderson, convirtió su localidad natal en el sustrato de muchas de sus ficciones. Su aproximación elíptica al tema y sus finales estremecedoramente ambiguos suponen un hito del relato moderno.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
La chica de California y otros relatos
© 2015, John O’Hara
Todos los derechos reservados
Dirección editorial: Didac Aparicio y Eduard Sancho
Traducción: David Paradela López
Diseño: Setanta
Composición digital: Pablo Barrio
Primera edición en papel: Marzo de 2016
Primera edición digital: Diciembre de 2018
© 2016, Contraediciones, S.L.
C/ Elisenda de Pinós, nº 22
08034 Barcelona
www.editorialcontra.com
© 2016, David Paradela, de la traducción
© 2016, Didac Aparicio, del prólogo
© Katherine Young, del retrato de John O’Hara de 1945
ISBN: 978-84-949684-1-9
Este libro ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
Prólogo
«Los años veinte, treinta y cuarenta ya son historia, pero no puedo contentarme con dejar su narración en manos de los historiadores y editores de libros ilustrados. Quiero registrar cómo hablaba y pensaba y sentía la gente, y hacerlo con la mayor sinceridad y variedad.»
JOHN O’HARA, Princeton, primavera de 1960 (Del prólogo a Sermons and Soda-Water)
«En lugar de imaginar una aventura, en lugar de complicarla, de preparar golpes teatrales que, de escena en escena, la conduzcan a una conclusión final, se toma simplemente la historia de un ser o un grupo de seres de la vida real, cuyos actos se registran con toda fidelidad. La obra se convierte en un proceso verbal y nada más; solo tiene el mérito de la exacta observación, de la penetración más o menos profunda del análisis, del encadenamiento lógico de los hechos.»
ÉMILE ZOLA, Le Roman expérimental, 1880
En un periodo que abarca seis décadas, John O’Hara escribió más de cuatrocientos relatos, la mayoría para la prestigiosa revista The New Yorker, que desde su primer número, que salió el 21 de febrero de 1925 con una periodicidad semanal, fue la publicación que más impulsó y puso en primer plano la forma breve norteamericana. Por sus páginas y su caótica maquetación, que yuxtaponía viñetas, sketches, poemas, relatos, y crónicas de la vida social y cultural neoyorquina (es célebre su sección, aún hoy activa, «The Talk of the Town»), han pasado maestros del género como J. D. Salinger, John Cheever, Truman Capote, Richard Yates, E. L. Doctorow, Raymond Carver o John Updike, entre muchos otros, pero fue John O’Hara quien más cuentos publicó en la revista: un total de doscientos setenta y cuatro. Es a O’Hara a quien de hecho se atribuye en gran parte el estilo que caracterizaría a la ficción del New Yorker, esto es, y de manera algo sucinta: una aproximación elíptica al tema, el diálogo como vehículo privilegiado de la narración, y un final abrupto o sorprendente, cuando no revelador, en el sentido de la epifanía de Joyce.
Quizá el gran tema de la narrativa de O’Hara fuera el de cómo las máscaras que impone la convención social configuraban la conducta de sus personajes, y de cómo su mundo, una vez estas máscaras caían —a través de una revelación o un acontecimiento inesperado—, cambiaba para siempre. O’Hara tenía un fuerte sentido de la estratificación social norteamericana. Para él, el medio social tenía una importancia capital, y las circunstancias del entorno y los conflictos que este generaba determinaban el comportamiento y las peripecias de sus criaturas ficcionales, postulados cercanos al naturalismo literario, del que también adoptó una aproximación «documental» a la realidad. En su caso, la objetividad procede de su prodigiosa capacidad para captar la oralidad del mundo que retrata, aunque más a la manera de un preciso aparato de registro sonoro que de una mirada cinematográfica cuyo ojo captura hasta el más mínimo detalle. Su verismo está siempre controlado. Sentimos la presencia del autor, que ha configurado el dispositivo oral de una manera muy precisa, tanto en la longitud de las frases como en el ritmo del intercambio, a veces furioso, de las conversaciones, pero, sobre todo, en el control de la información, y este es un tema esencial, pues es tan importante lo que se dice —lo que nos dicen los personajes— como lo que no nos dicen, ya que en última instancia el tema del relato queda casi siempre sumergido y estalla solo al final.
A la hora de dar forma a sus personajes, era raro que O’Hara optara por la descripción más prosaica, y era conocida su aversión por la metáfora. «Las personas no son barcos, piezas de ajedrez, flores, caballos de carreras, pinturas al óleo, botellas de champán, excrementos, instrumentos musicales ni ninguna otra cosa, sino personas», dejó escrito en su novela BUtterfield 8. Su voz, casi siempre omnisciente, resulta seca, lacónica, y a veces insolente («Todas las noches, antes de ir al teatro, se comía lo que para cualquier hombre habría sido una cena, solo que Don Tally lo llamaba un tentempié», leemos en el arranque de «El caballero orondo»). No era habitual que optara por la opción diegética de la primera persona, pero cuando lo hacía, lograba conferir una intimidad y proximidad prodigiosas (en la antología que nos ocupa, véanse por ejemplo los dos últimos relatos, «Un hombre de confianza» y «Fatimas y besos»). En cualquier caso, O’Hara siempre hacía gala de su extraordinaria capacidad de oído para retratar a partir del diálogo, técnica de la que fue uno de los grandes maestros y que es el vehículo narrativo de muchos de sus relatos, algunos sin apenas intervención de la voz del autor (el cuento que abre este volumen, «La chica de California», es paradigmático en este sentido). Por extensión, casi nunca conocemos el aspecto que tienen sus personajes, y solo a partir de unos pocos detalles —de su indumentaria o del coche que conducen, de la insignia del club que portan en la solapa, de su manera de caminar y, por supuesto, de hablar— se nos presentan con una verosimilitud sorprendente. O’Hara solía leer sus diálogos en voz alta para asegurarse de que sonaran como tenían que sonar.
Si bien en su obra predominan los personajes de clase alta —directores de banco, millonarios, bon vivants, socios de clubes selectos (él mismo perteneció a varios), actores y actrices de éxito o directores de cine, viudas adineradas—, también encontramos a taxistas y conductores de autobús, oficinistas, mafiosos, prostitutas, camareros, coristas, policías o profesores, en una ambición y amplitud antropológicas que algunos han comparado con la de Balzac. La voz que confiere a cada una de sus criaturas responde exactamente a la realidad, y si O’Hara logra soslayar el estereotipo, es porque este escuchó en algún momento de su vida las voces que pueblan sus relatos. Podemos imaginárnoslo en un speakeasy, disimulando su atención de la conversación que una pareja mantiene a su lado, y a veces parece incluso haberse colado en su alcoba y captado lo que se dicen entre susurros.
O’Hara nació el 31 de enero de 1905 en Pottsville, Pensilvania, a cien millas de Filadelfia y en el corazón del condado de Schuylkill, una zona rica en yacimientos de antracita conocida como la Región. Sus padres, católicos de origen irlandés, tuvieron que abrirse camino a través del complejo entramado social de Pottsville, un enclave Republicano por excelencia cuya aristocracia era de origen inglés o galés o alemán, y donde los irlandeses, junto con los polacos, lituanos e italianos, solían desempeñar los trabajos más peligrosos en las minas. O’Hara sorteó el destino de su estirpe por ser el hijo del eminente médico Patrick O’Hara, que era considerado el mejor cirujano de la localidad y que se estableció en la calle más opulenta de la misma, Mahantongo Street, rodeado de coches, caballos e incluso ponis para los niños. Fue este entorno social hermético y clasista —un entorno que podía perfectamente trazarse sobre el mapa de la ciudad y cuya rutina ponzoñosa puede sentirse con fuerza en el relato «El martes es tan buen día como cualquiera»— el que marcaría a John O’Hara de por vida. Más adelante, él mismo reconocería que sus años de infancia y juventud en Pottsville fueron el sustrato de toda su ficción futura. En su obra, Pottsville devino Gibbsville; la calle Mahantongo transmutó en la Lantenengo; la North George Street en la North Frederick, e incluso él mismo tuvo su trasunto ficcional en la figura de Jim Malloy (en la antología que nos ocupa, puede vérsele en «Fatimas y besos» o «Un hombre de confianza»).
El Doctor vio pronto cómo se desvanecían sus sueños de que su hijo mayor y predilecto (O’Hara tuvo siete hermanos) siguiera la profesión paterna. A pesar de que hacía que lo acompañara en sus desplazamientos de trabajo —y al joven O’Hara se le quedarían grabados en la memoria algunos de los horrores que presenció—, no logró inculcarle su amor por la profesión, lo que provocó no pocas tensiones entre los temperamentales O’Hara, violentos y lenguaraces, acrecentadas por las expulsiones de John de los colegios donde estudió por mala conducta. Además, los intereses del joven O’Hara pronto se decantarían hacia la literatura y el periodismo, actividades que prefería sobre la práctica de cualquier deporte y que cultivaba siempre que podía en un marco escolar que su errática naturaleza le llevaba a dinamitar. Su expulsión del Niagara Preparatory School, antesala de la universidad de Yale, se produjo en la víspera de su graduación, cuando fue visto entrando por la ventana de su habitación de madrugada, completamente borracho y con su traje de graduación hecho jirones y lleno de barro. Se vio así frustrada la voluntad paterna de que el hijo entrara en Yale y en su círculo social privilegiado. Algo de esta frustración se cuela en las últimas líneas del relato «Fatimas y besos».
Entre 1920 y 1924, habiendo saboteado su carrera formativa, O’Hara se vio obligado, a instancias de su padre, a trabajar. Lo hizo de mensajero, de dependiente de un drugstore, anotador de la lectura del consumo de gas, operador de centralita telefónica, peón en la estación de ferrocarril, operario en una acería o guarda en un parque de atracciones —ámbitos de los que debió de empaparse del habla particular de cada gremio y que luego vertería en sus relatos—, hasta que el Doctor, confiando en que el enfrentamiento con la dura vida profesional del reportero lo devolviera al redil de la medicina, utilizó sus contactos para que el joven entrara de redactor en el Journal de Pottsville, que era por otra parte lo que John más deseaba. Allí recaló, sin salario y a prueba, en julio de 1924, y empezó a publicar sus primeros reportajes y columnas, aunque apenas quedan documentos de su paso por el rotativo.
Poco después, en marzo de 1925, sobrevino la muerte anunciada del padre. Al parecer, sus últimas palabras fueron «pobre John». Prácticamente de un día para el otro, habiendo el padre dejado una herencia insuficiente para la extensa familia, los O’Hara pasaron de la opulencia a la pobreza, y John tuvo que renunciar definitivamente a Yale, lo que alentó que cultivara un enfermizo sentimiento de inferioridad y resentimiento.
Tras su paso como reportero del Courier de Tamaqua (Taqua en su ficción), población próxima a su ciudad natal, y de embarcarse en el George Washington como camarero, regresó a Pottsville y, de allí, a dedo, se plantó en Chicago, donde intentó sin éxito que lo contrataran en un diario. En 1928, su afán de convertirse en escritor y el desasosiego que le produjo la ruptura con su primera novia y la muerte de su padre lo llevaron a Nueva York, donde pronto trabó amistad con escritores como Dorothy Parker o Robert Benchley, y donde trabajó de redactor y corrector en el Herald Tribune. Poco después, el 5 de mayo, publicó su primer sketch en el New Yorker, revista en la que seguiría colaborando activamente durante toda su vida, excepto durante un hiato de una década, cuando la revista publicó una devastadora crítica de su novela de 1949 A Rage to Live que afirmaba explícitamente que O’Hara estaba acabado como escritor. El resentimiento en O’Hara era al parecer proverbial y llevó fatal durante toda su vida las críticas negativas, que no fueron pocas, lo que sumado a su sensación de que su obra era permanentemente infravalorada, lo convirtió en el blanco fácil de los críticos más despiadados. Además, su soberbia era de sobras conocida. Cuando en 1962 le concedieron a John Steinbeck el Nobel —galardón que O’Hara anheló obtener en algún momento de su vida pero que se le resistió—, el de Pottsville le envió un telegrama de felicitación en el que decía, sin más, «eras mi segunda opción». El día en que O’Hara firmó su contrato con Random House, su editor, Bennett Cerf, le dijo:
—John, este es un gran día para mí, porque considero que eres uno de los mejores escritores americanos.
—«¿Uno de los mejores?» —respondió O’Hara— ¿Quién más?
—Faulkner y Hemingway —dijo Cerf.
—Bueno, Faulkner no está mal —sentenció el escritor.
O’Hara cultivó una afición desaforada por el alcohol, animada por la omnipresencia de bares y speakeasies que frecuentaba la intelectualidad neoyorquina. Su enclave de esparcimiento noctámbulo predilecto sería el Jack and Charlie’s Puncheon Club de la calle Cuarenta y Nueve, especialmente cuando en 1930 se convirtió en el mítico «21». Al parecer, los efectos del alcohol en el habitualmente tímido, amable y reservado escritor en ciernes eran espeluznantes. Como afirmó en su novella de 1968 «A Few Trips and Some Poetry» su álter ego Jim Malloy, «era por naturaleza un tipo melancólico, pero mi segunda naturaleza era la de un bebedor, y la melancolía que me arrojaba a la botella duraba lo que la primera copa de whisky tardaba en llegar al cerebro, donde acto seguido cobraba otras formas, como la violencia o el sexo o la euforia o el gozo de la música». O’Hara era un crápula de armas tomar. No era infrecuente que acabara las noches a puñetazos, y no eran pocas las llamadas de resentimiento que recibía al día siguiente, tanto de hombres como de mujeres. Robert Benchley, tras una noche loca, lo llamó por teléfono y le dijo: «John, soy tu amigo, y todos tus amigos sabemos que eres un hijo de puta». Una anécdota lo sitúa en el «21», totalmente borracho, golpeando a un enano mientras otro hacía lo propio con él. En una ocasión, se dice que abofeteó a una mujer que llegó tarde a una cena. Como en muchos otros escritores de su generación, el alcohol era casi un imperativo, aunque en el caso de O’Hara no parecía que fuera un catalizador de la inspiración. Su patrón era más bien el de una jornada alcohólica que arrancaba a media tarde y que se prolongaba hasta la madrugada, a la que seguía un día de profunda resaca que lo dejaba postrado hasta la noche, que es cuando se embarcaba en la escritura. En su momento álgido llegó a beber hasta una botella al día. Su preferido era el whisky St. James. Cuando murió su segunda mujer, Belle Wylie, en 1954, dejó el alcohol definitivamente —vertiendo simbólicamente el contenido entero de una botella por el fregadero— sin que la calidad de su prosa se viera afectada.
El alcohol es omnipresente en la obra de O’Hara. Es frecuente que sus locuaces personajes beban. En «¿Nos vamos mañana?», sin que se presente explícitamente —nada nunca lo hace del todo en la obra de O’Hara—, el insondable y enigmático Douglas Campbell lanza al final una pregunta tan aterradora como un delírium tremens; la joven que visita a la actriz en «¿Puedo quedarme aquí?» llega en avanzado estado de alcoholización; en «Una etapa de la vida» el alcohol es ingerido desde el comienzo al final del relato; en BUtterfield 8, la segunda novela de O’Hara (que esta casa tiene previsto publicar próximamente), el relato arranca cuando la protagonista, Gloria Wandrous, se levanta de resaca en la casa vacía de su amante, con el que ha pasado la noche y de la que apenas recuerda nada…
El comienzo de la década de los treinta fue dura para O’Hara. EE. UU. atravesaba la mayor crisis económica de su historia y la ley seca no se derogaría hasta finales de 1933. El joven y ambicioso escritor tiró adelante colaborando para Time, donde cubría desde deportes a religión o teatro; para Editor & Publisher y para el Daily Mirror. No era raro que pasara un día sin comer. Sus primigenios relatos para el New Yorker, muy breves en comparación con los que vinieron después, eran retazos de historias, sin apenas argumento, y en ellos ya experimentó con las peculiaridades del habla y la expresión. Desde sus inicios, mantuvo una intensa relación con el editor de la revista, Harold Ross, quien leía todo aquello que se publicaba en el New Yorker y llenaba los textos de anotaciones y sugerencias, y en el caso de O’Hara, trataba de que este no se extralimitara en su tendencia al uso de vocabulario procaz. En una ocasión le dijo: «Yo te confío los sustantivos, pero no los adjetivos». O’Hara le respondió: «Cuando uno termina un cuento, solo hay un modo de mejorarlo: mandando al editor a hacer puñetas». Y aunque Ross no siempre recibía bien sus relatos más ambiguos, lo alentó a seguir publicando. A la predilección de Ross y de la redacción por los relatos sin trama y de aproximación oblicua al tema debemos en parte el estilo que O’Hara iría perfeccionando con el tiempo. Solo entre 1928 y 1938, O’Hara publicó ciento treinta y cuatro relatos en el New Yorker. En paralelo, trabajó en su primera novela, Cita en Samarra. Se dice que cuando en abril de 1934 entregó el dactilografiado a la editorial, Harcourt, Brace —que publicaría sus dos primeras novelas y sus tres primeras colecciones de relatos—, tenía apenas seis dólares en el bolsillo. La novela, que transcurre en Gibbsville/Pottsville y está protagonizada por Julian English, de quien se relata su decadencia, fue un éxito, y le sirvió a O’Hara para rendir cuentas con su juventud en Pensilvania, que tanto le había marcado. «Si quieres salir de esa ciudad de todos los demonios, por Dios, escribe algo que te saque de ella. Escribe algo que corte automáticamente tus vínculos con la ciudad, que te ayude a librarte del resentimiento acumulado hacia todos esos cabronazos paternalistas que viven en esa puta excrecencia de las montañas Sharp», dejó escrito O’Hara en una carta.
Ernest Hemingway alabó en Esquire la novela, de la que dijo: «Si queréis leer un libro de un hombre que sabe exactamente de qué está escribiendo, y que además lo ha hecho maravillosamente bien, leed Cita en Samarra de John O’Hara» (O’Hara, por su parte, le devolvió el cumplido, amplificado, tras la publicación de Al otro lado del río y entre los árboles (1950): «Hemingway es el autor más importante desde la muerte de Shakespeare»). Aunque solo era unos años mayor, Ernest Hemingway ya había publicado algunas de sus novelas y relatos más conocidos en la década de los veinte. Su influencia en O’Hara es evidente, y cuentos como «Los asesinos», donde el relato es conducido casi exclusivamente a través del diálogo, prefiguran la forma de O’Hara. También el particular estilo elíptico del de Oak Park y el hecho de que muchas veces lo fundamental quede oculto —es célebre la comparación de Hemingway de su estilo con un iceberg del que «solo una octava parte de su masa emerge sobre el agua»— influyeron fuertemente en O’Hara, y de retruque, sobre la práctica totalidad de la narrativa breve que vino después. Pero si bien los célebres diálogos de Hemingway son sin duda el producto de su imaginación, los de O’Hara parecen más bien el resultado de una grabación clandestina. Y si en Hemingway todavía transpira cierto hálito poético, este en O’Hara ha sido abruptamente desterrado y solo reverbera en los estremecedores finales de sus relatos, atrozmente ambiguos en muchos casos.
Tras el éxito de Cita en Samarra, Harcourt, Brace no perdió el tiempo, y menos de un año después, en febrero de 1935, apareció su primera colección de relatos, The Doctor’s Son and Other Stories. De los treinta y siete cuentos, todos habían aparecido previamente en otras publicaciones excepto el que daba título al libro. La presente antología recoge tres de los relatos incluidos en aquel primer volumen de narrativa breve. Quizá el más original e inquietante sea «El niño del hotel», cuyo drama soterrado solo asoma sutilmente al final. En este sentido, se adelanta a la forma de Raymond Carver, quien sin duda se inspiró en O’Hara, y no solo en la manera de titular sus relatos.
En paralelo, O’Hara empezó a trabajar en Hollywood, adonde se trasladaría en diversas ocasiones de su vida tanto para escribir guiones o adaptaciones por encargo como para pulir diálogos, aunque no siempre figuró en los créditos. Entre 1934 y 1955, O’Hara trabajó para la Goldwyn, RKO, United Artists, pero sobre todo para la Twentieth Century-Fox (para esta escribió Moontide, de 1942). Paradójicamente, y a pesar de su maestría en la composición de diálogos, ninguna de las películas en las que intervino tuvo demasiado éxito. Para lo que sí le sirvió la experiencia —además de para sacar partido de su fama y talento— fue para conocer a fondo el mundo del espectáculo, y a sus directores, actores y actrices, que poblarían muchas de sus ficciones. Quizá su mejor encarnación hollywoodiense sea «Natica Jackson», novella que por su extensión no ha tenido cabida en este volumen y que esta editorial tiene previsto publicar en un volumen aparte. «Natica Jackson» es, además, su personaje femenino más complejo, fascinante y logrado. Son precisamente sus retratos femeninos uno de los rasgos más originales y apasionantes de la obra de O’Hara. Como otros realistas, que inundaron sus obras de heroínas (desde Nana a Ana Karénina, pasando por la Maggie de Stephen Crane o la hermana Carrie de Theodore Dreiser, por citar solo algunas), O’Hara entendió que la prosa que lo había precedido —mayoritariamente falocrática— no había dado apenas voz protagonista a las mujeres, cuyo papel en la narrativa hasta finales del siglo XIX había sido más bien el de objeto, y no el de sujeto. En la obra de John O’Hara hay muchas mujeres. Son personajes con una personalidad desbordante y con un deseo sexual tan intenso y apremiante como el masculino, aunque hacia el final de su carrera —y esto le valió que se lo tildara de misógino—, O’Hara se obsesionó con el lesbianismo y con las prácticas sexuales extremas como deriva radical femenina y crítica al mundo machista que las reprimía. Estos relatos son los que quizá han llevado peor el paso del tiempo. En esta antología, hay mujeres poderosas y fascinantes: las actrices decadentes y altivas de «Llámame, llámame» y «¿Puedo quedarme aquí?», la impetuosa peluquera de «Las amigas de la señorita Julia», la melancólica protagonista de «Your fah neefah neeface», la fascinante Martha Haddon de «Un hombre de confianza». De todas ellas, junto a Natica Jackson, su personaje femenino más perdurable es la Gloria Wandrous de BUtterfield 8, que casi al comienzo de esta novela aparece masturbándose —«Ese domingo por la mañana hizo algo que hacía a menudo y que le daba cierto placer»—; un detalle que si bien puede resultar algo mojigato en la actualidad, en su día causó furor y escándalo.
Hollywood también propició el encuentro y amistad con otro de los grandes autores de su generación: F. Scott Fitzgerald. Se dice que O’Hara, tras la lectura de A este lado del paraíso (1920), le enviaba cartas de fan desde Pottsville, y desde principios de la década de los treinta iniciaron correspondencia, donde comentarían sus respectivas obras con admiración y atención al detalle, y su común ascendencia irlandesa. Como Fitzgerald, O’Hara se sintió fascinado por el estilo y la gracia de la clase adinerada y de sus vicios y vida en declive. Puede verse su influencia en Ten North Frederick, publicada en 1955, que fue el mayor éxito popular y de crítica que O’Hara tuvo en vida. La novela se mantuvo en la lista de best-sellers durante treinta y dos semanas, y vendió 65.703 ejemplares solo en los primeros quince días. Poco después obtuvo el National Book Award, el premio más prestigioso que O’Hara recibió por alguna de sus obras.
La enorme productividad de O’Hara —que escribía invariablemente a máquina y sin apenas reescribir en largas jornadas nocturnas de no menos de cinco horas del tirón— no ha contribuido a que su obra sea reconocida como se merece. Si comparamos su producción con la de Hemingway (que solo escribió cincuenta relatos) o Faulkner (unos setenta), o incluso con la de Fitzgerald (que escribió ciento sesenta), O’Hara se lleva la palma. Y dado que en el imaginario de algunos críticos se había instalado la máxima de Hemingway según la cual un escritor solo debe aspirar a escribir obras maestras —dando a entender que debía escribir poco—, la opinión del establishment literario sobre la ingente producción de O’Hara no era especialmente favorable. Algunos decían que solo le interesaba el dinero, y el hecho de que a veces escribiera sus relatos de una sentada, sin apenas corregir, parecía darles la razón. Es más justo suponer que O’Hara vivió toda su vida aterrado porque la ruina que sobrevino a su familia siendo él joven volviera a repetirse, lo que sumado a su síndrome de inferioridad por no pertenecer a la beautiful people de Yale promovió que trabajara como un poseso. En todo caso, el dinero, qué duda cabe, es otro de los temas troncales de la narrativa breve de O’Hara, junto al sexo y el alcohol. Lean en este volumen «Exactamente ocho mil dólares exactos», «El hombre de la ferretería» o «El pelele».
O’Hara escribió un total de quince novelas, trece colecciones de cuentos, cinco obras de teatro, y dos recopilaciones de sus columnas de prensa. A esto hay que sumarle Pal Joey, que apareció en forma de relatos breves en el New Yorker y posteriormente como libreto, tras su presentación en los escenarios de Broadway como musical en 1940, con Gene Kelly como protagonista y con música de Rodgers y Hart, y que tuvo un éxito de público clamoroso (posteriormente sería adaptado al cine, con Frank Sinatra como Joey).
O’Hara se casó tres veces y tuvo una hija. Murió en su residencia de Princeton, Nueva Jersey, el 11 de abril de 1970, a los sesenta y seis años y treinta y un libros. En su máquina dejó una novela que ya nunca finalizaría, justo en este punto: «Edna no había sospechado de él, y ahora su aventura con Alicia era cosa del pasado».
En la actualidad, es difícil que encontremos un libro de John O’Hara en los anaqueles de las librerías de España y, por extensión, de Latinoamérica. ¿Por qué el que fuera una de las grandes voces de la narrativa norteamericana, para algunos a la altura de Hemingway o Faulkner, no ha sido reeditado y reivindicado, y por qué esta flagrante ausencia de bibliografía en castellano? Por lo que se refiere a sus novelas, solo seis han sido vertidas al español: la más reciente es Appointment in Samarra (1934), Cita en Samarra, publicada por Lumen en 2009, aunque actualmente está fuera de circulación. Del resto, tenemos que remontarnos a la década de los setenta: BUtterfield 8 (1935), publicada con el infame título de La venus del visón por Plaza & Janés en 1971; Ten North Frederick (1955), Diez Calle Frederick, Plaza & Janés, 1970, la más reeditada; From the Terrace (1958), Desde la terraza, Plaza & Janés, 1969; Ourselves to Know (1960), traducido como Oculta verdad, Plaza & Janés, 1969; y Lovey Childs: A Philadelphian’s Story (1969), Una historia de Filadelfia, ediciones Picazo, 1976. Pero en el caso de los relatos, género en el que fue un maestro indiscutible, el vacío es casi total: con anterioridad, solo se había traducido el cuento «Are We Leaving Tomorrow?», incluido en el extenso y apasionante compendio, seleccionado y prologado por Richard Ford (cuyos relatos, por cierto, deben mucho a O’Hara), Antología del cuento norteamericano (Galaxia Gutenberg, 2002), con traducción de Javier Calvo. Pero nada más. ¿Por qué un autor que en vida vendió millones de ejemplares —en 1975, la editorial Bantam, que publicaba las ediciones de bolsillo de sus obras, reportó una venta acumulada de veintitrés millones de libros— ha sido tan injustamente ignorado durante los últimos años, sobre todo en nuestra lengua? Las razones de tan exigua presencia y vigencia pueden ser varias*.
En primer lugar, puede haberle pasado factura su vocación de historiador, su intención de dar cuenta de la vida social de su tiempo, digamos su vertiente más costumbrista. Esta quizá ha caducado y resulta hoy poco interesante si no es desde la óptica de la antropología. También sus últimos relatos han llevado mal el paso del tiempo: su obsesión por las conductas sexuales femeninas «desviadas», y más concretamente por el lesbianismo, produjeron algunas ficciones que hoy resultan algo risibles.
Está, también, su ausencia en el ámbito académico norteamericano, del que O’Hara es él mismo en parte culpable, dado que se negó a que sus relatos fueran reproducidos en los libros de texto, por lo que el acceso a su obra contó ya de entrada con algunas trabas. Además, su estilo, la forma-diálogo, no acaba de ser el privilegiado por la academia, que se ha decantado tradicionalmente más hacia lo prosaico. El diálogo, por tanto, es considerado una forma menor, casi espuria, más próxima al relato cinematográfico, aunque en realidad no tiene nada que ver: la prueba es que, como guionista, O’Hara apenas tuvo éxito. Se podría objetar que Hemingway también cultivó la forma-diálogo, y que su obra ha tenido una trascendencia incuestionable. Pero, sin embargo, de este han perdurado obras como El viejo y el mar y Adiós a la armas, y además escribió solo cincuenta relatos, número mucho más manejable a la hora de editarlo y difundirlo. Asimismo, las antologías de los relatos de O’Hara no siempre han hecho justicia a su talento, y a veces se han compilado con criterios algo arbitrarios o que obligaban a incluir cuentos a nuestro entender menores: este es el caso de las antologías de sus relatos de Hollywood, o las de Nueva York y Gibbsville.
También influyó su reacción a las críticas y la recepción de su obra: O’Hara no dudaba en arremeter contra sus críticos más duros. Su actitud, a veces soberbia y afectada, producto de una sensibilidad enfermiza, le llevó a enemistarse con gran parte del establishment literario. Sin ir más lejos, una de sus biografías se titula El arte de quemar puentes. Tampoco ayudaron sus declaraciones grandilocuentes, fruto de una confianza desmesurada en su trabajo, como cuando afirmó que, de los escritores de relatos, «yo soy el mejor». Y recordemos cómo reaccionaba con unas copas encima… Algunos incluso afirman que él mismo compuso el epitafio que se puede leer sobre su tumba, lo que sería un acto de soberbia posmórtem inaudito: «Él, mejor que nadie, contó la verdad acerca de su época, la primera mitad del siglo XX. Fue un profesional. Escribió bien y con sinceridad».
Finalmente también está la ambigüedad de sus relatos, sobre todo de sus finales, que dejaban perplejos a muchos de sus lectores, y también a sus editores, que quizá hubieran preferido una conclusión más acomodaticia, más confortable. Sin embargo, ahí reside en parte la grandeza del autor, en la posibilidad de que el lector recomponga la verdadera historia en su cabeza, de que permita que los personajes cobren vida —y lo hacen—. Porque ¿cuál es al fin y al cabo el tema que subyace en, por ejemplo, un relato de trama en apariencia intrascendente —la visita de la hija de un antiguo amante de una actriz a la residencia de esta— como «¿Puedo quedarme aquí?»? ¿No oímos al final cómo tiembla el suelo? ¿No es en última instancia la estremecedora revelación de que quizá ya sea demasiado tarde para volver atrás —para recomponer la vida de uno, o rehacer el camino, enmendar errores, volver a enamorarse— el tema nodal que atraviesa todos estos relatos? Lo dejamos en manos del lector. ¿Hemos dicho ya que John O’Hara crea adicción?
En esta antología se presenta por primera vez en lengua castellana una muestra de la narrativa breve de O’Hara. Es inevitable la sensación de que muchos —muchísimos— relatos han quedado fuera. Los aquí reunidos abarcan un espacio temporal de cuarenta años: desde el primero, cronológicamente, «El niño del hotel» (1934), al más tardío, publicado póstumamente, «El martes es tan buen día como cualquiera» (1974). De las colecciones de relatos que O’Hara publicó en vida, este volumen incluye al menos uno de cada compendio (excepto de uno), así como de los dos que aparecieron póstumamente. La selección responde a criterios subjetivos, pero atendiendo sobre todo a la intención de ofrecer una panorámica completa de sus temas principales y de la evolución de su estilo a lo largo de las décadas. Se ha partido de las principales antologías de relatos de O’Hara, esto es, Collected Stories of John O’Hara (ed. Frank MacShane, Vintage, 1986), Gibbsville, PA. The Classic Stories (ed. Matthew J. Bruccoli, Carroll & Graf, 1992), John O’Hara’s Hollywod (ed. Matthew J. Bruccoli, Carroll & Graf, 2007), Selected Stories (Vintage, 2011) y The New York Stories (ed. Steven Goldleaf, Penguin, 2013); así como de la lectura del alucinante archivo del New Yorker, donde recordemos que O’Hara publicó más que ningún otro autor.
Con respecto a la secuenciación de los cuentos, hemos querido agruparlos por afinidades temáticas o geográficas (por ejemplo los cuentos «de actores», que abren este volumen, o los cuentos de Gibbsville, que lo cierran, con los dos últimos en primera persona), confiando quizá en que la sucesión entre relatos explique otra historia no escrita, y en que los temas que resuenan en relatos contiguos den cuenta de cómo O’Hara podía trabajar un mismo motivo con sutiles variaciones y tonos. El tema de «la despedida» o «el regreso», por ejemplo, está tanto en «Adiós, Herman» como en «Las amigas de la señorita Julia»; el tema del amor está tratado de manera muy diferente en tres relatos que presentamos consecutivamente: «Your fah neefah neeface», «Ahora ya lo sabemos» o «El hombre ideal». Lo mismo ocurre con el tema de «la juventud», que está en «El niño del hotel», «Demasiado joven» y «Día de verano». En cualquier caso, el lector puede fácilmente restituir la ordenación cronológica, si atendemos a la secuencia de la lista que sigue:
«El niño del hotel» [«Hotel Kid»] (Vanity Fair, septiembre de 1933; recogido posteriormente en The Doctor’s Son and Other Stories, Harcourt, Brace, 1935)
«La carrera pública del señor Seymour Harrisburg» [«The Public Career of Mr. Seymour Harrisburg»] (Brooklyn Daily Eagle, 5 de noviembre de 1933; recogido posteriormente en The Doctor’s Son and Other Stories, Harcourt, Brace, 1935)
«Deportividad» [«Sportsmanship»] (The New Yorker, 12 de mayo de 1934; recogido posteriormente en The Doctor’s Son and Other Stories, Harcourt, Brace, 1935)
«Adiós, Herman» [«Good-Bye, Herman»] (The New Yorker, 4 de septiembre de 1937; recogido posteriormente en Files on Parade, Harcourt, Brace, 1939)
«¿Nos vamos mañana?» [«Are We Leaving Tomorrow?»] (The New Yorker, 19 de marzo de 1938; recogido posteriormente en Files on Parade, Harcourt, Brace, 1939)
«El hombre ideal» [«The Ideal Man»] (The New Yorker, 29 de abril de 1939; recogido posteriormente en Files on Parade, Harcourt, Brace, 1939)
«Demasiado joven» [«Too Young»] (The New Yorker, 9 de septiembre de 1939; recogido posteriormente en Pipe Night, Duell, Sloan and Pearce, 1945)
«Día de verano» [«Summer’s Day»] (The New Yorker, 29 de agosto de 1942; recogido posteriormente en Pipe Night, Duell, Sloan and Pearce, 1945)
«Ahora ya lo sabemos» [«Now We Know»] (The New Yorker, 5 de junio de 1943; recogido posteriormente en Pipe Night, Duell, Sloan and Pearce, 1945)
«¿Dónde hay partida?» [«Where’s the Game?»] (recogido en Pipe Night, Duell, Sloan and Pearce, 1945)
«Una etapa de la vida» [«A Phase of Life»] (recogido en Hellbox, Random House, 1947)
«Exactamente ocho mil dólares exactos» [«Exactly Eight Thousand Dollars Exactly»] (The New Yorker, 31 de diciembre de 1960; recogido posteriormente en Assembly, Random House, 1961)
«La chica de California» [«The Girl from California»] (The New Yorker, 27 de mayo de 1961; recogido posteriormente en Assembly, Random House, 1961)
«Llámame, llámame» [«Call Me, Call Me»] (The New Yorker, 7 de octubre de 1961; recogido posteriormente en Assembly, Random House, 1961)
«Your fah neefah neeface» [«Your Fah Neefah Neeface»] (recogido en The Cape Cod Lighter, Random House, 1962)
«Las amigas de la señorita Julia» [«The Friends of Miss Julia»] (recogido en The Hat on the Bed, Random House, 1963)
«El hombre de la ferretería» [«The Hardware Man»] (The Saturday Evening Post, 29 de febrero de 1964; recogido posteriormente en The Horse Knows the Way, Random House, 1964)
«¿Puedo quedarme aquí?» [«Can I Stay Here?»] (The Saturday Evening Post, 16 de mayo de 1964; recogido posteriormente en The Horse Knows the Way, Random House, 1964)
«Atado de pies y manos» [«All Tied Up»] (The New Yorker, 3 de octubre de 1964; recogido posteriormente en The Horse Knows the Way, Random House, 1964)
«Fatimas y besos» [«Fatimas and Kisses»] (The New Yorker, 21 de mayo de 1966; recogido posteriormente en Waiting for Winter, Random House, 1966)
«El caballero orondo» [«The Portly Gentleman»] (recogido en Waitingfor Winter, Random House, 1966)
«El pelele» [«The Weakling»] (recogido en Waiting for Winter, Random House, 1966)
«En el Cothurnos Club» [«At the Cothurnos Club»] (publicado póstumamente en Esquire, julio de 1972; recogido posteriormente en The Time Element and Other Stories, ed. Albert Erskine, Random House, 1972)
«Un hombre de confianza» [«A Man to Be Trusted»] (recogido póstumamente en Good Samaritan and Other Stories, ed. Albert Erskine, Random House, 1974)
«El martes es tan buen día como cualquiera» [«Tuesday’s as Good as Any»] (recogido póstumamente en Good Samaritan and Other Stories, ed. Albert Erskine, Random House, 1974)
Finalmente, se puede optar también por la ordenación alfabética, la que el propio O’Hara prefirió para sus colecciones de relatos de los sesenta, desde The Cape Cod Lighter (1962) hasta su última colección publicada en vida, And Other Stories (1968), en cuyo caso el orden sería este: «All Tied Up»; «Are We Leaving Tomorrow?»; «At the Cothurnos Club»; «Call Me, Call Me»; «Can I Stay Here?»; «Exactly Eight Thousand Dollars Exactly»; «Fatimas and Kisses»; «The Friends of Miss Julia»; «The Girl from California»; «Good-Bye, Herman»; «The Hardware Man»; «Hotel Kid»; «The Ideal Man»; «A Man to Be Trusted»; «Now We Know»; «A Phase of Life»; «The Portly Gentleman»; «The Public Career of Mr. Seymour Harrisburg»; «Sportsmanship»; «Summer’s Day»; «Too Young»; «Tuesday’s as Good as Any»; «The Weakling»; «Where’s the Game»; «Your Fah Neefah Neeface».
No queda más que agradecer a David Paradela, el traductor de estos relatos, su talento y paciencia a la hora de verter con esmero a nuestro idioma todas las voces que estos contienen y que a veces se resistían a cobrar otra forma que la que su autor les otorgó.
Didac Aparicio
Barcelona, febrero de 2016
La chica de California
La limusina se detuvo, y el chófer pagó el peaje y esperó la vuelta. El empleado de la garita miró a la joven pareja que iba en la parte trasera del coche y sonrió.
—Ey, Vince. Hola, Barbara —dijo.
—Ey, muchacho —dijo Vincent Merino.
—Hola —dijo Barbara Wade Merino.
—¿Vais para Trenton, Vince? —dijo el empleado.
—Sí.
—Sabía que eras de Trenton. Que te vaya bien, Vince. Hasta la vista, Barbara —dijo el empleado.
—Gracias —dijo Vincent Merino. El coche siguió su camino—. Sabía que soy de Trenton.
—Por Dios, qué ganas tenía de salir del túnel —dijo su mujer—. Los túneles me dan claustrofobia.
—Pues a mí me pasa lo contrario. Yo no soporto ir en avión.
—Ya lo sé —dijo Barbara—.Tú no tragas los aviones, yo no trago los túneles.
—Hablando de tragar, hoy vamos a hincharnos. Más vale que te olvides de las calorías. Y no estés nerviosa. Tómatelo con calma. Mis padres no son distintos de los tuyos. Mi madre ni siquiera es italiana.
—Ya lo sé. Me lo habías dicho.
Vincent trató de distraerla.
—¿Ves esos chamizos medio caídos? Antes era una granja de cerdos, ¿y sabes qué? El dueño se presentó a presidente de Estados Unidos.
—¿Y?
—Pues que tus padres siempre hablan de que si América, la tierra de las oportunidades. Ahora puedes decirles que has visto una granja de cerdos en los humedales de Jersey y que el dueño se presentó a presidente de Estados Unidos. No sé de ningún caso así en California.
—Gracias por intentar que piense en otra cosa, pero ya tengo ganas de que se acabe el día. ¿Qué más vamos a hacer, aparte de comer?
—No lo sé. Puede que mi viejo se agarre a la botella y no la suelte. Si está tan nervioso como tú, es probable. A lo mejor ya ha empezado. Aunque espero que no. Como empiece con la grappa, puede que para cuando lleguemos ya se haya desmayado.
—¿Cuánto tardaremos?
—Hora y media, supongo.
—Creo que voy a echar un sueño.
—¿Ahora?
—Sí. ¿Pasa algo?
—No, no pasa nada, si eso sirve para que te calmes…
—Pareces molesto.
—No es eso, pero es que si te pones a dormir no vas a ver Nueva Jersey. Yo me conozco California de cabo a rabo, pero tú solo has visto Nueva Jersey desde diez mil pies de altura.
—Y desde el tren de Washington el año pasado, para asistir a esas galas.
—Ya. Si cogiste el tren, fue porque había niebla en toda la zona este. Anda que debiste de ver mucho. En fin, ponte a dormir si eso te relaja.
Ella le puso la mano en la mejilla.
—Puedes enseñarme Nueva Jersey a la vuelta.
—Claro. Entonces el que querrá dormir seré yo.
—Ojalá estuviéramos en la cama ahora mismo —dijo ella.
—Corta con eso, Barbara. Te estás aprovechando injustamente.
—Oh, vete al cuerno —dijo ella y, dándose la vuelta, se echó el abrigo por encima del hombro.
Al poco se quedó dormida. Podía quedarse dormida en cualquier parte. En el plató, mientras hacía una película, era capaz de acabar una toma, irse al camerino y echarse una siesta ahí mismo. O cuando estaban en casa y habían discutido, ella cerraba la puerta del dormitorio de un portazo y a los cinco minutos dormía profundamente. «Para Bobbie es una forma de evasión —decía su hermana—. Tiene mucha suerte en ese sentido.» «Tengo la constitución de una vaca, así que me viene natural», decía Barbara. «Que te dure esa constitución —decía Vincent—. Te renta doscientos de los grandes por película. Y gracias a eso me tienes a mí. Si fueras de esas que parecen un chico, no me habría fijado en ti. No te habría ni mirado.»
El olor del humo o el sonido de la radio podían despertarla, así que Vincent dejó el cigarrillo para luego y se quedó sentado en silencio mientras el coche aceleraba por la autopista… Al rato cayó en la cuenta de que él también se había quedado dormido. Miró a ambos lados, pero no reconocía el paisaje. Tras mirar el reloj hizo un cálculo rápido; estaban a diez o quince minutos —más o menos— de la salida de Trenton. Puso la mano sobre la cadera de su mujer y la sacudió con cuidado.
—Bobbie. Barbara. Vamos, despierta, pequeña.
—¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Ah, hola. ¿Ya hemos llegado?
—Creo que falta poco.
—Pregúntale al chófer —dijo ella.
Vincent pulsó el botón que bajaba la divisoria.
—¿Chófer, cuánto queda?
—Estaremos en Trenton dentro de cinco minutos, señor Merino. Luego, usted dirá.
—Gracias —dijo Vincent—. ¿Un café?
—De acuerdo —dijo ella—. Yo lo sirvo.
La mujer vertió café de un termo. Echó un terrón en la taza de él y se bebió el suyo sin leche ni azúcar. Vincent le pasó un cigarrillo encendido.
—Bueno, ya casi estamos —dijo.
—¿Estará el tipo ese de Life?
—No estoy seguro. Lo dudo. Cuando les dije que no iban a estar todos los italianos del condado de Mercer se les pasó el interés.
—Gracias a Dios, al menos eso —dijo ella mirándose al espejo—. Tienen la costumbre de mandar a un fotógrafo a tocarle las narices a todo el mundo y luego, si te he visto no me acuerdo.
—Ya. De hecho ni siquiera estoy seguro de si mi hermano vendrá desde Hazleton. Mis hermanas sí estarán, eso seguro. Aunque me juego lo que sea a que sus maridos tienen que trabajar. Y mi otro hermano, Pat, él y otro chico de Villanova. A esos no hay quien se los quite de encima.
—Espero acordarme de quién es quién.
—Pat es el universitario y se parece un poco a mí. Mi hermana mayor es France. Frances. La pequeña es Kitty. Tiene más o menos tu edad.
—Frances la mayor y Kitty la pequeña. Y Pat es el universitario y se parece a ti. ¿Y tus cuñados? ¿Cómo se llaman?
—Hazme caso y no preguntes cómo se llaman. Así, si no sabes su nombre, mis hermanas no se pondrán celosas. Además, me juego lo que quieras a que no estarán.
—¿Quién más?
—El cura. El padre Burke. Y a lo mejor Walter Appolino y su mujer. Walter es senador. Senador del estado. Si quiere sacarse una foto con nosotros, más vale complacerlo.
—¿Y qué pinta ahí el cura?
—A lo mejor no viene, como nos casó un juez de paz…
—Espero que no armen un número por eso. Porque si no, doy media vuelta y me vuelvo a Nueva York. No pienso aguantarle ni así a nadie.
—No será necesario. El marido de Kitty no es católico y sus hijos tampoco. Por esa parte no me preocupa, así que a ti tampoco. El único problema que veo venir es que mi viejo haya bebido y que Pat trate de tirarte los tejos. Como lo haga pienso partirle la puta boca.
—Mira quién habla.
—Eso es, tú lo has dicho. Mira quién habla. Trata de imitarme porque resulta que es el hermano de Vince Merino. Pues bien, Pasquale Merino, a la mujer de Vincent Merino ni tocarla si no quieres volverte a Villanova con un par de dientes menos. Y tú no le des pie. No te le acerques demasiado. Lo último que necesita es que le den pie para algo.
—¿Estará alguna de tus exnovias?
—No, salvo que mi hermano Ed venga de Hazleton. Salí con su mujer antes que él.
—¿Te la tiraste? Supongo que es absurdo preguntártelo.
—Si es absurdo, ¿por qué me lo preguntas? ¿Qué sentido tiene preguntar algo si sabes la respuesta de antemano? Sí, me la tiré, pero no después de que empezara a salir con Ed. Solo que Ed no se lo cree. No creo que venga.
—Seguramente le echa en cara que podría haberse casado contigo.
—Qué lista eres. Sí, se lo dice. Pero se equivoca. Aunque me hubiera quedado en Trenton nunca me habría casado con ella.
—¿Por qué no?
—Porque se creía que tenía derechos de propiedad sobre mí, y no era cierto.
—Yo sí tengo derechos de propiedad sobre ti, ¿no?
—Supongo, pero eso fue por voluntad propia. Yo te quería en exclusiva para mí, así que me dejé. Pero a ella nunca la quise de esa manera. Qué coño, podría haber hecho lo que quisiera con ella, pero yo nunca quise nada. En esa época ya me iba bien, pero no estaba dispuesto a pasarme toda la vida encerrado en Trenton. Espero que no vengan. Espero que solo estén mis padres y mis hermanas sin los idiotas de sus maridos, y mi hermano pequeño, si se comporta. Ah, y Walter Appolino. Walter está más acostumbrado a alternar con famosos. Siempre que va a Nueva York, va al Stork Club. Walter es el primer tipo que conocí que iba al Stork Club, cuando yo tenía dieciséis o diecisiete años.
—Menudo honor.
—Déjate de ironías, Bobbie. ¿A cuánta gente conocías tú que fuera al Stork Club cuando tenías dieciséis años?
—Cuando tenía dieciséis, bueno diecisiete, iba yo solita.
—Sí, ya me lo imagino.
Vincent tenía puesta toda la atención en dirigir al chófer por las calles de Trenton. Por fin, pararon frente a una casa de paredes blancas con un porche, jardín delantero y trasero, y un garaje de una plaza en la parte posterior.
—Es aquí —dijo—. ¿Es mejor o peor de lo que te esperabas?
—La verdad es que mejor.
Vincent sonrió.
—Mi padre trabaja de albañil en Roebling’s. Seguro que gana más que el tuyo.
—Nadie ha dicho lo contrario. ¿La de la puerta es tu madre?
—Sí, es mamá. Eh, mamá, ¿qué tal? —dijo Vincent saliendo del coche y abrazando a su madre. Barbara iba tras él—. Adivina quién ha venido conmigo.
—¿Qué tal está, señora Merino?
—Encantada de conocerte, Barbara —dijo la señora Merino estrechando la mano de su nuera—. Pasa, te presentaré a los demás.
—Mamá, ¿quién ha venido? —dijo Vincent—. Y papá, ¿ya está dándole a la botella?
—¿Qué forma de hablar es esa? No, no está dándole a ninguna botella. ¿Así es como hablas de tu padre?
—Déjalo. ¿Quién más hay dentro?
—Los Appolino. Walter y Gertrude Appolino. Es el senador del estado, el senador Appolino. Pero es un buen amigo de la familia. Y su esposa. Y mis dos hijas. Las hermanas de Vince, Frances y Catherine. Casadas las dos. Barbara, ¿quieres ir arriba a refrescarte o prefieres que te presente?
No fue necesario responder; los demás habían salido al porche y la señora Merino se ocupó de las presentaciones. En cuanto hubo terminado de decir nombres, de repente se hizo un silencio absoluto.
—Bueno, no nos quedemos aquí como una panda de pasmarotes —dijo Vincent—. Vamos adentro o saldrá todo el vecindario.
Dos chicas y un chico adolescentes se acercaron y les tendieron a Barbara y a Vincent unos cuadernos de autógrafos.
—Pon: «Para mi viejo amigo Johnny DiScalso» —dijo el chico.
—Y qué más, hombre —dijo Vincent—. ¿Y quién eres tú? ¿El hijo de Pete DiScalso?
—Sí.
—Tu padre me arrestó por conducir sin permiso. Tienes suerte de que te firme un autógrafo. ¿Y tú quién eres, pequeña?