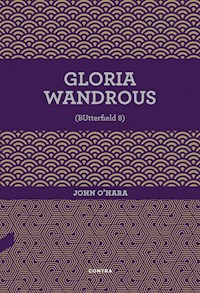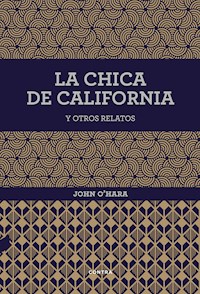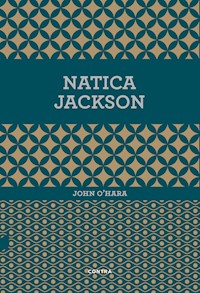
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Contra
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
De los casi cuatrocientos cuentos que el prolífico John OHara escribió en vida, y de los que esta editorial publicó veinticinco en la antología La chica de California y otros relatos, el autor de Pottsville, Pensilvania, optó en diversas ocasiones a lo largo de su obra por el género de la novella: relatos largos, que abarcan un periodo de tiempo generalmente superior al de un cuento, aunque inferior al de una novela, y que incluyen diversas subtramas y personajes. Este volumen recupera dos novellas portentosas que hasta ahora permanecían inéditas en castellano: Natica Jackson, publicada originalmente en 1966 en su colección de cuentos Waiting for Winter, es un sobrecogedor retrato del holl de los años treinta y de la vida ligera de sus estrellas, que, a partir de un encuentro azaroso, desencadenará una tragedia griega. El segundo, A noventa minutos de aquí, que apareció en el compendio de 1963 The Hat on the Bed, es un triángulo amoroso fascinante entre el protagonista un trasunto del propio O'Hara en su etapa como reportero de diarios de provincias, una jovencísima prostituta y la hija de un célebre periodista. En ambas novellas, O'Hara da rienda suelta a su técnica predilecta el diálogo, del que fue un maestro indiscutible, y da vida a dos de los mejores personajes femeninos de su obra.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Natica Jackson · Ninety Minutes Away
© 2017, John O’Hara
Todos los derechos reservados
Dirección editorial: Didac Aparicio y Eduard Sancho
Traducción: David Paradela López
Diseño: Setanta
Composición digital: Pablo Barrio
Primera edición en papel: Febrero de 2017
Primera edición digital: Diciembre de 2018
© 2017, Contraediciones, S.L.
C/ Elisenda de Pinós, nº 22
08034 Barcelona
www.editorialcontra.com
© 2016, David Paradela, de la traducción
© Katherine Young, del retrato de John O’Hara de 1945
ISBN: 978-84-949684-3-3
Este libro ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
NATICA JACKSON(1966)
Una tarde, mientras volvía a casa desde el estudio en su Packard 120 coupé amarillo crema, Natica Jackson torció adrede por la calle equivocada. En los tres años que llevaba en nómina de la Metro, todos los días que iba a trabajar había seguido la misma ruta entre Culver City y su casa de Bel-Air: Motor Avenue, Pico Boulevard, Beverly Glen, Sunset Boulevard, Bel-Air. Por la mañana, Bel-Air, Sunset Boulevard, Beverly Glen, Pico Boulevard, Motor Avenue, Culver City, el estudio. Le gustaba decir que podía recorrer el trayecto hasta durmiendo, y es que, algunas mañanas, entre su estado e ir dormida la diferencia no era mucha. Por las tardes y a primera hora de la noche, pese al cansancio, las cosas eran distintas. El motivo por el que eran distintas era que cuando terminaba de trabajar se sentía como si saliera del colegio. Por aquel entonces, sus tiempos del instituto estaban lo bastante próximos como para tener esa sensación. No hacía tanto desde que aquel cazatalentos de la Warner la viera en una obra de teatro escolar en Santa Ana y la animara a cruzar las cincuenta mil millas que la separaban de Hollywood. Le hicieron un contrato por siete años, empezando en 75 dólares semanales, y a los seis meses se lo rescindieron, justo antes de que tuvieran que empezar a pagarle 125 a la semana. Después de eso se buscó un agente gracias a cuya ayuda un tipo de la Metro descubrió que la muchacha sabía cantar y bailar, y al poco tiempo los espectadores descubrieron que había algo en la separación de sus ojos y la longitud de su labio superior que la hacía destacar y los incitaba a querer conocerla. Entre tanta mujer hermosa y tanta chica guapa, ella era la que gustaba al público. Se convirtió en la sobrina preferida de todo el mundo, y, además, las medias negras le sentaban de fábula. El estudio la obligó a actuar con Eddie Driscoll en dos musicales espantosos, el segundo tan espantoso que bajó de cartel antes de tiempo, pero a Jerry B. Lockman le bastó con lo que había visto para querer sacarla en una comedia no musical que estaba produciendo, y la muchacha eclipsó al resto del reparto. Y tanto que lo eclipsó. Entre los directivos no se ponían de acuerdo en si Natica Jackson tenía o no madera de estrella, aunque lo que era innegable era que estaba lista para el estrellato. No un estrellato a lo Garbo o a lo Myrna Loy, pero sí un estrellato a lo Joan Blondell, vaya si no, y quién sabe si, a lo mejor, haciendo las películas adecuadas, podía acabar convirtiéndose en la nueva Jean Arthur. Al público lo tenía chiflado. Quizá no fuera capaz de defender una película en solitario, pero cuando figuraba en el reparto la gente salía del cine diciendo lo maravillosa que era.
La casa de Bel-Air la compró con un dinero que aún no había ganado, pero su agente sabía lo que se hacía cuando la ayudó a financiarla.
—No quiero verte zascandileando en uno de esos apartamentos de Franklin Avenue —dijo—. Yo pienso a diez años vista, en cuando estés ganando fácilmente doscientos mil dólares al año. Dile a tu madre que se vaya a vivir contigo y no salgas de noche.
—Y adiós diversión —dijo Natica.
—Depende de qué entiendas tú por diversión. Tienes a Jerry Lockman.
—Él no puede llevarme a ningún lado —dijo ella.
—Ya te llevaré yo adonde sea necesario. Y si yo no puede llevarte, es que no deberías ir.
—No quieras convertirme en algo que no soy —dijo Natica.
—¿Y qué sabrás tú lo que no eres? ¿Conoces a Marie Dresslier?
—¿Annie la Morsa?
—¿Sabes con quién se codea? Con los Vanderbilt, los Morgan y esa clase de gente. Tendrías que ganar en un año lo que ella gana.
—Pues espero que se divierta más que yo.
—Y yo espero que te diviertas tanto como ella cuando tengas su edad. Tiene más de sesenta años y gana lo que gana. La gente como Dios manda la tiene en alta estima. Si con Jerry no te van bien las cosas, búscate a otro más joven. Basta con que no te juntes con un batería de club de jazz de pacotilla. Buscaré por ahí, a ver si te encuentro a un chico adecuado. Podría haberte contado un par de cosas sobre Jerry, pero tú no me tomaste confianza hasta que ya era tarde. De todos modos, aún podemos deshacernos de él. Hace tiempo que dejaste de hacer su clase de películas. Tengo mucha confianza en tu futuro, Natica. Y no me refiero a la semana siguiente o a la otra, ¡sino a mil novecientos cuarenta, cincuenta, sesenta!
Natica llevaba suficiente tiempo en Hollywood como para tenerle respeto a su agente, y lo obedecía en todas las cosas. Morris King era rico, agente por vocación, y no uno de esos representantes de artistas que viven con la esperanza de obtener una vinculación permanente con alguno de los estudios. Morris había rechazado ofertas para convertirse en productor. «Me quedaría el puesto de L. B. Mayer si me lo ofrecieran, pero no el de Eddie Mannix o el de Benny Thau», decía. Poseía una mansión en Beverly Hills, una limusina Cadillac de dieciséis cilindros con un chófer negro vestido con bombachos y polainas, y tenía a Ernestine, su esposa, quien según otros agentes era el verdadero cerebro de la Agencia Morris King. Ernestine se sentaba con Morris en el Beverly Derby, el Vine Street Derby, la taberna de Al Levey, el Vendome y el Lyman’s, posaba sus rechonchos antebrazos sobre la mesa con las manos entrelazadas y seguía la conversación de los hombres con chiribitas en los ojos. Esperaba, siempre esperaba, hasta que Morris o cualquiera de los hombres le preguntaban qué pensaba ella, y sus opiniones eran siempre tan agudas o tan absolutamente destructivas que los hombres asentían en silencio aun cuando disintieran de su parecer. Tenía opiniones acerca de todo: quién iba a ser el próximo jefe de la Universal, quién iba a ganar la final en el Legion Stadium, por qué Natica Jackson merecía las atenciones personales de Morris King. «Ernestine piensa como un hombre —dijo un agente rival—. Hace un par de noches estuve hablando con ella y con Morris. Discutíamos a propósito de algo y, mientras charlábamos, me saqué un par de puros del bolsillo y sin darme cuenta le ofrecí uno a Ernestine. No lo hice con ninguna intención. Es lo que digo: piensa como un hombre, y lo hice como quien le ofrece un puro a un hombre. ¿Y creéis que se molestó? No, no se molestó. ¿Sabéis lo que dijo? “El cumplido supremo”, dijo. No voy a decir que ella sea la única con cerebro en esa agencia, pero seguro que cuando hay que pensar el mérito es suyo al cincuenta y uno por ciento. De verdad que lo creo. Por cierto, aceptó el puro. Ella no fuma, pero lo quiso de souvenir, a modo de recuerdo.»
Los King no tenían hijos, y a sus cuarenta y cuatro años Ernes-tine estaba tan hecha a la idea de no tenerlos como a los veintidós lo había estado al miedo de quedarse embarazada. A los dos les encantaba el trabajo de Morris y salir todas las noches, y los dos se querían. Sin embargo, Morris creía vislumbrar la causa del interés de Ernestine por Natica Jackson.
—Es un poco como tú, Teeny —dijo un día—. Si tuvieras una hija, sería como ella. Incluso se te parece de cara.
—Te crees muy listo, ¿verdad? —dijo Ernestine.
—Listo quizá no, pero tonto tampoco —dijo Morris—. Si no quieres decírmelo, no pasa nada. Pero tengo ojos en la cara.
—Eso ya lo sé, cariño —dijo ella—. Pero yo nunca fui tan guapa como Natica Jackson. No puedo pretender lo contrario.
—Solo digo que se te parece de cara. No he dicho que fuera tu réplica exacta.
—¿Y si fuera mi réplica exacta? ¿Irías detrás de ella?
Morris se frotó el mentón como si se estuviera arreglando la perilla.
—¿Sabes lo que creo? Creo que tratas de averiguar si voy detrás de ella. Como si hubiera notado vuestro parecido hace dos o tres años y me hubiera convencido de que era la versión moderna de Ernestine Schluter. Pues bien, si eso es lo que piensas, te equivocas. La primera vez que la vi me di cuenta de que tenía un par de piernas como las de Ruby Keeler y una de esas caritas al estilo de Claudette Colbert, solo que no tan guapa.
—Claudette también tiene un buen par de piernas.
—Te estoy diciendo lo que pensé, no lo que piensas tú ahora, si me permites que continúe —dijo Morris—. Total, que se la coloqué a la Metro. Entonces a ti te gustó y al público también le gustó, y tú poco más o menos que la tomaste bajo tu protección. En cuanto a lo de ir detrás de ella como hizo Jerry Lockman, no tienes motivos para sospechar.
—Eso ya lo sé, Morris, ya lo sé. Lo decía por chincharte un poco —dijo Ernestine.
—Ya. Pero te traes algo entre manos y no sé lo que es —dijo él.
—No es nada. Mi interés por Natica es como el de esos hombres a los que les da por apadrinar a un boxeador, puro pasatiempo.
—¿Quieres apadrinarla tú? Si quieres, te vendo su contrato y te ocupas tú de ella.
—No. Lo último que querría es ser una mujer agente. Pero me gustaría tener voz y voto en su carrera, por puro pasatiempo.
—Muy bien.
—Empezando por darle la patada a Jerry Lockman.
—Eso es fácil. Está de Jerry hasta la coronilla.
—Yo también, y además ya ha estado suficiente tiempo con él. Aquí todo el mundo conoce a Jerry y sabe que es especialito, pero si Natica sigue siendo su chica, acabarán pensando lo mismo de ella. Búscale otro chico. Un inglés, o un escritor, aunque sea un mariquita confeso, me da igual, la cuestión es que sea alguien que pueda acompañarla a los sitios.
—¿Quieres que le busque otra chica a Jerry?
—Eso no es difícil. En esta ciudad las hay a patadas. La próxima que se presente en tu despacho se la mandas a Jerry.
—Lo veo factible —dijo Morris—. Pero tú tendrás que encontrarle un chico a Natica.
—Hecho —dijo Ernestine.
Ernestine encontró a un inglés que, además de ser escritor y bisexual confeso, estaba más que dispuesto a ejercer de amante y acompañante de Natica. Para Natica, el plan no era el ideal, pero el estudio la mantenía ocupada, le concedían gratificaciones a cambio de no tomarse vacaciones y cuando volvía a casa por la noche estaba demasiado cansada como para pensar. Alan Hildred, su pretendiente inglés, vendió al estudio un par de tratamientos destinados a hacer películas para Natica Jackson, y uno de ellos, Los tíos también son personas, acabó produciéndose y funcionó bastante bien. Veinticinco mil dólares, menos el diez por ciento de Morris King, compensaban con creces todas las veces que Natica habría preferido no verlo (y también las que habría querido verlo). Se daba por sobreentendido que Alan Hildred debía sacar algún dinero de todas las películas de Natica Jackson, ya fuera en calidad de autor de la idea original o como colaborador del guion. A la madre de Natica, a la que le habría gustado aparecer como figurante, la convencieron para que aceptase un empleo como vendedora en una floristería propiedad de Ernestine King. El padre de Natica, guardafrenos de la Southern Pacific, siguió trabajando de guardafrenos, claro que por entonces ya llevaba diez años separado de su esposa. En cuanto al hermano de Natica, nadie conocía su paradero. Lo último que habían sabido era que iba de grumete en un barco de la Dollar Line. Pero algún día volvería y, cuando volviera, habría que hacerse cargo de él. El tío materno de Natica, que se había mudado a casa de las Jackson cuando el padre de Natica las dejó, trabajaba como jardinero en la Warner Brothers. Tenía esperanzas de mudarse a la casa de Bel-Air, pero ahí Natica se plantó.
—Ese maldito hijo de mil madres no va a poner los pies aquí —dijo Natica.
—Esas no son maneras de hablar de alguien de tu sangre —dijo su madre.
—Te diré una cosa, mamá, tampoco hay ninguna ley que diga que tú tengas que vivir aquí —dijo Natica—. Estás ganando setenta y cinco a la semana.
—Sí, pero ¿hasta cuándo? Con mi artritis…
—No me vengas con la artritis. Como tengas artritis, te mando al desierto. Vete a ver al médico, y si dice que tienes artritis, te buscaré donde vivir. Pero si tío Will cree que se va a instalar aquí, le puedes ir diciendo que fue el señor King quien le encontró trabajo en la Warner y que el señor King puede hacer también que le den una patada en culo y lo pongan de patitas en la calle.
—No entiendo por qué el señor King no me encuentra trabajo como figurante. Así no tendría que estar entrando y saliendo todo el día de la cámara frigorífica.
—Te diré por qué —dijo Natica—: porque no quieren verte por ahí, por eso. Y también porque esos trabajos se los dan a la gente que sabe actuar. A los profesionales. Y tú lo único que sabes es hacer teatro con esto de la artritis. No me agotes la paciencia, mamá. No me agotes la paciencia.
—A veces pienso que ojalá no me hubiera ido de Santa Ana.
—Toma, cincuenta dólares —dijo Natica—. Para que te vuelvas.
—Claro, que más quisieras tú que librarte de mí, ¿verdad?
—No me vengas con eso, que estoy cansada —dijo Natica—. Cada día tengo que levantarme a las cinco para que me hagan ir de aquí para allá, y cuando vuelvo a casa por la noche encima tengo que aguantar tus quejas.
Fue un día o dos después que Natica Jackson, mientras volvía a casa desde el estudio en su pequeño Packard, se desvió de la ruta acostumbrada. Había un punto de Motor Avenue en que la vía torcía a la derecha. A la izquierda había una calle —Natica no sabía su nombre— que formaba el segundo brazo de una i griega. Alguna vez se había preguntado qué pasaría si giraba por esa calle. No podía ocurrir nada, lo único es que tardaría un poco más en llegar a casa y que vería una parte urbanizada del sur de California que nunca antes había visto. Pero al menos habría vuelto a casa por un camino distinto. De modo que giró a la izquierda por esa calle, llamada Marshall Place.
Tuvo que aminorar. Marshall Place era una calle sinuosa en forma de ese, con un ancho que no daba más que para tres coches, y apretados. Las casas estaban bastante cerca unas de otras y tenían aspecto inglés, y Natica se preguntó si la calle podía deber su nombre a Herbert Marshall, el actor inglés. Los coches estacionados en Marshall Place eran vehículos acordes con el barrio: Buicks, Oldsmobiles, un Packard 120 como el de Natica, un LaSalle coupé, un coche extranjero antiguo de una marca que era algo así como Delancey. Era un barrio muy superior a la zona de Santa Ana de la que provenía Natica, pero ella se había acostumbrado tan rápidamente a Bel-Air que Marshall Place le pareció casi marginal. Llegó a otro giro de la calle desde el que volvía a verse Motor Avenue, cosa que no le pesó en absoluto. Desde luego, Marshall Place no era gran cosa y toda la curiosidad que hasta entonces había despertado en ella estaba ahora completamente satisfecha. Una calle cualquiera de esas en las que vive la gente que trabaja en las oficinas. Cincuenta metros más y llegaría a Motor Avenue, adiós, Marshall Place… y entonces su coche chocó contra un Pontiac.
El Pontiac estaba saliendo de la acera y Natica lo embistió casi de lado. Fue una colisión muy ruidosa para una calle tan tranquila. El conductor del Pontiac gritó: «¡Maldita sea!» y otras cosas que ella no alcanzó a oír. Natica dio marcha atrás y el hombre volvió a acercar el coche al bordillo y se bajó.
—Pero ¿en qué estaba pensando? —dijo—. ¿Es que no ha visto mi mano? Le estaba haciendo señales con la mano, ¿no me ha visto?
—Lo siento —dijo ella—. No he visto su mano. Está bastante oscuro. Estoy asegurada contra todo.
Natica llevaba en la cabeza un pañuelo de seda anudado bajo la barbilla.
—¿No es usted Natica Jackson, la actriz? —dijo él.
—Sí —dijo ella.
—Me lo ha parecido —dijo él—. Me llamo H. T. Graham y vivo aquí, en Marshall Place número ocho. Supongo que tiene permiso y todo eso. Será mejor que se pegue al bordillo o estorbará a los coches que quieran pasar.
—Oiga, señor Graham, no empiece a decirme lo que tengo que hacer como si fuera el amo y señor de la calle. Usted dice que me ha hecho señales con la mano, pero no tengo por qué creerle. La compañía del seguro pagará sus daños, pero no me diga lo que tengo que hacer. Tenga. Mi permiso de conducir, y si quiere, puede mirar debajo del volante y anotar el registro del coche.
—No me venga con aires de estrella —dijo él—. La que ha cometido la infracción es usted y el estado de los coches lo demuestra. Yo no le he embestido a usted, sino usted a mí. —El hombre sacó una estilográfica para anotar en una agenda el nombre y la dirección de ella, así como otros varios números—. ¿Tiene un lápiz?
—No —dijo ella.
—De acuerdo. Yo se lo anoto. —Cuando hubo terminado, arrancó una página de la agenda y se la tendió—. Más de uno trataría de sacarle un coche nuevo, si hubiera chocado con una actriz de cine —dijo—, pero yo solo quiero lo que me corresponde por ley.
—Qué corazón de oro —dijo ella.
—Ustedes la gente del cine no saben por qué son tan poco populares entre la gente de la calle, pero yo se lo diré. Es por actitudes como la suya. De niña malcriada. Usted cree que basta con un cheque de la compañía de seguros. Hoy puede volver a casa y mañana comprarse un coche nuevo, pero la próxima vez quizá mate a alguien. Esta es una calle estrecha, residencial, hay niños pequeños. Por suerte, a esta hora todos están en casa cenando, pero hace media hora la calle estaba llena de críos. Leí lo del director borracho que mató a tres personas en Santa Mónica. Tendrían que haberlo mandado a la cámara de gas.
—Oiga, señor Graham, que lo único que he hecho ha sido arrugarle el parachoques y abollarle un poco la puerta.
—Pero si la ventanilla hubiera estado subida, el cristal se habría roto y podría haberme dejado ciego. Deje de fingir que no ha pasado nada.
—Deje usted de fingir que esto ha sido un choque de trenes.
—Ande, váyase a casa —dijo él—. Y procure llegar sin matar a nadie. Vamos, largo de aquí.
—No puedo —dijo ella.
—Pues claro, tiene el motor apagado. Dele al encendido.
—No es eso —dijo ella.
—¿Se ha hecho daño?
—No, tampoco es eso. Es que no quiero conducir. ¿Le importaría ir a su casa y llamar un taxi? De pronto me he puesto nerviosa o algo. No sé qué es.
—¿Está segura de que no se ha golpeado la cabeza con el parabrisas? —dijo el hombre mientras se acercaba para examinarla.
—No, no me hecho daño. Por favor, pídame un taxi y ya mandaré a alguien a recoger el coche.
—De eso nada, yo la llevo. ¿Está mareada? Venga, le daré un vaso de agua. O a lo mejor lo que necesita es un brandi.
—De verdad que me encuentro bien, solo necesito que me pida un taxi. Será que me está saliendo ahora el susto, pero el caso es que no podría llevar el coche a casa ni que me pagasen.
El hombre se montó en el coche de Natica y la condujo hasta Bel-Air. Ella no abrió la boca más que para darle indicaciones en la última parte del trayecto.
—Ahora soy yo la que tendrá que pedirle un taxi —dijo en cuanto llegaron a la casa—. ¿Puedo ofrecerle una copa?
—No, gracias —dijo él.
—Supongo que se esperaba que tuviera un coche enorme con chófer.
—Iría a juego con la casa —dijo él.
—Es demasiado grande para mi madre y para mí.
—¿No está casada?
—No. —Natica telefoneó a la compañía de taxis—. El taxi llegará en cinco minutos —dijo—. Perdone que antes me haya comportado como una estúpida.
—Yo también he sido bastante grosero.
—¿No debería avisar a su esposa de que está aquí?
—Está fuera. Ella y los niños se han ido a Newport.
—Oh, entonces supongo que estaría saliendo a cenar cuando he chocado con usted.
—Estaba yendo a Ralphs, en Westwood. Generalmente voy ahí cuando me dejan solo.
—¿Le apetece comerse un filete aquí? Yo siempre ceno sola y hacia las nueve me acuesto. Mi madre no me espera. Ella cena temprano y luego se va a ver algún espectáculo.
—De modo que estoy solo con una estrella de cine. Es la primera vez que me pasa. Aunque tengo que confesarle una cosa. Nunca la he visto en pantalla. La he reconocido por los anuncios, supongo. No voy mucho al cine.
—¿Y a qué se dedica? A lo mejor yo tampoco compro lo que vende usted.
—No, no lo creo. Trabajo como químico en la Signal Oil Company, producimos hidrocarburos.
—Yo compro gasolina —dijo ella.
—Sí, pero yo trabajo con otro tipo de gasolina. Digamos que me dedico a desarrollar ciertos subproductos.
—Sea lo que sea que significa eso. ¿No le gustaría tirarme los tejos?
—¿Lo dice en serio? —dijo él.
—Sí. Si no lo hace, puede que sea yo quien se los tire a usted —dijo ella—. Vamos, venga y siéntese a mi lado.
—No acabo de entenderla —dijo él.
—Yo tampoco me entiendo, pero no importa. Me da perfectamente igual lo que piense de mí. Como no vamos a volver a vernos, da lo mismo. Cuando llegue el taxi, tenga, dele estos cinco dólares y dígale que no va a necesitarlo. Aquí está. Menuda puntualidad.
—¿Está segura de que quiere hacer esto?
—No si tiene que convertirse en tema de conversación. ¿Va a decirle al taxi que se vaya?
—Por supuesto —dijo él. Fue a la puerta y despidió el taxi—. ¿Y qué pasa con su madre?
—Mi habitación está en otra parte de la casa. Podemos ir allí. —Natica se puso en pie y el hombre la abrazó, y ambos supieron, sencillamente, que se deseaban—. ¿Ve como quería tirarme los tejos?
—Claro que quería, pero nunca me lo habría permitido —dijo él.
—Pues yo sí —dijo ella—. Vamos.
Fueron a la habitación y él se quedó hasta las once en punto.
—Ojalá no tuvieras que irte, pero tengo que levantarme a las cinco. Además, supongo que querrás telefonear a tu mujer. ¿La llamas todos los días?
—Más o menos.
—Bueno, dile que no has llamado antes porque estabas en la cama con una estrella de cine.
—¿Le digo con quién?
—No, mejor que no. Tendrás que contarle lo del accidente, y eso es lo primero que pensará: qué ha pasado después del accidente. ¿Te das cuenta de una cosa?
—¿De qué?
—De que nunca podrás volver a pronunciar mi nombre sin que ella piense que te has acostado conmigo. Se le quedará en la cabeza para siempre.
—No.
—Sí. Créeme. Es lo que yo pensaría, y es lo que ella va a pensar. Que quizá, solo quizá, aquella noche que tuviste el accidente y no la telefoneaste quizá la pasaste con esa tal Natica Jackson.
—No lo sé, aunque quizá tengas razón —dijo él—. Has dado bastante en el clavo, teniendo en cuenta que ni siquiera la conoces.
—Eso es porque me parece que sé con qué clase de chica te casarías. ¿Sabe que le eres infiel?
—La verdad es que solo ha ocurrido otra vez, en Houston, Texas.
—Pero seguro que te vigila como un halcón.
—Sí, es propensa a los celos.
—Y tú también.
—Sí, supongo que sí —dijo él.
—En fin, Hal Graham, me parece que es hora de irse a casa —dijo ella—. Te pediré otro taxi.
Lo hizo.
—¿Dónde está tu madre? —dijo él.
—¿Mi madre? En su habitación, supongo. ¿Por qué?
—Curiosidad —dijo él—. Si estuviera sentada en el salón y me viera pasar por ahí, podría parecerle raro.
—Tienes razón —dijo Natica—. No es algo que ocurra todos los días.
—A eso me refiero.
—No te equivoques conmigo. Ocurre, pero no todos los días —dijo Natica—. Quiero decir que no traigo a extraños a casa todas las noches.
—Ya lo he notado —dijo.
—¿En qué?
—Oh… No sé cómo decirlo. Son cosas que se notan. Está casa es muy silenciosa, me da la sensación de que siempre está silenciosa y de que eres una persona muy sola. Solitaria, quizá sería mejor decir. Me voy con una impresión muy distinta de la que tenía al llegar.
—¿De cómo vive una estrella?
—Sí.
—Vaya. Bueno, algunas están casadas. La mayoría —dijo ella—. Pero nunca me he sentido tan sola como para querer casarme con la clase de chicos que querían casarse conmigo. Jamás me casaría con un actor, aunque estuviera enamorada de él. Y si no me caso con un actor, ¿con quién voy a casarme? La gente normal no entiende el estilo de vida que estamos obligadas a llevar. Solo podría casarme con algún director. Entonces no tendría que preguntarme si está casado conmigo porque soy una estrella o porque gano mucho dinero. De mil amores me casaría con un buen director, pero están todos ocupados. Todos tienen esposa o novia. O ambas cosas. O son de la acera de enfrente.
—Y nunca te casarías con un hombre de la acera de enfrente —dijo él.
—No, supongo que no. Claro que algunos son ambidiestros, y algunos ambidiestros son tan masculinos como el que más.
—¿Lo dices por experiencia? Me da esa impresión —dijo él.
—No empieces a preguntarme acerca de mis experiencias. Mañana por la mañana serás una más. Y yo para ti también.
—La mejor. La única, casi. No sé si voy a ser capaz de tomármelo con tanta despreocupación.
—Claro que sí. No te queda otra. Puede que al principio no te lo tomes con despreocupación, pero no mires la parte mala. Mira el lado bueno. A partir de ahora podrás decirte: «Estas estrellas de cine son gente normal y corriente».
—El problema de eso está en que yo no pensaba en ti como en una estrella de cine. Jamás de la vida me habría insinuado a una estrella de cine.
—No ha hecho falta. La estrella de cine se ha insinuado por ti.
—No eres la primera chica que se me insinúa.
—Pero con ellas no te has acostado.
—Antes de casarme sí, pero después no. Salvo la chica de Houston, Texas.
—Pero esa era una puta —dijo Natica.
—No. Era la mujer de un amigo mío.
—Ah, pensaba que sería una chica de esas que uno conoce en los congresos.
—Era un congreso, pero ya la conocía de antes. Ella y su marido viven en Houston. Él también es químico. Estudió conmigo en el Cal, y ella también estudiaba ahí, iba un par de cursos por detrás de nosotros.
—¿Era tu novia en el Cal?
—No. En el Cal no tuve novia hasta el último año. La chica con la que me casé.
—Oh, entonces la chica de Houston…