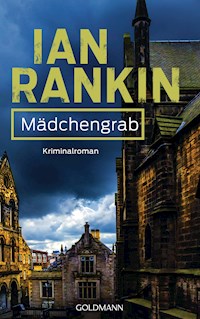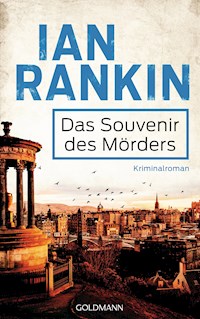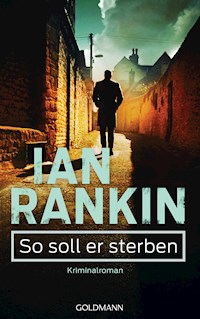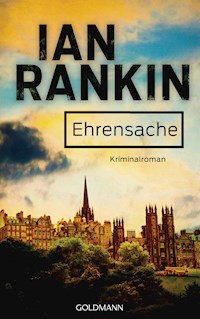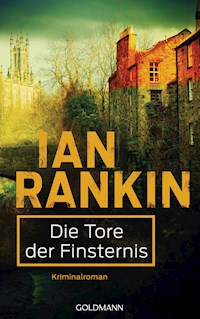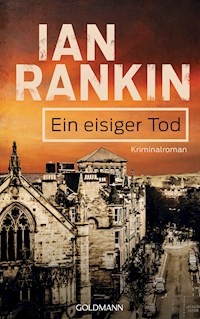9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bibliomisterios
- Sprache: Spanisch
LOS MEJORES MISTERIOS SOBRE EL MUNDO DE LOS LIBROS UNA OBRA DEL CREADOR DEL INSPECTOR REBUS Un turbulento relato sobre un hombre obsesionado con la semilla que inspiró la historia de Jekyll y Hyde. Para Ronald Hastie, recién graduado, un trabajo en la legendaria librería Shakespeare and Company es la opción perfecta para pasar un verano en París. Trabajar a tiempo parcial a cambio de alojamiento y comida le deja mucha libertad para explorar la ciudad que alguna vez visitó su héroe literario, Robert Louis Stevenson. Las cosas no hacen más que mejorar cuando conoce a un coleccionista que afirma tener los manuscritos originales de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde y del nunca publicado La compañera de viaje. Pronto una obsesión imprudente se agita en su interior: buscar el secreto que se esconde en las páginas perdidas de Stevenson. Los mejores misterios sobre el mundo de los libros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 64
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original inglés: The Travelling Companion.
Publicado originalmente por The Mysterious Bookshop.
© del texto: Ian Rankin, 2016.
© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil, 2024.
Esta edición se ha publicado gracias a un acuerdo con Penzler Publishers, a través de International Editors & Yáñez Co, S.L.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: octubre 2024
OBDO394
ISBN: 978-84-1132-955-2
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Índice
PORTADILLA
LA COMPANERA DE VIAJE
COLECCIÓN BIBLIOMISTERIOS
JOHN CONNOLLY. EL MUSEO DE LAS ALMAS LITERARIAS
JOYCE CAROL OATES. MISTERIOS, S. A.
ANNE PERRY EL PERGAMINO
—Mi francés no es muy bueno —le dije.
—El vendedor es inglés. No tendrás problema.
El señor Whitman deslizó una vez más la postal hacia mí. Había insistido en que lo llamara George, pero no podía hacerlo. Era mi jefe, o algo así. Además, si había que creerse las historias que circulaban, era descendiente de Walt Whitman, y eso me interesaba. Me había graduado con honores en la Universidad de Edimburgo aquel mismo verano y me había especializado más en literatura escocesa que en la estadounidense, pero, aun así, Whitman era Whitman. Y, ahora, mi jefe (o algo así) me estaba pidiendo que le hiciera un favor. ¿Cómo iba a negarme?
Observé cómo mis dedos arrancaban la postal de sus manos. Era una de las tarjetas promocionales de la librería. En un lado había dibujos de Shakespeare y de la Rue de la Bûcherie, y en el otro mi destino escrito a mano.
—Son cinco minutos a pie —me aseguró el señor Whitman.
Tenía acento estadounidense. Era alto, con el pelo gris peinado hacia atrás, los ojos hundidos y unos pómulos prominentes. Cuando nos conocimos, me pidió un cigarrillo. Al enterarse de que no fumaba, sacudió la cabeza como si estuviera cansado de mi generación. El encuentro se había producido frente a un restaurante de cuscús cercano, donde había estado mirando el menú del escaparate y pensando si me atrevía a entrar. El dinero no era el principal problema. Había estado ensayando mis pocas frases de francés y valorando la posibilidad de que el personal, viéndome como un viajero solitario, pudiera asaltarme por los francos que llevaba en el bolsillo antes de vender el contenido de mi pesada mochila en algún mercadillo de los alrededores.
—¿Estás de paso? —me preguntó el desconocido que estaba a mi lado antes de exigirme que le diera un «piti».
Un poco más tarde, mientras compartíamos mesa y las opciones más baratas de la carta, me habló de su librería.
—La conozco —balbuceé—. Es normal que sea famosa.
El hombre esbozó una sonrisa desganada y, cuando hubimos llenado la panza, sacó un túper vacío, en el que vertió los restos de la comida antes de poner de nuevo la tapa.
—No tiene sentido desperdiciarlo —dijo—. En la tienda no pagamos, pero ofrecemos una cama. Una cama es lo único que te llevas.
—Pensaba buscar un hotel.
—Trabajas unas horas en la caja y friegas el suelo después de cerrar. El resto del día es tuyo, y hay libros interesantes en las estanterías...
Así fue como llegué a trabajar en Shakespeare and Company, 37 Rue de la Bûcherie, París 5. En la postal nos jactábamos de tener «el mayor stock de títulos antiguos en inglés de todo el continente», y añadíamos un comentario de Henry Miller, según el cual, era «un paraíso de los libros».
No era la tienda original, claro está, pero eso no lo anunciábamos a bombo y platillo. La Shakespeare and Company de Sylvia Beach abrió sus puertas en 1919 en la Rue Dupuytren, antes de mudarse a un local más grande en la Rue de l’Odéon. Allí era donde uno se podía encontrar a Joyce, Pound y Hemingway. El señor Whitman había bautizado su librería como Le Mistral, pero más tarde la renombró en honor a Beach, ya que su Shakespeare and Company cerró para siempre durante la ocupación alemana de París. En los años cincuenta, la nueva Shakespeare and Company fue un imán para los autores beat, y seguían visitándola escritores (o algo así). Me tumbaba en mi estrecha y dura cama, en una alcoba con cortinas, y escuchaba a unos expatriados cuyos nombres no me decían nada recitando poemas. Ahora bien, como la escritura contemporánea no era mi periodo, procuraba no juzgar.
—Eres de Escocia, ¿verdad? —me dijo un día el señor Whitman.
—De Edimburgo, para ser más exactos.
—Walter Scott y Robbie Burns, ¿eh?
—Y Robert Louis Stevenson.
—Sin olvidar a ese réprobo de Trocchi...
Se rio para sus adentros.
—Stevenson es mi pasión. Empezaré mi doctorado sobre él en otoño.
—¿Regresarás al mundo académico tan pronto?
—Me gusta.
—No entiendo por qué.
Y me lanzó una de sus miradas. Más tarde abrió la caja registradora para contabilizar la escasa recaudación de la noche. Era agosto y fuera aún hacía calor. Los turistas estaban sentados en las cafeterías, abanicándose con los menús, y pedían bebidas frías. Solo una o dos personas de mi edad estaban echando un vistazo a las estanterías de nuestra tienda sin ventilación. Había un ejemplar original del Ulises en el escaparate, una sirena para atraerlos hacia el interior. Pero aquella tarde no estaba surtiendo efecto.
—¿París siempre fue tu destino? —me preguntó mientras cerraba de nuevo la caja.
—Quería viajar. Stevenson visitó Francia en varias ocasiones.
—¿Ese es el tema de tu doctorado?
—Estoy estudiando cómo pudo haber afectado su estado de salud a su escritura.
—Suena fascinante. Pero eso no es vida, ¿verdad?
Lo observé mientras se daba la vuelta y se dirigía a las escaleras. Tres horas más y podría cerrar e irme a la cama acompañado de los diversos insectos que cada noche parecían darse un festín con mis tobillos y la parte posterior de mis rodillas.
Había enviado postales —de Shakespeare and Company— a amigos y familiares, y había dejado unos céntimos en la caja como pago. No mencioné las picaduras, pero me cercioré de que mi aventura sonara lo más exótica posible. En realidad, ya había enviado una primera postal a casa poco después de apearme del autobús nocturno en la estación Victoria de Londres. Compré otra y la mandé desde la terminal del ferri en Dover. Sabía que mis padres preferirían la comunicación escrita a una costosa llamada telefónica. Mi padre era ministro de la Iglesia de Escocia y mi madre un miembro inestimable de nuestra comunidad. Yo era una especie de rareza por haber seguido en casa durante los cuatro años de licenciatura. Mis padres me habían ofrecido ayuda económica para el alquiler, pero mis argumentos sobre el despilfarro de dinero los convencieron. Además, me gustaba mi habitación de la infancia, y mi madre era la mejor cocinera de la ciudad.
Pero antes de partir le prometí a Charlotte que la llamaría cada dos días, solo para que supiera que estaba bien. Junto al Sena había una cabina telefónica con vistas a Notre-Dame, lo cual compensaba su falta general de higiene. Con el receptor envuelto en una servilleta de cafetería, gastaba unos francos contándole a Charlotte cualquier nueva experiencia mientras la oía decir que me quería, que me echaba de menos y que no veía el momento de que encontrara un piso a tiempo para el inicio del curso en Edimburgo.
—Claro —convenía yo, con la boca repentinamente seca.
—Ay, Ronnie —suspiraba ella, y yo reprimía el impulso de corregirla, ya que mi preferencia (como ella bien sabía) era más Ronald que Ronnie.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: