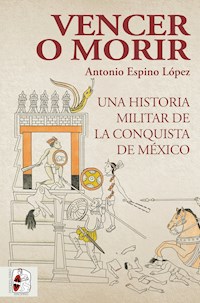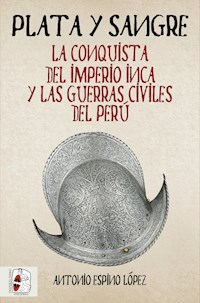Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Con la llegada de los españoles a América, se inició la conquista de un vasto territorio en la que fue esencial el despliegue de una serie de estrategias que tuvieron siempre la violencia calculada como común denominador. Las implacables tácticas militares utilizadas por las fuerzas hispanas contribuyeron, con mayor o menor fortuna, al derrocamiento de los imperios precolombinos y al sometimiento de las sociedades amerindias, pero también dejaron escritas algunas de las páginas más sangrientas de la historia. A partir del análisis de la historia militar y la cultura de la violencia ejercida contra los nativos, el catedrático Antonio Espino ofrece una lúcida e insólita crónica de la conquista de América por parte de ejércitos y grupos armados españoles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Antonio Espino López, 2013.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CÓDIGO SAP: OEBO728
ISBN: 9788490563243
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PRÓLOGO
LA CONQUISTA DE AMÉRICA
INTRODUCCIÓN
1. SOBRE ARMAS, TÁCTICAS Y COMBATES: EL CONQUISTADOR COMO HÉROE
2. LAS PRÁCTICAS ATERRORIZANTES EN LA CONQUISTA DE AMÉRICA
3. SITIOS Y BATALLAS
4. RESISTENCIAS
CONCLUSIONES
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
NOTAS
PRÓLOGO
Durante cerca de dos décadas mis obligaciones docentes me han conducido a impartir enseñanza sobre la América Colonial hispana en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin duda, la obra que el lector tiene en sus manos es un reflejo de mis intereses acerca de la historia de la guerra en la Época Moderna, temática a la que he dedicado casi todos mis esfuerzos en lo que se refiere a la investigación, entendiendo que la guerra en las Indias es solo un aspecto más de las múltiples posibilidades que ofrecía la mencionada temática, y con ese espíritu, y no otro, he abordado el presente trabajo. Pero, sin duda, el ejercicio docente ha debido dejar su impronta, de modo que, fueran conscientes de ello o no, todos mis alumnos de estos casi dos decenios son, de una forma u otra, copartícipes de la decisión de interesarme por la historia de la violencia ejercida en la conquista de América. He procurado aprender todo lo posible por y para ellos. Numerosas crónicas y otras fuentes han podido ser consultadas merced al esfuerzo de muchas instituciones por digitalizar dichos materiales (entre otras, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Memoria Chilena, el portal PARES, etc.), a quienes damos las gracias desde aquí. También quisiera mostrar mi agradecimiento al servicio de préstamo interbibliotecario de la Universidad Autónoma de Barcelona (Biblioteca d’Humanitats) por su diligencia a la hora de atender mis peticiones y, como siempre, a Maria Ribas Prats por escuchar mis argumentaciones al respecto de esta obra, de temática tan terrible, y por hacerme la vida tan agradable.
Por supuesto, una mención muy especial se merecen mi colega, el profesor Borja Antela, quien me puso en contacto con RBA, los señores Manuel Martos y Joaquim Palau, responsable editorial de la línea de Historia, por la calurosa acogida que han dado a la presente obra, y Ferran Meler y Anna González, que han trabajado duro en las diferentes fases de la edición del libro. A todos, muchas gracias.
Cala Comte (Sant Agustí d’es Vedrà-Eivissa)
La Llagosta (Barcelona), 2009-2012
LA CONQUISTA DE AMÉRICA
INTRODUCCIÓN
No se hace propaganda de las atrocidades cometidas se recurra a estas por motivos políticos, militares o por ambos al mismo tiempo. La celebérrima definición de lo que es la guerra propuesta por Carl von Clausewitz («La guerra es un acto de violencia destinado a obligar al adversario a hacer nuestra voluntad»1) puede aplicarse, obviamente, al caso de la conquista de las Indias. Pero hay muchas formas de hacer la guerra. Como señala Sean McGlynn, refiriéndose a la Edad Media: «[...] fueron las políticas militares deliberadamente impuestas las que sentaron el precedente de los horrores de la guerra». Para McGlynn, en «el caos y el ardor de la guerra» de aquellos siglos fue muy corriente que se perpetraran acciones que solo se pueden calificar como de un «horrendo salvajismo», pero su impulso fundamental siempre estuvo dictado por el «imperativo militar».2
En realidad, el uso del terror, de la crueldad, de la violencia extrema de una manera sistemática con fines político-bélicos, de conquista y sometimiento, sin ser desconocido, por supuesto, en el mundo griego —la destrucción de Tebas3 (o la de Tiro) por Alejandro Magno sería un buen ejemplo y no el único—, parece ser una gran aportación de Roma. Y, a partir de ella, por diversas vías, del imperialismo en general.4 El asedio y parcial destrucción de Atenas por Sila en 87-86 a.C. sirvió para que los enemigos de Roma supiesen que nadie podría escapar del castigo. «La lección era muy sencilla, y demuestra una vez más el gran control que Sila tenía del uso del miedo como herramienta de coerción», señala Borja Antela.5 Simone Weil argumentó: «Nadie ha igualado nunca a los romanos en el uso de la crueldad. [...] la crueldad fría, calculada, aquella que constituye un método, la crueldad que ninguna inestabilidad de humor, ninguna consideración de prudencia, respeto o piedad puede atemperar [...], una crueldad semejante constituye un instrumento incomparable de dominación».6
Siguiendo a Enrique García Riaza, frente a la teórica protección de la población sometida mediante la rendición incondicional de su ciudad (deditio), lo cierto es que los romanos aplicaron en algunos casos la misma ferocidad represora, de los bienes y de las personas, como si se tratara de la toma al asalto de una ciudad fortificada (oppugnatio). En este segundo supuesto, lo habitual —como sucedería después en las épocas medieval y moderna— era entrar a sangre y fuego «aniquilando de manera intencional no solo a los defensores activos, sino a cuantos habitantes se topara la vanguardia romana en su progreso, así como a los animales».7 Polibio8 aseguraba que el motivo de la táctica en cuestión consistía «en infundir al enemigo una sensación generalizada de terror y desmoralización». Así, «la necesidad de asegurar el territorio ante los frecuentes episodios de sublevaciones se hace patente no solo en la aplicación selectiva de la pena de muerte, sino en el uso de otras medidas traumáticas, entre las que se encuentra la amputación de las manos [...] La medida debiera valorarse a nuestro juicio, por sus aplicaciones prácticas relacionadas con la incapacitación definitiva para la lucha de amplios colectivos humanos».9 De hecho, no es casualidad que la conquista de las Indias se dotase de una «dimensión clásica», otorgada por su comparación con las guerras de Roma. El propio Hernán Cortés llegó a comparar el asedio de México-Tenochtitlan con el de Jerusalén, ya que era de su gusto, según Bernal Díaz del Castillo, recordar los hechos heroicos de los romanos. Gonzalo Fernández de Oviedo también utilizó dicha comparación, señalando cómo en el sitio de México «no murieron menos indios que judíos en Jherusalem, quando Tito Vespasiano, emperador, la ganó e destruyó», aunque, incluso, alegaría que el cerco de Tenochtitlan no tenía comparación «con ejército ni cerco alguno de aquellos que por muy famosos están escriptos de los pasados». El propio Cortés, al final de su segunda relación dirigida a Carlos I, utilizó la misma frase: «[En el sitio de Tenochtitlan] murieron más indios que en Jerusalén judíos en la destrucción que hizo Vespasiano».10 Nótese cómo Cortés parece no haber tenido nada que ver en el asunto. Para el padre José de Acosta, la crueldad hispana en las Indias fue superior a la de griegos y romanos («Jamás ha habido tanta crueldad en invasión alguna de griegos y bárbaros. No son hechos desconocidos o exagerados por la fantasía de los historiadores»).11
Hasta cierto punto, la opinión que ha merecido la conquista hispana de las Indias12 casi siempre pareció estar exenta de cualquier comentario profundo sobre los excesos que acarrea la guerra —y la forma de practicarla—,13 salvo algunas excepciones.14 Unos excesos que, como sabemos, también se cometían en la Europa de la Época Moderna y que, además, se seguirían cometiendo hasta los conflictos del siglo XX.15 Porque aunque se haya argumentado que «la atrocidad no compensa, que el uso selectivo de la brutalidad llevó al éxito a corto plazo, pero que a largo plazo fue un desastre», lo cierto es que, en el caso de la conquista de las Indias, la atrocidad sí compensó, quizá porque la brutalidad empleada fue menos selectiva que generalizada.16 Joanna Bourke señala que «las atrocidades fueron una característica del combate tanto en las dos guerras mundiales como en Vietnam». Es más, según esta autora, lo que ella llama un comportamiento de combate eficaz «sí exigía que los hombres actuaran de forma brutal y sangrienta. Durante la batalla, era normal que los hombres perdieran su capacidad para sentirse conmovidos o perturbados» al principio, pero más tarde lo habitual era acostumbrarse de alguna forma a la matanza, que «pasaba a ser algo común». De hecho, según J. Bourke, «aunque la asociación del placer con el acto de matar y la crueldad puede resultar escandalosa, es sin duda familiar» para muchos de los combatientes. En realidad, muchos soldados mostraban emociones contradictorias, deplorando el hecho de haber matado a otro ser humano en unas ocasiones, y sintiéndose perfectamente felices cometiendo actos de extrema violencia en otras. El problema es que la mayor parte de los historiadores han tendido a considerar que el placer en la matanza era «enfermizo» o «anormal» y que, por el contrario, el trauma era «normal».17 Es este un punto de vista muy interesante que, creemos, puede aplicarse al caso de la conquista hispana de las Indias; es más, en el caso que nos ocupa, se fue creando un aprendizaje de las maneras de someter a las poblaciones aborígenes merced a las tradiciones bélicas heredadas de la Edad Media, de modo que la actuación hispana en las islas del Caribe acabó siendo «una especie de escuela de los horrores para muchos balboas, ojedas, bastidas, que se desparramaron por las costas del continente practicando lo que allí habían aprendido».18
La aparición de una famosa leyenda negra antihispana,19 de gran trascendencia historiográfica, y la consiguiente reacción que generó,20 tuvo, bajo nuestro punto de vista, como principal secuela, entre otras muchas consecuencias, el hecho de que apenas si se haya reflexionado acerca de los componentes militares de la conquista de las Indias desde una perspectiva historiográfica competente. Si, de hecho, la moderna historiografía internacional que aplica sus esfuerzos a la historia de la guerra (la Military History) se ha interesado escasamente por la evolución del fenómeno bélico allende de Europa, por los enfrentamientos entre los pueblos de Ultramar y los europeos antes del siglo XIX,21 la historiografía americanista ha reflexionado muy poco, creemos, sobre estas cuestiones desde los presupuestos de una historia de la guerra muy renovada, historiográficamente hablando, en los últimos años.
Así, durante muchos decenios en el panorama americanista habían triunfado los presupuestos de historiadores como Rómulo D. Carbia, quien, sin negar la existencia de desmanes e «inexcusables delitos» durante la ocupación por parte de la monarquía hispánica de las tierras americanas, acentuó el hecho de que tales prácticas no fueron «indicios de un sistema sino síntomas que evidenciaron la calidad humana de la obra». Es más, «[...] la crueldad, el exceso, la perversidad y el delito no fueron lo normal sino lo excepcional en la hazaña de trasladar a América la civilización del Viejo Mundo».22 Decía esto último Carbia por su deseo de enfrentarse a los conocidos postulados del padre Bartolomé de las Casas, razón última de la obra del historiador argentino. En su célebre Brevísima relación de la destrucción de las Indias (Sevilla, 1552), Las Casas había denunciado que la sistematización de la crueldad y del uso de la violencia extrema de manera persistente fueron las claves de la ocupación militar de las Indias por parte de la monarquía hispánica, como es bien sabido.23 Lo fácil siempre fue, a nuestro entender, atacar a un propagandista de atrocidades, quizá poco hábil, con su propia arma, es decir, con la contrapropaganda. Y, de esta forma, creemos, se han ido desarticulando,24 hasta cierto punto, las denuncias del padre Las Casas.25 No es nuestra intención concurrir ahora a un debate que ha dado muestras de ser muy fértil,26 pero sí reconocer que ha sido la lectura de otra de las obras básicas —y clásicas— del dominico, su Historia de las Indias,27 la que nos ha permitido encontrar, muy claramente explicada, la técnica empleada habitualmente por los españoles cuando se proponían controlar un territorio.28 Podríamos llamarla una diabólica trinidad: en primer lugar, se trataba de hacerse con las personas de los caciques porque, una vez aquellos muertos, «fácil cosa es a los demás sojuzgallos». Una variante era tomar presos algunos indios de la zona —mejor si eran principales—, para que, tras torturarlos, les descubriesen sus «secretos propósitos y disposición y gente y fuerzas que en ellos hay». En segundo lugar:
Tenían los españoles [...] en las guerras que hacían a los indios, ser siempre, no como quiera, sino muy mucho y extrañamente crueles, porque jamás osen los indios dejar de sufrir la aspereza y amargura de la infelice vida que con ellos tienen, y que ni si son hombres conozcan o en algún momento piensen; muchos de los que tomaban cortaban las manos29 ambas a cercén, o colgadas de un hollejo, decíanles: «Anda, lleva a vuestros señores esas cartas».
Por último, Las Casas señala la utilización de las masacres como una técnica habitual para domeñar la resistencia de muchos30 cuando deben ser dominados por pocos;31 así, refiriéndose a la actuación de Nicolás de Ovando en La Española, dice: «Determinó hacer una obra por los españoles en esta isla principiada y en todas las Indias muy usada y ejercitada; y esta es, que cuando llegan o están en una tierra y provincia donde hay mucha gente, como ellos son siempre pocos al número de los indios comparados, para meter y entrañar su temor en los corazones y que tiemblen [...], hacer una muy cruel y grande matanza».32
Lo cierto es que, como veremos en las próximas páginas, el padre Las Casas —y otros autores, no precisamente lascasianos, como fray Toribio de Benavente o Fernández de Oviedo, que nos ofrecen testimonios parecidos— decía toda la verdad.33 Porque ¿cómo no iba a ser verdad si la propia monarquía utilizó tales argumentos para, por ejemplo, terminar con la trayectoria política de Hernán Cortés? En efecto, entre las acusaciones principales en su juicio de residencia (1526-1529) se hizo referencia a «crímenes, crueldades y arbitrariedades durante la guerra».34 Y en el caso del conquistador de Perú Alonso de Alvarado, en el proceso levantado contra él en 1545, se lee: «El dicho capitán Alonso de Alvarado con los compañeros españoles que en su compañía andaban, iban a hacer la guerra a las dichas provincias y a los caciques e indios de ellas, y les hacía la guerra a fuego y sangre como se suele hacer a los indios».35 Significativa frase. Un testigo de los hechos acontecidos en Perú, Cristóbal de Molina, llamado el Almagrista, no dudó en señalar cómo
si en el real había algún español que era buen rancheador y cruel y mataba muchos indios, teníanle por buen hombre y en gran reputación [...] He apuntado esto que ví con mis ojos y en que por mis pecados anduve, porque entiendan los que esto leyeren que de la manera que aquí digo y con mayores crueldades harto se hizo esta jornada y descubrimiento y que de la misma manera se han hecho y hacen todas las jornadas y descubrimientos destos reinos, para que entiendan qué gran destrucción es esto de estas conquistas de indios por la mala costumbre que tienen ya de hacerlas todas.36
No deberíamos dejar de lado un cuarto factor. Esteban Mira dedica estremecedoras páginas en su obra Conquista y destrucción de las Indias al uso y abuso de las indígenas por parte de la mayoría de los conquistadores.37 Las indias como botín de guerra; el abuso de sus mujeres para hundir psicológicamente al enemigo amerindio.38 Molina explicaba en su crónica cómo, tras el avance de las tropas hispanas por Perú, los indios se percataron de que lo más seguro era servirles «por las grandes muertes que en ellos habían hecho»; pero ¿qué ocurría con sus mujeres?:
Y la india más acepta a los españoles, aquella pensaba que era la mejor, aunque entre estos indios era cosa aborrecible andar las mujeres públicamente en torpes y sucios actos, y desde aquí se vino a usar entre ellos de haber malas mujeres públicas, y perdían el uso y costumbre que antes tenían de tomar maridos, porque ninguna que tuviese buen parescer estaba segura con su marido, porque de los españoles o de sus yanaconas era maravilla si se escapaba.39
Vergüenza y desolación.
Y no solo eso. Como señala Francisco de Solano, «los remordimientos por los excesos de la guerra podían remediarse espiritualmente mediante el pago de unas bulas de composición ante el pontífice: en 1505 se lograba una para las Antillas, en 1528 para Nueva España». Bernal Díaz del Castillo así lo explica: envió Hernán Cortés a Juan de Herrada a Roma con un rico presente para tratar dicho negocio con el papa Clemente VII, el cual «entonces nos envió bulas para nos absolver á culpa y á pena de todos nuestros pecados, é otras indulgencias para los hospitales é iglesias, con grandes perdones; y dio por muy bueno todo lo que Cortés había hecho en la Nueva España».40 Y, lógicamente, solo puede haber remordimientos cuando se sabe que se ha cometido una mala acción. Aunque, para muchos, era lícito despreciar a los indios por ser gentes «sin Dios, sin ley y sin rey».41
Es más, otros miembros del clero, no precisamente amigos del padre Las Casas, como por ejemplo el franciscano Toribio de Benavente (Motolinía), también desarrollaron ideas propias acerca de la actuación hispana muy semejantes a las del dominico:
Más bastante fue la avaricia de nuestros Españoles para destruir y despoblar esta tierra, que todos los sacrificios y guerras y homicidios que en ella hubo en tiempo de su infidelidad, con todos los que por todas partes se sacrificaban, que eran muchos. Y porque algunos tuvieron fantasía y opinión diabólica que conquistando a fuego y a sangre servirían mejor los Indios, y que siempre estarían en aquella sujeción y temor, asolaban todos los pueblos adonde allegaban.42
Fuera del ámbito de los religiosos, entre los pocos autores críticos con la actuación hispana desde las filas de los propios conquistadores o de sus allegados se encuentra Pedro Cieza de León, quien veía en la excesiva codicia de los españoles una de las causas fundamentales de la destrucción de las sociedades aborígenes, en este caso de Perú: «No es pequeño dolor contemplar que, siendo aquellos Incas gentiles e idólatras, tuviesen tan buen orden para saber gobernar y conservar tierras tan largas. Y nosotros, siendo cristianos, hayamos destruido tantos reinos; porque por donde quiera que han pasado cristianos conquistando y descubriendo, otra cosa no parece sino que con fuego todo se va gastando».
Continuando con su indagación, Cieza advertía que «las guerras pasadas consumieron con su crueldad [...] todos estos pobres indios. Algunos españoles de crédito me dijeron que el mayor daño que a estos indios les vino para su destrucción fue por el debate que tuvieron los dos gobernadores Pizarro y Almagro sobre los límites y términos de sus gobernaciones, que tan caro costó».43 Aunque también Cieza tenía una opinión parecida para el conjunto de los territorios americanos: algunos de los gobernadores y capitanes se caracterizarían por su crueldad, «haciendo a los indios muchas vejaciones y males, y los indios por defenderse se ponían en armas, y mataron a muchos cristianos y algunos capitanes. Lo cual fue causa que estos indios padecieron crueles tormentos, quemándolos y dándoles otras recias muertes».44
Abundando en el ejemplo peruano, fray Vicente Valverde pudo escribirle a Carlos I la siguiente reflexión:
Como cada uno de los governadores [Pizarro y Almagro] tenía necesidad de contentar a la gente, no osavan castigar lo que mal se hazía contra los indios, porque no se fuese la gente y ansí cada uno se tomava licencia de hazer lo que quería, robando y haziendo otros agravios a los indios y como en estas turbaziones el un governador y el otro han quitado indios y dado a otros, los indios están atónitos y no saven a quien han de servir porque piensan que los han de tornar a quitar a los amos que tienen.45
Y fray F. Maldonado hizo lo propio con Felipe II en el sentido de que el (mal) ejemplo dado por los españoles solo conduciría a que «no crean [los indios] la verdad y que entiendan que no [h]ay otro dios ni otra vida sino oro y plata y vicios sucios, pues no [h]an visto otra cosa en nosotros».46
Asimismo, el cronista Fernández de Oviedo en su Historia general y natural de las Indias pudo decir: «Cosas han pasado en estas Indias en demanda de aqueste oro, que no puedo acordarme dellas sin espanto y mucha tristeza de mi corazón». O, también, con respecto a la disminución de la población aborigen: «Cansancio es, y no poco, escrebirlo yo y leerlo otros, y no bastaría papel ni tiempo a expresar enteramente lo que los capitanes hicieron para asolar los indios e robarlos e destruir la tierra, si todo se dijese tan puntualmente como se hizo; pero, pues dije de suso que en esta gobernación de Castilla del Oro había dos millones de indios, o eran incontables, es menester que se diga cómo se acabó tanta gente en tan poco tiempo».47 O, por ejemplo, el licenciado Tomás López Medel, visitador de Popayán y de Chiapas, donde supervisó la aplicación de las Leyes Nuevas de 1542, quien aseguraba que cinco o seis millones de indios habían «muerto y asolado con las guerras y conquistas que allá se trabaron y con otros malos tratamientos y muertes procuradas con grande crueldad», a causa, básicamente, de la «insaciable codicia de los hombres del mundo de acá ponía en aquellas miserables gentes de Indias».48 En su Milicia y descripción de las Indias, Bernardo de Vargas Machuca supo reconocer que la codicia de los españoles había sido la causante principal de numerosos alzamientos de los indios, que habían costado la vida a muchos soldados, amén del despoblamiento de comarcas enteras y el alargamiento inútil de muchas guerras.49 Una idea que, en realidad, ya estaba presente en Vasco de Quiroga, quien, en su Información en derecho, alegó «la cobdicia desenfrenada de nuestra nación», que llegaba al extremo de forzar los levantamientos de los indios para poder esclavizarlos: «[...] a los ya pacíficos y asentados los levantan, y siempre han de levantar que rabian, y los han de hacer levantadizos, aunque no quieran ni les pase por pensamiento, inventando que se quieren rebelar, o haciéndoles obras para ello».50 Y fray Toribio de Benavente no dejó de advertir a los codiciosos, y crueles con los indios, que Dios terminaría por castigarles: «Hase visto por experiencia en muchos y muchas veces, los españoles que con estos indios han sido crueles, morir malas muertes y arrebatadas, tanto que se trae ya por refrán: “el que con los indios es cruel, Dios lo será con él”, y no quiero contar crueldades, aunque sé muchas [...]».51 Como bien señala Bethany Aram: «Sin la codicia, la conquista de América hubiera sido irrealizable».52 Pero no solo eran codiciosos los particulares, también la Corona.
Así pues, partiendo de la base de que la Indias fueron conquistadas no exactamente por un ejército real, aunque también actuaran huestes reales,53 sino por bandas organizadas54 de voluntarios armados,55 reclutadas y financiadas por empresarios militares independientes en la mayoría de los casos,56 aunque siempre actuasen en nombre de la Corona tras la firma de una capitulación,57 intentaremos demostrar cómo el uso de la violencia extrema, 58 la crueldad y el terror59 no solo estuvo más extendido de lo que habitualmente, salvo honrosas excepciones,60 se ha dicho y reconocido, sino que el hecho de enfrentarse a unas poblaciones racialmente distintas,61 en algunos casos muy numerosas, en otros muy difíciles de domeñar, y no a ejércitos convencionales, en un ámbito geográfico tan diferente con respecto al Viejo Mundo, llevó a los grupos conquistadores, a la llamada hueste indiana o compañía, a la utilización, como decíamos, de unas prácticas militares que, sin ser desconocidas ni mucho menos en Europa, sí fueron, creemos, unas prácticas comunes, sistemáticas, en las operaciones que condujeron a la invasión y ocupación de América. Lo que trataremos, pues, de demostrar en este libro es cómo la aplicación de la crueldad, del terror y de la violencia extrema fue directamente proporcional a la cantidad de personas que hubo que dominar en un territorio determinado debido a la expectativa de obtención de oro y otras riquezas —incluidos los esclavos— tras el control militar —y político— de dicho territorio o bien a las dificultades halladas en el proceso de conquista, el cual no fue, en ningún caso, un proceso fácil.62 Es de sobras sabido que la legitimidad de todo el proceso vendría dada por la existencia de la famosa bula papal de donación, la bula Inter Caetera de Alejandro VI (1493), y por la firma, pero no necesariamente, de una capitulación de conquista con la Corona. El premio fue el control sobre enormes poblaciones aborígenes, o bien la promesa de lograrlo en un futuro inmediato. Por ello es obvio que los conquistadores no querían eliminar totalmente a sus futuros súbditos nativos, puesto que ellos se veían a sí mismos como señores de vasallos; pero sí hubieron de emplearse a fondo para conseguirlo, causando las bajas necesarias y utilizando cualquier medio. Es decir, que el sistema colonial hispano se basase en la explotación de la población autóctona no constituye un argumento para demostrar que la conquista fue relativamente incruenta como se percibe en los escritos de tantos y tantos historiadores. En definitiva, el objeto de análisis de este libro es, citando a Garavaglia y Marchena, «el problema de la violencia desatada por el blanco. Este aspecto, que también desde la época de Bartolomé de las Casas era uno de los que más había llamado la atención, fue posteriormente casi abandonado por los estudiosos».63 O, como señaló Thierry Saignes: «Lo que exigiría una verdadera etnosiquiatría histórica es el furor invertido por los conquistadores europeos para matar, torturar y destruir al morador amerindio [...]».64 Al mismo tiempo, se tratará de demostrar cómo la Corona, cuando se puso al frente de la expansión territorial, por ejemplo al norte de México-Tenochtitlan, nunca dudó, tampoco, a la hora de aplicar prácticas aterrorizantes para conseguir sus propósitos.
Por otro lado, nuestro punto de vista implica, también, descartar otra posibilidad. Según Carmen Bernand y Serge Gruzinski, «la tensión perpetua que mantenía la inmersión en un medio ajeno, hostil e imprevisible» podría explicar «las explosiones de barbarie y las matanzas “preventivas” que van marcando el avance de las tropas»; el caso es que, si ello fuera cierto, la matanza de parte de la nobleza mexica ordenada por Pedro de Alvarado el 23 de mayo de 1520 en México-Tenochtitlan sería únicamente producto del miedo, pues se hallaba con escasas fuerzas dentro de la ciudad custodiando la persona del huey tlatoani Moctezuma II (Motecuhzoma Xocoyotzin). Creemos que razonar el porqué de una actuación basándose como explicación en el miedo, o a causa del mismo, de la tensión del momento es incompatible con la alusión a una, y típica, además, reacción preventiva. Creemos que hubo cálculo, producto de la experiencia previa, en las acciones militares «preventivas» que se desplegaron en las Indias. Se desarrolló una cultura de la agresión y, como se ha dicho, las formas de actuar se aprendieron y se aplicaron. Estamos convencidos, como han sugerido algunos historiadores, de que la acción de Pedro de Alvarado, independientemente de la tensión con la que vivió, seguro, aquellos días, responde a la puesta en práctica de una experiencia previa: la masacre de parte de la población de la ciudad de Cholula meses atrás, poco antes de la entrada de Hernán Cortés en México-Tenochtitlan (8 de noviembre de 1519), y esta última, a su vez, a toda una tradición de comportamiento bélico en las Indias, pero que tenía unos precedentes en las conquistas de Granada y Canarias —y en la guerra, en definitiva, contra un enemigo no cristiano—, además de en la violencia propia de las sociedades medievales.65 Por otro lado, C. Bernand y S. Gruzinski nos dan la clave para entender determinados comportamientos militares en las Indias y su utilización sistemática en los diversos territorios que se iban atacando: «La posición del conquistador no deja de parecer asombrosamente frágil: una sola derrota y los españoles estarían acabados».66 De ahí, precisamente, el uso de la crueldad, de la violencia extrema, del terror, añadimos.
Trataremos, pues, de ofrecer en la medida de lo posible datos demostrativos acerca de lo ocurrido en las Antillas, Veragua y Darién, Nueva España, Yucatán, Florida, Nueva Granada, Venezuela, Río de la Plata, Perú y Chile desde los inicios de la presencia hispana en las Indias hasta 1598, año de la muerte de Felipe II, pero también de una gran ofensiva nativa (reche) en Chile, el llamado «Flandes indiano». En cambio, no nos va a interesar analizar en esta obra los muchos enfrentamientos habidos entre españoles, tanto los más importantes, como las guerras civiles de Perú, como otros menores —la expedición de Pedro de Ursúa y la tiranía de Lope de Aguirre serían el ejemplo paradigmático— o bien la lucha por expulsar a incipientes colonias de súbditos de potencias enemigas de la monarquía hispánica —la actuación, por ejemplo, de Menéndez de Avilés en Florida—, temáticas muy interesantes pero que se apartan del objeto central de estudio y análisis del presente libro.
El principal vehículo de información elegido ha sido el análisis profundo —una relectura— de toda una nómina de crónicas de Indias —pero no solo de ellas—,67 teniendo muy presente, como dice Esther Sánchez Merino, que «la violencia ha de ser [...] narrada, y esa narración se hará siempre bajo los principios del discurso dominante de la cultura del narrador, según el cual será interpretado el acto violento en sí mismo. La violencia no existe si no hay una cultura que la interpreta como tal». Es decir, añadimos, si no hay una cultura que la ejerce —y sabe que la está ejerciendo— y otra que la padece. Como sugiere Brian Bosworth en un interesante trabajo donde establece algunos paralelismos entre las obras militares —¿las podemos llamar carnicerías?— de Alejandro Magno y Hernán Cortés, en las crónicas hispanas, pero también en los testimonios de la Antigüedad, apenas si aparecen referencias a las matanzas perpetradas, a las terribles heridas infligidas al derrotado enemigo, porque de lo contrario: «Las batallas perderían su aura heroica y los conquistadores aparecerían a menudo como matarifes». En el caso del macedonio, son muy escasos, o inexistentes, los testimonios generados por los vencidos. De esa forma, asegura Bosworth, solo leyendo los relatos de los autores proclives a Alejandro, «one becomes immune to the casualty figures. Alexander’s men may have killed countless thousands, but one gets the impression that nobody was really hurt».68 El cronista de la conquista y de las guerras civiles de Perú, Pedro Cieza de León, confesaba en sus escritos la omisión deliberada de muchas de las horribles hazañas de los españoles en las Indias, dado que explicar la crueldad hispana sería un «nunca acabar si por orden las hubiese de contar, porque no se ha tenido en más matar indios que si fuesen bestias inútiles [...] Mas pues los lectores conocen lo que yo puedo decir, no quiero sobre ello hablar».69 Una frase, esta última, que puede conducir a nuevas reflexiones.
Por otro lado, la violencia hispana en las Indias —como Alejandro en sus campañas asiáticas— perseguiría unos fines muy claros, quedando justificada por la necesidad de conseguir tales fines. «El beneficio social que los resultados de la actuación violenta produce sobre la comunidad evita la reflexión ética sobre dicha actuación», asegura Sánchez Merino, si bien en el caso hispano en las Indias sí se produjo dicha reflexión ética, pero solo por parte de algunos.70 Como señalaba R. Aron, durante milenios, «el volumen de riquezas de que los conquistadores eran capaces de apoderarse por las armas era enorme, comparado con el volumen de las que creaban por medio de su trabajo. Esclavos, metales preciosos, tributos o impuestos exigidos a las poblaciones alógenas, los beneficios de la victoria eran evidentes y soberbios». Y el caso de la conquista hispana de las Indias puede ser un ejemplo paradigmático de ello.71
Es más, nuestra principal intención al tratar esta temática no busca la exculpación de nadie de acuerdo con la comparación con lo que hubieran hecho, o lo que hicieron realmente, otras potencias europeas del momento a la hora de su expansión ultramarina.72 Es el caso de Philip W. Powell, quien en su obra Árbol de odio (Madrid, 1972) se muestra partidario de pensar que los ingleses, en el siglo XVI, hubieran hecho lo mismo que los españoles en caso de haber podido. O de Irving A. Leonard, quien en su conocido trabajo Los libros del conquistador (México D. F., 1953) aseguraba que aquellos se comportaron igual, es decir, de modo cruel e inmisericorde, en sus campañas irlandesas o en sus colonias de América del Norte en el siglo XVII. Así, por ejemplo, cita el caso de Thomas Dale, quien en Virginia no dudó en mandar ahorcar, quemar, tostar, fusilar o dar tormento en la rueda, pero no a indios, sino a algunos de sus propios hombres, que habían pretendido fugarse a territorio aborigen para escapar del rigor del trabajo en la colonia. La pregunta obvia es: si así trataba a los suyos, ¿qué no haría a los indios?73
Tenemos la sensación de que demostrar una opinión matizada a favor de la conquista y la colonización hispanas de América en su comparación con las actuaciones de otras nacionalidades (Inglaterra, Francia, las Provincias Unidas de los Países Bajos, Portugal, los alemanes en la conquista de Venezuela, un ejemplo muy recurrente)74 fue, durante algún tiempo, el signo de poseer un pensamiento dotado de cierta modernidad, cuando no de gozar de una posición historiográfica avanzada, o, simplemente, era una actitud de justicia;75 un deseo, en definitiva, de dejar atrás los excesos de la burda Leyenda Negra.76 Pero, se nos antoja, dicha actitud tampoco ayudaba a entender mejor los comportamientos militares en las Indias. Desde luego, no comulgamos con el trasfondo conservador de opiniones como las de F. Morales Padrón, quien no dudaba en señalar que «América había de conquistarse tal como se hizo. Los hombres que allí fueron no eran una pandilla de asesinos desalmados; eran unos tipos humanos que actuaban al influjo del ambiente, determinados por su época, por las circunstancias, por el enemigo, por su propio horizonte histórico».77 Ninguna objeción. Si todo ello es cierto cabría añadir que utilizaron la crueldad, el terror y la violencia extrema, típicas de su época, para imponerse en una guerra que, por supuesto, no tenían ganada en absoluto de antemano.78 Que los indios podían ser crueles (según los parámetros europeos) y torturaban a sus enemigos, sin duda.79 Que utilizaban el terror para imponerse, también.80 Pero, por un lado, no es el objetivo de este libro analizar semejante tema para la época precolombina y, por otro, cabe reconocer que las huestes indianas actuaron como una tropa invasora de los diferentes territorios americanos y, por lo tanto, las reacciones de los indios, del tipo que fuesen, cabe contemplarlas como legítimas.81
1
SOBRE ARMAS, TÁCTICAS Y COMBATES:
EL CONQUISTADOR COMO HÉROE
EL OFICIO DE LAS ARMAS
Mucho se ha escrito sobre las armas europeas y la conquista de América.1A priori, parece obvio que para hacer la guerra los europeos —en este caso, los castellanos— estaban mejor preparados tecnológicamente que los mesoamericanos o los incaicos, y a una distancia abismal del resto de pueblos amerindios. Por otro lado, los caballos de guerra —descritos por el cronista Lucas Fernández de Piedrahita como «el nervio principal de nuestras fuerzas en las partes que pueden aprovechar á sus dueños»; «no teníamos, después de Dios, otra seguridad sino la de los caballos», dirá Hernán Cortés; en los terrenos donde los españoles podían aprovechar sus caballos «[...] todo lo asegura y deshace», señala por su parte Vargas Machuca— parecen fundamentales.2 Pero ¿fue su número realmente decisivo? Esteban Mira se ha referido a la caballería como «la base de las huestes». Era un arma «absolutamente insalvable para los indios. Su movilidad y su posición dominante hacía que un hombre a caballo hiciese por diez españoles de a pie y por medio millar de indios. Las tribus indígenas sucumbían una detrás de otra a la ofensiva de la caballería». Pero, más adelante de su escrito, el autor se contradice un tanto cuando asegura que «muy pocos españoles pudieron disponer en los primeros años de estos équidos». Sin pretender subestimar el concurso de los caballos, relativamente escasos, que participaron en las primeras fases de la conquista —las más trascendentes, pues estamos convencidos del choque psicológico que significaron al inicio de toda operación militar—, lo cierto es que Mira parece incidir sobre todo en la limitada capacidad militar de los indios en sus enfrentamientos con la poderosa maquinaria militar hispana, lo que, de hecho, no deja de ser la explicación tantas veces expuesta por fray Bartolomé de las Casas como causa fundamental para revelar el porqué de tan fácil, rápida y cruenta conquista. Nuestra posición sería, más bien, considerar, como ya se ha expuesto, que la guerra fue muy difícil de ganar, entre otras razones porque jamás se contó con una «caballería» al nivel de los ejércitos europeos de la época,3 de ahí la necesidad de recurrir sistemáticamente a las más diversas prácticas aterrorizantes,4 además de al concurso de los indios aliados. Sin duda, el caballo produjo una sensación inicial, pero no fue la causa única y cardinal de la derrota de la población autóctona, a pesar de algunos testimonios. Como señalaba el padre Aguado, en la conquista de las tierras de Cenú,
los indios siempre en la primera vista que con los españoles tienen, se les acercan y se juntan con ellos muy bestialmente y sin ninguna orden, pareciéndoles que son gentes inferiores a ellos, pero después que son lastimados con sus espadas y atropellados con los caballos, sin ser ellos poderosos para damnificar a los españoles, cobran gran temor, el cual pocas veces pierden y les parece que todo el daño que han recibido se lo han hecho los caballos, y así tiemblan de ver su terrible aspecto, y así hace más un solo caballo en una guazabara que muchos soldados.5
No hay que abusar de los choques psicológicos:6 los tlaxcaltecas mataron tres caballos en las escaramuzas iniciales contra las tropas de Hernán Cortés, y este hubo de disimular como pudo «la pena que tuvo de que los indios hubiesen entendido que los caballos eran mortales»;7 cuando se atacó Cholula, en la ciudad se habían preparado trampas para los caballos.8 En la célebre «Noche Triste» (30 de junio-1 de julio de 1520) los caballos de Cortés fueron atacados en las calzadas de Tenochtitlan «con lanzas muy largas que habían hecho [los mexicas] de las espadas que nos tomaron, como partesanas, mataban los caballos con ellas».9 Quizá, más que como arma, al caballo cabría entenderlo como una ilusión para muchos guerreros aborígenes: quien pudiese matarlo, y sobre todo capturarlo y ofrecerlo a sus dioses, alcanzaría gran prestigio. En todo caso, hubo más caballos en Perú, donde, por cierto, el terreno era menos apto para ellos, que no en la conquista de México, y muchos más proporcionalmente en Chile (donde no fueron del todo decisivos, pues la guerra se hizo eterna) o en el intento de conquistar Florida por parte de Hernando de Soto (quien incorporó trescientos cincuenta équidos en su hueste). También en los primeros compases de la conquista de Perú procuró Pizarro disimular la muerte de algún caballo, aunque bien pronto pudieron colegir sus hombres cómo los indios temían tanto a sus caballos como «el cortar de las espadas». Por ello, algunos de los ciento setenta compañeros que seguían a Pizarro comenzaron a murmurar al iniciar la ascensión a la sierra, «porque con tan poca gente se iba a meter en manos de los enemigos; que mejor hubiera sido aguardar en los llanos, que no andar por sierras, donde los caballos valen poco».10 El Inca Garcilaso de la Vega aseguraba que el capitán Alonso de Alvarado, en su larga marcha hacia Cuzco, hubo de enfrentarse a menudo en terrenos fragosos donde los caballos eran de muy poca utilidad. En aquellos casos, solía enviar cuarenta o cincuenta arcabuceros, quienes, con la ayuda de los indios auxiliares, limpiaban el terreno.11 Muy posiblemente, Pedro de Mendoza, el primer fundador de Buenos Aires, perdiera casi todos sus caballos (setenta y dos) en una batalla en 1536 contra los indios querandíes, que usaron lazos con bolas, las famosas boleadoras, para domeñarlos.12 En Chile, por ejemplo, la obsesión de algunos jefes araucanos era lograr hacer pelear a los hispanos a pie y no a caballo, «que la fuerza que tenían era los caballos». También se prepararon allá zanjas y hoyos con estacas para frenarlos. Al final, como se sabe, ellos mismos adoptaron al équido como instrumento de guerra. Y con mucha fortuna.13 Los caballos alcanzaron precios astronómicos por la poca disponibilidad que había de ellos en los primeros compases de la conquista, de ahí que los cronistas siempre resaltasen sus muertes en combate. Y, abundando en ello, tampoco es de extrañar el comentario de Cristóbal de Molina, que admite una segunda lectura, por supuesto, sobre la forma de cuidar a los potros: en la expedición de Diego de Almagro a Chile en 1535 se vio cómo «algunos españoles, si les nacían potros de las yeguas que llevaban los hacían caminar en hamaca y en andas a los indios, y otros por su pasatiempo se hacían llevar en andas, llevando los caballos del diestro porque fuesen muy gordos».14 Pero tratar al caballo como «el tanque de la conquista» a la manera de John Hemming es excesivo.15 Sobre todo porque no era de metal y se agotaba igual que los propios hombres. A menudo, las tácticas hispanas de combate se desplegaban en función de la necesidad de preservar los propios caballos, agotados por los encuentros previos. Tras los primeros compases bélicos, insistimos, los amerindios también se acostumbraron a los caballos, además de a la forma de guerrear de los españoles; un informe de Rodrigo de Albornoz, contador de Nueva España, a Carlos I en 1525 nos parece harto elocuente: si bien en los primeros combates
huían ducientos y trezientos de uno o dos de caballo, y agora acontece atenerse un indio con un cristiano que esté a pie como él, lo que antes no hacían, y arremeter al de caballo diez o doze indios por una parte y otros tantos por otra para tomarle por las piernas; y así viendo comos los cristianos pelean y se arman, ellos hacen lo mesmo y de secreto procuran de recoger armas y espadas, y saben hacer picas con oro que dan a los cristianos [...],
ello sin contar con que, en sus enfrentamientos, los españoles se habían valido de otros indios, una conducta por castigar, ya que era la mejor fórmula «para que un día que les esté bien o tengan aparejo no dexen cristiano con nuestras mesmas armas y ardides».16 En realidad, se dieron numerosas reflexiones en el sentido de no dilatar los conflictos para evitar que los indígenas aprendieran a hacer la guerra contra sus invasores. Según Vargas Machuca, los indios eran «[...] gente que no guarda más que la primera orden, que es hasta representar la guazavara [batalla], porque luego se revuelven y pelean sin orden [...]».17 Pero con el tiempo fueron aprendiendo.
No obstante, cabría añadir otro factor. En el ambiente cultural propio de la época, todos, tanto los participantes en los hechos de armas como los cronistas, algunos de ellos coincidentes en ambas tareas, estaban imbuidos, como no podía ser de otra manera, por una ideología bélica caballeresca muy reacia, todavía, a aceptar la sustitución de la caballería por esa nueva infantería pertrechada con arma de fuego portátil, en realidad, como sabemos, un número de hombres muy escaso, y con picas como elemento clave de la práctica militar. Tanto es así que, creemos, los lances de guerra en los que participaba la caballería, al fin y al cabo un arma que ennoblecía, fueron magnificados mientras que, sin ser ninguneados, los estragos de las armas de fuego por el contrario tuvieron una justa remembranza en los trabajos de los cronistas. Porque en la ideología militar caballeresca, como es harto conocido, matar a distancia no era honorable, aunque en los enfrentamientos contra las masas de amerindios dicha circunstancia no tenía que pesar demasiado. Así, si bien la táctica de combate en el mundo mexica exigía luchar cuerpo a cuerpo al objeto de obtener prisioneros para que fuesen sacrificados18 —o bien, sencillamente, eliminar al enemigo—, de modo que «matar a distancia significaba la deshonra para los indígenas»; dicha táctica —y mentalidad bélica— obligaba a los guerreros a esperar el desenlace de una primera oleada o línea de combate en su enfrentamiento contra el grupo invasor europeo —y sus aliados aborígenes—, antes de que una segunda línea de combatientes probara fortuna, de manera que no podían aprovecharse ni de su número, cuando las armas de fuego europeas y las ballestas podían matarlos a distancia, porque, según Hugh Thomas, a los castellanos «les era indiferente el modo de matar a un enemigo: lo importante era matarlo».19 En realidad, sí era importante cómo se mataba al enemigo, y la mejor prueba, creemos, es cómo se narraban dichas muertes y batallas. Es decir, la memoria de la violencia ejercida. No obstante, en momentos de apuro, sin duda lo importante era la eliminación física del contrario como fuese. En todo caso, fueron dichas limitadas tácticas de combate tradicionales del mundo mexica, y no otras, las utilizadas contra los españoles en los primeros compases del encuentro entre ambos contingentes, o ambos mundos, y, como se ha señalado, el elemento sorpresivo inicial tuvo que durar muy poco tiempo; por otro lado, los mexicas se vieron forzados a combatir de un modo distinto: por ejemplo, nunca habían luchado en el interior de su propia ciudad.
Tampoco vamos a subestimar el concurso de los perros de presa,20 mastines y alanos, especialmente útiles para descubrir emboscadas en las selvas. Pocas descripciones tan vívidas de ellos como las que siguen de fray Bernardino de Sahagún y Pedro Mártir de Anglería son capaces de transmitir el significado de la utilización de los perros de presa. El primero señaló cómo: «Ansimismo ponían grand miedo [en los indios] los lebreles que traían consigo, que eran grandes. Traían las bocas abiertas, las lenguas sacadas, y iban carleando. Ansí ponían gran temor en todos los que los v[e]ían». Por su parte, P. Mártir de Anglería aseguraba que: «Se sirven los nuestros de los perros en la guerra contra aquellas gentes desnudas, a las cuales se tiran con rabia, cual si fuesen fieros jabalíes o fugitivos ciervos [...] de suerte que los perros guardaban en la pelea la primera línea, y jamás rehusaban pelear». 21
También Gonzalo Fernández de Oviedo se había referido a la cuestión, señalando cómo «aperrear es hacer que perros le comiesen o matasen, despedazando el indio, porque los conquistadores en Indias siempre han usado en la guerra traer lebreles e perros bravos y denodados; e por tanto se dijo de suso montería de indios».22 Luis de Morales, en 1543, llegó a demandar a la Corona que se matasen23 los perros utilizados hasta entonces en los aperreamientos, «que solamente los tienen avezados para aquel efecto y los crían y los ceban en ellos [los indios]».24 Por lo tanto, una cosa es el perro utilizado en combate,25 acostumbrado al ruido de los arcabuces,26 y otra muy distinta el adiestrado para que, en grupos de diez o doce, practicara la justicia del vencedor. Es de lo que se quejaba el visitador Alonso de Zorita, cuando señalaba, entre horrorizado e indignado, que había averiguado cómo «los españoles tenían perros impuestos en despedazar indios vivos, y se comían sus carnes [...], y que los imponían para las entradas, guerras y conquistas que hacían».27 Zorita había laborado en Nueva Granada donde, en la conquista del país de los muzos, los perros fueron una pieza clave en la victoria. A decir del cronista Fernández de Piedrahita:
Debióse todo el buen éxito de esta conquista á los perros de que usaban los españoles, á quienes los Muzos preferían á las armas de fuego y caballos; y á la verdad, como no se suelten al atacar las batallas, son de grande conveniencia en las guerras de Indias, porque acometiendo cara á cara peligran los más a los tiros de las flechas, y valiéndose de ellos al tiempo que los indios huyen ó se retiran, hacen tal estrago, que los dejan acobardados para los encuentros futuros y aun para turbarlos con su vista [...].28
En cuanto a la tecnología armamentística europea,29 las armas de fuego30 —portátiles y la artillería31— y las de acero, tanto ofensivas como defensivas —y el uso estratégico y, sobre todo, táctico de las mismas (la formación en escuadrón, del que trataremos más adelante)—, resultaron muy útiles32 a la hora de enfrentarse a las armas de piedra y madera, con una escasísima presencia del bronce y el cobre, de los nativos americanos quienes, además, aprendieron demasiado tarde de las tácticas de combate de sus dominadores y, sobre todo, cuando, como en el caso de los mexicas o los incas, carecían de la flecha envenenada.33 Fue esta, precisamente, el arma más mortífera de los indios, pero no, como decíamos, entre las grandes civilizaciones aborígenes, sino en Nueva Granada y Venezuela, Panamá y en zonas del Caribe.34 De hecho, después de la guerra civil iniciada en 1529 incluso quedaron pocos flecheros en las filas del ejército incaico. Y si además carecían de la saeta emponzoñada, mucho peor para ellos.35 Al menos en una ocasión, que sepamos, fueron los propios hispanos quienes de forma indirecta proporcionaron una nueva arma a los indios. En 1558, en Asunción, parte de la compañía de Nuflo de Chaves regresó acompañada por indios aliados, quienes habían guerreado cerca de Charcas con los indios chiquitos, hábiles flecheros de jaras envenenadas. Con ellos llevaron el secreto y se sublevaron contra los españoles:
Movió a esa gente a esta novedad el haber traído de aquella entrada que hicieron con Nuflo de Chaves, gran suma de flechería enherbolada, de que aquella cruel gente, llamada los Chiquitos, usaba, de lacual los de esta provincia habían recogido y guardado lo que habían podido haber para sus fines contra los españoles; y vueltos a sus pueblos de la jornada, mostraron por experiencia a los demás, el venenoso rigor de aquella yerba, de cuya herida ninguno escapaba, ni hallaba remedio ni triaca contra ella.36
Los amerindios nunca fueron seres inermes, carentes de ideas e iniciativa, y mucho menos en momentos en los que la vida estaba en juego. Los informantes del padre Sahagún, por ejemplo, explican cómo los mexicas, en pleno sitio de su ciudad,
cuando vieron, cuando se dieron cuenta de que los tiros de cañón o de arcabuz iban derechos, ya no caminaban en línea recta, sino que iban de un rumbo a otro haciendo zigzag; se hacían a un lado y a otro, huían del frente. Y cuando veían que iba a dispararse un cañón, se echaban por tierra, se tendían, se apretaban a la tierra. Pero los guerreros se meten rápidamente entre las casas, por los trechos que están entre ellas: limpio queda el camino, despejado, como si fuera región despoblada.37
Se nos antoja que, quizá, de entre el armamento europeo, fuese la espada de acero la principal arma, pues permitió al infante hispano permanecer un día más en el campo de batalla, es decir, sobrevivir. Con ella se logró, más que la victoria, evitar la derrota en los primeros enfrentamientos, que eran siempre fundamentales. En el combate cuerpo a cuerpo, frente a armas de la Edad de Piedra o, como mucho, de inicios de la del Bronce, no tenía rival. «Las espadas españolas tenían la longitud precisa para alcanzar a un enemigo que careciese de un arma similar», y sin las protecciones adecuadas.38 Por otro lado, las heridas que podían llegar a infligir —como las causadas por las armas de fuego—39 desconcertaron a los aborígenes.40 En las campañas iniciales de Vasco Núñez de Balboa en el Darién, las gentes del cacique Torecha, que tuvieron seiscientas bajas a decir de Francisco López de Gómara, quedaron «espantados de ver tantos muertos en tan poco tiempo, y los cuerpos unos sin brazos, otros sin piernas, otros heridos por medio, de fieras cuchilladas».41 Tras uno de los primeros encuentros con los tlaxcaltecas, estos aseguraron a Cortés que «estaban maravillados de las grandes y mortales heridas que daban sus espadas».42 En la batalla de Otumba, las escasas fuerzas de Cortés, a decir de Díaz del Castillo, recibieron órdenes para que «todos los soldados, las estocadas que diésemos, que les pasásemos las entrañas».43 Según López de Gómara, en la plaza de Cajamarca, al ser tomado preso Atahualpa, «murieron tantos [indios] porque no pelearon y porque andaban los nuestros a estocadas, que así lo aconsejaba fray Vicente [Valverde], por no quebrar las espadas hiriendo de tajo y revés».44 En Nueva Granada, Cieza de León explica cómo la fama de las armas hispanas precedía la llegada de la hueste: «Ya se sabía por todos los pueblos de aquella gran provincia la venida de los españoles, y engrandecían nuestros hechos diciendo que de un golpe de espada hendíamos un indio, y de una lanzada le pasábamos de parte á parte, y lo que más les espantaba era oír de la manera que la saeta salía de la ballesta, y la furia tan veloz que llevaba, y de los caballos se admiraban también en ver su lijereza [...]».45 En Cenú, el capitán Francisco César y sus hombres se maravillaron por haber matado tantos indios en una batalla de muy corta duración. La respuesta: sus lanzas y espadas, con las que «como ellos eran muchos y venían muy juntos y desnudos, no había más de picar o dar estocadas y pasar de largo, y como los indios veían caer indios en el suelo y no veían volver atrás a los españoles, desmayaban y perdían el coraje y esperanza que de haber victoria traían».46
Las ballestas tampoco pueden ser olvidadas, ya que carecían de las limitaciones de las armas de fuego, muy escasas al principio de la conquista, tan dependientes del estado y de la cantidad de pólvora que se tuviera y de ejecución lenta (un disparo cada entre dos y cinco minutos), tenían un gran poder de penetración y eran más fáciles de usar. Así, mientras que en Europa las famosas compañías de ballesteros medievales fueron sustituidas por los arcabuceros, en las Indias durante los primeros decenios la ballesta fue un arma muy útil que solo en la década de 1570 en adelante parece ser suplida casi totalmente por el arma de fuego.47
En realidad, así como, psicológicamente, el arma aborigen que causaba mayor desmoralización entre las filas hispanas fue la flecha envenenada, que mataba de manera inmisericorde por leve que fuese la herida causada, los efectos de las armas europeas que mataban a distancia también debieron ser muy terribles de soportar, sobre todo cuando afectaban a civilizaciones, como los mexicas, adaptadas a una manera de guerrear que había hecho del enfrentamiento corporal su razón de ser. Inga Clendinnen acierta de pleno cuando sugiere lo siguiente: «Spaniards valued their crossbows and muskets for their capacity to pick off selected enemies well behind the line of engagement: as snipers, as we would say. The psychological demoralization attending those sudden, trivializing deaths of great men painted for war, but not yet engaged in combat, must have been formidable».48
Las espadas, las ballestas, las armas de fuego49 y, no las releguemos, las protecciones corporales,50 que rápidamente se adaptaron a las necesidades de la guerra en las Indias.51 De forma clarividente, Bernardo de Vargas Machuca fue de los primeros en referir cómo las armas europeas se hubieron de adecuar a las condiciones propias de América, sustituyendo las armas defensivas de acero por otras de algodón tupido típicas de los indios de Nueva España,52 los llamados escaupiles, que podían alcanzar varios centímetros de grosor: «En las Indias usaron al principio ballestas, cotas y corazas y pocos arcabuces, también rodelas. Ya ahora en este tiempo, con la larga experiencia, reconociendo la mejor arma y más provechosa, usan escopetas, sayos de armas hechos de algodón, espadas anchicortas, antiparas y morriones del dicho algodón y rodelas».53
También Girolamo Benzoni nos ofrece una descripción del armamento utilizado, en este caso en la costa venezolana, muy interesante:
Los españoles que van a caballo combatiendo contra los indios en este territorio llevan un jubón bien forrado de guata, y se arman con lanza y espada. Los de a pie usan escudos, espadas, ballestas y un jubón como los de a caballo, aunque más ligero. Sin embargo, no llevan arcabuces, petos ni corazas, a causa no solo de la humedad de aquellas tierras, sino también porque a menudo tienen que dormir al aire libre. Y así, por un lado la humedad, y por otro la extrema abundancia de rocío, harían que en breve tiempo se estropeasen.54
En Perú, en el intento de conquistar la tierra de Chachapoyas en 1535, Alonso de Alvarado utilizó armas defensivas de algodón: sus peones iban armados, como era usual, con rodela, espada y ballesta, además de «sayos cortos [a]colchados recios, provechosos para la guerra de acá; los caballeros con sus lanças y morriones y otra armas hechas de algodón».55
En Nueva Granada pelearon protegidos por los sayos de algodón, que les daban un aspecto grotesco, tanto los hombres como los caballos y hasta los perros. Cieza de León, veterano de la zona, rememora, no sin sentirse un tanto orgulloso de las hazañas de los suyos:
[Los indios flecheros] son tan certeros, y tiran con tanta fuerza que ha acaecido muchas veces pasar las armas y caballo de una parte a otra, o al caballero que va encima, si no son demasiadamente las armas buenas y tienen mucho algodón, porque en aquella tierra por su aspereza y humedad no son buenas las cotas ni corazas, ni aprovechan nada para la guerra de estos indios que pelean con flechas. Mas con todas sus mañas, y con ser tan mala la tierra, los han conquistado, y muchas veces saqueado soldados de a pie, dándoles grandes alcances sin llevar otra cosa que una espada y una rodela.56
Incluso, también en Nueva Granada, en algunas campañas se llegaron a proteger con toldos57 de algodón los bergantines que remontaban los ríos para repeler las flechas de los amerindios; como explica Lucas Fernández de Piedrahita, el capitán Alonso Martín, mientras navegaba por el río Cesare, hubo de colocar en sus seis bergantines dichas protecciones, que resultaron muy útiles: «Los indios, pues, viéndose á distancia de poder jugar su flechería, dieron tan espesa carga á los bergantines, que á no estar defendidos de las mantas, en que se quedaban pendientes sin pasar adelante las flechas, fuera el daño muy considerable en los nuestros».58
El armamento europeo, que en algunas láminas del famoso Théodore de Bry aparece utilizado tal y como se hubiese hecho en batallas libradas en el Viejo Continente, era decisivo en tanto en cuanto dotaba de prestigio al grupo invasor. Un prestigio no solo práctico, sino también simbólico.59