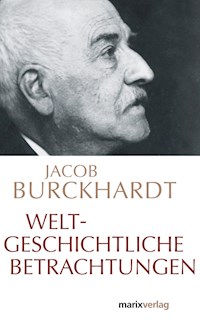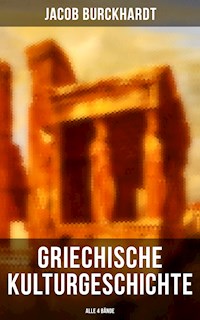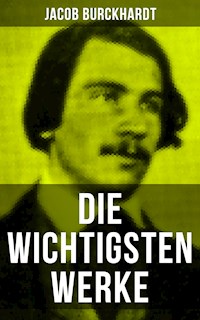Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: 50 Aniversario
- Sprache: Spanisch
"Para Jacob Burckhardt es en la Italia renacentista cuando y donde florecen tanto el individualismo como la competición por conquistar la fama, elementos que transformaron radicalmente la ciencia, las artes y la política. Reconstruyendo la atmósfera de los estados italianos de Florencia, Venecia y Roma, y rastreando las vidas de personajes como Dante, Pico della Mirandola, Maquiavelo, Petrarca, Lorenzo el Magnífico, César Borgia, Alejandro VI o León X, el célebre historiador suizo muestra el punto de partida del que llegará a ser el mundo moderno. En esta obra maestra, donde la Historia deja de lado el historicismo y su acumulación de datos, Burckhardt rompe con el sectorialismo historiográfico y nos ofrece una vívida y fascinante imagen de una era de transición cultural. Acudiendo a la Sociología, a las Ciencias Políticas o a la Historia del Arte entre otras disciplinas, La cultura del Renacimiento en Italia supone la interpretación más influyente del espíritu renacentista. La presente edición cuenta con un prólogo de Peter Burke, el prefacio de nuestra primera edición redactado por Fernando Bouza y, siguiendo el pionero trabajo de Burckhardt –donde la auténtica contemplación de una época tiende a lo interdisciplinar–, contiene una serie de ilustraciones que circunscriben este esencial relato sobre el alba de la Modernidad."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1158
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / 50 aniversario
Jacob Burckhardt
La cultura del Renacimiento en Italia
Un ensayo
Prólogo: Peter Burke
Prefacio: Fernando Bouza
Traducción: Teresa Blanco, Fernando Bouza y Juan Barja
Para Jacob Burckhardt es en la Italia renacentista cuando y donde florecen tanto el individualismo como la competición por conquistar la fama, elementos que transformaron radicalmente la ciencia, las artes y la política. Reconstruyendo la atmósfera de los estados italianos de Florencia, Venecia y Roma, y rastreando las vidas de personajes como Dante, Pico della Mirandola, Maquiavelo, Petrarca, Lorenzo el Magnífico, César Borgia, Alejandro VI o León X, el célebre historiador suizo muestra el punto de partida del que llegará a ser el mundo moderno.
En esta obra maestra, donde la Historia deja de lado el historicismo y su acumulación de datos, Burckhardt rompe con el sectorialismo historiográfico y nos ofrece una vívida y fascinante imagen de una era de transición cultural. Acudiendo a la Sociología, a las Ciencias Políticas o a la Historia del Arte entre otras disciplinas, La cultura del Renacimiento en Italia supone la interpretación más influyente del espíritu renacentista.
La presente edición cuenta con un prólogo de Peter Burke, el prefacio de nuestra primera edición redactado por Fernando Bouza y, siguiendo el pionero trabajo de Burckhardt –donde la auténtica contemplación de una época tiende a lo interdisciplinar–, contiene una serie de ilustraciones que circunscriben este esencial relato sobre el alba de la Modernidad.
Jacob Burckhardt (1818-1897), historiador brillante que centró sus investigaciones en el arte y la cultura, contempló en el Renacimiento italiano el origen del mundo moderno. Tras perder la fe y abandonar tanto la iglesia como sus estudios de Teología, entre 1839 y 1842 se dedicó a la Historia en la Universidad de Berlín, y asistió a seminarios dictados por Leopold von Ranke –el historiador más influyente de la época–.
Burckhardt se doctoró en 1843 y, una década más tarde, publicó Época de Constantino el Grande, seguida dos años más tarde por una guía histórica de los tesoros artísticos de Italia, El cicerone. Estos dos libros le habilitaron para poder ganar una cátedra y, en 1855, se convirtió en profesor de Arquitectura e Historia en Zúrich, donde escribiría La cultura del Renacimiento en Italia. Volviendo a su Basilea natal en 1858, permaneció allí el resto de su vida, dando conferencias en la universidad ya que, según él mismo decía, «vivía exclusivamente para su trabajo docente».
Maqueta de cubierta
Jorge Betanzos y César Enríquez
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch
Primera edición en Universitaria, 1992
© de la traducción: Teresa Blanco, Fernando Bouza y Juan Barja
© de la presente edición conmemorativa, Ediciones Akal, S. A., 1992, 2023
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5456-6
NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN
Siguiendo el pionero trabajo de Jacob Burckhardt, analizado al detalle tanto en el prefacio de Fernando Bouza como en el prólogo de Peter Burke, en el que la auténtica contemplación del espíritu de una época tiende a lo interdisciplinar, hemos decidido transgredir los límites de lo textual, salir del describir, e incorporar en la presente edición de La cultura del Renacimiento en Italia una serie de ilustraciones que circunscriban el relato del autor sobre el alba de la Modernidad.
Figura 1. Jacob Burckhardt en la catedral de Basilea con su carpeta (1878).
Bouza recoge que Burckhardt, «en sus clases, mostraba fotografías, láminas, grabados sobre madera, hoja por hoja, de pie ante los pupitres, para luego, terminada la exposición, hacer circular las imágenes entre las manos de sus alumnos». Por su parte Burke, además de mencionar la edición de la obra ilustrada por Ludwig Goldscheider, refiere una famosa fotografía tomada en Basilea en la que se ha inmortalizado al autor «dirigiéndose a pie a dar sus conferencias, con una enorme carpeta azul llena de ilustraciones bajo el brazo».
En esta edición conmemorativa, aunque sin carpeta –ni enorme ni azul–, queremos que las imágenes también circulen entre las manos de sus lectores.
Los editores de Akal
PREFACIO
Desear el pasado. Contemplar la historia
«Para mí, Italia es, óyeme y admírate, una tierra de doloroso recuerdo».
J. Burckhardt, Basilea, 1838
«Ahora sé que nunca podré vivir lejos de Roma y que intentaré volver allí con todas mis fuerzas, aunque sea de criado de un inglés».
J. Burckhardt, Basilea, 1846
«Querido señor Burckhardt:
A fin de cuentas, preferiría ser profesor de Basilea que ser Dios».
F. Nietzsche, Turín, 1889
En 1929, su último año, Aby Warburg hacía resumen de su vida al decir que él era como un «heliotropo» que se había vuelto hacia el pasado de las tierras de Italia buscando la cálida luz del sol[1]. Siglo y medio antes, en 1787, los lápices de Tischbein el Jovensorprendieron a un heliotrópico Goethe llenándose de la luz romana que bañaba de sol su habitación en la Vía del Corso y a cuya ventana se había asomado, curioso, el escritor[2]. Entre ambos, por generación y por intenciones, Jacob Burckhardt también merecería ser considerado miembro de esa estirpe de tornasoles centroeuropeos que, de Alberto Durero a Sigmund Freud, dirigieron sus pasos y su emoción hacia Italia, allá «in den schönen Süden»[3].
Nacido en 1818 en el seno de una antigua familia patricia de Basilea y destinado a los estudios teológicos por su padre[4], un clérigo que llegó a alcanzar la dignidad de antistes de la catedral de su ciudad, el «bello sur» era, en principio, poco recomendable para la formación escolástica del joven Jacob Christoph Burckhardt, cuyos viajes académicos distaron mucho de seguir los tópicos itinerarios del tour meridional y, en realidad, lo condujeron, Rin arriba, en dirección completamente opuesta[5].
El hijo del pastor reformado, y estudiante él mismo de Teología, conocía Italia desde el verano de 1838, cuando, con apenas veinte años, escéptico y fatalista, «descendió» hasta la Toscana acompañado por dos compañeros de estudios[6]. La impresión que el sur le produjo entonces no pudo ser de mayor desasosiego; el joven y romántico Burckhardt recordaba, en especial, un episodio de su estancia en Pisa, donde, a la vista del camposanto, sintió, hasta el dolor, la belleza que le rodeaba:
Italia es para mí, óyeme y admírate, una tierra de doloroso recuerdo. El dolor que yo sentí una tarde sublime en Pisa permanecerá por siempre en mi memoria. El cielo era totalmente azul; al oeste, los Apeninos se erguían violáceos; bajo mis pies corría el Arno y yo hubiera querido llorar como un niño[7].
El particular camino de Damasco de Jacob Burckhardt –o, si se quiere, su luterana experiencia del rayo– pasa por este camposanto pisano, donde el joven estudiante de Teología, lleno de dudas sobre su vocación religiosa, fue herido por la contemplación de la belleza. Al año siguiente, 1839, como si buscara adquirir la erudición que le permitiera interpretar aquella visión dolorosa, Burckhardt dejará Basilea y la Teología para ir a estudiar Historia a las universidades alemanas de Bonn y de Berlín[8].
En octubre de ese mismo año escribe a Friedrich von Tschudi desde la capital prusiana que en la especializaron histórica («in mein Hauptfach der Geschichte») había hallado un remedio («ein Heilmittel») que le estaba permitiendo curarse de su fatalismo y que veía abrirse un nuevo periodo en su vida[9]. Así, de esta manera apologal, el instinto inteligente y cultivado de Jacob Burckhardt giró, como todo su siglo, de la verdad revelada a la interpretación terapéutica o, lo que es lo mismo, de la salvación a la salud[10].
Solo después de haberse especializado en Historia y de haber viajado a la cosmopolita Francia en 1843 –quizá queriendo hacer estricta justicia a la fronteriza geografía de su cantón de origen[11]– Jacob Burckhardt «descenderá» de nuevo a Italia cuando ya se acerque a los treinta años de edad, en 1846, pertrechado, ahora sí, de una técnica que le permitiría explicar aquella persuasiva visión de 1838; y «desde entonces dedicó lo mejor que pudo sus fuerzas a la historia y a los monumentos de este país y nunca tuvo que arrepentirse de ello»[12].
Es muy cierto –y no deberíamos dudarlo cuando es el propio historiador quien así lo dice en su autobiografía– que a partir de sus treinta años Burckhardt dedicará a Italia la parte mayor de sus escritos –en concreto, las tres grandes monografías que publicó en vida[13]; sin embargo, no puede ignorarse que su actitud ante el pasado y algunos de los conceptos básicos que conjugará en su rico léxico histórico se gestaron antes de su viaje de 1846, haciendo de Italia, más que un lugar para el hallazgo, el buscado escenario de una ratificación.
En Alemania, el joven Burckhardt había recibido la sólida formación que era posible conseguir tan solo con maestros como Karl Ritter[14] (Geografía), August Boeckh[15] (Historia Antigua), Johann Gustav Droysen[16] (Historia), Franz Kugler[17] (Historia de la Arquitectura) y Leopold von Ranke[18] (Historia Moderna). Fue de sus enseñanzas, en especial de las de su profesor de Historia de la Arquitectura, de las que Burckhardt tomará la materia para forjar algunos de sus planteamientos matrices.
Por ejemplo, la idea de que la tarea del historiador del arte no es describir las obras, sino circunscribirlas, puesto que un estilo artístico es el símbolo relativo de una época y de un espacio particulares y responde a la «vida interior» de cada periodo[19]. Un postulado como este, fundamental para entender toda la obra de Burckhardt, aparece ya en sus primeras lecciones como habilitado de cátedra en 1844, en las que defiende que el Medievo y el Renacimiento producen obras que se definen, respectivamente, sensu contrario[20]; asimismo, la consideración de que el Renacimiento es un estilo característicamente italiano, frente al lenguaje gótico, naturalmente propio del norte, aparece ya en un escrito juvenil, de 1837-1839, sobre el claustro de la catedral de Basilea[21].
Más aún, la categoría individual del Gewaltmensch, ese hombre soberano o de potencia violenta en que Burckhardt encamará a las más representativas figuras de la Italia renacentista, del soldado profesional al artista, no fue acuñada, pese a lo que pudiera pensarse por la firmeza de aristas del término, para referirse a condottiero alguno, de la estirpe del Colleoni o del Gattamelata, cuyo recuerdo hubiera podido respirar Burckhardt en Bérgamo o en Padua, sino que «Hombre Soberano» es una expresión que fue utilizada por vez primera en sus diarios de 1843 para designar a alguien bien distinto: Bartolomé Esteban Murillo, cuya Inmaculada de Soult le había deslumbrado en su visita al Louvre[22].
Lo que Burckhardt quiso ver en esta imagen fue un ejemplo de la innata belleza meridional, suponiendo que en el mencionado lienzo se retrataba la verafaz de una mujer de Sevilla, de perfección natural en sus rasgos, pero idealizada en una madonna por la genialidad del artista Murillo, un creador tal que habría tenido «la potencia física y espiritual del hombre soberano, mientras que su patria y su pueblo se pierden más y más profundamente a su alrededor»[23].
Su autoproclamada misión en pro de la conservación de la cultura de la añorada Vieja Europa, de la que se creía custodio al ver cómo se iba perdiendo en su siglo, triste y moderno; el rechazo de las formas políticas más liberales que entonces se abrían revolucionario paso; sus acerbas críticas a la religión como opresora del genio individual y otros muchos rasgos que más tarde nos servirán para describir el método y el pensamiento del autor de La cultura del Renacimiento en Italia aparecen antes de su definitiva experiencia italiana. Incluso más, el sur fue elegido por Burckhardt como forma expresa de rechazar la agitada situación política que le tocó vivir en Basilea, en la Confederación Helvética y, también, en Alemania, donde estudió y a cuya tradición cultural estuvo tan ligado alguien que, como él, pudo decir que había sido alumno de Schelling, seguidor de Schopenhauer y amigo de Nietzsche.
Salvo la breve experiencia de inflamado liberalismo romántico que de joven vivió en la Bonn del Vormärz, dentro del círculo del matrimonio Kinkel –para los que siempre será Jacob el Saltimbanck[24]–, su postura política fue la del conservador más acendrado. Durante los años en que ocupó un puesto en la redacción de la Basler Zeitung –que coinciden con la Guerra Civil suiza de la Liga Sonderbund[25]–, y siempre en sus cartas y comentarios personales, Burckhardt mostró un profundo disgusto ante los sucesos revolucionarios que, con los grandes hitos de 1830 y de 1848, estaban sacudiendo la Europa de la Restauración, y por todas partes veía indicios de un nuevo 1789, tan odioso para él que, casi niño, había compuesto una pieza funeral para el difunto Luis XVI[26].
Solo cabe añadir que a esta actitud política se deben, en buena medida, las preocupaciones históricas de Burckhardt, de su particular método de ver el pasado contemplándolo (Anschauung), percibiéndolo esteticistamente como quien ve algo clausurado, quizá perdido, privado de la meta de un progreso que pueda el historiador presente ayudar a lograr. Por ello, la ideología política de Burckhardt es un factor que siempre ha entrado a formar parte del análisis de sus mejores comentaristas, desde los tiempos de Löwith[27], Meinecke[28] y Croce[29] a los más recientes de White[30], Hardtwig[31] o Mommsen[32].
De todos sus críticos, ha sido el italiano Benedetto Croce –pese a la patente simpatía que le despierta su espíritu– quien con mayor dureza ha juzgado el esteticismo de Burckhardt porque, a su juicio, reduce al historiador a la vida contemplativa del pasado, desvinculándolo de la coyuntural realidad social que le rodea. Escribe Croce en 1938 que:
En una especie de apocalipsis, [a Jacob Burckhardt] se le apareció entonces la bestia, que avanzaba soberbia, el ímpetu creciente e incoercible de la Democracia, que había de culminar en la ruina de Europa y en nuevos siglos de barbarie. Surgida de la revolución del 89, había de oscilar, pensaba él, entre los dos extremos que vieron el correr de aquella, el radicalismo revolucionario y el cesarismo; centralizaría cada vez más el Estado, daría sello económico a toda la sociedad, llevaría la deuda pública a alturas vertiginosas, alimentaría el militarismo, el nacionalismo, las guerras entre los pueblos, sacrificaría la finura de las costumbres, la religión, la ciencia, calumniaría vergonzosamente a la cultura como aliada del capitalismo; hasta que el segundo de ambos términos, el cesarismo, alcanzase la victoria. Surgiría entonces un nuevo absolutismo, no ya de las viejas monarquías de corazón sobrado tierno y humano, sino de duros hombres soldadescos que todo lo igualarían, mas no democráticamente, como se había soñado, sino en la servidumbre[33].
Sin duda, la epistemología histórica de Burckhardt –toda ella edificada sobre esas inmaculadas buenas maneras suyas de acercarse al pasado que tanto irritaban a Croce– se basa en la reaccionaria ideología política propia de un caballero que está orgulloso de pertenecer a la elite de una ciudad ya de por sí patricia.
No es fácil ponderar el peso de Basilea sobre la trayectoria vital del más famoso de sus hijos historiadores. Burckhardt, que se llama a sí mismo nützlicher Bürger, un ciudadano de utilidad[34], le dedica su magisterio casi por completo, enseñando en su universidad, gloriosa y centenaria, pero desierta de alumnos, durante casi cincuenta años[35]. Incluso después de haber alcanzado renombre internacional, quiso permanecer en su ciudad y continuar siendo miembro activo, como profesor y como conferenciante, de, digamos, la acrópolis sociocultural a la que siempre había pertenecido su familia. Tan es así que el historiador, cosmopolita de parroquia, se negaba a impartir conferencias en otros lugares por considerar que esto sería casi «un robo a Basilea»[36].
Por enseñar en la que era una universidad de paso para profesores con expectativas, renunció a ocupar la cátedra berlinesa en que había enseñado Leopold von Ranke y similares honores académicos en las universidades de Tubinga y de Heidelberg. Y Burckhardt, buena parte de cuyos libros posteriores a 1860 no son otra cosa que las lecciones que impartía en clase, era, ante todo, un profesor que había convertido las aulas en el escenario de su particular lucha por conservar la cultura aristocrática de la Vieja Europa. Esa misión no podía ser cumplida en mejor lugar que su propia querida ciudad, que también estaba amenazada por la decadencia moderna.
La Basilea[37] a la que tan fiel fue Burckhardt era la ciudad burguesa y cerrada sobre sí misma que conservó su recinto medieval de murallas hasta 1859, en las mismas vísperas de la publicación de La cultura del Renacimiento en Italia. Por otra parte, era un cantón absolutamente urbano, porque había sido privado de su alfoz desde que, en 1833, los campesinos de los alrededores se rebelaron contra ella y consiguieron crear la nueva Basilea-comarca, cuya capital se instalaría en Liestal. Además, estaba gobernada por un Consejo rector formado por miembros de las burguesas familias tradicionales, de modo que, en el panorama político de la joven Confederación Helvética, Basilea se colocaba entre los cantones menos progresistas. Como ha escrito Ch. A. Müller: «Hasta entrados los años cincuenta se cerraban todas las noches las siete puertas que ya había en la ciudad y la nueva puerta del ferrocarril. Durante la noche desaparecía toda clase de tráfico callejero; sin molestia alguna de ruidos, el ciudadano podía dormir el sueño de los justos»[38].
Privados de sus recursos económicos y territoriales –el cantón ciudadano solo conservó un tercio de sus antiguos bienes a partir de 1833–, estos justos exclusivamente podían sentir el orgullo del pasado, de haber recibido entre ellos a Eneas Silvio, a Desiderio Erasmo, a los Amerbach, a Ecolampadio, a Castellione[39]. El pasado, bien distinto de ese presente hosco y difícil, consolaba a los badenses y su olvido les pesaba sobremanera.
Cuando, en 1833, se separó Liestal, el nuevo cantón reclamó su parte del tesoro de la catedral y de las colecciones de la universidad, para más tarde vender muchas de sus piezas a bajos precios y a compradores de medio mundo. Este suceso, tan triste para Basilea, que solo conseguirá rescatar las colecciones universitarias, pesará mucho sobre el juicio negativo que Burckhardt hace de las revoluciones; así mismo, le alertara contra lo irremediable de la destrucción de los bienes artísticos y monumentales.
Para conservar el recuerdo del pasado, quien tantas veces había proclamado que el historiador no debía mezclarse con acontecimientos coyunturales, se decidirá a mancharse con las noticias de un vulgar periódico diario e incluso se aliará con el nuevo invento de la fotografía; Hans Trog, que acudía a las lecciones de Burckhardt, cuenta cómo un día el maestro sorprendió a sus alumnos con el hecho inaudito de comentarles desde la cátedra una noticia del día:
[…] aunque no tenía por costumbre exponer noticias actuales desde la cátedra, esta vez se trataba de algo que valía la pena considerar como una excepción. Con motivo de una subida del precio del pan había estallado una revuelta en el Pall Mall de Londres. Cerca del lugar de los hechos se hallaba, continuó diciendo, la Royal Academy, donde se exhibía el famoso cartón de Leonardo (María e Isabel con los dos niños). ¿Qué ocurriría si perecía aquella obra maestra, de la que no existía en el mundo ni una sola reproducción? La humanidad la perdería para siempre. Por eso era un deber sagrado fotografiar lo más posible, y contra este deber no debían permitirse prohibiciones ni restricciones de ninguna clase[40].
Lo que se encuentra detrás de esta postura es la filosofía de Arthur Schopenhauer tal como se expresa en El mundo como voluntad y representación, de 1818; en ella, el gran pesimista habla de la historia como «la razón o la conciencia reflexiva del género humano» y quiere que los monumentos escritos o figurativos sean su medio de expresión, como lo es el lenguaje en la razón individual. Esta es la causa de que el filósofo abogara por la conservación de todo aquello que pudiera «hablar a la posteridad», ya fueran monumentos antiguos, ya modernos, «por lo cual es algo verdaderamente reprobable el destruirlos o desfigurarlos aplicándolos a mezquinos fines de utilidad inmediata»[41].
Hayden White, en su monumental Metahistory[42], ha estudiado el influjo de Schopenhauer en la vida cultural centroeuropea de la segunda mitad del siglo XIX, cuando su credo pesimista, enunciado en el primer cuarto de la centuria, alcanzó su mayor difusión, quizá no entre los filósofos profesionales, pero si entre artistas e historiadores.
La filosofía de Schopenhauer nutre las experiencias que por entonces inician o culminan figuras como Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Sigmund Freud, Thomas Mann y Jacob Burckhardt, aunque solo él y el compositor le mantengan su fidelidad hasta el final[43]. Para explicar el triunfo tardío de El mundo como voluntad y representación, Gyorgy Lukács –a cuya estética juvenil tampoco le fue ajena esta obra[44]– supuso que, después de la experiencia de 1848, la burguesía alemana abandonó el liberalismo y encontró en el cínico egoísmo de Schopenhauer una apología indirecta de su ideología[45].
Para la Bildungsbürgertum, la típica y triunfante burguesía centroeuropea a la que pertenecían los servidores medios del Estado y que se caracterizaba no por su vinculación a la producción industrial, sino por su elevado grado de educación (Bildung)[46], la filosofía de Arthur Schopenhauer estaba llena de atractivos, pese a la ridiculización que hacía de algunos de sus valores «burgueses» más característicos. Sin duda, para su elite cultural, a la que pertenecían Burckhardt y los otros intelectuales citados, El mundo como voluntad ofrecía una filosofía en extremo cínica, pero plenamente satisfactoria; Schopenhauer ignoraba de forma absoluta el dolor ajeno, lo que hacía innecesaria cualquier preocupación social, pero, al mismo tiempo, respetaba las categorías estéticas del Romanticismo, de modo que la belleza y el espíritu seguían estando ahí para proporcionar el mayor consuelo personal a sus fieles enfermos del triste mal de ennui.
La influencia en Jacob Burckhardt de quien él mismo llamó «su filósofo»[47], se deja ver, en especial, en la manera en que define la historia. Al considerarla un saber que tiene por objeto únicamente el estudio de lo particular, Schopenhauer hace que la historia no sea un conocimiento científico, es decir, un saber capaz de conocer lo particular por lo general[48].
Algo muy parecido a esto viene a decir Burckhardt en sus Reflexiones sobre la historia universal cuando afirma que «la historia es la menos científica de todas las ciencias, aunque nos transmita muchas cosas dignas de ser conocidas. Los conceptos bien perfilados tienen su cabida en la lógica, pero no en la historia, donde todo es fluctuante y aparece sujeto a constantes transiciones y mezclas»[49]. Según esto, el objetivo de su obra es «tejer una cadena de observaciones e investigaciones históricas en torno a una serie de ideas más o menos fortuitas»[50]. No hay fines o principios fijados de antemano –la filosofía de la historia, hegeliana o providencialista, es un contrasentido para Burckhardt[51]– y, frente a la pasión objetiva del positivismo de un Ranke, se nos ofrece el «subjetivismo» del historiador llamado a seleccionar, valorar e interpretar los hechos del pasado[52].
La historia en Burckhardt se asemeja a esas novelas bizantinas en las que el autor hace que sus lectores siempre se hallen inmersos en escenas in medias res; en ellas, pese a la confusión de cambiantes escenarios y tramas, y pese a ser ignorantes de cuál ha sido el principio o cuál pueda ser el definitivo final, el lector acierta a intuir el hilo de la continuidad argumental y siguiéndolo desentraña su aparente y buscada incongruencia. Con independencia de su diferencia cronológica, podríamos considerar cada una de las monografías de Jacob Burckhardt precisamente como eso, como escenas in medias res de un gran y general relato, cuyas parciales situaciones –no importa que estén tomadas de la historia de los griegos, de la tardorromana o de la renacentista– cobran sentido cuando descubrimos que todas ellas tienen un único protagonista y un solo argumento: «el hombre que padece, aspira y actúa, el hombre tal como es, como ha sido siempre y siempre será»[53].
Que el hombre individual –no la razón, no la salvación– sea el protagonista del gran relato que es la historia también es una derivación de la filosofía de Arthur Schopenhauer, de su afirmación de que la «única realidad» de la historia es lo individual, «el elemento inmutable a través de todas las mudanzas»[54]. Eadem sed aliter, distinta e igual, debería ser la divisa de la historia: continuidad pese a los cambios, permanencia pese a crisis y a revoluciones, lo típico del hombre se mantiene a lo largo de los siglos.
Burckhardt, mayestático, escribe: «Nosotros nos fijamos en lo que se repite, en lo constante, en lo típico, como algo que encuentra eco en nosotros y es comprensible para nosotros»[55]. Convencido de que no hay nada mejor por venir, el historiador no es un profeta que debe anticipar cuán razonable será el futuro; es, por el contrario, un hombre educado y sensible capaz de reconocer con seguridad el eco del pasado. De ese pasado que Burckhardt quiere hacer recordar a sus estudiantes, lectores u oyentes siguiendo la máxima de «su filósofo» de que «la verdadera salud del espíritu es la memoria perfecta del pasado»[56].
Como bien hace ver su conservadurismo político radical, Burckhardt era pesimista sobre las novedades que podía traer el siglo XIX o, mejor dicho, pensaba que no podía advenir ningún beneficio auténtico del espíritu de igualitarismo y de colectivización que inundaba su tiempo. Creía Burckhardt que solo si se hacía revivir el eco del pasado quedaría conjurado «le terrible esprit de nouveauté» derivado de la Revolución francesa y que había quebrado el estable mundo del Antiguo Régimen condenándolo a desaparecer.
Wolfgang J. Mommsen[57] ha comparado su actitud y la de su contemporáneo Alexis de Tocqueville en este crucial punto del final del Antiguo Régimen para ver, así, dos maneras distintas de juzgar la disolución de la sociedad tradicional y el futuro cultural y político de Europa ante el empuje de la revolución.
Ambos compararon el siglo XIX con el Antiguo Régimen y ambos abrigaron recelos ante la igualdad creciente; en su defensa de la libertad individual, el señor de Tocqueville recelaba de la naciente democratización, elogiando la menor intromisión estatal que disfrutaba la Europa anterior a 1789; para saber lo que Jacob Burckhardt temía, a su vez, de la democracia basta con recordar las palabras de Croce que transcribíamos más arriba.
Ambos, asimismo, recelaban de un Estado exclusivista; Tocqueville alababa la existencia de órdenes intermedios en el Antiguo Régimen y hacía de ellos la pieza clave de una estructura en la que era posible conseguir el máximo de creadora libertad individual, mientras Burckhardt se inclinaba por las pequeñas unidades políticas de una Europa constelada de poderes, creyendo que en esta descentralización se daba el mejor medio para el desarrollo de la cultura.
Sin embargo, el historiador suizo es completamente pesimista sobre el futuro cultural de una Europa políticamente trastornada, a su entender, mientras que, como es sabido, el autor de La democracia en América y de El Antiguo Régimen y la revolución no ve tan negativamente como él los efectos del cambio secular. Para Burckhardt la solución no es moderar los vicios que pueda tener una justa democracia con el liberal respeto al individuo, sino, por el contrario, hacer que el eco del pasado vuelva a guiar el presente. No hay que añadir más que esto es tanto como practicar la tradición y que es al historiador a quien le corresponde la empresa de fijar cuál es esta, de descubrirla o «inventarla», de la misma manera que en el siglo XVIII fue al filósofo a quien le cupo «inventar» el progreso.
Cuando Burckhardt contesta a la pregunta ¿cuál es el objetivo del estudio histórico?, lo hace refiriéndose no a la verdad positiva –ya hemos visto cuál es su acientífica consideración de la historia–, sino a la educación del ciudadano, como si fuera un antiguo humanista que modelara la enseñanza liberal que debían recibir los equites.
En otoño de 1870, dictó el famoso ciclo de conferencias sobre la grandeza histórica al que asistió Nietzsche y que luego fue recogido en sus póstumas Reflexiones sobre la historia universal; a su principio, cuando fija el objetivo de lo histórico, hace Burckhardt declaración de sus verdaderas intenciones al decir que:
Aquí no nos preocupan precisamente aquellos que quieran consagrarse de lleno a estos estudios [los histórico-positivos] e incluso a la exposición histórica. No nos proponemos formar aquí historiadores, ni mucho menos historiadores universales. Lo que nos sirve de pauta es la capacidad que debe desarrollarse, hasta cierto punto, en todo hombre de cultura universitaria[58].
Parece como si se empeñara en enseñar a sus conciudadanos a reconocer el eco del pasado, a descubrir ellos también la tradición; pero no a todos, solo a aquellos que se encuentran en las capas superiores de la Bildungsbürgertum, llamados, por su formación, a ser los rectores de la sociedad contemporánea –los mandarines centroeuropeos, en expresión de Fritz Ringer–[59]. Puesto que para ellos escribe, quizá sea necesario, entonces, que expongamos brevemente qué se entendía por Bildung en la Europa de tradición germánica.
Wilhelm von Humboldt definió esta idea como «el desarrollo de todo lo que se halla en la forma individual de la vida humana»[60]. Este desarrollo se produce siguiendo una vía pedagógica en la que se actúa sobre el espíritu del hombre, que ya posee firmeza de carácter, por medio de la experiencia y aprendizaje de la cultura; su meta es crear hombres de una personalidad armónica, que, al mismo tiempo, estén satisfechos de su individualidad y dotados de cierta actitud universalista. De esta manera, se aúnan individualidad y totalidad[61].
Es a esta insistencia en la individualidad exigida por la Bildung a lo que se debe el trato preferente, tantas veces notado, con que Jacob Burckhardt se ocupa de las grandes personalidades del pasado, especialmente de las del Renacimiento, cuyos rasgos principales se nos representan a través del reflejo individualísimo que de ellos ofrecen los Gewaltmenschen de la estirpe de Alberti o Maquiavelo.
Por otra parte, es cosa bien sabida que el elogio decimonónico de la individualidad universalizante no se circunscribe únicamente a la tradición alemana y que, por el contrario, es tan general en el siglo de Burckhardt que puede aparecer en figuras, géneros y contextos tan dispares como los hombres de energía y coraje de Samuel Smiles[62], los representative men y grands hommes de Ralph Emerson y de Charles Baudelaire[63], los héroes de Thomas Carlyle[64] o los creadores individus de Hippolyte Taine[65].
Quizá el caso más cercano a las intenciones y a la práctica de Jacob Burckhardt sea el de Taine, quien, por cierto, conoció La cultura del Renacimiento en Italia a su paso por Basilea en 1870 y tuvo a gala haber sido el primero en hablar del libro en la prensa francesa[66]. En su L’idéalisme anglais, Taine hace un manifiesto de la historia por héroes y grandes personalidades en el que se condensa el reinante espíritu general a este respecto y que, por tanto, recordaremos para no asombramos ante la vehemencia personalista del historiador suizo:
De là une façon nouvelle d’écrire histoire. Puisque le sentiment héroïque est la cause, c’est à lui que l’historien doit s’attacher. Puisqu’il est la source de la civilisation, le moteur des révolutions, le maître et le régénerateur de la vie humaine, c’est en lui qu’il faut observer la civilisation, les révolutions et la vie humaine. Puisqu’il est le ressort de tout mouvement, c’est par lui que l’on comprendra tout mouvement. Libre aux métaphysiciens d’aligner des déductions et des formules, ou aux politiques d’exposer des situations et des constitutions. L’home n’est point un être inérte façonné par une constitution ni un être mort exprimé par une formule; il est une âme active et vivante, capable d’agir, de découvrir, de créer, de lutter, de se dévouer et avant tout d’oser; la véritable histoire est l’épopée de l’heroïsme[67].
La plasmación práctica del ideal de humanidad preconizado por la Bildung es el gebildete, la persona formada –el «well bred» o «étudié» de Inglaterra o de Francia– y para él idea Jacob Burckhardt su asistemático método de contemplación del pasado casi en miradas impresionistas, de mezcla de fuentes, de no especialización, de diletantismo cosmopolita. Veamos cómo le recomienda que se comporte ante una fuente histórica:
Y ahora una pregunta difícil de contestar: ¿qué es lo que el no historiador debe anotar y extractar en las fuentes seleccionadas?
El contenido material ha sido utilizado desde ya mucho tiempo por un sinnúmero de manuales y tratados. Si se atiene a él, el lector amontonará extractos y más extractos que luego no verá nunca. Y este lector procederá sin tener un punto de mira especial.
En cambio, podrá llegar a tener uno si, procediendo con gran amplitud y sin escribir nada, profundiza por la lectura en su autor. Una vez que lo tenga, deberá empezar la lectura de nuevo y tomar notas con arreglo a aquel punto de mira especial, tomando, además, una segunda serie de notas sobre todo lo que le parezca interesante por alguna razón, aunque solo sea sobre los epígrafes de los capítulos o sobre los números de las páginas, seguidos de unas cuantas palabras en que se sintetice su contenido.
Tal vez entonces se destaque un segundo o un tercer punto de mira y surjan paralelos y contrastes con otras fuentes, etcétera[68].
El mismo Burckhardt reconoce que, de esta manera, el tormento que pueden ser las fuentes históricas se convierte en un placer y que, quizá, sus lectores puedan ser tildados de frívolos. El diletantismo, no obstante, es para el historiador suizo una enorme virtud por medio de la cual se expresa la Bildung: el diletante es cierto que no se ha especializado en nada científicamente, pero con su habilidad personalísima, su intuición educada, está dotado de la capacidad de abarcar el panorama general de un número enorme de argumentos.
Pese a su erudición y concienzudo trabajo con las fuentes, las críticas que recibió Burckhardt por su falta de cientificismo al uso fueron muchas; cuando se publicó su Griechische Kulturgeschichte, se le hizo la que quizá sea la más famosa de sus descalificaciones cuando un buen número de sesudos conocedores del mundo antiguo (Mommsen, Wilamowitz, etc.) estuvieron de acuerdo en que los griegos de que allí se trataba no habían existido nunca, y si lo habían hecho, habría sido en la imaginación del historiador de Basilea y en la de sus diletantes lectores[69].
Esto quizá no se le hubiera antojado del todo impertinente al mismo Burckhardt, para quien se encontraba precisamente ahí, en la imaginación individual, el mejor lugar para que recalara el pasado.
Las principales objeciones que se le han hecho a la historia burckhardtiana han venido de la parte de los positivistas celosos de la verdad aparente de los datos, de aquellos seguidores de la estela de Ranke que suponían que el objetivo de la ciencia histórica era contar los hechos como realmente se produjeron (wiees eigentlich gewesen ist), confundiendo los sucesos que fueron con las informaciones de que el historiador dispone. Sin embargo, ya hemos visto que es la educación del espíritu cosmopolita, y no esto, lo que más interesa a Burckhardt.
De esta pretensión, y no de una frívola falta de profundidad, es de donde se deriva su curioso método interpretativo basado en el poder cognoscitivo de la contemplación (Anschauung). Hace unos años, Peter Gay, en su excelente Style in History, mostró cómo el tantas veces desdeñado método del historiador suizo se explicaba bien a la luz de la psicología de la investigación que, en su misma época, estaban desarrollando el francés Claude Bernard y el inglés William Whewell[70].
Según las investigaciones de estos dos fisiólogos, los científicos no llegan a formular sus teorías por inducción elevada desde partes, sino que lo hacen de una manera global, valdría decir que de un solo golpe. Por tanto, a su juicio, las hipótesis formuladas por intuición están en la base de todos los saberes científicos. Contra lo que pudiera pensarse, esto no reduce la ciencia al campo del primitivismo o de la inocencia de lo naíf, porque solamente el muy entrenado –el gebildete– es capaz de conocer la verdad con esa intuición inteligente.
La presunta neutralidad objetiva –«von allem und jedem»– del método histórico propuesto por Ranke como la única vía posible para hallar la verdad es contestada por Jacob Burckhardt con apriorismo y subjetividad programáticos. Contra lo que hubieran deseado los que Nietzsche tildó de eunucos en el harén de la Historia, el principal papel del drama histórico es el del espectador, esa figura retórica en la que se cruzan el autor y sus lectores, y lo que importa no es el objeto visto, sino el sujeto que ve. Como Stendhal en sus Voyages en Italie, Burckhardt hubiera podido escribir que «cette esquise est une ouvrage naturel, chaque soir j’écrivais ce qui m’avait le plus frappé»[71].
Por ello, al comienzo mismo de su La cultura del Renacimiento en Italia, subtitulado Un ensayo (ein Versuch), escribe con insumisa humildad que es «muy posible que el perfil intelectual de cada época ofrezca una imagen diferente a cada mirada», para concluir que «muchas son las direcciones y posibles caminos en el vasto mar en que nos aventuramos, y los mismos estudios que se han llevado a cabo para realizar esta obra, puestos en otras manos, muy bien podrían no solo experimentar distintos tratamientos y aplicaciones, sino también dar lugar a conclusiones fundamentalmente diferentes»[72].
Consciente y satisfecho de ser un creador, más que un mero taxidermista de fuentes[73], y frente a otros historiadores que pugnan por hacerse invisibles en su obra, empeñándose en borrar toda huella suya de la narración, Burckhardt-autor se considera a sí mismo como otra más de las dramatis personae en cualquiera de sus obras y, como tal, deja oír su voz permitiéndose continuas intromisiones estilísticas que siempre recuerdan a sus lectores la existencia de un autor que ha dispuesto de aquella determinada manera la narración y no de otra.
Para distinguirlo del historicismo metafísico –en el que la acción se subordina al pensamiento– y del historicismo naturalista –que subordina el pensamiento a la acción–, Hayden White ha calificado el método de Jacob Burckhardt –y, con él, el de Carlyle o el de Michelet– de historicismo estético, en el que acción y pensamiento se dejan dominar por la creación individual y donde «el efecto de la narración se consideró más importante que su verdad o falsedad»[74].
La Historia –recuérdese que ya hemos visto cómo se la llamaba el menos científico de los saberes– se transforma en una forma artística, en un conocimiento dotado de plasticidad, y, a su vez, la verdad histórica se convierte en la belleza que se crea descubriéndola. Esta es la causa de que la poesía (die höchste Poesie) sea tan importante para Burckhardt, y no solo como fuente, también como modelo.
Con la vehemencia del recuerdo de Herder, Jacob Burckhardt insiste en sus Reflexiones sobre la historia universal y en otros muchos de sus textos en que la Historia es, o debería ser, poesía, y que esta es mucho más importante que el saber histórico porque solo ella posee la excelencia superior que se requiere para captar la eternidad de lo momentáneo, para expresar lo que es, ha sido y será la humanidad[75]. El historiador hará bien en aprender e imitar al poeta (Dichter), porque, como había establecido la autoridad de Schopenhauer recordando un pasaje de Aristóteles, «la poesía aporta más que la Historia al conocimiento de la humanidad»[76].
«En buena medida, para mí la Historia –escribe en 1842, en pleno periodo de formación berlinesa– es poesía; es como una serie de las más hermosas composiciones pictóricas»[77]. Considerar el proceso histórico como una larga sucesión de «malerischen Kompositionen» tiene, evidentemente, mucho que ver con esa forma de interpelar al pasado contemplándolo.
El historiador se debe comportar como si fuera el crítico bien entrenado que visita una exposición, aunque las obras que debe juzgar con su educado instinto de connoisseur no son lienzos ni tablas, sino el pasado todo de la humanidad, «la suma de evoluciones del espíritu»[78] que forman la Kultur.
Sin duda, este es otro de los conceptos fundamentales en la obra de Burckhardt; para él, cultura es «el compendio de todo lo que se ha ido creando espontáneamente para el fomento de la vida material y como expresión de la vida espiritual y moral»[79]. Émile Gebhart, uno de sus más sutiles lectores en su tiempo, acertó a definir su idea de Kultur como «l’état intime de la conscience d’un peuple»[80].
Historiador de la humanidad en el más amplio sentido[81], en concreto nuestro autor es un estudioso de la Historia de la Cultura, de la Kulturgeschichte y, como bien recuerda Ernst Gombrich, nada menos que el patriarca de este notable tipo historiográfico[82]. En su particular visión de la dinámica histórica, Jacob Burckhardt había determinado la existencia de tres potencias: el Estado, la religión y la cultura, de cuya mutua relación dependía el carácter general que debía darse a un periodo, bien de preponderancia religiosa, bien política o bien cultural, según fuera la actividad o la pasividad que mostrara cada una de las tres potencias. De ellas, las dos primeras eran universales y expresaban, respectivamente, las necesidades política y espiritual; la tercera potencia, en cambio, era «el mundo de lo móvil, de lo libre, de lo no necesariamente universal, de lo que no reclama para sí una vigencia coactiva»[83].
Para Burckhardt, aunque en teoría no quisiera caer en la tentación de hacer valer una potencia sobre las otras, las «épocas que parecen vivir preferentemente para los grandes fines culturales» –como lo fue el Renacimiento italiano– son, con mucho, las mejores, porque en ellas «coexiste simultáneamente todo y en todas las fases condicionantes y condicionadas, sobre todo cuando se superpone en estratos la herencia de muchas épocas anteriores»[84].
Por tanto, Burckhardt no se siente atraído por el estudio de la política o de la religión, sino por el de la cultura, por la forma en que, bajo su égida, se produce la apoteosis de lo individual –libre, no universal, móvil– y se consigue la feliz armonía con las otras potencias. La universalidad característica de las potencias Estado y religión exige del historiador un análisis diacrónico, a lo largo de todo el devenir histórico del pasado a nuestros días; la cultura, relativa y cambiante por naturaleza, precisa, por el contrario, un análisis sincrónico centrado en un periodo bien determinado –esperando para ser comparado– cronológica y geográficamente, por ejemplo, el Renacimiento italiano, que lo es frente a lo medieval y lo nórdico.
Pero ¿de qué manera y por qué vías se mostraba la cultura que era expresión de la vida espiritual y fomento de la material? O, lo que es lo mismo, ¿qué debía estudiar la Kulturgeschichte en cada uno de los periodos que independizaba –circunscribía– en el largo proceso del pasado, donde lo típico era el hombre? Resumidamente, «toda la sociabilidad, toda la técnica, el arte, la poesía y la ciencia»[85]. De ahí que el historiador debiera abrirse a todos esos campos de análisis, incluyendo en su visión del pasado mucho más que la mera historia política contra lo que, por ejemplo, había postulado Leopold von Ranke.
Con esta pretensión, Jacob Burckhardt, que ya había sorprendido al academicismo con su subjetividad programática, vino a romper el sectorialismo historiográfico, una de las premisas epistemológicas más firmemente asentadas en el historicismo decimonónico y que ya Hegel había hecho tambalearse, aunque el historiador suizo no sea consciente de esta herencia[86] y solo se sienta deudor con su maestro Kugler y su pretensión de que la historia del arte era una rama de la cultura histórica general[87].
El sectorialismo suponía que el conocimiento estaba ordenado por sectores diferenciados, reflejo de la división en esferas distintas (del poder, de la religión, de la sociedad, de la economía, etc.) que era reconocida previamente en la realidad y que, íntegramente, se trasladaba al pasado[88]. Entre las virtudes de este principio está la de hallarse en la base de la mayoría de edad, cuando no del nacimiento, de nuestras mejor establecidas disciplinas sociales, desde la economía a la sociología, pasando por las ciencias políticas, la antropología y la geografía, sin olvidar la historia.
Entre sus efectos perniciosos se halla, por el contrario, el de haber levantado barreras que parecieron insalvables entre esos distintos saberes sectoriales, creando el delito de la «contaminación» y de la historia espuria para aquellos que osaban no respetar los sectores intentando aunar conocimientos provenientes de todos ellos. Y eso es, precisamente, lo que necesita hacer Burckhardt para recrear el espíritu cultural de cada uno de los periodos que estudia.
En primer lugar, rompiendo todos los sectores impuestos a la historia, la Kulturgeschichte de Burckhardt cuenta con el «milagro espiritual» de la palabra de poetas y pensadores[89]; pero un segundo lugar está reservado a las artes –en especial a la arquitectura, predilecta de Burckhardt–, que «descansan en esas misteriosas vibraciones por las que atraviesa el alma»[90].
«El arte y la poesía –escribe en sus Reflexiones– forman imágenes valederas para todos y comprensibles para todos, que son lo único terrenalmente permanente, una segunda creación ideal, sustraída a la temporalidad determinada y concreta en que surge, terrenalmente inmortal, una lengua para todas las naciones. De este modo las artes son el mayor exponente de la época, al igual que la filosofía»[91]. Por tanto, la Kultur de una época, llámese Renacimiento, por ejemplo, se expresa en las imágenes del espíritu recreadas en las obras de arte, y quien quiera aprehender ese espíritu deberá interesarse por los artistas y sus creaciones. Aquellos son individuales, estas expresan un lenguaje eterno, he ahí el cruce ideal para la formación de un diletante y cosmopolita gebildete.
Por ello, Burckhardt escribió una guía para que los viajeros aprendieran el espíritu de Italia viendo sus obras de arte, Der Cicerone; por ello, en sus clases mostraba «fotografías, láminas, grabados sobre madera», que había sacado de su cartera azul, «hoja por hoja, de pie ante los pupitres, para luego, terminada la exposición, hacer circular las imágenes entre las manos de sus alumnos»[92].
Como si fuera ese crítico, el historiador-lector debe calibrar de una sola mirada el valor de cada una de esas composiciones, viendo si son memorables o si no lo son, si aciertan a representar el estado íntimo o la evolución del espíritu propios de cada periodo.
Aunque todavía conocemos poco de esta parte de su actividad, no hay que olvidar que Burckhardt fue un activo crítico del arte de su tiempo, especialmente, del clásico género decimonónico de la pintura histórica. Por ejemplo, en 1842, Franz Kugler invitó a su joven discípulo a que criticara para la revista de la que era codirector –Kuntsblatt– el salón de otoño que se celebraba en la berlinesa Real Academia Prusiana; recoger aquí las opiniones que entonces expuso sobre los cuadros de historia nos servirá para entender mejor cómo se iba a comportar ante aquellas otras malerischen Kompositionen en que dividía el pasado[93].
La Kunstausstellung de otoño de 1842 estaba llena de amables cuadros de escenas históricas y bíblicas de la escuela de los Nazarenos; todos ellos desagradaron profundamente a Burckhardt porque, llenos de simbolismo, carecían en sus argumentos y situaciones de lo que él llamaba dramatisch-historische Athem, de aliento histórico-dramático; «ningún cuadro alemán de esta exposición –concluye el crítico– posee un verdadero estilo histórico»[94].
Franz Kugler, su maestro, le había enseñado que el verdadero estilo histórico solo se lograba cuando una obra conseguía captar lo que él llamaba Ethische Momente, la situación en que una persona se halla enfrentada, para bien o para mal, a una coyuntura en la que se hace patente un proceso general o el espíritu de una época[95].
Los argumentos de los grandes libros de Burckhardt giran siempre sobre uno de estos momentos éticos, situaciones cruciales, normalmente, de cambio histórico, cuya dimensión nos es ofrecida por medio de las semblanzas de uno o varios individuos que anuncian o hacen ver el cambio general en su particular personalidad.
Así, la Época de Constantino el Grande, de 1852, deja ver la transición del paganismo al cristianismo en un «cuadro vivo con los rasgos característicos del mundo de entonces», tal como se puede seguir en la evolución de la carrera y personalidad del emperador Constantino[96]. Así, en La cultura del Renacimiento en Italia, de 1860[97], el momento crucial que se estudia es el del fin del mundo medieval y la génesis del moderno y se hace mostrando el descubrimiento de la capacidad individual del hombre, tal como se muestra en la extraordinaria personalidad de los Gewaltmenschen, los hombres soberanos que, viviendo en pequeñas unidades políticas –como Basilea, habría que añadir–, hicieron que la cultura alcanzara uno de sus momentos más brillantes.
En esta su obra máxima, Jacob Burckhardt parece estar dando respuesta al reto que había lanzado Stendhal, paciente también hasta el dolor de la belleza meridional, en su Historia de la pintura de Italia, cuya introducción es un elogio de la energía vital de los pequeños príncipes y tiranos de la península a finales de la Edad Media. Allí, en las breves páginas iniciales, Stendhal, que intentaba escribir una historia de la energía humana como madre de las artes, asegura que quien «tenga el valor de estudiar la historia de las numerosas repúblicas, que en la aurora de la civilización renaciente lucharon por la libertad, admirará el genio de sus hombres, que se equivocaron, sin duda, pero fue por conseguir lo más noble a que puede aspirar el entendimiento humano»[98].
A describir el «singular estado de civilización» del tiempo de los tiranos italianos, que ya Stendhal consideraba germen de la apoteosis artística del Renacimiento[99], es a lo que Jacob Burckhardt dedicará las seis partes o secciones en que está dividida La cultura del Renacimiento en Italia; respectivamente:
I. El Estado como obra de arte
II. El desarrollo del individuo
III. El resurgir de la Antigüedad clásica
IV. El descubrimiento del mundo y del hombre
V. La sociedad y las fiestas
VI. La religión y la moral
Con sorpresa, encuentra el lector que, en un libro en que halla un espléndido panorama para explicar la creación artística, no hay ninguna sección específicamente dedicada al arte, laguna de la que se lamenta el propio Burckhardt al comienzo y que intentaría remediar más tarde. Pese a esta ausencia tan notable, la estructura de La cultura del Renacimiento está pensada con un cuidado extremo, yendo, como va, de la potencia política (I) a la potencia religiosa (VI) y colocando entre ambos polos –que son el del emperador Federico II y el de Carlos V en vísperas de Trento– los cuatro capítulos culturales que forman su centro[100].
Johan Huizinga[101], Wallace Ferguson[102], Erwin Panofsky[103], Michele Ciliberto[104] y el sinfín de autores que se han dedicado a estudiar la génesis y el desarrollo de la idea y del debate historiográfico del Renacimiento están de acuerdo en reconocer que con La cultura del Renacimiento en Italia Jacob Burckhardt fijaba el que estaba llamado a ser primer canon interpretativo del periodo, dividiéndose los estudios renacentistas en antes y después de ese 1860, año de su aparición, con toda justicia[105].
En efecto, pese a las muchas críticas que ha recibido en su más que centenaria vida, unas por su subjetivismo en condensar en un único bloque sin fisuras toda la historia italiana desde los Hohenstaufen a Carlos V, otras por la ausencia de un análisis de la economía y de la filosofía, las más por su negativa consideración de la Edad Media, esta obra se mantiene como la gran interpretación clásica del Renacimiento, aunque todos reconocen que la virtud de Burckhardt no es tanto su capacidad para innovar como la extraordinaria narración sintética que construye con sus opiniones y teorías[106].
La viveza de sus retratos y descripciones particulares consiguen, en efecto, que el lector sienta la visión que ante sus ojos dispone el magnífico estilo de Burckhardt, siempre reclamando su atención con continuas entradas a la opinión y siempre dispuesto a teorizar personalísimamente sin el menor espíritu de enmienda. No hay que olvidar que La cultura del Renacimiento en Italia es una obra nacida de la nostalgia que siente su autor por el pasado y que su objetivo último no busca el mero conocimiento positivista, sino hacer que los lectores tomen parte, con el autor, por el mantenimiento de la tradición cultural de la Vieja Europa.
En esto, Jacob Burckhardt se comporta como el viejo tory que es –parroquiano y cosmopolita, al mismo tiempo–, hablando de un pasado que se ha perdido y que se desea reavivar a una sociedad que avanza hacia el igualitarismo guiada por quienes, por el contrario, dicen que el pasado ha sido vencido.
En un símil cansado, se suele decir que el historiador suizo «pintó» vívidamente escenas del gran ciclo histórico del Renacimiento y que esto es lo que explica la fortuna felicísima del libro, ya que todos sus lectores pueden reconstruir así, repitiendo la realidad por la ficción en sus propias retinas, la Italia del siglo XV mucho mejor que a partir de los fríos estudios positivos.
Puestos a concluir la comparación pictórica, Hayden White comparó su método expositivo con el estilo de Paul Cézanne[107]; sin embargo, abundando en el símil, parece más correcto decir que Jacob Burckhardt escribe como quien pinta al buon fresco, una técnica que exige trabajar con muy pocas sombras, creando imágenes de perfiles recortados claramente, con figuras que toman cuerpo mediante ágiles trazos que les dan forma, todo de una forma simple, pero muy efectista, porque la belleza del conjunto depende de la rapidez con que se pinte en un día lo que ese mismo día se ha dibujado[108].
En esta su obra máxima, el historiador suizo trató de forma sistemática todos los argumentos que hablaban del Renacimiento como fractura insalvable entre dos edades, entre dos mundos, fijando en el descubrimiento del potencial humano el definitivo rasgo diferenciador entre lo medieval y lo moderno. «Consapevolezza delle possibilità di scelta –escribe Felix Gilbert– ecco quello che, agli occhi di Burckhardt, contraddistingue l’uomo moderno»[109]. En efecto, la toma de conciencia de la capacidad humana que se obtuvo en el Renacimiento rasgó el «velo imaginario» de lo medieval y liberó al hombre, también animado entonces por el resurgir de la Antigüedad, de la inmovilidad que durante siglos había padecido por su respeto a la jerarquía divina. Ahí nació lo moderno, que en Burckhardt es tanto como secular.
Esta revolución hacia lo real abrió el mundo exterior a la iniciativa del hombre y supuso el descubrimiento y la colonización de los demás continentes por los europeos; al mismo tiempo, hizo posible que el hombre descubriera también su propio espacio interior y se atreviera a crear, dotándose de la capacidad de innovar, tanto en el campo de la técnica como en el del arte y en el de la política. Así cuando Burckhardt habla de «el Estado como obra de arte» se está refiriendo a la capacidad que tiene el hombre, como homo faber, de crear un producto artificialmente, en este caso el Estado merced a la organización racional de la política[110].
En un estudio completísimo, Johan Huizinga mostró que Burckhardt no fue el primero en hablar del Renacimiento como periodo histórico, ya que Jules Michelet, en 1855, había titulado el volumen séptimo de su Histoire de France precisamente Renaissance y, por ello, es considerado el primero en consagrar el término historiográficamente[111]. Anteriormente, existía ya cierta unanimidad en considerar aquel momento como una eclosión artística, y Honoré de Balzac había utilizado el concepto en sentido propio en Le bal de sceau de 1829[112].
Jules Michelet había elegido la expedición a Italia de Carlos VIII y la fecha de 1494 como el momento inicial de una nueva era en la cual la cultura del humanismo se iba a difundir por toda Europa gracias a la influencia francesa hasta lograr un movimiento sin retorno, al mismo tiempo que daba comienzo la renovada presencia de los Valois en la política italiana, de modo que «Le mond apprend ici, par le bien, par le mal, ce que c’est que la France»[113].
Pero Michelet hizo mucho más que «inventar» el Renacimiento, como quiso Lucien Febvre; sumó la Revolución científica y el descubrimiento de la cultura humanista a las transformaciones en el conocimiento geográfico y técnico que, como ya se ha dicho, habían sido señaladas en el siglo anterior, aumentando la serie de los rasgos que debían tenerse por definitorios de la Modernidad: «Le seiziéme siècle –dice– […] va […] de la découverte de la terre à celle du ciel. L’homme s’y est retrouvé lui-même»[114]. Precisamente de aquí es de donde va a tomar Jacob Burckhardt el título y las ideas esenciales de la parte cuarta de La cultura del Renacimiento en Italia, «El descubrimiento del mundo y del hombre».
Por supuesto que tampoco es una innovación del historiador suizo el considerar la diferencia sustancial entre el Renacimiento y el mundo medieval ni fijar en el siglo XV el momento de tránsito del uno al otro. A juicio de muchos críticos, esta es la principal crítica que se le ha de hacer a Lacultura del Renacimiento en Italia, considerada por muchos la piedra de toque en la delicada cuestión de los límites entre las edades Media y Moderna; sin embargo, cuando Burckhardt separa tan tajantemente el Renacimiento del inmediato pasado medieval está cometiendo un error de interpretación, pero se trata de un error tan general y antiguo que sería injusto hacerle el único responsable de su existencia.
Como se sabe, cuando faltaban pocos años para que terminara el siglo XVII, Cristopher Cellarius aplicó formalmente por vez primera la división del pasado en las tres edades que él llamó Antigua, Media y Moderna, en el mismo sentido que más tarde iba a ser generalmente aceptado[115]. Sin embargo, a este autor se le debe únicamente el haber sistematizado en una división concreta lo antiguo, lo medieval y lo moderno, conceptos que ya habían sido utilizados previamente en multitud de ocasiones como expresión de tres momentos históricos que se habían sucedido en el tiempo.
En efecto, los términos de esta trilogía conceptual habían sido empleados hasta la saciedad desde la hora en que los humanistas del Renacimiento los usaron para verse a sí mismos como modernos, ya que volvían a los antiguos superando lo medieval, y hasta que, casi coincidiendo en el tiempo con la división de Cellarius, fue trazado un «paralelo» más igualitario entre antiguos y modernos en la famosa querelle iniciada por Perrault con sus provocativos versos «Et l’on peut comparer sans crainte d’être injuste, / le siècle de Louis au beau siècle d’Auguste»[116].
Pero la Edad Moderna, como periodo histórico, se resistía a ser definida «a taglio netto», en palabras de su buen conocedor Federico Chabod[117], y ni la tricotomía de Cellarius fue admitida por todos[118] ni tampoco hubo unanimidad a la hora de fijar los topes cronológicos de sus tres edades, pudiéndose encontrar a quien, como Bolingbroke, defendía el final del siglo XV como fecha de arranque de la Modernidad o quienes propusieron la terminación de la Guerra de los Siete Años en 1763 o los revolucionarios acontecimientos de 1789 como principios de un periodo moderno[119].
En cualquier caso, la pertinencia o no del establecimiento de la génesis de los tiempos modernos se hacía atendiendo siempre a la relevancia conferida a alguna innovación, cambio o revolución que marcara claramente el nacimiento de una nueva era, viendo en la superación de lo establecido, que se producía entonces merced a aquella transformación, el primer atisbo de algún fenómeno concreto que estuviera en el centro de interés del autor de la división; por poner solo un ejemplo de ello, en 1844, K. J. Vietz defendió la fecha de 1763 como el comienzo de la era moderna al considerar que aquel era el momento decisivo en la evolución del Imperio británico y de Prusia, cuyo ascendiente él consideraba el hecho definitivo de su época[120].
En consecuencia con esta idea de continuidad/cambio y posterior repercusión, Lord Bolingbroke explicaba en sus Letters on History que las transformaciones sufridas en la segunda mitad del siglo XV hacían de aquel momento «a point of time at which you stop, or from which you reckon forward», exponiendo una brillante definición de cómo conocer que de un cambio había nacido un nuevo periodo histórico:
When such changes as these happen in several States about the same time, and consequently affect other States by their vicinity, and by many different relations which they frequently bear to one another… Such a period therefore is, in the true sense of the words, an epocha or an aera… A new system of causes and effeets, that subsists in our time and whereof our conduct is to be a part, arising at the last period, or being inmediately relative to it, we are extremely concerned to be well informed about those passages[121].
Cellarius había creado la Edad Moderna a partir de tres conceptos preexistentes, de los cuales era precisamente el tercero, lo moderno, el que daba sentido a toda la división, pues, con su voluntarioso retorno a lo antiguo, los humanistas dieron forma a lo que llamaron media tempestas o médium aevum, al mismo tiempo que creaban las nociones de Modernidad, Antigüedad y Edad Clásica[122]