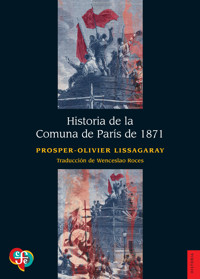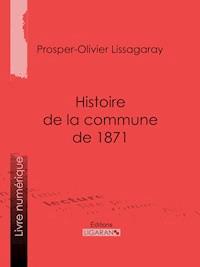Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
En marzo de 1871, la clase trabajadora de París, indignada por su falta de poder político y cansada de ser explotada, tomó el control de la capital. Este libro es la excepcional historia de la Comuna, las heroicas batallas libradas en su defensa y la sangrienta masacre que acabó con el levantamiento. Un apasionante experimento revolucionario que en pocos meses logró sustituir al ejército por una milicia ciudadana, acabar con la injerencia eclesiástica en los asuntos estatales, introducir el derecho universal a la educación y reconocer a los funcionarios públicos el mismo salario que percibían los trabajadores. Hasta que las fuerzas represoras desataron una ofensiva sin precedentes sobre la capital francesa. Un baño de sangre que costó la vida a decenas de miles de rebeldes, fusilados por soldados enemigos. Lissagaray, un joven periodista que no solo vivió los hechos, sino que luchó por la Comuna en las barricadas, narra la gloria de la resistencia en París, los grandes logros alcanzados por la revolución y el valor de las mujeres y hombres que dieron su vida por la causa de la libertad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1093
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
de Eric Hazan
Desde Jenofonte hasta Churchill, todos aquellos relatores de hechos en los que ellos mismos participaron gustan, generalmente, de otorgarse un papel principal en los mismos. La razón más común de su escritura es justificar y celebrar su contribución personal a la historia. En este aspecto, como en tantos otros, Lissagaray es un caso aparte. Él luchó para defender la Comuna, rifle en mano, y muchos siguen creyendo que el federado del capítulo 31 que defendió solo la última barricada de la rueRamponeau, el 28 de mayo de 1871, era él. Sin embargo, en esta Historia de la Comuna de París no aparece ni una sola vez. En el magnífico retrato que esboza de «París en vísperas de su muerte», en el capítulo 25, presenta a «uno de esos hombres tímidos de las tímidas provincias» a quien va guiando por toda la ciudad, lo que hace suponer que inventó a este compañero para poder decir nosotros («Al desandar nuestros pasos, rodeamos la mairie del undécimo arrondissement») y evitar así el yo.
Pero no se trata de una cuestión de modestia. Lissa, como lo llamaba todo el mundo, era un gascón bastante orgulloso e irascible, panfletario y duelista. La verdadera razón de su ausencia en el texto es que no escribió este libro para narrar sus memorias personales —como sí lo hicieron Jules Vallès y Louise Michel, entre otros—, sino para combatir las calumnias y mentiras que la burguesía victoriosa arrojó cual cubo de agua sobre los comuneros derrotados. En una carta abierta publicada en Le Rappel el 25 de julio de 1880, se dirigía de este modo a los dos amigos que habían aceptado secundarlo en duelo con un periodista:
Os agradezco vuestra ayuda a la hora de alumbrar la inefable cobardía de aquellos que nos insultan en Le Figaro y sus secuaces desde hace nueve años; los mismos que se comportaron como perros de Galliffet[1] durante el sitio de París denunciando a los supervivientes, rematando a los heridos […], los mismos que durante estos nueve años han ido apilando inmundicia sobre los deportados y exiliados […]. Ellos son la escoria que, a lo largo de todo este tiempo, mediante un control absoluto de la prensa y las librerías, ha inventado su propia leyenda sobre los acontecimientos y los hombres de la Comuna.
Esa «escoria» no solo incluía a periodistas, sino también a grandes nombres de la literatura, de Flaubert a Zola y de los hermanos Goncourt a Maupassant, Barbey d’Aurevilly o Alphonse Daudet. Lissagaray se vuelca en la historia con el único fin de restablecer la verdad: «El tiempo apremia —escribió en el prefacio de la primera edición de su obra, en 1876—, las víctimas se arrastran hacia sus tumbas y la perfidia de los liberales amenaza con superar las gastadas calumnias de los monárquicos». Y en el prefacio de 1896, añadido con motivo de la segunda edición y titulado «Para que se sepa», escribió que los actos hablarán por sí solos:
[…] resumido[s por] un antiguo combatiente que no ha sido, sin duda, ni miembro, ni oficial, ni funcionario, ni empleado de la Comuna, un hombre de rango sencillo que ha conocido a hombres de toda clase y procedencia, ha visto los hechos, atravesado los dramas, y, durante largas jornadas, ha recogido y tamizado los testimonios, sin otra ambición que la de esclarecer, para las generaciones venideras, el sangriento surco trazado por sus mayores.
Este hombre consagrado a un libro que tardaría veinticinco años en escribir no era ningún principiante. En agosto de 1868, en el departamento de Gers que lo vio nacer, fundó L’Avenir, un «periódico democrático» que aparecía tres veces por semana.[2] Desde su cargo de editor jefe, Lissagaray anunció desde el primer número la orientación del rotativo: «El objetivo de L’Avenir es reunir todas las fuerzas disgregadas del gran partido de la revolución en Gers». Un año después, ya en París, se convirtió en editorialista de La Réforme, un periódico de tendencia radical, y posteriormente de La Marseillaise, plataforma de todas las corrientes de la izquierda revolucionaria —neojacobinos, blanquistas, internacionalistas, radicales avanzados—, con Millière como director, que moriría de un disparo en los escalones del Panteón durante la Semana Sangrienta, y el célebre Rochefort como editor jefe, que ingresó en la plantilla después de que el Gobierno prohibiera su periódico La Lanterne. En este febril periodo de los últimos días del Imperio, Lissagaray se convirtió en una notable figura de la corriente jacobina durante las «reuniones públicas que no hacen sino avivar la pasión de las ideas. La gente se amontona. En veinte años no se ha visto a los parisinos hablando en libertad». Además, pasó dos meses en la cárcel de Sainte-Pélagie a causa de sus actividades, parada obligatoria para los oponentes del Segundo Imperio que se mostraban demasiado activos. El hombre que viviría para relatar los setenta días de la Comuna de París era, por tanto, un consumado activista y periodista.
El largo y vehemente prólogo del libro narra los años finales del Imperio en París, el incremento de las huelgas y manifestaciones, el desarrollo de la Internacional («esa misteriosa Internacional que contaba, según se decía, con grandes tesoros y millones de afiliados»), los movimientos solidarios con los republicanos italianos y con Rusia y Polonia bajo la ocupación… Lissagaray dedica palabras durísimas a la «Izquierda» (que escribe en mayúscula, como signo de escarnio): «A partir de este momento se establecen dos oposiciones: la de los parlamentarios de izquierda y la de los socialistas, que cuenta con numerosos obreros, empleados y pequeñoburgueses». Poco después, esa izquierda parlamentaria, de forma casi unánime, se pondría de parte de los versallescos durante la Comuna. Lissagaray no pierde oportunidad de señalar a uno de sus «héroes», Louis Blanc, ya conocido por su traición y cobardía durante las jornadas de junio de 1848.
[…] en ese tono lacrimógeno y jesuítico con el que tergiversaba la historia, con esos enrevesados accesos sentimentales con los que ocultaba su falta de empatía, Louis Blanc escribió: «[…] Por lo que respecta a los insurgentes, les decimos que deberían haberse puesto a temblar ante la mera perspectiva de agravar y prolongar la catástrofe de la ocupación extranjera con la catástrofe de las discordias civiles».
Nótese de paso la mordaz efectividad del estilo de Lissagaray, uno de los mejores escritores de prensa en una época en que los periodistas franceses sabían muy bien cómo escribir.
El auge de la Internacional en Francia y Alemania no fue capaz de evitar la guerra franco-prusiana en julio de 1870. Aun así, «por el honor de su pueblo, existía otra Francia dispuesta a manifestarse. Los obreros parisinos quieren barrar el paso a esta guerra criminal, mientras los antiguos posos del chovinismo enfangan los ríos». Una gran manifestación contra la guerra ocupa París, y «Ranvier, pintor de porcelana muy conocido en Belleville, marcha a la cabeza sosteniendo un estandarte». Pero «los perros de la guerra ya se habían soltado y algunos periodistas […] se hacían oír a pleno pulmón en todo París, clamando que al cabo de un mes ya estarían entrando en Berlín».
En vez de victorias, la guerra trajo un desastre de tal magnitud que el régimen ya no pudo sostenerse. Lissagaray cuenta cómo la gente, al enterarse de que habían capturado a Napoleón III en Sedán, obligó a la izquierda a proclamar la abolición del Imperio:
A la una, pese a los esfuerzos desesperados de la izquierda, la multitud llena los pasillos [de la Asamblea]. Ha llegado el momento. Los diputados intentan apoderarse del Gobierno y formar un ministerio. La izquierda apoya esa alternativa con todas sus fuerzas y se indigna al oír hablar de República. […] Gambetta, arrojado a la tribuna, debe proclamar la humillante abolición del Imperio. El pueblo quiere más, pide la República, y lleva a los diputados […] al Hôtel de Ville para proclamarla.
Pero los líderes de la izquierda, tan astutos como siempre, impiden la maniobra y se constituyen en un autoproclamado Gobierno. Lissagaray escribe ferozmente: «Así fue como doce ciudadanos entraron en posesión de Francia: se declararon legítimos por aclamación popular y tomaron el gran nombre de Gobierno de la Defensa Nacional. Cinco de esos doce habían perdido la República en 1848».
A los pocos días, el ejército prusiano estableció posiciones alrededor de París para sitiar la ciudad hasta enero de 1871. El Gobierno de la Defensa Nacional y el ejército, al mando de generales bonapartistas, temían más un levantamiento popular que la derrota ante los prusianos, la cual consideraban inevitable: «Tal impericia alarmó rápidamente a los revolucionarios, que habían prometido su apoyo, pero no a ciegas». Decidieron entonces establecer un comité de vigilancia en cada arrondissement, dirigido por cuatro delegados del Comité Central de los veinte arrondissements. Este tumultuoso procedimiento de elección dio como resultado un comité compuesto por obreros, empleados y artistas conocidos en los movimientos revolucionarios de los últimos años. La sede del comité se encontraba en la rue de la Corderie, en un local cedido por la Internacional.
El comité, que prefiguraba el Comité Central de la Guardia Nacional y desempeñaría un papel determinante en las semanas siguientes, publicó un manifiesto que empapelaría las calles parisinas exigiendo:
[…] la elección de las municipalidades, el control de la policía, la elección y el control de todos los magistrados, la absoluta libertad de prensa, reunión y asociación, la expropiación de todos los artículos de primera necesidad y su distribución por asignación, la provisión de armas a los ciudadanos y el envío de comisionados para el alzamiento de las provincias.
Se trataba, pues, de un genuino programa revolucionario, que la Comuna aplicaría de un modo muy amplio. Naturalmente, los periódicos burgueses tacharon al comité de prusiano.
Los cuatro largos meses del sitio parisino evidenciaron claramente la traición del Gobierno a su pueblo: la Comuna surgió como un levantamiento patriótico, un gesto de orgullo nacional, antes de convertirse en un movimiento social revolucionario, y ese rasgo le brindó el apoyo esencial de la pequeña burguesía radical:
¿Cuál es entonces el objetivo de este Gobierno? Pactar. No les queda otra salida tras las primeras derrotas. Los reveses que exaltaron a sus padres [en alusión a 1792, la batalla de Valmy] pusieron a los hombres de la izquierda al mismo nivel que los diputados imperiales. Convertidos en Gobierno, tocan la misma música y envían a Thiers a buscar la paz por toda Europa, y a Jules Favre a ver a Bismarck. Cuando todo París les gritaba: «Defendednos, echad al enemigo», ellos aplaudían y aceptaban, mientras se decían al oído: «Vamos a capitular». Nunca hubo en la historia una traición más miserable.
París capituló el 28 de enero de 1871. Se eligió rápidamente una Asamblea Nacional («Tras el pistoletazo de las elecciones, el decorado tan minuciosamente dispuesto apareció de repente para mostrar regimientos de conservadores, todos ellos firmes y con sus listas en la mano»). La mayoría monárquica se había congregado inicialmente en Burdeos, pero durante la Comuna, claro está, acabaría sentada en Versalles.
En París, sin embargo: «Un solo pensamiento prevalecía: la unión de las fuerzas parisinas contra los triunfantes rurales. La Guardia Nacional era el símbolo viril de toda la ciudad. […] se decidió que los batallones se agruparían en torno a un Comité Central». ¿Quiénes eran sus miembros? «¿Agitadores, socialistas de la Corderie,[3] escritores de renombre? No, entre ellos no había nadie conocido […]. Desde el primer día, la idea de la federación apareció tal como era: universal, no sectaria, y por ello, poderosa». Podemos apreciar lo mucho que a Lissagaray le gustaba esa idea de poder impersonal: «Desde la mañana del 10 de agosto de 1792, París no había vuelto a ver tal advenimiento de hombres desconocidos».
En marzo de 1871, la tensión entre la Asamblea —que había puesto a Thiers al mando del Gobierno— y el pueblo parisino creció. La Asamblea votó que los alquileres que no se habían pagado durante el sitio se liquidaran inmediatamente:
Trescientos mil obreros, tenderos, sastres, pequeños fabricantes y comerciantes que habían gastado sus ahorros durante el sitio y seguían sin ganar nada quedaron a merced de los propietarios y de la bancarrota. […] Así las cosas, la Asamblea se convocó para el 20 de marzo, después de que Thiers se viera obligado a asegurar que podrían deliberar en Versalles «sin temor a las piedras de los amotinadores».
La explosión estallaría el 18 de marzo. Esa noche, Thiers envió al ejército a apoderarse de los cañones de la Guardia Nacional instalados en Montmartre y otros barrios populares de París, cañones pagados por la propia guardia y que, por tanto, le pertenecían. Por la mañana, cuando los barrios despertaron:
Alrededor de las lecheras y ante las bodegas, la gente habla en susurros, señala a los soldados y las metralletas que apuntan […]. Como en los días [de 1792], las mujeres fueron las primeras en actuar. Las del 18 de marzo, doblemente castigadas por la miseria del sitio, no esperaron a sus hombres. Rodearon las metralletas y apostrofaron al sargento al mando de las mismas: «¡Esto es una vergüenza! ¿Qué hacéis ahí?». Los soldados callaron, hasta que por fin un suboficial respondió: «Vamos, señoras, márchense».
El general Lecomte, rodeado en Montmartre, «ordenó disparar tres veces. Sus hombres permanecieron de pie, con las armas apoyadas en el suelo. La multitud avanzó para fraternizar con ellos y arrestar a Lecomte y sus oficiales» (Lecomte sería fusilado ese mismo día junto con otro general, Clément Thomas, uno de los carniceros de las jornadas de junio de 1848).
A las once de la mañana, «el pueblo ha vencido a los agresores en todas partes, ha conservado los cañones […] y ha ganado miles de fusiles». La mañana del 19 de marzo: «La bandera roja ondea en el Hôtel de Ville y, con las brumas de la mañana, se han evaporado el ejército, el Gobierno y la administración. De […] la oscura rueBasfroi, el Comité Central [de la Guardia Nacional] se eleva a la cima de París ante el resplandor del mundo». Se enviaron delegados para tomar el mando de los diversos servicios y ministerios: «Varlin y Jourde fueron a Finanzas, Eudes a Guerra, Duval y Raoul Rigault a la Prefectura de Policía, Bergeret a Interior, Édouard Moreau se encargó del Officiel y de la Imprenta Nacional, y Assi obtuvo el gobierno del Hôtel de Ville». Casi ninguno de los citados sobrevivió a la Comuna.
«El honor y la salvación del Comité [Central] se asentaban sobre un único propósito: devolver el poder a París». Con este fin organizó unas elecciones tan libres que un cierto número de conservadores, oponentes del Comité, resultaron elegidos. El día después, 28 de marzo:
[…] doscientos mil de estos miserables acudieron al Hôtel de Ville a instalar a sus representantes elegidos. Los batallones, a redoble de tambor, la bandera ondeante con el gorro frigio y la banda roja en el fusil, secundados por la infantería de línea, artilleros y marinos fieles a París, bajaron por las calles hasta la place de la Grève [place del Hôtel de Ville] como afluentes de un mismo río. […]
De repente, el ruido se acalla. Los miembros del Comité Central y de la Comuna, con sus bandas rojas sobre los hombros, aparecen en la tarima. […]
Ranvier apenas logra gritar:
—¡En nombre del pueblo, queda proclamada la Comuna!
Un eco de miles de voces […] responde:
—¡Viva la Comuna!
Los quepis danzan sobre la punta de las bayonetas y las banderas flamean en el aire. Desde las ventanas y los tejados, miles de manos agitan pañuelos. Rápidamente, el rumor de los cañones y la música de clarines y tambores se mezclan en una sola y formidable comunión.
Lissagaray dedica un cuantioso espacio —casi la mitad del libro— a subrayar las causas de la derrota de la Comuna y el desastre final. Está claro que pretende extraer lecciones de todo ello para la próxima vez. Veintiséis años más tarde, dejó sus razones escritas en un estudio de investigación llevado a cabo por la Revue Blanche:[4]
¿Cómo resumiría las causas del fracaso de la Comuna?
Los primeros errores clave fueron no ocupar el monte Valérien y esperar al 3 de abril para marchar a Versalles. Las interferencias del Comité Central en varios asuntos después de las elecciones, el manifiesto y la división de los veintidós miembros en minoría el 15 de mayo,[5] la manía de la Comuna de legislar, cuando lo importante era luchar y prepararse para la batalla final… Todo ello constituyó el germen de la derrota. Y cuando los de Versalles entraron en París, la derrota se precipitó debido a la proclamación emitida por Delescluze el 22 de mayo, que incumplía toda clase de disciplina, así como a la dispersión de los miembros de la Comuna hacia sus respectivos distritos, la inacción virtual del parque de artillería en Montmartre o el incendio del Hôtel de Ville […]. De haber planeado doscientas barricadas con tiempo y apoyos estratégicos, diez mil hombres habrían bastado para defender París indefinidamente.
Las humildes barricadas de la Comuna, improvisadas y sin apoyos mutuos, no resistirían más de una semana. No eran como las tradicionales fortalezas de dos pisos de alto, sino que estaban construidas con unas cuantas piedras dispuestas unas sobre otras, que apenas alcanzaban la altura de un hombre. Detrás, a veces, había un cañón o un rifle y en medio, calzada entre dos piedras, la bandeja roja, color de la venganza. Docenas de regimientos se enfrentaron a estas miserables murallas.
La lucha se centró muy pronto en los barrios populares del norte y el este. El 23 de mayo se tomó Montmartre y comenzaron las masacres:
Apenas llegado a Montmartre, el Estado Mayor versallesco ofreció un holocausto a las sombras de Lecomte y Clément Thomas. Condujeron a cuarenta y dos hombres, tres mujeres y cuatro niños al número seis de la rue des Rosiers y los obligaron a arrodillarse ante el mismo muro donde fueron ejecutados los generales el 18 de marzo, y allí los mataron.
La Comuna emprendió la retirada de la mairie del undécimo arrondissement. Las barricadas del bulevar Voltaire detuvieron a los versallescos que habían ocupado la place du Château-d’Eau (actual place de la République):
[…] vimos a Delescluze, Jourde y medio centenar de federados marchando en dirección a Château-d’Eau. Delescluze iba vestido de diario, con sombrero negro, levita, pantalones y una banda roja, discreta como siempre, atada a la cintura. Desarmado, se apoyaba en un bastón. […] A unos cincuenta metros de la barricada, los guardias que lo acompañaban se quedaron atrás, pues los proyectiles oscurecían la entrada al bulevar.
El sol estaba poniéndose tras la plaza. Delescluze, sin reparar en que ya no lo seguían, continuó adelante, la única criatura viviente en todo el bulevar Voltaire. Al llegar a la barricada, se inclinó hacia la izquierda y trepó las piedras apiladas. Entonces vimos por última vez su austero rostro, enmarcado en una barba blanca, contemplando la muerte. De repente, Delescluze desapareció. Había caído fulminado en mitad de la place du Château-d’Eau.
Las barricadas finales de la Comuna —varias calles se disputan el honor de haber alojado la última de todas— se erigieron en las cuestas de Belleville. A lo largo del domingo fueron cayendo de una en una, bajo un sol radiante. «El tiroteo se fue apagando poco a poco y los silencios eran cada vez más largos. El domingo 28, a mediodía, se oyó el último cañonazo de los federados desde la rue de Paris, tomada ya por los versallescos. El doble disparo exhaló el último suspiro de la Comuna de París».
Lissagaray escapó de las ejecuciones en masa, los juicios militares, las prisiones de los pontones de Brest o las deportaciones a la Guyana. Consiguió esconderse en casa de una prostituta y luego cruzó a Bélgica, y de ahí a Inglaterra, el principal refugio de la Comuna. En la segunda edición de su libro describe así la vida de los comuneros en Londres: «Los obreros enseguida encontraron trabajo, pues muchos pertenecían a la élite de su gremio» —grabadores, pintores de porcelana, estampadores, escultores de marfil, todos los artesanos profesionales y diestros que habían estado en el núcleo de la revolución parisina—. «Las mujeres —modistas, floristas, sombrereras, lenceras que hacían gala del buen gusto francés— inmediatamente encontraron trabajo en los talleres para crear nuevos modelos». Los comienzos fueron más duros para «los exiliados que no tenían un oficio manual, como empleados, profesores, médicos u hombres de letras». Muchos de estos últimos empezaron a dar clases de francés —Brunel enseñó «en la Escuela Naval de Dartmouth, donde tuvo como alumno al príncipe de Gales»— o bien consiguieron reanudar su actividad artística, como en el caso del escultor Dalou o el pintor Tissot. Las peleas entre exiliados eran frecuentes (especialmente entre Vallès y Lissagaray) y, sin duda, existían «grupos enemistados entre sí […] —en todos los exilios, tarde o temprano, aparecen los surcos del odio—, pero siempre se reencontraban tras el féretro de algún camarada envuelto en la bandera roja».
En Londres, uno de los puntos de reunión entre los exiliados era la casa de Karl Marx, de la que Lissagaray se convirtió en asiduo visitante. Así empezó una larga y dolorosa relación entre Lissa y Tussy (Eleanor), la hija pequeña de Marx. Este se oponía totalmente a la relación de Tussy con el francés porque no era un buen partido (Marx desconfiaba profundamente de los pequeñoburgueses seguidores de Proudhon). La madre de Tussy, Jenny, también veía con hostilidad la boda de su hija con un hombre que le doblaba la edad (por aquel entonces, Lissa tenía treinta y cuatro y Tussy, diecisiete). A Laura, la hija mediana de Marx, casada con Paul Lafargue, tampoco le gustaba Lissagaray, que guardaría hacia Lafargue un gran resentimiento durante el resto de su vida. Al final, Tussy se resignó a obedecer a su familia, pero en marzo de 1874 escribió a su padre:[6] «Me gustaría saber, querido Mohr, cuándo podré volver a ver a L. Es tan duro no verlo nunca… ¿No podría ir a dar un paseo con él de vez en cuando?». La pobre Tussy se hizo cargo de la traducción de la Historia de Lissagaray al inglés, finalmente publicada en 1886.
En 1873, Lissagaray publicó un panfleto en Bruselas, La vision de Versailles, donde dio voz a los muertos de la Comuna, en una especie de acusación fúnebre contra los versallescos:
Masacrasteis a treinta mil personas; desterrasteis, exiliasteis, encerrasteis y deportasteis a veinte mil más. El cadalso político ya se ha erigido, mientras Francia se agacha encadenada ante los pies de Bismarck, presa certera del primer general atrevido que trata de capturarla. ¡Esa es vuestra obra! Ya basta. Debéis dar cuenta de la sangre que derramamos.
La primera edición de la obra de Lissagaray apareció en Bruselas en 1876, publicada por la editorial Kistemaekers. La policía reparó en ella y prohibió su distribución en Francia. Veinte años después, una edición mucho más completa y revisada apareció en París, publicada por Dentu. Lissagaray, que regresó a París tras la amnistía de 1880, volvió a unirse a la lucha y fundó el periódico La Bataille, con una plantilla formada por antiguos comuneros, «que pertenecerá a todos aquellos que persiguen la supresión de clases con la llegada de la clase obrera». Ni marxista ni guesdista, y mucho menos broussista (del movimiento de Paul Brousse, contrario a la lucha de clases), el periódico llamaba constantemente a la unión de todos los revolucionarios. Apoyó las huelgas obreras, se opuso a las expediciones coloniales y desempeñó un papel muy activo en la lucha contra las maniobras antirrepublicanas del general Boulanger. Lissagaray no se rindió hasta el final.
Con ocasión de su muerte en 1901, dos mil personas acompañaron su féretro hasta el cementerio de Père-Lachaise, incluidos los veteranos de la Comuna Paschal Grousset, Charles Longuet, Maxime Lisbonne, Maxime Vuillaume y Édouard Vaillant, quien pronunció la oración fúnebre por el hombre descrito de este modo por un periodista contemporáneo: «Un hombre de recursos, inteligente, intratable con los arribistas, poderosos o no, despiadado con los renegados, duro consigo mismo y poco indulgente con los demás, de pluma y espada siempre afiladas».[7] Gracias a esa «afilada pluma», Lissagaray ha seguido vivo hasta nuestros días con esta Historia de la Comuna de París.
[1]El general Galliffet estuvo al mando de la represión de la Comuna.
[2]En su introducción publicada en 1886, Eleanor Marx declara de un modo algo ambiguo que el autor «escribió casi cien páginas expresamente para esta edición» y que «la traducción, en realidad, se hizo a partir de la Histoire de la Commune preparada para una segunda edición». Para cuando se publicó finalmente esa segunda edición, Lissagaray había hecho más enmiendas y añadidos.
[3]Es decir, internacionalistas.
[4]Enquête sur la Commune de Paris, París, Revue Blanche, 1897, publicada por Éditions de l’Amateur, 2011, prólogo de Jean Baronnet.
[5]La Comuna fue la primera asamblea de la historia en que más de un cuarto de sus miembros eran obreros. Eso hizo que desde un principio se dividiera en una mayoría de blanquistas y neojacobinos, a favor de un gobierno revolucionario autoritario, y una minoría formada por internacionalistas y varios socialistas, que apostaba por medidas sociales y se oponía firmemente a la idea de una dictadura revolucionaria. Entre los miembros de esta minoría se hallaban Gustave Courbet, Jules Vallès y Charles Longuet, futuro yerno de Marx.
[6]Véase la carta completa en Yvonne Kapp, Eleanor Marx, vol. 1:Family Life 1855-1883, Londres: Lawrence & Wishart, 1972, pp. 13-14.
[7]Ibid., p. 228.
Introducción
La siguiente traducción de la Histoire de la Commune de Lissagaray se llevó a cabo hace muchos años por expreso deseo del autor, quien además de realizar numerosas enmiendas a su obra, escribió casi cien páginas expresamente para esta edición. La traducción, en realidad, se hizo a partir de la Histoire de la Commune preparada para una segunda edición que el Gobierno francés prohibió publicar. Esta explicación resulta necesaria en vista de las diferencias entre la traducción y la primera edición de la obra de Lissagaray.
Escrita en 1876, algunos pasajes han quedado necesariamente desfasados, como, por ejemplo, las referencias a los prisioneros de Nueva Caledonia, el exilio o la amnistía. Aun así, he optado por mantener la traducción tal y como la hice en su día por dos razones: primero, porque las actualizaciones no serían más que parches; segundo, porque no quiero alterar un trabajo que mi padre revisó y corrigió exhaustivamente. Quiero que permanezca tal y como él lo conoció.
La Histoire de la Commune de Lissagaray es la única historia auténtica y fidedigna escrita hasta ahora acerca del movimiento más memorable de la modernidad. Es cierto que Lissagaray fue soldado de la Comuna, pero ha tenido el valor y la honestidad de explicar la verdad. No ha intentado, en efecto, esconder los errores de su propio bando o dar un falso brillo a la fatal debilidad de la revolución. Si algún error ha cometido, se deberá a su moderación, a su empeño por no hacer una sola afirmación que no pueda corroborarse con las abrumadoras pruebas de su propia verdad. En la medida de lo posible, se han usado las declaraciones de los versallescos en sus investigaciones parlamentarias, su prensa y sus libros, en lugar de las declaraciones de amigos y partisanos, y cada testimonio que aparece de los comuneros se ha pasado por un escrupuloso tamiz. Esta imparcialidad, esta cuidadosa elusión de toda aseveración que pueda considerarse dudosa, es lo que hace tan recomendable su lectura.
En Inglaterra, la mayoría de la población aún ignora en gran medida los acontecimientos que condujeron y obligaron a la población parisina a hacer una revolución destinada a salvar Francia de la vergüenza y la deshonra de un cuarto imperio. La mayoría de los ingleses aún asocia la Comuna a nociones como rapiña, miedo o codicia, y al hablar de sus «atrocidades», imaginan vagamente rehenes asesinados sin piedad por la actuación brutal de los revolucionarios o casas quemadas por furiosas petroleras. ¿No es hora ya de que los ingleses descubran por fin la verdad? ¿No es hora ya de recordar que, por sesenta y cinco rehenes asesinados, no por la Comuna, sino por unos cuantos enloquecidos ante la masacre de prisioneros realizada por los versallescos, las tropas de la ley dispararon a treinta mil hombres, mujeres y niños, la mayor parte de las veces mucho después del final de la lucha? Si algún inglés, después de leer la Historia de la Comuna de Lissagaray, aún tiene dudas sobre las «atrocidades» reales de la Comuna, puede consultar la correspondencia parisina de mayo y junio de 1871 publicada en The Times, Daily News y Standard,[8] que relata la clase de «orden que reinaba en París» tras la gloriosa victoria de Versalles.
No basta con darse cuenta de las verdaderas «atrocidades» de la Comuna. Es hora de que el pueblo comprenda el significado real de la revolución, que puede resumirse en unas pocas palabras: que el pueblo gobierne para el pueblo. Este fue el primer intento por parte del proletariado de gobernarse a sí mismo. Los trabajadores parisinos ya lo expresaron en su primer manifiesto, al declarar «comprender que tenían el deber imperioso y el derecho absoluto de convertirse en dueños de sus propios destinos mediante el uso de su poder gubernamental». El establecimiento de la Comuna no supuso la sustitución de una clase dirigente por otra, sino la abolición de toda clase dirigente. Supuso la sustitución de la producción capitalista por un auténtico régimen cooperativo, es decir, comunista, además de contar con la participación, en esa revolución, de trabajadores de todos los países con un propósito de internacionalización, y no solo de nacionalización de la tierra y la propiedad privada.
Esos mismos hombres que ahora claman contra el uso de la fuerza usaron la fuerza —¡y qué fuerza!— para derrotar al pueblo parisino. Esos que ahora tildan a los socialistas de meros agitadores y dinamiteros usaron el fuego y los sables para aplastar al pueblo hasta la sumisión.
¿Y en qué han resultado todas esas masacres, esos asesinatos de miles de hombres, mujeres y niños? ¿Está muerto el socialismo? ¿Se ahogó en la sangre del pueblo parisino? Hoy en día el socialismo es una potencia mayor que nunca. La burguesa República de Francia podrá tender la mano a la autocracia rusa para tratar de eliminarlo; Bismarck podrá instaurar leyes cada vez más represivas y la América democrática podrá seguir su estela, y aun así… ¡seguirá adelante! Y puesto que el socialismo es hoy una potencia que «se siente en el aire» hasta en Inglaterra, ha llegado la hora de hacer justicia a la Comuna de París. Ha llegado la hora de que incluso los oponentes del socialismo lean, si no con empatía, al menos con paciencia, un relato honesto y sincero de lo que ha sido, hasta el momento, el mayor movimiento socialista del siglo.
ELEANOR MARX AVELING
junio (Pentecostés) de 1886
[8]Emplazo a los lectores a consultar el registro de muertes contabilizadas por The Times en Moulin Saquet y Clamart, mucho después de la entrada de los versalleses en París, así como el registro de la prensa inglesa al completo respecto a la masacre total que se llevó a cabo tras esa entrada. He aquí algunos extractos escogidos al azar:
«Reina el caos al final del bulevar Malesherbes. Qué lúgubre espectáculo es ver a hombres y mujeres, de toda edad y condición, desfilar a intervalos en esa dirección fatal. Un grupo de trescientos ha cruzado el bulevar hace solo unos instantes […]. El miércoles, en Satory, mil insurgentes capturados se rebelaron y se libraron de sus esposas […]. Los soldados dispararon a la multitud y mataron a trescientos insurgentes […]. En uno de los convoyes de prisioneros […], un soldado que llevaba agarrada a una mujer empezó a aguijonearla con la punta del sable hasta que corrió la sangre […]. El señor Galliffet detuvo la columna, eligió a ochenta y dos [prisioneros] y les disparó allí mismo […]. Hasta un millar de comuneros resultaron muertos tras su captura (1 de junio) […]. La vida humana se vende tan barata que se dispara a un hombre más fácilmente que a un perro. Los fusilamientos son aún [mucho después de que la lucha haya terminado] constantes e indiscriminados», The Times, mayo-junio de 1871.
«Se cree que han fusilado a setecientos insurgentes que buscaron refugio en la Madeleine con bayonetas en la misma iglesia […]. Los cadáveres de los insurgentes han llenado once vagones de carga y se han enterrado en la fosa común de Issy […]. No hubo clemencia para ninguna mujer, hombre o niño […]. Disparaban en tandas de ciento cincuenta a la vez», Daily News, mayo-junio de 1871.
«Continúa el aluvión de ejecuciones indiscriminadas. Conducen a los prisioneros en tandas hacia algunos […] lugares donde están estacionados los pelotones de fusilamiento y ya se han cavado trincheras de antemano […]. En uno de ellos, la caserna Napoleón, han disparado a quinientas personas desde anoche […] y entre ellos, invariablemente, se encuentran mujeres y niños […]. Los prisioneros se disponen enseguida para la descarga y caen en la trinchera, donde, si no han muerto ya a causa de los disparos, el ahogamiento enseguida pone fin a su dolor. Dos únicos consejos de guerra están disparando a una media de quinientos al día. Se han recogido doscientos cadáveres en los alrededores del Panteón», Standard, junio de 1871.
Prefacio de la
primera edición
La historia de la clase obrera desde 1789 habría de ser el prólogo de esta historia. Pero el tiempo apremia, las víctimas se arrastran hacia sus tumbas y la perfidia de los liberales amenaza con superar las gastadas calumnias de los monárquicos. Por ello me limitaré, de momento, a esbozar unas breves frases estrictamente necesarias a modo de introducción.
¿Quién hizo la revolución del 18 de marzo? ¿Qué papel desempeñó el Comité Central en la misma? ¿Qué era la Comuna? ¿Cómo es que cien mil franceses faltan en su país? ¿Quién es el responsable? Legiones de testigos responderán a estas preguntas.
No hay duda de que habla un exiliado, pero un exiliado que no fue ni miembro, ni oficial, ni funcionario de la Comuna, que se ha pasado cinco años tamizando la evidencia, que no ha osado expresar evidencia alguna sin la más absoluta certeza, que contempla el acecho del vencedor a la mínima exactitud para negar el resto, que no sabe proferir mejor lamento para los vencidos que el relato sincero de su historia.
Una historia que, por otra parte, se debe a sus hijos, a todos los trabajadores de la tierra. El niño tiene derecho a conocer el porqué de las derrotas paternas; el partido socialista, las campañas hechas bajo su estandarte en todos los países. Aquel que cuenta al pueblo falsos mitos revolucionarios, aquel que se divierte con historias sensacionalistas, es tan criminal como el geógrafo que osara elaborar falsos mapas para los navegantes.
Londres, noviembre de 1876
Prefacio de la
segunda edición (1896)
Para que se sepa
«La historia de la Comuna nos ha sido escamoteada», dice Michelet a propósito de la Revolución francesa. Los escamoteadores han fabricado la historia de la Comuna de 1871. Desconocer u odiar a la clase que produce es la característica actual de una burguesía antaño grande, pero hoy inquieta por las revoluciones de abajo.
La del 18 de marzo de 1871 es la marea más alta del siglo, la más asombrosa manifestación de esa fuerza popular que toma la Bastilla, lleva al rey a París, asegura los primeros pasos de la Revolución francesa, sangra en el Campo de Marte, le quita al rey las Tullerías, expulsa a los prusianos, extirpa la Gironda, alimenta las ideas de la convención, los jacobinos y el Hôtel de Ville, barre a los curas, cede bajo Robespierre, se levanta de nuevo, luego se adormece durante veinte años para despertar con los cañones aliados, se hunde en medio de la noche, resucita en 1830, recién recompuesta asiste llena de sobresaltos a los primeros años del reinado de los Orleans, rompe sus redes en 1848, sacude durante tres días, en junio, una república madrastra, vuelve a estallar en 1869, vacía las Tullerías en 1870, vuelve a ofrecerse al invasor y aún sigue despreciada, marchita, hasta el día que aplaste la mano que pretende agarrarla. Ese flujo revolucionario corre ininterrumpido por nuestra historia, tanto a plena luz como bajo tierra, como los ríos que de repente se ocultan en los abismos o las arenas y reaparecen más tarde, relucientes, bajo un extrañado sol. Voy a contar, pues, la última erupción, para extraer las aguas vivas de los lodazales.
¿De dónde salieron todos esos desconocidos del 18 de marzo de 1871? ¿Quién provocó esa jornada? ¿Qué hizo el Comité Central? ¿Qué fue la Comuna? ¿Cómo es que tantos miles de franceses patriotas y republicanos fueron masacrados por otros franceses, arrojados fuera de su patria y renegados durante tanto tiempo por los republicanos? ¿Quiénes son los responsables? Los actos nos lo dirán.
Los ha resumido un antiguo combatiente que no ha sido, sin duda, ni miembro, ni oficial, ni funcionario, ni empleado de la Comuna, un hombre de rango sencillo que ha conocido a hombres de toda clase y procedencia, ha visto los hechos, atravesado los dramas y, durante largas jornadas, ha recogido y tamizado los testimonios, sin otra ambición que la de esclarecer, para las generaciones venideras, el sangriento surco trazado por sus mayores.
El ascenso al poder gradual, incontenible de las clases obreras es el hecho culminante del siglo XIX. En 1830, en 1848, en 1870, el pueblo corona el Hôtel de Ville para cederlo casi al momento a los sustractores de las victorias; en 1871, en cambio, resiste, se niega a cederlo, y durante más de dos meses administra, gobierna y conduce la ciudad al combate. Es necesario saber cómo y quién lo arrojó al vacío, hay que decirlo y actuar con paciencia ante la verdad, porque el pueblo es inmortal.
El enemigo se mostrará orgulloso y construirá falsas leyendas llamadas revolucionarias, tan criminales como el cartógrafo que elabora mapas falsos para los combatientes venideros.
Mayo de 1896
Prólogo del combate
La Francia de antes de la guerra
«El Imperio es la paz».
LUIS NAPOLEÓN BONAPARTE, octubre de 1852.
9 de agosto de 1870. En tres días, el Imperio ha perdido tres batallas. Douay, Frossard y MacMahon se han dejado arrinconar, sorprender y destrozar. Alsacia está perdida, Mosela al descubierto, y el ministro, sumido en la perplejidad, ha convocado a la cámara legislativa. Ollivier, temeroso de las manifestaciones, se anticipa y las tacha de «prusianas». Pero desde las once de la mañana, una inmensa y agitada multitud ocupa la place de la Concorde, los muelles y la rue de Bourgogne para rodear el Cuerpo Legislativo.
París espera a que los diputados de la izquierda tomen la palabra. Desde el anuncio de la derrota, son la única autoridad moral, a la que se suman burgueses y trabajadores. Los talleres han vertido un ejército en la calle, y puede verse a hombres de probada energía encabezando los distintos grupos.
El Imperio se desmorona y ya solo le queda la estocada final. Las tropas que forman frente al Cuerpo Legislativo están muy emocionadas, listas para darse la vuelta, pese al viejo mariscal Baraguey d’Hilliers, que gruñe lleno de galones. La gente les grita: «¡A la frontera!». Los oficiales murmuran: «Nuestro sitio no está aquí».
En la sala de los Pasos Perdidos, conocidos republicanos que han forzado las protestas desafían a los diputados imperiales y proclaman a voces la República. Los lívidos soldados mamelucos se deslizan por detrás de los grupos. Thiers llega asustado y, cuando lo rodean, responde: «¡Bueno, pues ya podéis hacer vuestra República!». Al pasar el presidente Schneider en dirección a su escaño, le gritan: «¡Dimisión!».
Los diputados de la izquierda reciben la presión de los delegados del exterior:
—¿A qué esperáis? Estamos listos. ¡Asomaos por las columnas o por las puertas!
Los honorables diputados parecen exhaustos.
—¿Tantos sois? ¿No sería mejor que lo dejáramos para mañana?
En efecto, no hay más de cien mil hombres.
—Somos varios miles en la place Bourbon —le dice alguien a Gambetta.
—Controle hoy la situación —interviene otro—, cuando aún puede salvarse. Mañana deberá hacerlo a la desesperada.
Pero sus cerebros parecen paralizados, ni una palabra sale de sus bocas abiertas.
Comienza la sesión. Jules Favre invita a esta asamblea del desastre, tierra fértil del Imperio, a tomar las riendas del Gobierno. Los mamelucos amenazan furiosos y Jules Simon, melena al viento, regresa a la sala de los Pasos Perdidos:
—Quieren fusilarnos. He bajado a la entrada y, con los brazos cruzados, les he dicho: «Pues adelante, fusiladnos».
—Deben poner fin a esto —le gritan.
—Sí, debemos acabar con esto —corrobora él, y, con aires trágicos, regresa a su escaño.
Ahí se acaban los remilgos. Los mamelucos, que conocen a la izquierda, recuperan el aplomo, se desembarazan de Émile Ollivier y, de golpe, se sacan un ministerio de la manga. El pueblo, levemente repelido por las tropas, se retira hacia los puentes, siguiendo a los que salen de la cámara y creyendo que la República se va a proclamar de un instante a otro. Jules Simon, lejos de las bayonetas, convoca a la multitud para el día siguiente en la place de la Concorde. Al día siguiente, la policía ocupa todas las avenidas.
Así entregó la izquierda nuestros dos últimos ejércitos a Napoleón III. El 9 de agosto, un pequeño esfuerzo habría bastado para derrumbar ese imperio de cartón, tal y como reconoció el prefecto de policía Pietri.[9] La gente ofrecía su apoyo por instinto. La izquierda, sin embargo, rechazó el motín liberador y cedió al Imperio la responsabilidad de salvar Francia. Los turcos mostraron más inteligencia e iniciativa en 1876.
Durante tres semanas, la nación se deslizó por el abismo frente a los impertérritos imperialistas y frente a una izquierda que se limitaba a lanzar alguna que otra proclama.
Unos meses más tarde, en Burdeos, una asamblea brama contra el Imperio, y, en Versalles, se oyen gritos entusiastas hacia el gran señor que declama: «¡Varo,[10] devuélvenos nuestras legiones!». ¿Quién aclama y aplaude de ese modo? Es la alta burguesía, que durante dieciocho años ha ofrecido sus legiones al germano Varo.
Esta había aceptado el Segundo Imperio por temor al socialismo, del mismo modo que sus padres se ofrecieron al primero para clausurar la revolución. Napoleón I le hizo dos favores que aún no ha terminado de devolver: le concedió la centralización de Francia y llevó a la tumba a cien mil miserables que, aún calientes por los vientos revolucionarios, podían reclamar la parte que les correspondía de los bienes nacionales. Pero así abandonó a Francia a la suerte de todos los amos que pudieran venir. Cuando esa burguesía llegó al Gobierno parlamentario, cuando Mirabeau quiso de golpe elevarla a lo más alto, se vio totalmente incapaz de gobernar. Su motín de 1830, que el pueblo transformó en revolución, fue un acontecimiento guiado por estómagos voraces. Los burgueses de 1830 tienen un solo pensamiento en común con los de 1789: atiborrarse de privilegios, armar una fortaleza que defienda sus dominios, explotar a un nuevo proletariado. El futuro del país no les importa, en tanto en cuanto ellos sigan engordando. Para conducir y comprometer a Francia, el rey orleanista tiene carta blanca, lo mismo que el imperioso César. En 1848, cuando una nueva acometida del pueblo les pone la vara en la mano, al cabo de tres años, pese a las prohibiciones y masacres, esta se les escapa de sus manos hinchadas por la gota y acaban entregándosela al primero que pasa por allí.
De 1851 a 1869, se ponen a rumiar como hicieron en 1799. Con sus privilegios a salvo, dejan que Napoleón III eche a perder Francia, la someta a Roma, la deshonre en México, la aísle de Europa y se la ofrezca a los prusianos. Aunque lo pueden todo, por influencia y riquezas, no se molestan en protestar ni con un simple voto, ni con un murmullo. En 1869, otra acometida del pueblo los sitúa en oposición al poder, pero ellos no muestran más que veleidades de eunuco; al primer gesto bajan la guardia y miran a otro lado con ocasión del plebiscito que rebautiza la dinastía.
¡Pobre Francia! ¿Quién quiere salvarte de la invasión? El humilde, el trabajador, el que sigue luchando por ti contra el Imperio después de tantos años.
Es hora de abordar las necesarias explicaciones introductorias. ¿Quién ha causado esta jornada del 9 de agosto de 1870, esta guerra, esta invasión, estos hombres, estos partidos? El prólogo resulta obligatorio para las tragedias que vamos a contar. Lo haremos de la forma menos árida posible, pero quien no preste atención se quedará sin saber nada.
Seis años después de 1852, aún brillaba el imperio industrial que habían soñado los sansimonianos. Aunque muy atrasado respecto a sus vecinos, el país seguía siendo una vasta cantera alimentada por un ahorro nunca visto. Mientras se enriquecía con las nuevas posibilidades de la industrialización, en provincias quedaban olvidados siete u ocho mil proscritos y deportados, cuidadosamente escogidos para sembrar el terror.
El clero, engrandecido por la llegada del sufragio universal, abrazaba al nuevo emperador «que viene de la legalidad para entrar en el derecho», según palabras del obispo Darboy, y le daba el trato de un Carlomagno, de un Constantino. La alta y mediana burguesía ofrecía sus servicios al señor. El Cuerpo Legislativo, ornado como un lacayo, era todo reverencias y carecía de unos derechos que, por otra parte, hubiera detestado tener. Una policía numerosa, hábil y presta vigilaba el menor incidente. Se habían suprimido los diarios de la oposición, salvo cinco o seis mantenidos a raya, y se perseguían las reuniones y las asociaciones, los libros y el teatro: para conseguir la paz, el Imperio había cerrado el grifo.
De vez en cuando se oía en París una estrofa de La Marsellesa, un grito de libertad en los entierros de Lamennais o David d’Angers, un abucheo en la Sorbona con las palinodias de Nisard, algún manifiesto clandestino de los proscritos de Londres o Jersey que apenas tenía eco, un destello de Los castigos de Victor Hugo; ni una sola traza de emoción por la lucha de las masas, puesto que la vida animal lo absorbía todo. Napoleón III, el pedante cesariano, podía decir en 1856 a los afectados por la inundación del Ródano: «La inundación es como la revolución: una y otra deben regresar a su lecho para nunca más volver a salir de él». Sus obras prodigiosas, sus múltiples riquezas, las fanfarrias de la guerra de Crimea con las que pagó su deuda con los ingleses… Todo el mundo hablaba de Francia, menos la misma Francia.
Los obreros de París se rehacían no del golpe de Estado de 1851, que apenas los había salpicado, sino de los asesinos de 1848, que ametrallaron sus calles y fusilaron y deportaron a miles de trabajadores. Se ganaban el pan sin creer que se lo debieran al Imperio, y a veces incluso marchaban contra él. En las elecciones de 1857 salieron elegidos cinco diputados hostiles al poder, entre ellos Darimon, discípulo de Proudhon, y Émile Ollivier, que, como hijo de proscrito, había dicho: «Yo seré el espectro del 2 de diciembre». Al año siguiente, dos opositores más: Ernest Picard, un abogado de lengua afilada y eminencia del Colegio de Abogados, y Jules Favre, antiguo defensor de los insurgentes contra Luis Felipe y exconstituyente de 1848, cuya defensa de Orsini con ocasión del atentado contra Napoleón III le había otorgado un gran renombre.
Este italiano, Orsini, tuvo la suerte de vencer gracias a su derrota. Las bombas de 1858 respetaron a la única víctima que estaba en el punto de mira. Napoleón III, de quien Orsini pretendía liberar a Italia, fue precisamente su liberador. La reacción no se hizo esperar y una nueva hornada de republicanos invadió las prisiones o marchó al exilio, pero meses después de la ejecución de Orsini, el ejército francés marchó contra Austria. La opinión se encendió en apoyo de esta guerra de liberación: el faubourg Saint-Antoine aclamó al emperador, cada victoria fue una fiesta en nuestros hogares, y cuando Napoleón III regresó sin haber culminado la liberación italiana, el espíritu francés se llenó de amargura, lo mismo que el italiano.
El emperador creyó apaciguar los ánimos con una amnistía general que no benefició a casi nadie, pues la mayoría de los vencidos en diciembre ya llevaban mucho tiempo en libertad. Apenas quedaban unos centenares de víctimas en Argelia y en Francia, y los más célebres e ilustres, como Victor Hugo, Raspail, Ledru-Rollin, Louis Blanc, Pierre Leroux, Edgar Quinet, Bancel, Félix Pyat, Schœlcher, Clément Thomas, Edmond Adam o Étienne Arago, estaban en el exilio. Una docena de los más conocidos se agarró al pedestal del exilio, que les otorgaba grandeza y tranquilidad. Su papel político, en cualquier caso, no hubiera tenido ninguna relevancia, pues no era el momento de los hombres de acción. Nada más regresar, Blanqui, acusado de intento de conspiración, fue detenido y condenado a cinco años de cárcel.
Sin embargo, contra el Imperio se perpetraban verdaderos acontecimientos y conspiraciones. Un año después de la falsa paz con Austria, Garibaldi retoma la liberación de Italia: llega a Sicilia con cinco mil hombres, cruza el estrecho, marcha sobre Nápoles y, el 9 de noviembre de 1860, otorga un nuevo reino a Víctor Manuel. Napoleón III, que quería cubrir la retirada del rey de Nápoles, tiene que replegar a su flota, que pronto enviará a México.
España y Gran Bretaña tenían deudas que reclamar allí, lo mismo que Jecker, un aventurero suizo de altos vuelos y usurero acreedor del Gobierno clerical de Miguel Miramón, que había huido del Gobierno legal de Juárez. Jecker se unió a Morny, hermano del emperador y presidente del Cuerpo Legislativo, además de elegante empresario del 2 de diciembre y príncipe de los grandes estafadores enriquecidos en las innumerables empresas surgidas en los años anteriores. Morny, segundo hijo de Hortensia de Beauharnais, llegó a un acuerdo con Jecker y encargó al ejército el cobro de los créditos del suizo mediante una expedición. El ejército, por otra parte, ya había quedado deshonrado en la expedición a China, cuando el general Cousin-Montauban lo condujo a la rapiña y robó un collar que ofreció a la emperatriz, Eugenia de Montijo, la cual le concedió el título de duque de Palikao.
Esa mujer —que no era francesa, como todas las soberanas que han marcado nuestros desastres—, a quien Morny cameló con gran habilidad junto al arzobispo de México y los generales Almonte y Miramón, no dudó en unirse a esa expedición para reunirse con el clero y los monárquicos mexicanos. Su marido fantaseaba con la idea de anexionar México al Imperio, aprovechando la guerra de secesión de Estados Unidos. En enero de 1862, las fuerzas francesas e inglesas desembarcaron en Veracruz, precedidas por las españolas. Muy pronto, Inglaterra y España se dieron cuenta de que las habían llamado para seguirle el juego a Jecker y a una monarquía de pacotilla, de modo que se retiraron, dejando a las tropas francesas al mando de Lorencey. Nadie sabía que Almonte negociaba la Corona de México con Maximiliano, hermano del emperador austríaco, con el beneplácito de las Tullerías. El ministro Billault lo negó. Al cabo de un mes, Lorencey se pronunció a favor de Almonte y declaró la guerra a la República Mexicana. El general Forey desembarcó en México con refuerzos, lo cual alarmó a la opinión pública. La izquierda —Émile Ollivier, Picard, Jules Favre— habló en nombre de Francia, pero Billault respondió con un ditirambo.
El pueblo reaccionó. Los clavos de la ventalla empezaron a ceder; el jovenzuelo del golpe de Estado se había convertido en un hombre hecho y derecho. París se remueve; los periódicos panfletarios agitan el Barrio Latino; estudiantes y obreros se manifiestan contra las masacres de Polonia, heroicamente alzada contra Rusia. Todo se puso patas arriba; en las elecciones de mayo de 1863, todos los candidatos oficiales resultaron vencidos. En su lugar, salieron los de la coalición: Jules Favre, Émile Ollivier, Picard, Darimon; el lamartiniano tardío Eugène Pelletan; el filósofo ecléctico Jules Simon, que se negó a realizar el juramento en 1851 y lo prestó en 1863; el cesariano liberal Guéroult, el burgués voltariano Havin y, finalmente, Thiers, antiguo ministro de Luis Felipe, jefe de la coalición contra la República de 1848, traicionado por Luis Bonaparte y nombrado ahora, simplemente, por el gran daño que podía causar al Imperio.
Blanc, un obrero tipógrafo, se había postulado contra el director de Le Siècle, Havin, alegando que también los obreros tenían derechos. Se le juzgó bastante osado y varios talleres confiaron en él. A los obreros, por entonces, solo les importaba la política. «Tanto da si es un troncho de col o de lechuga —decía uno de ellos en una discusión sobre los títulos de Pelletan—, siempre y cuando el proyectil que le lancemos a la cara lleve la firma de la oposición». Pero había que echarle un proyectil conocido.
Unos meses más tarde, en febrero de 1864, la reafirmación obrera toma un nuevo impulso, y esta vez de un modo más preciso. Había que remplazar a dos diputados parisinos elegidos también en provincias, Jules Favre y Havin. Sesenta obreros publican entonces un manifiesto redactado por el cincelador Tolain que, pese a su forma ultramoderada, resulta categóricamente revolucionario:
Señores de la oposición —dicen estos obreros—, si bien estamos de acuerdo con ustedes en la política, ¿lo estamos en lo referente a economía social? Se ha repetido hasta la saciedad que en 1789 se abolieron las clases sociales y que todos los franceses son iguales ante la ley, pero nosotros no disponemos de más propiedad que nuestros brazos. A nosotros, que soportamos cada día las condiciones del capital, que vivimos bajo leyes excepcionales, nos resulta difícil creer en esta afirmación […]. Nuestros hijos suelen pasar sus primeros años en el ambiente malsano y desmoralizante de las fábricas o bien como aprendices, y nuestras mujeres se ven obligadas a abandonar el hogar a causa de una carga excesiva de trabajo, por lo que afirmamos que la igualdad descrita por la ley no se refleja en la costumbre […]. Sin embargo, se nos dice que los diputados elegidos pueden reivindicar todas las reformas necesarias igual que nosotros, o mejor aún […]. Nosotros a eso respondemos: ¡No! ¡No estamos representados! En una sesión reciente del Cuerpo Legislativo, ninguna voz se alzó para formular nuestros derechos, aspiraciones y deseos tal y como nosotros los entendemos. No estamos representados, nos negamos a creer que la miseria sea una institución divina; no estamos representados porque nadie ha dicho que el espíritu antagónico se debilite día tras día entre las clases obreras. Mantenemos que, después de doce años cargados de paciencia, ha llegado nuestro momento […]. En 1848, la elección de los obreros consagró la igualdad política; en 1864, dicha elección consagrará la igualdad social.
Quedaba lejos el Luxemburgo de 1848, cuando la clase obrera respondía a la burguesía con sus propias máximas. En 1863, constituyó su propio principio sobre una base totalmente nueva: el derecho económico, lo cual suponía, dicho con propiedad, una inmensa revolución.
Los sesenta obreros del manifiesto estaban poniendo el dedo en la llaga de una forma muy precisa. El año anterior, los tipógrafos de varias casas impresoras de París habían sido condenados por un delito de coalición por ir a la huelga. El manifiesto fue muy mal recibido. No solo la prensa expresó su indignación ante esos obreros que se reivindicaban como una clase, sino que ochenta obreros firmaron otro manifiesto en el que reprochaban a sus camaradas reivindicar de mala manera y a propósito la cuestión social para sembrar la división y restablecer las distinciones de casta. Los sesenta obreros presentaron como candidato a Tolain, cuya profesión de fe apoyó Delescluze, antiguo comisario general de la República dos veces proscrito: en 1852 y 1858. Pero la candidatura obrera solo reunió 424 votos, frente a los 14.807 a favor de Garnier-Pagès, morralla del Gobierno provisional de 1848.
Aun así, la voz de esos sesenta obreros no se perdió, y los diputados de la izquierda exigieron la abolición de la ley sobre coaliciones. El Imperio consintió en modificarla, y Émile Ollivier, poco dispuesto a erigirse en espectro improductivo, quiso hacer suyo el proyecto. Su perfidia fue notable, ya que autorizaba las huelgas, pero no otorgaba el derecho de asociación. A pesar de todo, los obreros lograron obtener una reducción de la jornada laboral y surgieron algunas sociedades obreras: los broncistas, los joyeros, los hojalateros, los carpinteros de sillas, los impresores textiles, etc.
El 28 de septiembre de 1864, una gran máxima, más fuerte que la de esos sesenta obreros, echó a volar por todo el mundo: «La emancipación de los trabajadores debe ser obra de ellos mismos». Provenía de una asamblea de delegados obreros enviados por varias naciones europeas celebrada en Saint Martin’s Hall, Londres. Aunque llevaban ya varios años buscándose entre ellos, la idea de unirse no tomó cuerpo hasta el año 1862, cuando la Exposición Universal de Londres puso en contacto a los delegados obreros de Francia con los trade unions ingleses. Se brindó «¡por la futura alianza de todos los trabajadores del mundo!». En 1863, durante una reunión sobre la cuestión de Polonia, surgió la idea de un encuentro en Saint-James. Tolain, Perrachon y Limousin acudieron en representación de Francia, y los ingleses, por su parte, organizaron las convocatorias. En 1864, Europa presenció por primera vez un Congreso del Trabajo. Ningún político asistió a esta sesión extraordinaria, nadie acudió a la fundación de la gran obra. Karl Marx, el poderoso investigador que aplicó a las ciencias sociales el método de Spinoza, proscrito de Alemania y de Francia, brindó la noble fórmula. La asociación se dio en llamar Internacional, y un comité redactaría los estatutos. El consejo residiría en Londres, único asilo seguro, y una segunda asamblea tendría lugar en 1865. Un mes más tarde aparecían los estatutos, y los delegados de la rama francesa, Tolain y Limousin entre ellos, fundaban la sección francesa de la Internacional en la rue des Gravilliers, núcleo de la revolución.
Proudhon murió a principios de 1865 habiendo comprendido y descrito este nuevo mundo, y los obreros lo acompañaron en su cortejo fúnebre para despedirlo. Un mes más tarde, un nuevo y fastuoso cortejo fúnebre recorría los bulevares, esta vez del hermano del emperador, Morny, que dejaba a su socio Jecker en una lamentable situación.
El general Forey había entrado en México el 3 de junio de 1863, y cuando doscientos notables elegidos por Almonte empezaron a reclamar la Corona de Maximiliano de Austria, todo el asunto quedó al descubierto. La izquierda lo denunció, demostrando que la expedición costaba catorce millones al mes y retenía a cuarenta mil hombres. El archiduque aún no se había ido, por lo que aún había tiempo para negociar con la República Mexicana. El ministro sustituto de Billault, Rouher, un ardiente republicano en 1848 y ahora ansioso de imperialismo, gritó en tono inspirado: «La historia dirá: “¡Este fue un hombre de genio que tuvo el coraje de abrir nuevas fuentes de prosperidad a la nación que dirigía!”», y la inmensa mayoría, tan servil en 1864 como en 1863, apoyó entre clamores que continuara la guerra. Maximiliano, con el voto asegurado y presionado por el emperador, así como provisto de un buen tratado firmado por Napoleón III, aceptó la Corona y llegó a México junto a Bazaine, que sustituía a Forey. Los patriotas mexicanos emprendieron contra el sobrino de Napoleón la guerra que ya habían librado contra España en 1808, y muy pronto, con sus ataques, mermaron nuestras tropas. Bazaine organizó contraguerrillas formadas por bandidos, robó y saqueó las casas y ciudades en nombre de Francia y del nuevo Imperio, y escribió a los jefes de cuerpo: «No admitiré que se hagan prisioneros; todo rebelde debe ser inmediatamente fusilado». Sus atrocidades suscitaron la cólera de Washington y dejaron a las tropas en tal estado de desmoralización que un oficial superior osó señalarlo. Se trataba del marqués de Galliffet, un malandrín arruinado sin un pelo de mojigato, que tras vivir de las actrices buscó refugio en el ejército y supo sacar partido de un buen matrimonio. Pero lo único que ofrecía México eran cadáveres. Maximiliano pidió doscientos cincuenta millones a los bancos franceses. Los diputados de la izquierda detallaron el proceso de la trágica aventura, que Rouher cubrió con desdén y profecías: «La expedición mexicana es el empeño central del reino; la colonización francesa ha conquistado un gran país». Los mamelucos aplaudieron, y los banqueros más atrevidos, ya con la garantía moral del Gobierno, suscribieron el préstamo mexicano. El presupuesto de la expedición —nadie se atrevía a decir de la guerra— quedó en trescientos treinta millones para el sueldo y mantenimiento de las tropas. Cuando la extrema izquierda volvió a protestar, recibió aún más burlas.