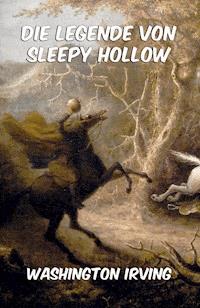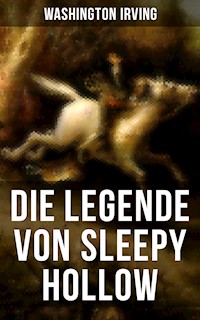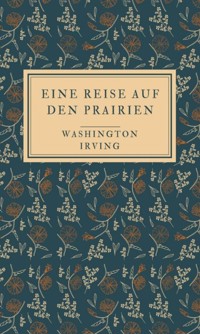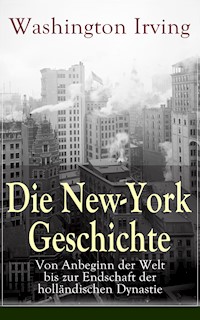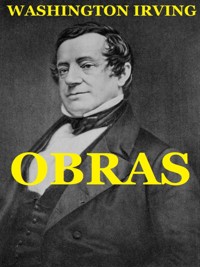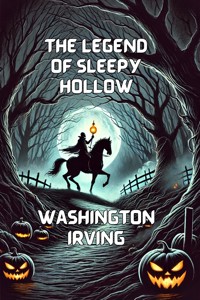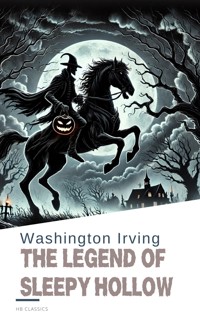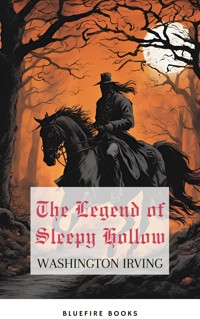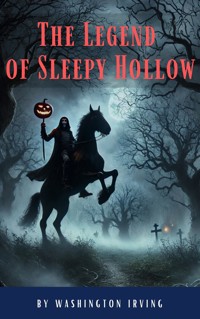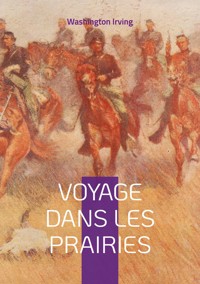Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Jinetes sin cabeza, condesas ultrajadas, damas guillotinadas, retratos vivientes, sabuesos infernales, princesas encantadas, ancestros vengativos, navegantes condenados son algunos de los diversos y atribulados fantasmas que habitan esta antología. Washington Irving fue el mayor escritor estadounidense de su tiempo: mentor de Poe, Dickens y Hawthorne, se consolidó como el primer autor profesional de su país y como un pionero de las historias de fantasmas, cuentos extraños, fantasía y terror. Fue un hombre existencialmente ansioso y emocionalmente complejo, perturbado por su fama y atormentado por la soledad. Estos inquietantes temas recorren sus relatos: "La leyenda de Sleepy Hollow", "Rip van Winkle", , "La aventura del estudiante alemán", "El diablo y Tom Walker", entre otros. Su universo es uno de los más soleados de la ficción de terror, pero todo espacio soleado esconde un reverso oscuro, envuelto en sombras y engullido por la noche. Irving es la definición misma de quien pasa silbando por delante de un cementerio, llevando la sangre fría a espacios de ansiedad y duda, y aunque sus personajes son socarrones rozando lo burlesco —como el enjuto Ichabod Crane, el barbudo Rip van Winkle o el Dragón audaz— no pueden ocultar del todo los miedos reales que representan. No es probable que los espectros de Irving lo hagan saltar, pero quizá lo mantengan despierto o llenen su vida de sueños extraños. En el mejor de los casos, el mundo de Irving es una ensoñación que seduce y embriaga; en el peor, es despertarse en la noche, solo, confundido e inquieto. Sus fantasías son agradablemente seductoras, pero, al igual que la "jarra perversa" de Rip van Winkle, también tienen una poderosa mordedura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición digital,junio de 2024
Primera ediciónen Panamericana Editorial Ltda., enero de 2024
© Panamericana Editorial Ltda.
Calle 12 No. 34-30, Tel.: (57) 601 3649000
www.panamericanaeditorial.com.co
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Traducción del inglés
Santiago Ochoa Cadavid
Ilustraciones
Iván Pérez
Diseño y diagramación
Alan Rodríguez
ISBN DIGITAL 978-958-30-6865-2
ISBN IMPRESO 978-958-30-6799-0
Prohibida su reproducción total o parcial
por cualquier medio sin permiso del Editor.
Hecho en Colombia - Made in Colombia
5
Contenido
Rip van Winkle
La novia del espectro
La leyenda de Sleepy Hollow
La aventura de mi tío
La aventura de mi tía
El dragón audaz, o la aventura de mi abuelo
La aventura del estudiante alemán
El diablo y Tom Walker
La leyenda del astrólogo árabe
La leyenda de las dos estatuas discretas
La leyenda del soldado encantado
El gran prior de Menorca
Crónica del Gallinero de Wolfert
6
7
Rip van Winkle
Un escrito póstumo de Diedrich Knickerbocker
Por Woden (Odín), Dios de los sajones, de quien procede
Wensday (miércoles), que es Wodensday (día de Odín).
La verdad es algo que siempre conservaré
hasta el día en que me arrastre hacia la tumba...
Cartwright1
El siguiente relatose encontró entre los papeles del difunto Die-drich Knickerbocker, un anciano caballero de Nueva York que se interesó profundamente por la historia holandesa de la pro-vincia y por las costumbres de los descendientes de sus primiti-vos pobladores. Sus investigaciones históricas, sin embargo, no se centraban tanto en los libros como en los hombres, ya que los
1 William Cartwright (1611-1643), fue amigo y discípulo de Ben Jonson, un drama-turgo, poeta y actor inglés del Renacimiento. (N. del T.)
8
primeros eran lamentablemente escasos en sus temas favoritos, mientras que los antiguos ciudadanos, y aún más, sus esposas, conservaban una rica tradición de leyendas con un valor incal-culable para la verdadera historia. Por lo tanto, cada vez que encontraba a una auténtica familia holandesa, acomodado en su casa de campo de techos bajos, a la sombra de un sicomoro frondoso, la miraba como si fuera un pequeño volumen de le-tras góticas, y la estudiaba con el celo de un ratón de biblioteca.
El resultado de todas estas investigaciones fue una historia de la provincia durante la época de los gobernadores holan-deses, la cual se publicó hace algunos años. Existen varias opiniones sobre el carácter literario de la obra y, a decir verdad, no es ni un ápice mejor de lo que debería ser. Su principal mé-rito es su escrupulosa exactitud, que en realidad fue un poco cuestionada en su primera aparición, pero que desde enton-ces ha sido verificada por completo. Actualmente, se reconoce en todas las colecciones históricas como un libro de autoridad incuestionable.
El anciano caballero murió poco después de la publicación de su obra, y ahora que ha muerto, decir que pudo emplear mejor su tiempo en labores de mayor importancia es algo que no puede hacer mucho daño a su memoria.Tuvo, sin embargo, la habilidad de manejar sus aficiones a su manera; y aunque de vez en cuando molestaba asus vecinos y entristecía el espíri-tu de algunos amigos por los que sentía un verdadero cariño y afecto, en la actualidad sus errores y locuras se recuerdan “más con tristeza que con irritación”, y algunos sospechan que nunca tuvo la intención de herir ni ofender a nadie. Además, por mu-cho que los críticos valoren su memoria, sigue siendo apreciado por muchas personas, cuya buena opinión vale la pena tener en cuenta, especialmente la de ciertos pasteleros, que han llega-do a imprimir su imagen en sus pasteles de año nuevo, dándole
9
así una oportunidad de hacerse inmortal, casi comparable a la de ser estampado en una medalla de Waterloo, o en un penique de la reina Ana.
Cualquier persona que haya remontado el río Hudson seguramente recordará las montañas Kaatskill. Son una des-membración de la gran familia de los Apalaches y pueden verse a lo lejos, al oeste del río, elevándose a una altura majes-tuosa y dominando las tierras a su alrededor. Con todo cambio de estación o del tiempo, o hasta cierta hora del día, se produ-ce de hecho alguna modificación en las mágicas tonalidades y formas de estas montañas, y son consideradas por todas las buenas esposas, que viven cerca o lejos, como barómetros per-fectos. Cuando el tiempo es bueno y estable, se revisten de azul y púrpura e imprimen sus audaces contornos al cielo claro del atardecer; pero a veces, cuando el resto del paisaje está des-pejado, reúnen una capa de vapores grises alrededor de sus cumbres, que, con los últimos rayos del sol poniente, brillan y se iluminan como una corona de gloria.
Al pie de estas montañas encantadas, el viajero puede ha-ber divisado las tenues columnas de humo que se elevan de una aldea, cuyos tejados resplandecen entre los árboles, exac-tamente donde los tonos azules de las tierras altas se funden con el verde fresco del paisaje más cercano. Se trata de una pe-queña aldea de gran antigüedad, fundada por algunos colonos holandeses en los primeros tiempos de la provincia, casi al co-mienzo del gobierno del buen Peter Stuyvesant2—¡que en paz descanse!—, y hasta hace pocos años seguían en pie algunas de las casas de los primeros colonos, construidas con pequeños
2 Peter Stuyvesant (1612, Peperga-1672, Nueva York) fue el último director general holandés de la colonia de Nueva Holanda desde 1647 hasta que fue cedida provi-sionalmente a los ingleses en 1664, después de lo cual se dividió en Nueva York y Nueva Jersey, con un territorio menor que hizo parte de otras colonias, y que más tarde integró algunos estados de los actuales Estados Unidos. (N. del T.)
10
ladrillos amarillos traídos de Holanda, ventanas con rejas y fa-chadas triangulares coronadas con veletas.
En esa aldea, y en una de esas casas (que, a decir verdad, estaba tristemente deteriorada por el tiempo y la intemperie), vivió, hace muchos años, cuando la región era todavía una pro-vincia de Gran Bretaña, un tipo sencillo y bondadoso llamado Rip van Winkle. Era descendiente de los Van Winkle, que tanto se distinguieron en los tiempos caballerescos de Peter Stuyve-sant, y que lo acompañaron en el asedio al Fuerte Christina. Sin embargo, Rip había heredado muy poco del carácter mar-cial de sus antepasados. Dije ya que era un hombre sencillo y de buen carácter, pero además era un vecino amable y un ma-rido obediente y sumiso. De hecho, a esta última circunstancia podría deberse la mansedumbre de espíritu que lo hizo mere-cedor del cariño general, porque aquellos hombres que tienden a ser obsequiosos y conciliadores en la calle, tienden a su vez a estar sometidos a la disciplina de las arpías en casa. Su tem-peramento se vuelve sin duda flexible y maleable en el horno ardiente de las adversidades domésticas, y una reprimenda conyugal vale más que todos los sermones del mundo para en-señar las virtudes de la paciencia y del sufrimiento resignado. Tener por esposa a una fiera puede ser, por lo tanto, considera-do en algunos aspectos como una bendición tolerable, y en ese caso, Rip van Winkle fue tres veces bendecido.
Lo cierto es que era un gran favorito entre todas las buenas esposas de la aldea, quienes, como es habitual en el bello sexo, tomaban parte por él en todas las disputas familiares y siem-pre culpaban a la señora Van Winkle cuando trataban esos asuntos en sus habladurías vespertinas. Los niños de la aldea también gritaban de alegría cada vez que lo veían acercarse. Él les ayudaba en sus juegos, les hacía juguetes, les enseñaba a volar cometas y a lanzar canicas, y les contaba largas historias
11
de fantasmas, brujas e indios. Cada vez que se paseaba por el pueblo, lo rodeaba una tropa de ellos, quienes se colgaban de su abrigo, trepaban a su espalda y le hacían mil travesuras con impunidad; ni un perro le ladraba en todo el vecindario.
El gran defecto en el carácter de Rip era una aversión in-superable a todo tipo de trabajo productivo. No era por falta de diligencia o perseverancia, pues se sentaba en una roca hú-meda, con una caña tan larga y pesada como la lanza de un tártaro, y pescaba todo el día sin murmurar, aunque no pudie-ra sentirse animado por la captura de un solo pez. Podía llevar una escopeta al hombro durante horas y horas, caminar por bosques y pantanos, subir colinas y bajar por barrancos para disparar a unas cuantas ardillas o palomas silvestres. Nun-ca se negaba a ayudar a un vecino ni siquiera en las tareas más duras, y era el hombre más destacado en todas las fiestas campestres cuando se trataba de desgranar maíz indio o cons-truir cercos de piedra; las mujeres de la aldea también solían emplearlo para hacer sus recados y realizar pequeños traba-jos que sus maridos, menos serviciales, se negaban a hacer. En una palabra, Rip estaba dispuesto a ocuparse de los asuntos de cualquiera menos de los suyos, pero en cuanto a cumplir con los deberes familiares y mantener su granja en orden, era algo que le resultaba imposible.
De hecho, declaraba que era inútil trabajar en su granja; era el pedacito de tierra más pestilente de toda la región, don-de todo salía mal, sin importar lo que él hiciera. Sus cercas se caían a pedazos continuamente, su vaca se extraviaba o se me-tía entre los repollos, la maleza crecía con más rapidez en sus campos que en cualquier otro sitio, la lluvia siempre hacía acto de presencia justo cuando él tenía que hacer algún trabajo al aire libre, de modo que la finca de su propiedad fue decayen-do acre tras acre bajo su administración, hasta que no quedó
12
más que una simple parcela de maíz indio y de papas; a esto se debía el hecho de que fuese la granja en peores condiciones del vecindario.
Sus hijos, además, eran tan harapientos y salvajes como si no tuvieran padres. Su hijo Rip, un pequeño vagabundo engen-drado a su semejanza, prometía heredar los hábitos y las ropas viejas de su padre. Por lo general se le veía trotar como un potro a los talones de su madre, vestido con unos pantalones bomba-chos de su padre, que sostenía con una mano, como lo hace una dama elegante con su falda cuando hace mal tiempo.
Rip van Winkle, sin embargo, era uno de esos felices mor-tales de carácter simple e ingenuo que se toman el mundo con calma, comen pan blanco o negro —el que se pueda conse-guir con menos esfuerzo o dificultades— y prefieren morirse de hambre con un centavo que trabajar por una libra. Si lo hubieran dejado solo, se habría pasado la vida silbando, per-fectamente contento, pero su esposa no dejaba de gritarle por su ociosidad, su descuido, y por la ruina que le estaba cau-sando a su familia. La mujer no paraba de hablar, ya fuera mañana, tarde o noche, y cada cosa que él decía o hacía le pro-ducía un torrente de elocuencia doméstica. Rip solo tenía una manera de responder a todos los sermones de ese tipo, los cua-les se habían convertido en un hábito debido al uso frecuente. Se encogía de hombros, sacudía la cabeza, levantaba los ojos, pero no decía nada. Esto, sin embargo, siempre provocaba una nueva andanada de su mujer, de modo que él se veía obligado a batirse en retirada y a salir de la casa; el único lugar que, en realidad, le corresponde a un marido sometido.
El único aliado doméstico de Rip era su perro, Lobo, que era tan maltratado como su amo, pues la señora Van Winkle los consideraba compañeros de desidia, e incluso miraba con ma-los ojos a Lobo por ser el causante de que su amo se perdiera
13
con tanta frecuencia. Es cierto que, en todos los aspectos del carácter honorable de un perro, era el animal más valiente que jamás hubiese recorrido los bosques, pero qué valor puede so-portar las maldades y terrores de una lengua femenina que no para de hablar? En el instante en que Lobo entraba a la casa, se le aplastaba el pelo de su melena, metía el rabo entre las patas o le colgaba por el piso; huía corriendo con expresión culpable, lanzando muchas miradas de reojo a la señora Van Winkle, y a la menor señal de una escoba o de un cucharón, salía dispara-do hacia la puerta en medio de aullidos lastimeros.
La situación fue empeorando para Rip van Winkle a medida que transcurrían los años de su matrimonio; un temperamento agrio nunca se suaviza con la edad, y una lengua afilada es la única herramienta que se vuelve aún más cortante con el uso continuo. Durante mucho tiempo, cuando lo echaban de casa, él solía consolarse frecuentando una especie de club de sabios, filósofos y otros personajes ociosos de la aldea, que celebraban sus sesiones en un banco frente a una pequeña posada, marca-da por un retrato rubicundo de su majestad Jorge III. Allí solían sentarse a la sombra durante algún largo y ocioso día de ve-rano, mientras hablaban desganadamente de los chismes de la aldea o contaban interminables y soporíferas historias so-bre nada en particular. Sin embargo, cualquier estadista habría dado todo su dinero para oír las profundas discusiones que a veces tenían lugar entre ellos, cuando por casualidad caía en sus manos un viejo periódico de algún viajero que pasaba por allí. Con qué solemnidad escuchaban su contenido, redactado por Derrick van Bummel, el maestro de escuela, un hombrecito elegante y culto que no se amilanaba ante la palabra más lar-ga del diccionario, y con qué sagacidad deliberaban sobre los acontecimientos públicos algunos meses después de que hubie-ran tenido lugar.
14
Las opiniones de este grupo estaban bajo el control abso-luto de Nicholas Vedder, patriarca de la aldea y propietario de la posada, a cuya puerta se sentaba desde el amanecer hasta el anochecer, moviéndose lo suficiente para evitar el sol y man-tenerse a la sombra de un gran árbol, de modo que los vecinos podían saber la hora por sus movimientos con tanta exactitud como si vieran un reloj de sol. Es cierto que rara vez se le oía ha-blar, pero en cambio fumaba su pipa sin cesar. Sin embargo, sus partidarios —pues todo gran hombre tiene sus partidarios— lo comprendían a la perfección y sabían interpretar sus opinio-nes. Cuando le desagradaba alguna lectura o relato, se le veía fumar su pipa con vehemencia y lanzar frecuentes y violentas bocanadas; pero cuando le complacía, aspiraba el humo con lentitud y parsimonia, lo exhalaba en tenues y plácidas nubes y, a veces, tras sacar la pipa de la boca y dejar que el fragante vapor se introdujera en su nariz, asentía gravemente con la ca-beza en señal de completa aprobación.
El desdichado Rip fue expulsado incluso de este último reducto por su mujer, que irrumpía repentinamente en la tran-quilidad de la asamblea y manifestaba su desprecio por todos los miembros; ni siquiera Nicholas Vedder, un personaje respe-table, estaba a salvo de la atrevida lengua de esta arpía terrible, que lo acusaba abiertamente de fomentar la desidia crónica de su marido.
El pobre Rip se vio al fin reducido casi a la desesperación, y su única alternativa para escapar del trabajo de la granja y de los gritos de su esposa era pasear por los bosques con su es-copeta. Allí se sentaba a veces al pie de un árbol y compartía el contenido de su mochila con Lobo, con quien simpatizaba por ser su compañero de sufrimientos y persecuciones. “Pobre Lobo —le decía—, tu ama te hace llevar una vida de perros. Pero no te preocupes, muchacho; mientras yo viva nunca te
15
faltará un amigo a tu lado”. Lobo movía la cola, miraba con nostalgia la cara de su amo, y si los perros pueden sentir pie-dad, creo sinceramente que él compartía ese sentimiento con todo su corazón.
En uno de esos largos paseos durante un hermoso día otoñal, Rip había subido, sin advertirlo, a una de las partes más altas de las montañas Kaatskill. Se dedicaba a su pa-satiempo favorito, la caza de ardillas, y la apacible soledad resonaba con los disparos de su escopeta. Jadeante y fatiga-do, escaló a última hora de la tarde una loma verde, cubierta de hierba, que coronaba la cima de un precipicio. Desde una abertura entre los árboles pudo divisar toda la zona a lo largo de muchos kilómetros de bosques frondosos. Vio muy abajo y a lo lejos el majestuoso Hudson, avanzando en su curso silen-cioso pero imponente, con el reflejo de una nube púrpura o la vela de un barco lento, que de tramo en tramo parecía suspen-dido en su superficie de cristal y al final se perdía en las altas mesetas azules.
Al otro lado vio un valle profundo entre las montañas, salvaje y solitario, con su lecho lleno de fragmentos de los ame-nazadores acantilados y pobremente iluminado por los reflejos del sol poniente. Rip permaneció un rato meditandosobre esta escena; la tarde avanzaba gradualmente y las montañas em-pezaban a proyectar sus largas sombras azules sobre los valles; vio que oscurecería mucho antes de que pudiera llegar a la al-dea y exhaló un profundo suspiro al pensar en enfrentarse a los terrores de la señora Van Winkle.
Cuando estaba a punto de iniciar el descenso, oyó a lo lejos una voz que gritaba: “¡Rip van Winkle! ¡Rip van Winkle!”. Miró a su alrededor, pero no pudo ver más que un cuervo que volaba solitario sobre la montaña. Pensó que su imaginación lo había engañado y se dio vuelta de nuevo para descender, cuando oyó
16
el mismo grito en el aire apacible de la noche: “¡Rip van Winkle! ¡Rip van Winkle!”… A Lobo se le erizó el lomo de inmedia-to, y tras dar un gruñido bajo, se escabulló al lado de su amo y miró, temeroso, hacia el barranco que estaba abajo. Rip sin-tió entonces que una vaga aprensión se apoderaba de él; miró ansiosamente en la misma dirección y percibió una extraña fi-gura que subía con lentitud por las rocas y se doblaba bajo el peso de algo que llevaba a la espalda. Le sorprendió ver a un ser humano en aquel lugar solitario y poco frecuentado, pero, suponiendo que se trataba de algún vecino que necesitaba su ayuda, se apresuró a bajar para socorrerlo.
Al acercarse, quedó aún más sorprendido por el extraño aspecto del desconocido. Era un anciano de baja estatura, com-plexión robusta, pelo grueso y abundante, y barba entrecana. Vestía a la antigua usanza holandesa: un jubón de paño ceñido a la cintura, varios pares de calzones, el exterior de gran volu-men, adornado con hileras de botones a los lados y borlas en las rodillas. Llevaba sobre los hombros un barril pesado que parecía lleno de licor, e hizo señas a Rip para que se acercara y le ayu-dara con la carga. Aunque algo tímido y receloso de este nuevo conocido, Rip obedeció con su habitual prontitud, y ayudándose mutuamente, treparon por un estrecho barranco que parecía ser el lecho seco de un torrente. A medida que ascendían, Rip oía de vez en cuando largos retumbos, como si fueran truenos lejanos que parecían salir de una hondonada profunda, o más bien de una grieta entre altas rocas, hacia donde se dirigía su escarpa-do camino. Se detuvo un instante, pero tras creer que se trataba del murmullo de uno de esos truenos pasajeros que suelen pro-ducirse en las alturas de las montañas, prosiguió. Después de cruzar el barranco, llegaron a una hondonada semejante a un pequeño anfiteatro, rodeada de precipicios perpendiculares, so-bre cuyos bordes los árboles adyacentes proyectaban sus ramas,
17
de modo que solo se vislumbraba el cielo azul y la lustrosa nube del atardecer. Durante todo ese tiempo, tanto Rip como su com-pañero habían permanecido en silencio, pues aunque el primero se maravillaba de que el segundo llevara un barril de licor por aquella montaña salvaje, había algo extraño e incomprensible en el desconocido que inspiraba temor e impedía la familiaridad.
Tras entrar al anfiteatro, se presentaron nuevos objetos de asombro. En el centro había un grupo de personajes de aspec-to extraño jugando bolos. Algunos llevaban jubones cortos, otros cotas de malla con largos cuchillos al cinto, y la mayoría de ellos vestían enormes pantalones de estilo similar a los del guía. Sus rostros también eran peculiares: uno tenía la cabeza grande, la cara ancha y los ojos pequeños de un cerdo; la cara de otro pa-recía consistir enteramente en su nariz y estaba coronada por un sombrero cónico blanco, rematado por una pluma roja de gallo. Todos llevaban barbas de diversas formas y colores. Había uno que parecía ser el jefe. Era un caballero veterano y corpulento, con el rostro curtido por el tiempo; llevaba jubón con cordones, cinturón ancho y percha, sombrero de copa alta y pluma, medias rojas y zapatos de tacón alto, con rosas en ellos. Todo el grupo le recordaba a Rip las figuras de una vieja pintura flamenca en la sala de Dominie van Schaick, el párroco del pueblo, la cual había sido traída de Holanda en los tiempos de la colonización.
Lo que a Rip le pareció particularmente extraño fue que, aunque era evidente que aquella gente estaba divirtiéndose, mantenían las expresiones más serias, el silencio más misterioso, y conformaban, con todo, la más melancólica fiesta de placer que hubiera presenciado jamás. Nada interrumpía el silencio de la escena salvo el ruido de las bolas, que, cada vez que rodaban, re-sonaban a lo largo de las montañas como truenos retumbantes.
Cuando Rip y su compañero se acercaron, los hombres dejaron de jugar y lo observaron con una mirada tan fija que
18
parecían estatuas, con un aire tan extraño, tosco y sin brillo que el corazón le dio un brinco y se le doblaron las rodillas. Su com-pañero vació el contenido del barril en grandes jarras y le hizo señas a Rip para que las repartiera entre los presentes. Este obedeció asustado y temblando; bebieron el licor en profundo silencio y luego reanudaron su juego.
Poco a poco, el temor y la aprehensión de Rip fueron dismi-nuyendo. Incluso se aventuró, cuando nadie lo miraba, a probar la bebida, y le pareció que tenía mucho del sabor de los mejo-res licores holandeses. Era un alma sedienta por naturaleza, y pronto se sintió tentado a tomar un sorbo más. Un trago con-dujo a otro, y repitió sus visitas a la jarra con tanta frecuencia que al final sus sentidos se vieron subyugados, sus ojos comen-zaron a dar vueltas, su cabeza se fue reclinando gradualmente, y cayó en un sueño profundo.
Al despertar, se encontró en la verde loma donde había vis-to por primera vez al anciano. Se frotó los ojos: era una mañana soleada. Los pájaros saltaban y trinaban entre los arbustos, y el águila volaba en lo alto, acariciando la brisa pura de la montaña. “Seguramente —pensó Rip—, no dormí aquí toda la noche”. Recordó lo ocurrido antes de dormirse. El extraño hombre con el barril de licor, el barranco de la montaña, el re-fugio salvaje entre las rocas, la melancólica fiesta de los nueve bolos, la jarra... “¡Ah, esa jarra! ¡Esa jarra perversa! —se dijo Rip—. Qué disculpa le daré ahora a la señora Van Winkle?”.
Buscó su arma, pero en lugar de la limpia y bien engrasada escopeta encontró un viejo fusil a sus pies, con el cañón cubierto de óxido, el gatillo suelto y la culata carcomida por los gusanos. Sospechó entonces que aquellos hombres fiesteros y taciturnos de las montañas le habían hecho una broma y que, después de drogarlo con licor, le habían robado el arma. Lobo también ha-bía desaparecido, pero tal vez había escapado detrás de una
19
ardilla o una liebre. Silbó y gritó su nombre, aunque en vano; los ecos repitieron su silbido y su grito, pero el perro no se veía por ninguna parte.
Decidió visitar de nuevo el lugar de la fiesta de la noche ante-rior y, en caso de encontrarse con alguien del grupo, exigirle que le devolviera su perro y su escopeta. Cuando se levantó para em-prender su camino, sus articulaciones estaban rígidas y había perdido su agilidad habitual. “Estas camas de montaña no me sientan bien —pensó Rip—, y si esta fiesta me provoca un ataque de reumatismo, pasaré un mal rato con la señora Van Winkle”. Bajó a la cañada con cierta dificultad, encontró el barranco por el que habían ascendido su compañero y élla tarde anterior; pero, para su asombro, un arroyo descendía ahora echando espuma, saltando de roca en roca y llenando el valle de murmullos bal-buceantes. Sin embargo, Rip se apresuró a trepar por sus laderas, abriéndose paso con dificultad a través de multitudes de abedules, árboles de sasafrás y hamamelis. A veces tropezaba o se enredaba con las vides de uva silvestre que enroscaban sus tallos y zarcillos de árbol en árbol, extendiendo una especie de red en su camino.
Al fin llegó al lugar donde el barranco había horadado los acantilados hasta el anfiteatro, pero no quedaban rastros de esa apertura. Las rocas presentaban un alto muro impenetra-ble, por encima del cual el torrente se precipitaba en una hoja de espuma plumosa, y caía en una cuenca amplia y profunda, ennegrecida por las sombras del bosque circundante. Allí se detuvo el pobre Rip. Volvió a llamar y a silbar en busca de su perro; solo le respondió el graznido de una bandada de cuervos ociosos que se divertían en el aire alrededor de un árbol seco que dominaba un soleado precipicio, y que, seguros en su eleva-ción, parecían mirar hacia abajo y burlarse de las perplejidades del pobre hombre. Qué hacer? La mañana transcurría rápi-damente y Rip estaba hambriento, pues no había desayunado.
20
Le entristecía tener que renunciar a su perro y a su escopeta, y temía encontrarse con su esposa, pero no serviría de nada mo-rirse de hambre entre aquellas montañas. Sacudió la cabeza, se echó al hombro la escopeta oxidada y, con el corazón lleno de angustia y ansiedad, se dirigió a su casa.
A medida que se acercaba a la aldea, se encontró con varias personas, pero ninguna que reconociera, lo cual le sorprendió un poco, pues creía conocer a todos los habitantes de la región. Además, vestían de manera diferente a la que él estaba acos-tumbrado. Todos lo observaban con igual sorpresa, y cada vez que le dirigían la mirada, se acariciaban la barbilla. La cons-tante repetición de este gesto indujo a Rip a hacer lo mismo sin percatarse, cuando, para su asombro, ¡descubrió que su barba tenía casi medio metro!
Había llegado a las afueras de la aldea. Una multitud de niños extraños corría tras él, gritando desaforadamente y burlán-dose de su barba gris. También los perros, a ninguno de los cuales reconoció, le ladraron al pasar. La propia aldea había cambiado: era más grande y más poblada. Encontró hileras de casas que no había visto antes, y muchos lugares que antes le eran familia-res habían desaparecido. Las puertas tenían nombres peculiares, en las ventanas había rostros desconocidos; todo era extraño. Su mente lo confundió; empezó a dudar si tanto él como el mundo que lo rodeaba no estarían embrujados. Sin duda, esta era su al-dea natal, que había abandonado solo un día atrás. Allá estaban las montañas Kaatskill, allá corría el plateado Hudson a lo lejos, allá estaban todas las colinas y valles exactamente como siempre habían estado. Rip se sentía muy confundido. “Esa jarra de ano-che ha trastornado mi pobre cabeza”, pensó.
Con cierta dificultad encontró el camino hacia su propia casa, a la que se acercó con silencioso temor, esperando oír a cada momento la estridente voz de la señora Van Winkle.
21
Encontró la casa en ruinas: el tejado se había derrumbado, las ventanas estaban destrozadas y las puertas no tenían bisagras. Un perro medio muerto de hambre, que parecía ser Lobo, me-rodeaba por los alrededores. Rip lo llamó por su nombre, pero el perro gruñó, le mostró los dientes y siguió de largo. “Hasta mi propio perro se olvidó de mí”, suspiró el pobre Rip.
Entró a la casa que, a decir verdad, la señora Van Winkle siempre había mantenido en orden. Estaba vacía, solitaria y aparentemente abandonada. Esa desolación despertó todos sus temores conyugales. Llamó a gritos a su mujer y a sus hijos; los solitarios aposentos resonaron por un momento con su voz, y luego todo volvió a quedar en silencio.
Se apresuró a salir y se dirigió a su antiguo refugio, la po-sada de la aldea, pero esta había desaparecido también. En su lugar se alzaba una edificación de madera grande y destarta-lada, con ventanas enormes, algunas de ellas rotas y reparadas con viejos sombreros y enaguas, y sobre la puerta estaba pin-tado: “Hotel Unión, de Jonathan Doolittle”. En lugar del gran árbol que solía cobijar la tranquila posada holandesa de an-taño, ahora se alzaba un alto mástil desnudo, con algo en la punta que parecía un gorro de dormir rojo, y de él ondeaba una bandera en la que había un singular conjunto de estrellas y rayas; todo esto le era extraño e incomprensible. Sin embar-go, reconoció en el cartel la cara rubicunda del rey Jorge, bajo el cual había fumado tantas pipas en paz, pero incluso el as-pecto del monarca había sufrido una metamorfosis singular. En lugar de la casaca roja, tenía otra azul y beige, en la mano llevaba una espada en lugar de un cetro, su cabeza estaba de-corada con un sombrero ladeado, y debajo del cuadro decía en grandes letras: “General Washington”.
Había, como de costumbre, una multitud de personas alre-dedor de la puerta, pero Rip no vio a nadie que recordara. El
22
carácter mismo de la gente parecía haber cambiado. Había un tono ajetreado, bullicioso y de discusión, en lugar de la acos-tumbrada apatía y somnolienta tranquilidad. Buscó en vano al sabio Nicholas Vedder, que, con su rostro ancho, su papada y su larga pipa, emitía nubes de humo de tabaco en lugar de discursos ociosos, o a Van Bummel, el maestro de escuela que impartía el contenido de un periódico antiguo. En lugar de es-tos, un tipo delgado y de aspecto bilioso, con los bolsillos llenos de octavillas, arengaba con vehemencia sobre los derechos de los ciudadanos, las elecciones, los miembros del Congreso, la li-bertad, la colina de Bunker, los héroes del setenta y seis, y otras palabras que para el desconcertado Van Winkle eran una com-pleta jerga babilónica.
La aparición de Rip, con su barba larga y entrecana, su oxidada escopeta de caza, su tosca vestimenta y la legión de mujeres y niños que le pisaban los talones, pronto atrajo la atención de los políticos de la taberna. Se agolparon a su al-rededor y lo miraron de pies a cabeza con gran curiosidad. El orador se acercó a él y, apartándolo un poco, le preguntó: “Por cuál bando votaste?”. Rip lo miró perplejo. Otro hombre-cito, de baja estatura y agitado, lo haló del brazo y, poniéndose de puntillas, le preguntó al oído “si era federal o demócrata”. Rip tampoco comprendió la pregunta. Entonces un anciano ca-ballero, sabio y presuntuoso, con un sombrero puntiagudo de tres picos, se abrió paso entre la multitud, apartándola a de-recha e izquierda con sus codos, y plantándose frente a Van Winkle, con un brazo en alto y el otro apoyado en su bastón, su mirada escrutadora y su afilado sombrero penetrando, por así decirlo, hasta el fondo de su alma, le preguntó en tono austero:
—Qué lo trajo a las elecciones con un arma al hombro y una multitud pisándole los talones? Tiene usted la intención de provocar disturbios en la aldea?
23
—¡Ay, señores! —exclamó Rip, algo consternado—, soy un hombre pobre y tranquilo, nativo del lugar y súbdito leal del rey, ¡a quien Dios bendiga!
Entonces estalló un grito general entre los espectadores:
—¡Un conservador! ¡Un conservador! ¡Un espía! ¡Un refu-giado! ¡Captúrenlo! ¡Llévenselo!
Fue con gran dificultad que el hombre engreído del sombre-ro restableció el orden, y con una gravedad diez veces mayor en su rostro, le preguntó de nuevo al reo desconocido a qué había ido allá y a quién buscaba. El pobre hombre le aseguró humildemente que no pretendía hacer daño alguno, y que sim-plemente había acudido allí en busca de algunos de sus vecinos que solían frecuentar la taberna.
—Quiénes son? Dígame cómo se llaman.
Rip pensó por un momento y preguntó:
—Dónde está Nicholas Vedder?
Hubo un momento de silencio, hasta que un anciano con-testó con voz delgada y ronca:
—Nicholas Vedder? Pues está muerto y desaparecido des-de hace dieciocho años. Había una lápida de madera en el cementerio donde podía encontrarse información sobre él, pero también se pudrió y desapareció.
—Dónde está Brom Dutcher?
—Ah, se fue al ejército al principio de la guerra. Algunos dicen que lo mataron en el asalto de Stony-Point; otros dicen que se ahogó en una borrasca al pie de Anthony’s Nose3. No sé, nunca volvió.
—Dónde está Van Bummel, el maestro de escuela?
3“Nariz de Antonio”. Pico en la orilla oriental del río Hudson, en la aldea de Cort-landt Manor, Nueva York. (N. del T.)
24
—También marchó a la guerra; fue un gran general de la milicia y ahora está en el Congreso.
El corazón de Rip desfalleció al oír estos tristes cambios en su hogar y en sus amigos, y al encontrarse solo en el mundo. Todas las respuestas lo desconcertaron también, al tratarse de lapsos de tiempo tan enormes y de asuntos que no podía comprender —guerra… Congreso… Stony-Point—; no tuvo valor para pre-guntar por otros de sus amigos, así que gritó desesperado:
—Nadie conoce aquí a Rip van Winkle?
—¡Ah, Rip van Winkle! —exclamaron dos o tres—. ¡Sí, se-guro! Rip van Winkle está allí, recostado en el árbol.
Rip miró y contempló una réplica exacta de sí mismo mien-tras subía la montaña, en apariencia igual de perezoso y sin duda igual de harapiento. El pobre hombre estaba ahora total-mente confundido. Dudaba de su propia identidad y de si era él mismo u otro hombre. En medio de su perplejidad, el hombre del sombrero le preguntó quién era y cómo se llamaba.
—¡Dios lo sabe! —exclamó a punto de perder el juicio—. No soy yo mismo, soy otra persona, ese de ahí soy yo…, no…, otra persona tomó mi lugar. Anoche era yo mismo, pero me quedé dormido en la montaña y me cambiaron la escopeta, todo cam-bió, yo cambié, ¡y no puedo decir cómo me llamo ni quién soy!
Los espectadores empezaron a mirarse unos a otros, a asen-tir con la cabeza, a guiñarse los ojos y a darse golpecitos en la frente con los dedos. Murmuraron también que era mejor poner la escopeta a buen recaudo y evitar que el viejo hiciera algún daño. Tras la simple sugerencia, el engreído hombre del som-brero ladeado se retiró con cierta precipitación. En ese instante definitivo, una mujer joven y atractiva se abrió paso entre la multitud para echar un vistazo al hombre de barba gris. Lleva-ba un niño regordete en brazos que, asustado por la apariencia del anciano, empezó a llorar.
25
—Cállate, Rip —exclamó ella—, ¡tontito!, este hombre no te va a hacer daño.
El nombre del niño, el aspecto de la madre, el tono de su voz, todo ello despertó una serie de recuerdos en la mente de Rip.
—Cómo te llamas, buena mujer? —preguntó él.
—Judith Cardenier.
—Y cuál es el nombre de tu padre?
—Ah, pobre hombre, se llamaba Rip van Winkle, pero hace veinte años que se fue de casa con su escopeta y nunca más se supo de él. Su perro volvió solo, pero nadie sabe si mi padre se mató o si los indios se lo llevaron. Yo era muy pequeña.
Rip solo tenía una pregunta más que hacer, pero la formuló con voz vacilante:
—Dónde está tu madre?
—Ah, ella también murió no hace mucho tiempo; le dio un ataque tras un acceso de rabia mientras discutía con un vende-dor ambulante de Nueva Inglaterra.
Hubo al menos un ápice de consuelo en esta información. El honrado Rip no pudo contenerse más. Abrazó a su hija y a su nieto.
—Soy tu padre —gritó—, el joven Rip van Winkle de an-taño, el viejo Rip van Winkle de ahora, ¡nadie conoce al pobre Rip van Winkle!
Todos se quedaron asombrados, hasta que una anciana, tambaleándose entre la multitud, se llevó la mano a la frente y, mirándolo un momento a la cara, exclamó:
—¡Claro que es Rip van Winkle! Bienvenido a casa de nue-vo, vecino. Dónde estuviste estos veinte largos años?
Rip contó pronto su historia, pues los veinte largos años ha-bían sido para él como una sola noche. Los vecinos se miraron asombrados; algunos se hicieron guiños y muecas, y el hombre
26
engreído del sombrero de tres picos, que había vuelto tan pron-to pasó la alarma, frunció la boca y sacudió la cabeza, tras lo cual todos los presentes hicieron lo mismo.
Sin embargo, decidieron pedir la opinión del viejo Peter Vanderdonk, a quien se vio avanzar lentamente por el camino. Él era descendiente del historiador con ese mismo nombre, y quien escribió uno de los primeros informes sobre la provincia. Peter era el habitante más viejo de la aldea, y conocía a cabali-dad todos los maravillosos acontecimientos y tradiciones de la vecindad. Se acordó enseguida de Rip y corroboró su historia de la manera más satisfactoria. Aseguró a los presentes que era un hecho cierto, transmitido por su antepasado, el historiador, que las montañas Kaatskill siempre habían sido frecuentadas por seres extraños. Que se afirmaba que el gran Hendrick Hud-son, el primer descubridor del río y del país, realizaba allí una especie de vigilancia cada veinte años con su tripulación del Media Luna, lo cual le permitía visitar de nuevo los lugares de sus hazañas y supervisar el río y la gran ciudad que llevaban su nombre. Que su padre los había visto una vez con sus viejas ropas holandesas jugando bolos en la hondonada de la mon-taña, y que él mismo había oído, una tarde de verano, el sonido de sus bolas, como el estruendo lejano de un trueno.
En resumen, los presentes se dispersaron para dedicarse a los asuntos más importantes de las elecciones. La hija de Rip lo llevó a vivir con ella; tenía una casa acogedora y bien amue-blada, así como un granjero corpulento y alegre por marido, a quien Rip recordaba como uno de los niños traviesos que solían trepar a su espalda. En cuanto al hijo y heredero de Rip, que era idéntico a él, y que este había visto recostado en el árbol, trabajaba en la granja, pero mostraba una predisposición he-reditaria a ocuparse de cualquier otra cosa que no fueran sus propios asuntos.
27
Rip reanudó entonces sus antiguos paseos y hábitos; pronto encontró a muchos de sus antiguos compinches, aunque todos bastante deteriorados por el paso del tiempo, y prefirió hacer amigos entre la generación naciente, con la que pronto se ganó una gran simpatía.
Sin tener nada que hacer en casa, y habiendo llegado a esa feliz edad en que un hombre puede estar impunemente ocioso, ocupó de nuevo su lugar en el banco, a la puerta de la posa-da, donde fue venerado como uno de los patriarcas del pueblo y como una crónica viviente de los viejos tiempos “antes de la guerra”. Pasó algún tiempo antes de que pudiera entrar de nuevo al circuito regular de los chismes, o se le pudiera hacer comprender los extraños acontecimientos que habían tenido lugar durante su letargo. Que había habido una guerra revo-lucionaria, que el país se había liberado del yugo de la vieja Inglaterra y que, en lugar de ser súbdito de su majestad Jorge III, él era ya un ciudadano libre de los Estados Unidos. Rip, de hecho, no era aficionado a la política; los cambios de estados e imperios le causaban poca impresión, pero había una espe-cie de despotismo del cual se había quejado durante mucho tiempo, y era el “gobierno de las enaguas”. Afortunadamente, eso había llegado a su fin; se había liberado del yugo ma-trimonial y podía entrar y salir de casa cuando quisiera, sin temer la tiranía de la señora Van Winkle. Sin embargo, cada vez que se mencionaba tal nombre, sacudía la cabeza, encogía los hombros y levantaba los ojos, lo que podía interpretarse como una expresión de resignación ante su destino, o de ale-gría por su liberación.
Solía contar su historia a todos los forasteros que llega-ban al hotel del señor Doolittle. Al principio se observó que esta variaba en algunos puntos cada vez que la contaba, lo cual se debía, sin duda, a que acababa de despertarse. Al final
28
29
se limitó estrictamente a la historia que yo he contado, y que todos los hombres, mujeres y niños de la vecindad sabían de memoria. Algunos siempre fingieron dudar de su veracidad, e insistieron en que Rip se había vuelto loco, y que este era uno de los puntos en los que siempre se mostraba cambiante en su relato. Los antiguos habitantes holandeses, sin embargo, le daban crédito de manera casi unánime. Hasta el día de hoy, nunca pueden oír una tormenta de truenos en las tardes de verano alrededor de los Kaatskill, sin decir que Hendrick Hud-son y su tripulación están jugando bolos; y es un deseo común de todos los maridos agobiados de la vecindad, cuando la vida se les vuelve muy pesada, poder tomar un trago tranquilizador de la jarra de Rip van Winkle.
NOTA
Podría sospecharse que la historia anterior le fue sugerida al señor Knickerbocker por una pequeña superstición alemana sobre el emperador Federico Barbarroja4y el monte Kypphau-ser; sin embargo, la nota adjunta, que el primero había anexa-do al relato, muestra que es un hecho verídico, narrado con su habitual fidelidad:
«La historia de Rip van Winkle puede parecer increíble a muchos, pero yo le doy sin embargo credibilidad absoluta, por-que sé que la vecindad de nuestros antiguos asentamientos holandeses ha estado muy sujeta a sucesos y apariciones ma-ravillosas. De hecho, he oído muchas historias más extrañas
4 Se decía que Federico I de Alemania (1122-1190) —llamado der Róthbart, Barba-rrojao Rufus—, no había muerto sino que estaba sumido en un profundo sueño del cual despertará tan pronto como Alemania le necesite. Igual leyenda refieren los daneses con respecto a su Ogier. (N. del E.)
30
que esta en los pueblos a lo largo del Hudson, todas las cuales eran tan auténticas que no admitían la menor duda. Incluso yo mismo hablé con Rip van Winkle, quien, la última vez que lo vi, era un anciano muy venerable, y tan perfectamente racional y coherente en todos los demás aspectos, que creo que ninguna persona razonable podría negarse a creerle. Es más, vi un cer-tificado sobre el tema presentado ante un juez rural, firmado con una cruz, de puño y letra del propio juez. La historia, por lo tanto, está más allá de cualquier posible duda».
Posdata de D. K.
Lo que sigue son las notas de viaje extraídas de un cuaderno del señor Knickerbocker:
«Las montañas Kaatsberg o Catskill han sido siempre una región llena de fábulas. Los indios las consideraban la morada de espíritus que influían en el clima, que esparcían las nubes o los rayos del sol sobre