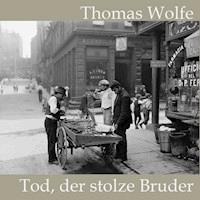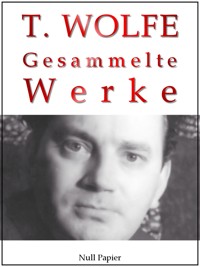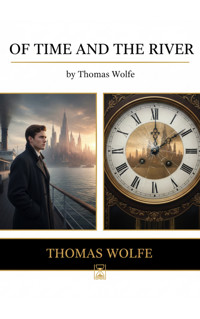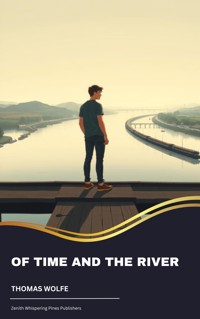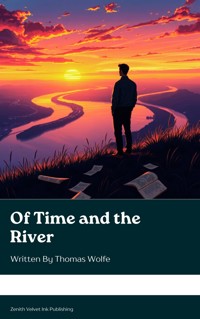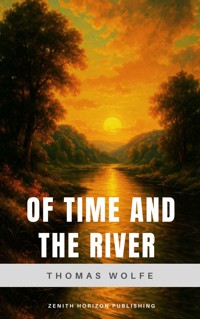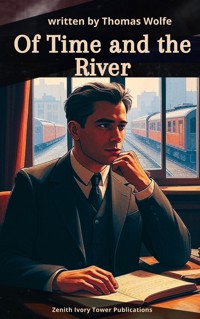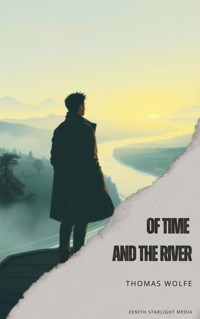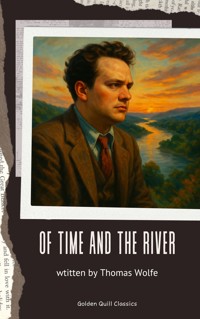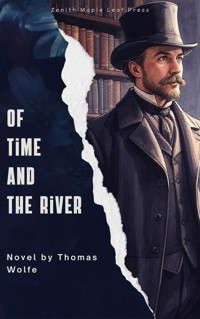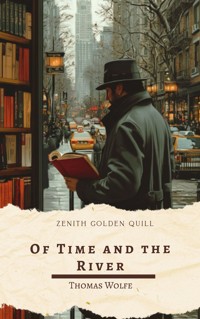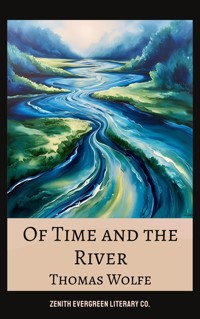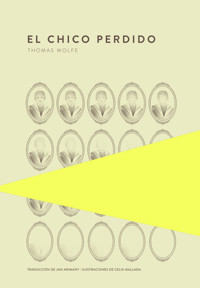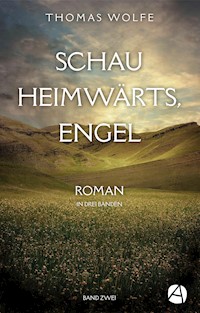Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta historia, que empieza y acaba con la mirada afligida de un ángel de mármol, es la historia de Eugene Gant. Al pie de las montañas, en un pequeño pueblo de Carolina del Norte, Eugene crece entre las figuras funerarias que su padre esculpe en el taller cuando está sobrio. Crece a la sombra de su emprendedora madre que, habiendo traído al mundo diez hijos, sueña con subirse al carro de la especulación inmobiliaria. Crece en la guerra de trincheras de sus hermanos para hacerse con el poco cariño paternal que germina en el campo yermo del hogar familiar. Buscando su propio camino crece Eugene, el hijo menor, el lector empedernido, el soñador solitario. Publicada en 1929, La mirada del ángel, primera novela de Thomas Wolfe, obtuvo un éxito sin precedentes. Sus propios recuerdos fueron la materia prima de esta crónica familiar monumental, considerada una de las más elevadas cumbres de la literatura norteamericana del siglo XX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1097
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL AUTOR
Thomas Clayton Wolfe nació en 1900 en Asheville, Carolina del Norte, siendo el menor de ocho hermanos. Su padre regentaba un negocio de lápidas y esculturas funerarias y su madre era hostelera. Wolfe estudió en la Universidad de Carolina del Norte y en Harvard, siendo el primer hijo de la familia con carrera universitaria. Mientras daba clases en la Universidad de Nueva York, durante las noches escribía y, en 1929, publicó su primera novela, la mirada del ángel, que obtuvo un éxito inmediato. El borrador era tan extenso, que junto con su editor, Maxwell Perkins, decidieron excluir algunos capítulos que más tarde se convirtieron en relatos, como El niño perdido (1937) donde se acerca a la muerte de su hermano Grover. Sinclair Lewis, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, mencionó a Thomas Wolfe dando a entender que sería uno de los próximos escritores en recibirlo. En 1935 publicó su segunda novela, Del tiempo y el río. Thomas Wolfe murió con treinta y ocho años de tuberculosis cerebral como uno de los más importantes escritores estadounidenses del siglo xx.
EL TRADUCTOR
Miguel Ángel Pérez Pérez nació en 1963 en Valencia y ha vivido siempre en Alicante, en cuya universidad se licenció en Filología Inglesa; luego fue profesor de Traducción Literaria y Literatura Inglesa durante veinte años en esta misma institución. Asimismo, desde 1988 es profesor de instituto. Ha traducido Canción del ocaso, de Lewis Grassic Gibbon (Trotalibros, 2021) y a autores como, entre otros, Jane Austen, Charles Dickens, Anthony Trollope, Henry James, Thomas Hardy, Oscar Wilde, Wilkie Collins, H. G. Wells, Henry Fielding, Tobias Smollett y Anne Brontë.
LA MIRADA DEL ÁNGEL
HISTORIA DE LA VIDA ENTERRADA
Primera edición: marzo de 2022
Título original: Look Homeward, Angel: A Story of the Buried Life
© de la traducción: Miguel Ángel Pérez Pérez
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de la fotografía del autor: Thomas Wolfe Photograph Collection, Wilson Special Collections Library, UNC-Chapel Hill
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
Editado con la colaboración del Govern d'Andorra
ISBN: 978-99920-76-15-6
Depósito legal: AND.277-2021
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Raúl Alonso Alemany y Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
THOMAS WOLFE
LA MIRADA DEL ÁNGEL
HISTORIA DE LA VIDA ENTERRADA
TRADUCCIÓN DE
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÉREZ
PITEAS · 10
Para A. B.Pues al igual que todos mis sentidos
paraíso en ti encuentran
(en la única en que comprendo, crezco y veo),
al quedarse contigo estos huesos,
las vigas de mi cuerpo, en ti prosiguen
los nervios, venas y músculos que dan techo a la casa.1
AL LECTOR
Es esta una primera novela en la que el autor ha escrito sobre experiencias ahora ya lejanas y desaparecidas, pero que en su momento formaron parte del entramado de su vida. Por lo tanto, si cualquier lector dijese que es un libro «autobiográfico», el escritor no tendría nada que contestarle, pues para él todas las obras serias de ficción lo son; cuesta imaginar, por ejemplo, obra más autobiográfica que Los viajes de Gulliver.
No obstante, esta nota va dirigida principalmente a aquellas personas a las que el escritor pueda haber conocido en el periodo que abarcan estas páginas. A esas personas les diría lo que cree que ya saben: que este libro fue escrito desde la inocencia y la desnudez del alma, y el principal interés del autor era dar plenitud, vida e intensidad a los hechos y a los personajes de la novela que estaba creando. Ahora que se va a publicar, insiste en que es un libro de ficción y que no era su intención hacer el retrato de nadie en él.
No obstante, somos la suma de todos los momentos de nuestras vidas; todo lo que es nuestro está en ellos, y eso es algo de lo que no podemos huir ni algo que podamos ocultar. Si el escritor ha usado la arcilla de la vida para componer este libro, entonces se ha limitado a usar lo que todas las personas deben usar y lo que es inevitable que usen. La ficción no son hechos, sino hechos que se escogen y se comprenden; la ficción son hechos a los que se da orden y una intención. Dijo el doctor Johnson que se podría necesitar media biblioteca para escribir un solo libro; del mismo modo, un novelista puede necesitar a la mitad de los habitantes de una ciudad para extraer a un único personaje de su novela. No es que ese sea el método absoluto, pero el escritor cree que ilustra el método absoluto de un libro escrito desde cierto distanciamiento y sin ningún rencor o amargura.
PRIMERA PARTE
… una piedra, una hoja, una puerta ignota; de una piedra, una hoja, una puerta. Y de todos los rostros olvidados.
Desnudos y solos llegamos al exilio. En su oscuro vientre no conocíamos el rostro de nuestra madre; de la prisión de su carne hemos llegado a la prisión atroz e inefable de este mundo.
¿Quién de nosotros ha conocido a su hermano? ¿Quién de nosotros ha mirado en el corazón de su padre? ¿Quién de nosotros no sigue estando eternamente prisionero? ¿Quién de nosotros no es eternamente un extraño que está solo?
¡Ay, qué desperdicio de pérdidas, en los calurosos laberintos, perdidos, entre relucientes estrellas en esta ceniza tan apagada y tediosa, perdidos! Recordando sin habla buscamos el gran lenguaje olvidado, el camino perdido al cielo, una piedra, una hoja, una puerta ignota. ¿Dónde? ¿Cuándo?
Perdido, y por el viento llorado, vuelve, espíritu.
1
Un destino que conduce de ingleses a holandeses es bastante extraño, pero el que conduce de Epsom a Pensilvania, y de allí a las montañas que se cierran en Altamont sobre el arrogante canto de coral del gallo y la dulce sonrisa de piedra de un ángel, tiene algo de oscuro milagro del azar que produce una nueva magia en un mundo gris.
Cada uno de nosotros somos todas las sumas que no hemos contado: restemos hasta volver a la desnudez y la noche y veremos que hace cuatro mil años empezó en Creta el amor que ayer terminó en Texas.
La semilla de nuestra destrucción florecerá en el desierto, el complemento2 de nuestra cura crece junto a la roca de una montaña y nuestras vidas están marcadas por una pazpuerca de Georgia porque un ratero de Londres se libró de la horca. Cada momento es el fruto de cuarenta mil años. Los días van ganando minutos y, como las moscas, vuelven entre zumbidos a casa para morir, mientras cada momento es una ventana a todos los tiempos.
He aquí un momento:
Un inglés llamado Gilbert Gaunt, apellido que luego se cambió a Gant (en lo que probablemente fuera una concesión a la fonética yanqui), después de llegar en 1837 a Baltimore procedente de Bristol en un velero, pronto dejó que su imprevisor gaznate se bebiera los beneficios que le reportaba una taberna que había comprado. Se marchó hacia el oeste hasta llegar a Pensilvania, donde se ganaba la vida con mucha dificultad y peligro enfrentando a sus gallos de pelea con los campeones de corrales rurales; a menudo tenía que huir tras pasar la noche en una cárcel de pueblo, con su campeón muerto en el campo de batalla, sin que en el bolsillo le tintineara una sola moneda y a veces con la marca de los grandes nudillos de un granjero en su temerario rostro. Pero siempre conseguía escapar; cuando finalmente llegó entre los holandeses en tiempo de cosecha, le emocionó tanto la abundancia de sus tierras que echó anclas allí. Al cabo de menos de un año se casó con una joven y tosca viuda que tenía una granja bien cuidada y a la que, como a todos los demás holandeses, él había cautivado con sus aires de hombre de mundo y su grandilocuente declamación, sobre todo cuando interpretaba Hamlet al modo del gran Edmund Kean. Todos decían que tendría que haber sido actor.
El inglés engendró hijos —una chica y cuatro chicos—, llevó una vida fácil y despreocupada y aguantó con paciencia el peso de la lengua severa pero honrada de su mujer. Pasaron los años, sus ojos brillantes y algo penetrantes se tornaron apagados y ojerosos, y el alto inglés empezó a caminar arrastrando los pies por culpa de la gota; una mañana, cuando su mujer fue a fastidiarlo y que se despertara, lo encontró muerto de una apoplejía. Dejó cinco hijos, una hipoteca y —en sus extraños ojos negros, que, brillantes y abiertos, ahora miraban fijamente— algo que no había muerto: una apasionada y oscura ansia de viajar.
Así, con ese legado, dejemos a este inglés y ocupémonos del heredero que lo recibió, su segundo hijo, un chico llamado Oliver. Un chico que, desde el camino próximo a la granja de su madre, vio pasar marchando a los polvorientos rebeldes de camino a Gettysburg, al que los fríos ojos se le oscurecieron al oír el gran nombre de Virginia, y que el año en que terminó la guerra, cuando aún tenía quince años, iba por una calle de Baltimore y vio dentro de una pequeña tienda unas lisas lápidas de granito, corderos y querubines tallados, además de un ángel que, sobre sus fríos y tísicos pies, tenía una dulce sonrisa pétrea de imbecilidad: todo eso es una larga historia. Pero sé que sus ojos fríos y poco profundos se oscurecieron con la misma ansia apasionada y oscura que había sobrevivido en los ojos de un muerto y que lo había llevado desde Fenchurch Street más allá de Filadelfia. Mientras el muchacho contemplaba el gran ángel con su tallo de lirio esculpido que le servía de base, un entusiasmo frío e indescriptible se apoderó de él. Los largos dedos de sus grandes manos se cerraron. Sintió que su mayor deseo en esta vida sería coger un cincel y ponerse a tallar con delicadeza. Quería verter algo oscuro e inefable que habitaba en su interior y verterlo en la fría piedra. Quería esculpir la cabeza de un ángel.
Oliver entró en la tienda y le pidió trabajo a un corpulento hombre con barba que sostenía un mazo de madera. Se convirtió en aprendiz del cantero. Trabajó cinco años en ese patio polvoriento. Al terminar su aprendizaje, ya se había hecho un hombre.
Nunca lo encontró. Jamás aprendió a esculpir la cabeza de un ángel. La paloma, el cordero, las suaves manos unidas de mármol de la muerte y las letras, todo eso sí, y bien, pero el ángel no. Y todos los años desperdiciados y perdidos —los años de desenfreno en Baltimore, de trabajo y borracheras salvajes, y de asistir al teatro de Booth y Salvini, lo cual tuvo un efecto desastroso en el cantero, que memorizaba cada acento de su noble diatriba y caminaba a grandes zancadas por las calles farfullando con rápidos aspavientos de sus grandes manos habladoras—, eso son pasos a ciegas y a tientas de nuestro exilio, la pintura de nuestra ansia, mientras, recordando sin habla, buscamos el gran lenguaje olvidado, el camino perdido al cielo, una piedra, una hoja, una puerta. ¿Dónde? ¿Cuándo?
Él nunca lo encontró, y fue dando tumbos por el continente hasta llegar al Sur de la Reconstrucción; una extraña forma salvaje de más de un metro noventa, de ojos fríos e inquietos, una nariz como una gran hoja de acero y una oleada de vibrante retórica, una invectiva tan ridícula como cómica y tan formalizada como el epíteto clásico, que utilizaba en serio, pero con una leve sonrisa intranquila en las comisuras de su boca fina y vociferante.
Montó un negocio en Sydney, la pequeña capital de uno de los estados sureños centrales, vivió con sobriedad y diligencia bajo la atenta mirada de una gente todavía airada por las hostilidades y la derrota, y finalmente, una vez que se hizo un buen nombre y se ganó la aceptación de los demás, se casó con una hilandera descarnada y tuberculosa que, aunque era diez años mayor que él, tenía unos ahorros y la inquebrantable voluntad de contraer matrimonio. Al cabo de menos de año y medio, él volvía a ser un maniaco vociferante, su pequeño negocio se fue al garete mientras él iba de mal en peor y Cynthia, su mujer —a la que, según los lugareños, él no contribuyó a alargarle la vida—, murió de repente una noche tras una hemorragia.
Así que de nuevo estaba todo perdido —Cynthia, la tienda, los elogios por su sobriedad que tanto le había costado ganarse, la cabeza del ángel— y caminaba por las calles de noche gritando su maldición en pentámetro contra los rebeldes y toda su indolencia; pero, enfermo de miedo, perplejidad y mala conciencia, se fue marchitando bajo la mirada reprobatoria de la ciudad, convencido, conforme se le consumía la carne de su descarnado cuerpo, de que el flagelo de Cynthia se estaba vengando de él.
Aunque sólo estaba en la treintena, parecía mucho mayor. Tenía el rostro amarillento y hundido; su cérea nariz era como un pico de ave. El largo bigote castaño le colgaba como acongojado.
Sus tremendas borracheras le habían arruinado la salud. Estaba delgado como un palo y tenía tos. Se acordó de Cynthia, en esa ciudad solitaria y hostil, y se asustó. Pensó que tenía tuberculosis e iba a morir.
Así que, de nuevo solo y perdido, sin haber encontrado orden ni estabilidad en el mundo, y con la tierra arrancada de sus pies, Oliver reanudó su marcha sin rumbo por el continente. Tomó dirección oeste hacia la gran fortaleza de las montañas, a sabiendas de que más allá de ellas no se conocería su fama de malvado, y con la esperanza de encontrar allí aislamiento, una nueva vida y salud.
Los ojos del espectro descarnado se volvieron a oscurecer, como en su juventud.
Todo el día, bajo un húmedo cielo gris de octubre, Oliver se dirigió en tren hacia el oeste por el enorme estado. Mientras por la ventanilla contemplaba abrumado la vasta tierra virgen tan poco arada por las fútiles y esporádicas pequeñas granjas, que solo parecían haber escarbado insignificantes retazos en aquellos terrenos, se sintió frío y apesadumbrado. Pensó en los grandes graneros de Pensilvania, en el grano dorado que se inclinaba en plena madurez, en la abundancia, en el orden, en la limpia eficacia de la gente. Y pensó en que él se había propuesto conseguir orden y buena posición para sí, y, sin embargo, ahí estaba la desmadrada confusión de su vida, el manchón borroso de los años y el rojo desperdicio de su juventud.
¡Dios mío!, pensó. ¡Me estoy haciendo viejo! ¿Por qué aquí?
El truculento desfile de sus espectrales años marchó por su cabeza. De repente vio que su vida había estado encauzada por una serie de accidentes: un rebelde loco que cantaba sobre el Apocalipsis, el sonido de un clarín en el camino, los cascos de las mulas del ejército, el rostro tonto y níveo de un ángel en una tienda polvorienta, el descarado contoneo de ancas de una fulana al pasar. Se había marchado tambaleante del calor y la abundancia a esa tierra yerma; mientras contemplaba por la ventanilla la tierra en barbecho y sin labrar, la gran elevación agreste del Piedmont, los embarrados caminos de arcilla roja y la gente abandonada que miraba boquiabierta las estaciones —un enjuto granjero que se inclinaba desgarbado sobre las riendas, un negro parsimonioso, un palurdo desdentado, una mujer de rasgos duros y cetrinos que llevaba un niño mugriento—, lo extraño del destino le asestó una puñalada de miedo. ¿Cómo había llegado hasta allí, de la limpia eficacia holandesa de su juventud a esa vasta y perdida tierra de raquitismo?
El tren traqueteaba sobre la tierra hedionda. La lluvia caía incesante. Un guardafrenos entró con una corriente de aire en el sucio vagón afelpado de tercera y vació un cubo de carbón en la gran estufa del fondo. Una fuerte risa hueca sacudió a un grupo de pueblerinos que iban despatarrados en dos asientos frente a frente. La campana tañó lastimera por encima de la estridencia de las ruedas. Hubo una espera monótona e interminable en una ciudad en la que se hacían trasbordos que estaba cercana al pie de las colinas. Y luego el tren volvió a avanzar por esas vastas tierras onduladas.
Llegó el anochecer. La enorme mole de las montañas emergía entre la niebla. Pequeñas luces humeantes se encendían en las chozas de las laderas. El tren atravesaba vertiginosamente altos puentes de caballete que cruzaban unas fantasmagóricas guindalezas de agua. En lo alto, en lo bajo, coronadas con volutas de humo, unas cabañas de juguete se aferraban a riberas, barrancos y laderas. El tren subía penosa y sinuosamente entre rojos cortes hechos para él con lento esfuerzo. Cuando anochecía, Oliver se bajó en la pequeña ciudad de Old Stockade, donde terminaba la vía férrea. El último gran muro de montañas se elevaba agreste sobre él. Mientras salía de la pequeña y lóbrega estación y contemplaba el grasiento farol de una tienda de pueblo, Oliver pensó que iba arrastrándose como una gran bestia hacia el cinturón de esas enormes montañas para morir allí.
A la mañana siguiente prosiguió el viaje en diligencia. Se dirigía a la pequeña ciudad de Altamont,3 treinta y ocho kilómetros más allá del borde de la gran muralla exterior de las montañas. Mientras los caballos se esforzaban para subir lentamente por el camino de montaña, Oliver se animó un poco. Era un día entre grisáceo y dorado de finales de octubre, reluciente y ventoso. El aire de la montaña era cortante y brillante; la cordillera se elevaba sobre él, cercana, inmensa, limpia y yerma. Los árboles se alzaban adustos y desnudos, casi sin hojas. El cielo estaba lleno de blancos retazos de nubes empujados por el viento; una gruesa hoja de neblina se arrastraba lentamente por el terraplén de una montaña.
Por debajo de él, un arroyo montañoso corría haciendo espuma por su lecho de piedra, y pequeños puntos humanos construían la vía que llegaría serpenteante por la montaña hasta Altamont. Entonces el sudoroso tiro de caballos lamió el barranco de la montaña y, entre elevadas y señoriales sierras que se desvanecían en la neblina púrpura, iniciaron el lento descenso hasta la altiplanicie en que se erigía la ciudad de Altamont.
En la evocadora eternidad de esas montañas, bordeada por su enorme cáliz, encontró, extendiéndose por sus cien colinas y hondonadas, una ciudad de cuatro mil habitantes.
Eran nuevas tierras. Recobró el ánimo.
Esa ciudad de Altamont se había fundado al poco de concluir la guerra de la Revolución. Era por aquel entonces una parada conveniente para los arrieros y granjeros que iban hacia el este desde Tennessee a Carolina del Sur. Y, durante varias décadas antes de la guerra civil, disfrutó de la clientela veraniega de gente distinguida de Charleston y de las plantaciones del caluroso sur. Cuando Oliver llegó allí, no solo empezaba a hacerse cierto nombre como lugar de veraneo, sino también como sanatorio para tuberculosos. Varios hombres ricos del norte habían construido pabellones de caza en las montañas, y uno de ellos había comprado enormes extensiones de tierra montañosa y, con un ejército de arquitectos, carpinteros y albañiles importados, estaba edificando la mayor finca rural de Norteamérica: de piedra caliza, tejados inclinados de pizarra y ciento ochenta y tres habitaciones. Estaba inspirada en el château de Blois. También había un enorme hotel nuevo y un suntuoso granero de madera que se elevaban con holgura en la cumbre de una imponente colina.
Pero la mayoría de la población todavía era del lugar, reclutada entre las gentes de la montaña y el campo de las regiones de alrededor. Eran montañeros de ascendencia irlandesa y escocesa, toscos, provincianos, inteligentes y trabajadores.
Oliver había salvado unos mil doscientos dólares de la ruina de la finca de Cynthia. En invierno alquiló una casucha en un extremo de la plaza de la ciudad, adquirió un pequeño lote de bloques de mármol y montó un negocio. Sin embargo, poco tuvo que hacer al principio, salvo pensar en la perspectiva de su muerte. Durante ese crudo y solitario invierno, mientras creía que se moría, el espantajo del yanqui descarnado que iba como loco farfullando por las calles se convirtió en objeto habitual de chismorreo entre los lugareños. Todos los de su pensión sabían que de noche recorría su cuarto a grandes zancadas, y que un largo y bajo murmullo, que parecía salirle de las tripas, temblaba sin cesar en sus delgados labios, pese a que él no le habló a nadie de eso.
Y entonces llegó la maravillosa primavera de las montañas, verde y dorada, con breves rachas de viento, la magia y fragancia de las flores y unas cálidas ráfagas balsámicas. La gran herida de Oliver empezó a sanar. Volvió a oírse su voz en la tierra, destellos púrpura de su antigua retórica, el fantasma de su vieja ansiedad.
Un día de abril en que se encontraba delante de su tienda, como con los sentidos recién despertados observando la vida y el trajín de la plaza, oyó a sus espaldas la voz de un hombre que pasaba. Y esa voz monótona, lenta y displicente iluminó de pronto una imagen que llevaba veinte años muerta en él.
—El fin se acerca. Según mis cálculos, será el 11 de junio de 1886.
Oliver se dio la vuelta y vio que se alejaba la corpulenta y persuasiva figura del profeta que había visto por última vez desapareciendo por el camino polvoriento que llevaba a Gettysburg y al Apocalipsis.
—¿Quién es? —preguntó a un hombre.
Este miró y sonrió.
—Es Bacchus Pentland —contestó—. Todo un personaje. Hay muchos de los suyos por aquí.
Oliver se chupó el pulgar brevemente, tras lo que, con una ligera sonrisa burlona, preguntó:
—¿Ha llegado ya el Apocalipsis?
—Él espera que llegue cualquier día de estos —dijo el hombre.
Entonces Oliver conoció a Eliza. Una tarde de primavera estaba tumbado en el suave sofá de cuero de su pequeña oficina, desde donde oía los claros sonidos aflautados de la plaza. Una paz tonificante llenaba su largo cuerpo estirado. Pensaba en la margosa tierra negra en la que de repente surgían jóvenes flores luminosas, en el perlado frescor de la cerveza, en las flores que caían del ciruelo. Y entonces oyó el brioso taconeo de una mujer que se acercaba por los bloques de mármol y rápidamente se levantó. Terminaba de ponerse la pesada levita, negra y bien cepillada, cuando ella entró.
—Le voy a decir una cosa —le espetó Eliza, frunciendo la boca a modo de reproche y en tono de broma—: me encantaría ser un hombre y no tener nada que hacer, salvo estar tumbada todo el día en un cómodo sofá.
—Buenas tardes, señora —dijo Oliver inclinándose con una floritura—. Sí —añadió con una leve sonrisa traviesa en su fina boca—, me ha cogido usted dando mi paseo medicinal. Lo cierto es que casi nunca me tumbo de día, pero llevo un año sin estar muy bien de salud y me es imposible hacer el mismo trabajo que antes. —Guardó silencio un momento mientras le surgía una expresión de abatimiento en el rostro—. Ay, Dios mío, no sé qué va a ser de mí.
—¡Bah! —exclamó Eliza con brioso desdén—. Para mí que no le pasa nada malo. Es un hombre fornido en la flor de la vida. No son más que imaginaciones suyas. La mayoría de las veces que creemos estar enfermos es solo cosa de nuestras cabezas. Me acuerdo de hace tres años, cuando enseñaba en una escuela de Hominy Township, y cogí una neumonía. Nadie esperaba que saliese con vida de esa, pero de algún modo lo conseguí; y me acuerdo muy bien de un día que estaba sentada, convaleciente que se dice, y lo recuerdo tan bien porque el viejo doctor Fletcher acababa de entrar a verme y al salir vi que miraba a mi prima Sally y negaba con la cabeza. «Pero, Eliza, qué demonios —me dijo ella en cuanto se hubo marchado el médico—, pero si me dice que escupes sangre cada vez que toses; ¡tú tienes la tisis como que estamos aquí!». «Bah», contesté, y me acuerdo que me reí con ganas, decidida a tomármelo todo como si fuera una gran broma, y pensé que no iban a poder conmigo y que les iba a tomar el pelo a todos. «No me creo ni una palabra», añadí. Mi prima asintió convencida y con la boca fruncida. «Y, además, Sally —le dije—, a todos nos llega nuestra hora, así que no vale la pena preocuparse por lo que pueda pasar. Lo mismo es mañana que más adelante, pero al final a todos nos llega nuestra hora, tarde o temprano».
—Ay, Dios mío —dijo Oliver negando entristecido con la cabeza—, ahí ha dado totalmente en el clavo. Jamás se ha dicho una verdad mayor.
¡Dios misericordioso!, pensó con una sonrisa interna de angustia. ¿Cuánto va a durar esto? Pero desde luego es un cielo de mujer.
Observó con admiración su esbelta y erguida figura y se fijó en su piel blanca como la leche, sus ojos de un castaño oscuro de curiosa mirada inquisitiva e infantil, y su cabello negro azabache que llevaba muy retirado de su alta frente blanca. Tenía la peculiar costumbre de fruncir pensativamente los labios antes de hablar; le gustaba tomarse su tiempo y terminaba por ir al grano después de interminables divagaciones por todos los caminos de los recuerdos y los trasfondos, regodeándose egocéntricamente en el dorado espectáculo de todo lo que alguna vez había dicho, hecho, sentido, pensado, visto o contestado.
Entonces, mientras él la contemplaba, ella dejó de pronto de hablar y, llevándose la pulcra mano enguantada a la barbilla, lo miró fijamente con la boca fruncida y pensativa.
—En fin —dijo Eliza al cabo de un instante—, si está mejor de salud y se pasa parte del tiempo tumbado, debería tener algo en lo que ocupar la mente. —Abrió la cartera de piel que llevaba y sacó una tarjeta de visita y dos gruesos volúmenes—. Me llamo Eliza Pentland —dijo con solemnidad y lento énfasis— y soy representante de la editorial Larkin.
Lo anunció con orgullo y digno entusiasmo. ¡Dios misericordioso! ¡Una representante de libros!, pensó Gant.
—Estamos ofreciendo —dijo Eliza según abría un enorme libro amarillo con un elaborado diseño de lanzas, banderas y coronas de laureles— un libro de poemas llamado Joyas de la poesía para el hogar, así como El médico en casa: remedios caseros, que contiene instrucciones para la cura y prevención de más de quinientas enfermedades.
—Bueno —dijo Gant con una leve sonrisa y chupándose el pulgar un instante—, seguro que ahí encuentro lo que tengo.
—Sí —contestó Eliza, asintiendo rápidamente—, como se suele decir, puede leer poesía para beneficio de su espíritu y el otro libro para beneficio de su cuerpo.
—Me gusta la poesía —dijo Gant al tiempo que hojeaba las páginas y se detenía con interés en la sección titulada Canciones de espuela y sable—. De pequeño me pasaba horas recitando poemas.
Compró los libros. Eliza guardó las muestras y, levantándose, miró con tanta intensidad como curiosidad por la polvorienta tienda.
—¿Tiene mucho trabajo? —preguntó.
—Muy poco —contestó Oliver con tristeza—. Casi no me llega para que cuerpo y espíritu sigan juntos. Soy un extraño en una tierra extraña.
—¡Bah! —dijo Eliza en tono jovial—. Tiene que salir y conocer a más gente. Necesita algo que haga que deje de pensar en sí mismo. Yo de usted arrimaría el hombro y me interesaría por el desarrollo de la ciudad. Tenemos todo lo necesario para que se convierta en una gran ciudad, paisajes, clima y recursos naturales, y todos deberíamos trabajar juntos. Si yo tuviera unos cuantos miles de dólares, sé lo que haría —dijo guiñándole rápidamente un ojo y hablando con un curioso movimiento masculino de mano, con el índice extendido y el puño apretado sin excesiva rigidez—. ¿Ve esta esquina en la que está? De aquí a unos pocos años valdrá el doble. Y por ahí —señaló delante de ella con el mismo gesto masculino— seguro que trazarán una calle algún día de estos y, entonces, —añadió frunciendo pensativa los labios— ese terreno valdrá mucho.
Siguió hablando de terrenos con una extraña ansia meditabunda. La ciudad parecía ser para ella un enorme plano; tenía la cabeza asombrosamente llena de cifras y cálculos: quién era dueño de un solar, quién lo vendía, el precio de venta, el valor real, el valor futuro, primeras y segundas hipotecas, etcétera. Cuando hubo terminado, Oliver dijo con toda la contundencia de su fuerte aversión y pensando en Sydney:
—Espero no volver a ser dueño de nada en la vida, salvo de una casa en la que vivir. Solo es una maldición y una preocupación, y al final se lo lleva todo el recaudador de impuestos.
Eliza lo miró sorprendida, como si acabara de soltar una deplorable herejía.
—Pero ¿qué forma de hablar es esa? —exclamó—. Digo yo que querrá tener algo por si llega una mala racha, ¿no?
—Ya estoy pasando una mala racha —contestó él con tristeza—. El único terreno que necesito son unos pocos metros de tierra en los que me entierren.
A continuación, mientras hablaban con más jovialidad, la acompañó a la puerta de la tienda y la vio alejarse remilgadamente por la plaza, subiéndose las faldas en los bordillos con elegancia. Oliver volvió con sus bloques de mármol sintiendo una dicha que creía haber perdido para siempre.
La familia Pentland, la de Eliza, era uno de los clanes más extraños que jamás saliera de las montañas. No estaba claro que tuvieran derecho a llevar ese nombre de Pentland: un anglo-escocés de tal apellido, ingeniero de minas y abuelo del cabeza de familia de entonces, había llegado a las montañas tras la Revolución buscando cobre y vivió allí unos años engendrando varios hijos con una de las pioneras del lugar. Cuando él desapareció, la mujer adoptó para ella y sus hijos el nombre de Pentland.
Por entonces el jefe del clan era el padre de Eliza y hermano del profeta Bacchus, el comandante Thomas Pentland. Otro hermano había muerto en las batallas de los Siete Días. El comandante Pentland se había ganado el título militar de un modo tan honrado como discreto. Mientras Bacchus, que nunca pasó de cabo, se llenaba las duras manos de ampollas en la batalla de Shiloh, el comandante, al mando de dos compañías de voluntarios, protegía la fortaleza de las montañas. Esa fortaleza nunca se vio amenazada hasta los últimos días de la guerra, en que los voluntarios, emboscados tras árboles y rocas, dispararon tres descargas de disparos a un destacamento de rezagados de Sherman y luego discretamente se dispersaron para defender a sus mujeres e hijos.
La familia Pentland era tan antigua como cualquier otra del lugar, pero siempre habían sido pobres y no iban de gente refinada. Por matrimonios con otros, y también entre ellos, podían jactarse de cierta relación con gente importante, así como de cierta demencia y un mínimo de imbecilidad. No obstante, por su evidente superioridad en inteligencia y carácter, gozaban de una posición de fuerte respeto entre la mayoría de la gente de las montañas.
Los Pentland tenían marcados rasgos distintivos de su clan. Como la mayoría de las personas de fuerte personalidad que proceden de familias raras, su poderosa impronta de grupo se volvía aún más imponente por las diferencias existentes entre ellos. Tenían narices anchas y prominentes de orificios carnosos y muy festoneados; bocas sensuales que eran una extraordinaria mezcla de delicadeza y tosquedad, y que cuando estaban pensando retorcían con asombrosa flexibilidad; frentes anchas e inteligentes y mejillas muy planas y un poquito hundidas. Los hombres eran por lo general rubicundos de cara, y su complexión más habitual se caracterizaba por ser rolliza, fuerte y de estatura media, si bien podía variar hasta llegar a lo larguirucho y cadavérico.
El comandante Thomas Pentland era padre de una familia numerosa en la que Eliza era la única hija que vivía. Una hermana pequeña había muerto unos cuantos años antes de una enfermedad que la familia identificaba con tristeza como «la escrófula de la pobre Jane». Eran seis chicos: Henry, el mayor, tenía treinta años; Will, veintiséis; Jim, veintidós; y Thaddeus, Elmer y Greeley, en ese orden, dieciocho, quince y once. Eliza tenía veinticuatro.
Los cuatro mayores, Henry, Will, Eliza y Jim, se habían criado en los años de posguerra. La pobreza y las privaciones de esos años habían sido tan terribles que ninguno de ellos jamás hablaba de eso, pero el amargo acero los había atravesado dejando unas cicatrices que no se cerraban.
El efecto de esos años en los hijos mayores hizo que desarrollaran una loca mezquindad, un amor insaciable por las posesiones y las ganas de huir de casa del comandante lo antes posible.
—Padre —dijo Eliza con dignidad señorial cuando pasó a Oliver por primera vez al salón de la casa—, le presento al señor Gant.
El comandante Pentland se levantó lentamente de su mecedora junto al fuego, cerró una gran navaja y dejó en la repisa de la chimenea la manzana que había estado pelando. Bacchus levantó la vista con benevolencia del palo que estaba tallando y Will, apartando la mirada de las uñas regordetas que se estaba cortando como era habitual en él, saludó al visitante con un asentimiento de cabeza como de pajarito y un guiño. Los hombres siempre se estaban entreteniendo con sus navajas.
El comandante Pentland avanzó lentamente hacia Gant. Era un hombre bajo, fornido y rollizo, en la cincuentena, de rostro rubicundo, barba patriarcal y los rasgos marcados y satisfechos de su clan.
—Se llama W. O. Gant, ¿no? —preguntó con voz lenta y empalagosa.
—Sí —contestó Oliver—, así es.
—Por lo que me ha contado Eliza de usted —prosiguió el comandante, haciendo una señal a su público—, diría que tendría que llamarse L. E. Gant.4
En la habitación resonaron las risas gruesas y complacidas de los Pentland.
—¡Pero bueno! —exclamó Eliza llevándose la mano a su ancha nariz—. ¿Será posible, padre? ¿No le da vergüenza?
Gant sonrió con una leve expresión de falso regocijo.
El muy sinvergüenza, pensó. Esa la tenía preparada desde hace una semana.
—Ya conoces a Will de antes —dijo Eliza.
—De antes y de después —apuntó Will con un rápido guiño.
Cuando terminaron las risas, Eliza añadió:
—Y te presento al tío Bacchus.
—Sí, señor —dijo este con una sonrisa radiante—, el tío Bacchus en persona y hecho todo un caradura.
—Por ahí lo llaman Back-us5 —comentó Will con otro rápido guiño a todos—, pero aquí en la familia lo llamamos Behind-us.
—Supongo —dijo el comandante Pentland con parsimonia— que habrá servido usted en muchos jurados.
—No —contestó Oliver con una sonrisa helada y decidido a soportar lo peor—. ¿Por qué lo dice?
—Porque —dijo el comandante mirando de nuevo a todos— pensaba que había hecho usted mucho la corte…6
Entonces, mientras se reían, se abrió la puerta y entraron algunos de los demás: la madre de Eliza, una escocesa feúcha y ajada; Jim, un joven rubicundo y porcino que era el gemelo sin barba de su padre; Thaddeus, afable, rubicundo, de ojos y cabello castaños y bovino; y, por último, Greeley, el pequeño, un chico de múltiples sonrisas de idiota y lleno de extraños chillidos que hacían reír a todos. Tenía once años y era débil, degenerado y escrofuloso, pero sus blancas manos húmedas podían extraer de un violín una música que tenía algo de sobrenatural e instintivo.
Y mientras estaban allí sentados, en la pequeña y calurosa habitación con un cálido aroma a manzanas maduras, los enormes vientos aullaron desde las montañas, hubo un rugido remoto y enloquecido en los pinos y las ramas desnudas chocaron entre sí. Y mientras mondaban, se cortaban las uñas o tallaban, su conversación pasó de su tosca jocosidad a ocuparse de muertes y entierros: hablaron lentamente, con malvada ansia, de chismorreos del destino, de hombres recién metidos bajo tierra. Y conforme continuaban su charla, y Gant oía el gemido espectral del viento, se sintió sepultado en la pérdida y en la oscuridad, y su alma se hundió en el abismo de la noche, pues se dio cuenta de que tenía que morir siendo un extraño; que todos, salvo esos triunfales Pentland que se daban un festín con la muerte, tenían que morir.
Y como un hombre que está pereciendo en la noche polar, pensó en los fértiles prados de su juventud: en el trigo, los ciruelos y el grano maduro. ¿Por qué aquí? ¡Ay, perdido!
2
Oliver se casó con Eliza en mayo. Después del viaje de novios a Filadelfia, volvieron a la casa que él había construido para ella en Woodson Street. Con sus grandes manos había puesto los cimientos, había cavado profundos sótanos en la tierra y había cubierto las altas paredes con lisas capas de cálido enlucido marrón. Aunque tenía muy poco dinero, su extraña casa fue creciendo conforme al fértil dictado de su imaginación; cuando terminó, había conseguido algo que se inclinaba hacia la pendiente de su estrecho jardín en cuesta, algo con un alto y acogedor porche en la parte delantera y unas cálidas habitaciones a las que uno subía y bajaba según los virajes de su capricho. Construyó la casa cerca de la tranquila calle empinada; cubrió la margosa tierra de flores; embaldosó el corto sendero que llevaba a los escalones de la alta galería con grandes losas cuadradas de mármol de colores; puso una valla de hierro con púas entre su casa y el mundo.
Luego, en el fresco y largo claro de jardín que se extendía ciento veinte metros por detrás de la casa, plantó árboles y parras. Y todo lo que tocaba en esa fértil fortaleza de su alma cobraba vida dorada: conforme pasaron los años, los árboles frutales —el melocotonero, el ciruelo, el cerezo, el manzano— fueron creciendo mucho hasta inclinarse por el peso de sus frutos. Las parras se espesaron hasta convertirse en musculosas sogas marrones que se enroscaban por las altas vallas de alambre de su terreno y colgaban formando un espeso tejido sobre el enrejado que daba dos vueltas a sus dominios. Subían por el porche y enmarcaban las ventanas de arriba con gruesas enramadas. Y las flores crecían con desenfrenado esplendor en su jardín: las capuchinas de hojas aterciopeladas y acuchilladas con un centenar de tintes pardo rojizos, las rosas, los viburnos, los tulipanes de cálices rojos y los lirios. La madreselva dejaba caer su pesada masa sobre la verja; dondequiera que las grandes manos de Oliver tocaban la tierra, esta crecía muy fértil para él.
Y para él la casa era la imagen de su alma, la vestimenta de su voluntad. Sin embargo, para Eliza era un bien inmueble cuyo valor tasó hábilmente, el principio de su tesoro. Como todos los hijos mayores del comandante Pentland, a los veinte años había empezado a acumular terrenos lentamente; con los ahorros de su exiguo sueldo de maestra y de representante de libros, ya había adquirido uno o dos. En uno de ellos, un pequeño solar en un extremo de la plaza, convenció a Oliver para que edificase una tienda. Él la construyó con sus propias manos y el esfuerzo de dos negros; era una casita de ladrillo y dos plantas, con amplios escalones de madera por los que se salía a la plaza desde un porche de mármol. Sobre ese porche, flanqueando las puertas de madera, puso unas estatuas de mármol; junto a la puerta, puso la sonriente y ponderosa figura de un ángel.
Pero Eliza no estaba contenta con el oficio de él; no se ganaba dinero con la muerte. La gente, pensaba ella, se moría muy despacio. Y preveía que su hermano Will, que había empezado a trabajar a los quince años de aprendiz en un almacén de maderas y ahora ya era dueño de un pequeño negocio, estaba destinado a ser rico. Así que convenció a Gant para que se asociara con Will Pentland; al cabo de un año, sin embargo, a Gant se le acabó la paciencia y, cuando su torturado egotismo se liberó de sus restricciones, bramó que Will, que dedicaba las horas de trabajo principalmente a hacer cuentas en un sobre sucio con un cabo de lápiz, a cortarse meditabundo las regordetas uñas o a hacer incesantes juegos de palabras con un guiño y un movimiento de cabeza como de pájaro, los iba a arruinar a todos. Así pues, Will compró discretamente la parte de su socio y continuó solo hacia la acumulación de una fortuna, mientras Oliver volvía a su aislamiento y a sus mugrientos ángeles.
La extraña figura de Oliver Gant proyectaba su famosa sombra por la ciudad. La gente oía por la noche y por la mañana la gran cantinela de sus maldiciones a Eliza. Lo veían meterse en la casa y en la tienda, lo veían agachado sobre sus bloques de mármol, lo veían moldear con sus grandes manos —entre maldiciones y bramidos, y con apasionada devoción— la rica textura de su hogar. Se reían de sus desenfrenados excesos de habla, sentimientos y gestos. Guardaban silencio ante la furia enloquecida de sus juergas, que tenían lugar casi puntualmente cada dos meses y duraban dos o tres días. Lo recogían hediondo y atontado de los adoquines y lo llevaban a casa: el banquero, el policía y un suizo corpulento y leal, de nombre Jannadeau, que era un sucio joyero que tenía arrendado un espacio vallado entre las lápidas de Gant. Y siempre lo trataban con mucho cuidado y delicadeza, al sentir que había algo extraño, orgulloso y glorioso que se le había perdido a esa ruina borracha de Babel. Era un extraño para ellos: nadie, ni siquiera Eliza, lo llamaba jamás por su nombre de pila. Era, y así siguió siendo, «el señor Gant».
Y nadie sabía lo que Eliza tenía que soportar con dolor, miedo y gloria. Él le echaba a la cara todo su cálido aliento leonino de deseo y furia; cuando estaba borracho, el rostro blanco y fruncido de ella, y todos los lentos movimientos de pulpo de su carácter, despertaban una roja locura en él. En tales ocasiones, Eliza corría verdadero peligro de que la atacara, y tenía que encerrarse con llave para huir de Gant. Y es que, desde el principio, más profunda que el amor, más profunda que el odio, tan profunda como los huesos descarnados de la vida, una guerra oscura y definitiva se libraba entre los dos. Eliza lloraba o guardaba silencio al oír sus maldiciones, rezongaba brevemente en respuesta a su retórica, le daba como un golpe de almohada a su ataque y, lenta e implacablemente, se iba saliendo con la suya. Año tras año, pese a los bramidos de protesta de Gant y sin que este supiera cómo, acumulaban pequeños terrenos, pagaban los odiosos impuestos e invertían el dinero que les sobraba en más tierras. Por encima de la esposa, por encima de la madre, la propietaria adinerada, que era como un hombre, seguía adelante poco a poco.
En once años le dio nueve hijos, de los que vivieron seis. La primera, una niña, murió a los veinte meses de cólera infantil; otros dos murieron al nacer. Los demás sobrevivieron a los sucios y poco higiénicos partos. El mayor, un chico, nació en 1885. Lo llamaron Steve. Quince meses después llegó la segunda, Daisy. La siguiente, Helen, nació tres años después. Entonces, en 1892, tuvieron gemelos, a los que Gant, siempre con tanto entusiasmo por la política, puso los nombres de Grover Cleveland7 y Benjamin Harrison.8 Y el último, Luke, nació dos años más tarde, en 1894.
Dos veces durante ese periodo, con un intervalo de cinco años, las habituales juergas de Gant se prolongaron hasta ser borracheras ininterrumpidas que duraban semanas. Lo rescataban cuando estaba ahogándose en la corriente de su sed. Cada vez, Eliza lo envió a Richmond a hacer una cura de alcoholismo. En una de esas ocasiones, ella y cuatro de sus hijos estaban enfermos de fiebre tifoidea. No obstante, durante su aburrida convalecencia, ella frunció la boca con gravedad y se los llevó a Florida.
Imperturbable, Eliza salió victoriosa. Conforme marchaba por esos enormes años de amor y pérdida, manchados con los intensos tintes del dolor, el orgullo y la muerte, así como con la gran llamarada salvaje de la vida ajena y apasionada de él, las piernas le fallaron al borde de la ruina, pero consiguió seguir adelante, por encima de la enfermedad y la escualidez, hasta obtener una fuerza victoriosa. Ella sabía que había algo glorioso en todo eso: pese a lo insensato y cruel que a menudo era su marido, recordaba lo colorida y difícil que había sido la vida de Gant, así como eso que había perdido, por lo que sufría y que jamás encontraría. Y el miedo y una pena muda se apoderaban de ella cuando a veces veía que esos pequeños ojos intranquilos se quedaban quietos y se oscurecían por el ansia desconcertada de su vieja frustración. ¡Ay, perdido!
3
En el gran desfile de años en que se desarrolló la historia de los Gant, pocos aguantaron mayor peso de dolor, terror y desdicha, y ninguno estaba destinado a traer con ello unos sucesos más decisivos, que el que marcó el inicio del siglo xx. Para Gant y su mujer, ese año de 1900 en el que se encontraron de la noche a la mañana, después de llegar a la madurez en otro siglo —una transición que debe de producir, dondequiera que haya sucedido, una sensación de soledad breve pero dolorosa a miles de personas imaginativas—, tenía coincidencias, tan llamativas que era imposible pasarlas por alto, con otros momentos cruciales de sus vidas.
Ese año, Gant cumplió cincuenta; sabía que había vivido la mitad del siglo que acababa de morir, como sabía que la gente no suele vivir tanto como los siglos. Y, también ese año, Eliza, embarazada del último hijo que habría de tener, superó la última barrera de terror y desesperación y, en la opulenta oscuridad de una noche de verano, mientras estaba tumbada en la cama con las manos sobre su abultado vientre, empezó a planificar su vida para cuando dejara de ser madre.
Desde el abismo abierto en cuyas orillas separadas se encontraban sus vidas, ella empezaba, con la infinita calma y la tremenda paciencia que es capaz de aguardar media vida, a buscar algo, no tanto con segura previsión, como con un instinto profético y reflexivo. Esa característica, esa complacencia casi budista que, arraigada en la estructura fundamental de su vida, no la podía suprimir ni ocultar, era la que él menos entendía y la que más lo enfurecía. Él tenía cincuenta años y una conciencia trágica del tiempo: veía que menguaba la plenitud apasionada de su vida y trataba de encontrar algo como una bestia inconsciente y furiosa. Ella quizás tuviera mayor motivo que él para querer tranquilidad después de un cruel principio de su vida marcado por la enfermedad, la debilidad física, la pobreza, la constante inminencia de la muerte y el sufrimiento; había perdido a su primer hijo y había cuidado de los demás en cada sucesiva plaga; y ahora, a los cuarenta y dos años, conforme su último hijo se agitaba en su vientre, tenía la convicción, reforzada por su superstición escocesa y la vanidad ciega de su familia, que veía la extinción en los demás, pero no en sí mismos, de que estaba siendo forjada para un propósito.
Mientras yacía en la cama, una gran estrella ardió a través de su campo de visión en el cuadrante occidental del firmamento; se imaginó que iba subiendo lentamente al Cielo. Y aunque no sabía hacia qué pináculo se dirigía su vida, en esa libertad futura que nunca había conocido vio posesiones, poder y riqueza, cuyo anhelo iba mezclado inextinguiblemente con su torrente sanguíneo. Mientras pensaba en eso en la oscuridad, frunció los labios con meditabunda satisfacción según se veía poniéndose muy en serio manos a la obra en el parque de atracciones y arrebatándole a la insensatez con facilidad lo que esta nunca había sabido retener.
«Lo conseguiré —pensó—, lo conseguiré. Will lo tiene. Jim lo tiene. Y yo soy más lista que ellos». Y con un pesar que tenía un dejo de dolor y amargura, pensó en Gant: «¡Bah! Si yo no me hubiera ocupado, no tendría donde caerse muerto. Lo poco que tenemos me ha costado mucho conseguirlo; no tendríamos un techo sobre nuestras cabezas; nos pasaríamos el resto de la vida en una casa alquilada», lo cual era para ella la mayor ignominia de la gente holgazana y poco previsora.
Y prosiguió: «Con el dinero que despilfarra todos los años en alcohol se podría comprar un buen terreno; ya podríamos ser ricos si hubiéramos empezado desde el principio. Pero a él siempre le ha repelido la idea de poseer algo; no lo soporta, me dijo una vez, desde que perdió el dinero en aquel negocio de Sydney. Si yo hubiera estado allí, seguro que no habría tenido pérdidas. O, en todo caso, las habría tenido la otra parte», añadió con gravedad.
Y allí tumbada, mientras los vientos de principios del otoño bajaban de las montañas del sur y llenaban el negro aire de hojas caídas, provocando con ráfagas intermitentes un lejano y triste trueno en los grandes árboles, Eliza pensó en el extraño que ahora vivía en ella y en ese otro extraño, autor de tanta congoja, que llevaba casi veinte años viviendo con ella. Y, al pensar en Gant, volvió a sentir un incipiente y doloroso asombro cuando recordó los salvajes conflictos entre ellos y la gran lucha subyacente, basada en el amor y el odio por las posesiones. Ella no dudaba de su victoria, pero esa situación la desconcertaba y frustraba.
—¡Habrase visto! —susurró—. ¡Habrase visto! ¡Pero qué hombre este!
Al tener que enfrentarse a la pérdida del placer sensual, y a sabiendas de que había llegado el momento de poner freno a todos sus excesos rabelesianos en la comida, la bebida y el amor, Gant no sabía de ninguna ganancia que pudiese compensarle tal pérdida de libertinaje; él también sentía el fuerte pesar de ser consciente de que había tenido capacidades y había desperdiciado oportunidades, como su sociedad con Will Pentland, que podrían haberle proporcionado posición y riqueza. Sabía que había terminado el siglo en que transcurriera la mejor parte de su vida; sentía más que nunca la extrañeza y soledad de nuestra pequeña aventura en la Tierra; recordaba su niñez en la granja holandesa, los tiempos de Baltimore, su marcha sin rumbo por el continente, la triste obsesión de su vida entera que había dado lugar a una serie de accidentes. La enorme tragedia de lo accidental pendía como una nube negra sobre su vida. Veía con más claridad que nunca que era un extraño en una tierra extraña y entre gente que siempre le sería ajena. Y lo más raro de todo, pensó, era esa unión, por medio de la cual había engendrado hijos y había creado vidas que dependían de él, con una mujer que estaba tan alejada de todo lo que él podía entender.
No sabía si el año 1900 marcaba para él un principio o un final; no obstante, con la característica debilidad del sensualista, decidió que fuese un final que redujese todo el fuego derrochado por él a una parpadeante llama. En la primera mitad del mes de enero, todavía penitentemente fiel a su plan de reforma de Año Nuevo, engendró un hijo; en primavera, cuando ya era evidente que Eliza estaba embarazada, se lanzó a una orgía para la que ni siquiera una memorable borrachera de cuatro meses de 1896 era un buen precedente. Día tras día se emborrachó como un loco hasta caer en un estado de demencia permanente; en mayo, ella lo envió de nuevo a un sanatorio de Piedmont a hacer la «cura», que consistía simplemente en darle de comer sencilla y económicamente y en mantenerlo seis semanas alejado del alcohol, un régimen que contribuía a que su hambre fuese tan voraz como su sed. Hacia finales de junio volvió a casa, escarmentado por fuera, pero echando fuego por dentro; el día antes de que regresase, Eliza, muy embarazada y con el blanco rostro muy serio, entró con firmeza en cada uno de los catorce bares de la ciudad y llamó al propietario o al camarero de detrás de la barra para hablarles en voz bien alta y clara entre la clientela ebria del local:
—Miren, vengo a decirles que el señor Gant va a volver mañana, y quiero que sepan todos que si me entero de que le sirven de beber, los meteré en la cárcel.
Sabían que era una amenaza ridícula, pero su rostro tan blanco, como si fuera el de un juez, el fruncir meditabundo de labios y esa mano derecha que, levantándola apretada con cierta holgura como un hombre y extendiendo el índice, enfatizaba sus palabras con lo que era un gesto tranquilo, pero de alguna manera autoritario, los dejaba helados de terror de un modo que ninguna feroz advertencia podría haber provocado. Recibían su anuncio con alcohólico estupor y, a lo sumo, farfullaban asombrados unas palabras de asentimiento conforme se marchaba.
—Dios mío —dijo un hombre de las montañas mientras arrojaba un impreciso chorro marrón a una escupidera—, y es capaz de hacerlo. Esa mujer habla en serio.
—¡Maldición! —exclamó Tim O´Donnel asomando su simiesca cara con actitud cómica por encima del mostrador de su establecimiento—. No le pienso poner de beber a W. O. ni aunque me pague el trago a quince centavos y estemos a solas en un retrete. ¿Se ha ido ya?
Hubo grandes risas bañadas en whisky.
—¿Quién es? —preguntó alguien.
—La hermana de Will Pentland.
—¡Por Dios, entonces seguro que es capaz de hacerlo! —afirmaron varios a la vez, tras lo que el local volvió a estremecerse con sus risas.
Will Pentland se encontraba en el bar de Loughran cuando Eliza entró. No lo saludó. Cuando se hubo ido, él se volvió hacia un hombre que tenía cerca y, tras un asentimiento de cabeza como de pajarillo y un guiño, le dijo:
—¿A que usted no puede hacer eso?
Cuando Gant volvió y se negaron públicamente a servirle en un bar, se volvió loco de ira y humillación. Por supuesto, le era muy fácil conseguir whisky mandando a algún carretero o a algún negro a por él; pero, pese a que conocía de sobra la mala fama que tenía por su conducta, la cual lo había convertido en un mito para los niños de la ciudad, se acobardaba ante cada nuevo anuncio de su comportamiento; a cada año que pasaba se iba volviendo más susceptible, en lugar de menos, y su vergüenza, su agitada humillación de la mañana siguiente, producto de su orgullo herido y de lo alterado de sus nervios, era lamentable. Se quejaba con amargura de que Eliza lo hubiese puesto en evidencia con tan mala intención. Al volver a casa, le reprochó entre gritos que lo hubiese denunciado e insultado.
A lo largo de todo el verano, Eliza anduvo con una blanca y aprensiva placidez; para entonces ya era un ansia para ella, mientras esperaba, con una horrible quietud, a que regresase el miedo por la noche. Enfadado por su embarazo, Gant iba casi a diario a la casa de Elizabeth, en Eagle Crescent, de donde lo sacaban de noche un grupo de prostitutas agotadas y aterrorizadas para entregárselo a su hijo Steve, el mayor, que ya trataba con picardía a casi todas las mujeres del barrio, las cuales lo acariciaban con una vulgaridad bienintencionada, se reían con ganas de sus insustanciales insinuaciones y hasta tenían que aguantar que les pegara con fuerza en el trasero, tras lo que intentaban atraparlo mientras él escapaba rápidamente de allí.
—Hijo —le dijo Elizabeth al joven Gant mientras le agitaba la cabeza—, de mayor no seas como este gallito de aquí. Aunque es buen chico cuando quiere —añadió besándole la calva y dándole a Steve la cartera que, en un arrebato de generosidad, le había entregado Gant. Elizabeth era muy escrupulosa y honrada.
Al chico lo solían acompañar en esas misiones Jannadeau y Tom Flack, un cochero negro, los cuales aguardaban con paciencia y discreción fuera de la puerta de celosía del burdel hasta que oían el tumulto que indicaba que habían conseguido engatusar a Gant para que se marchara. Y él se iba, ya fuera forcejeando torpemente con sus suplicantes captores e insultándolos a gritos, o bien accediendo jovialmente a que se lo llevaran, mientras cantaba a voz en grito una canción licenciosa de su juventud, por esa calle en forma de media luna y por las otras calles, silenciosas a la hora de la cena, de la ciudad:
En ese cuarto de arriba, muchachos,
en ese cuarto de arriba,
entre las pulgas y las chinches,
pena me da vuestro triste sino.
Una vez en casa, lo convencían para que subiera los altos escalones del porche y se metiese en la cama; o bien, resistiéndose a toda coacción, buscaba a su mujer, que por lo general estaba encerrada en su habitación, y le gritaba insultos y acusaciones de infidelidad, pues tenía enconada esa oscura sospecha que era fruto de su edad y de su energía desperdiciada. La tímida Daisy, pálida de miedo, ya habría salido huyendo a los brazos de la vecina, Sudie Isaacs, o a casa de los Tarkinton; Helen, de diez años, que incluso entonces seguía siendo la niña de sus ojos, lo dominaba y le metía cucharadas de sopa hirviendo en la boca, abofeteándolo con fuerza con su pequeña mano cuando se ponía terco.
—¡Que se tome esto! Así se pondrá mejor.
Y él sentía una enorme satisfacción. Eran tal para cual.
Y, a veces, sin atender a razones y llevado por la locura, encendía un enorme fuego en la sala de estar empapando el que ya había con una lata de gasolina; y luego, escupiendo incesantemente al fuego que le contestaba, entonaba hasta que se agotaba, un cántico profano que consistía en unos pocos compases recurrentes, y que durante cuarenta minutos era más o menos así:
Ay, maldición,
maldición, maldición,
ay, maldición,
maldición, maldición.
Para eso solía adoptar el compás con el que las campanadas del reloj daban la hora.
Y fuera, colgados como monos de los anchos alambres de la valla, Sandy y Fergus Duncan, Seth Tarkinton y a veces los propios Ben y Grover, que se unían al jolgorio de sus amigos, le contestaban con su propio cántico:
¡El viejo Gant
borracho está!
¡El viejo Gant
borracho está!
Daisy, en un refugio vecino, lloraba de vergüenza y miedo. Sin embargo, Helen, pequeña furia delgada, se mantenía implacable; al final él se dejaba caer en una silla y aceptaba la sopa caliente y las hirientes bofetadas con una sonrisa. Arriba, Eliza permanecía tumbada, alerta y con el rostro pálido.
Así transcurrió el verano. Las últimas uvas colgaban de las parras en racimos secos y podridos; el viento bramaba en la distancia; terminó septiembre.
Una noche el siempre seco doctor Cardiac dijo:
—Creo que esto habrá terminado antes de mañana por la noche.
Y se marchó, tras dejar en la casa a una campesina de mediana edad que era una enfermera de mano dura.
A las ocho, Gant volvió solo. El chico, Steve, se había quedado en casa para salir corriendo si Eliza lo necesitaba; de momento la atención no estaba puesta en el señor de la casa.
El vozarrón de este en el piso de abajo, según cantaba obscenidades, se oía por el vecindario; cuando a Eliza le llegó el repentino rugido salvaje de llamas que subían por la chimenea, sacudiendo la casa con su vuelo, llamó muy tensa a Steve a su lado:
—Hijo mío, nos va a quemar a todos —susurró.
Oyeron que abajo una silla caía al suelo con fuerza y luego una maldición; oyeron que salía tambaleándose a grandes zancadas del comedor e iba por el vestíbulo; oyeron que la barandilla de la escalera se combaba y crujía según se balanceaba contra ella.
—¡Que viene! —susurró Eliza—. ¡Que viene! Cierra la puerta, hijo mío.
El chico cerró la puerta.
—¿Estás ahí? —gritó Gant mientras aporreaba la endeble puerta con su gran puño—. ¿Está usted ahí, señorita Eliza? —insistió, llamándola de la forma irónica en que se dirigía a ella en momentos como ese.
Y soltó a berridos un sermón blasfemo con invectivas entrelazadas.
—Poco me imaginaba —empezó, adoptando de inmediato la cadencia de retórica ridícula que empleaba entre medio enfurecido y medio en broma—, poco me imaginaba el día que la vi por primera vez hace dieciocho amargos años, cuando apareció por la esquina retorciéndose como si llevara una serpiente en el vientre —un epíteto típico de él que de tanto repetirlo le era como un bálsamo—, poco me imaginaba que…, que…, que terminaría de este modo —concluyó de manera no muy convincente.
Esperó respuesta sin hacer ruido, en medio de un intenso silencio, a sabiendas de que ella yacía en pálido reposo tras la puerta, y lleno de la furia que siempre lo ahogaba porque sabía que ella no iba a responder.
—¿Estás ahí? ¡Que si estás ahí, mujer! —bramó según se raspaba los grandes nudillos en otro furioso bombardeo.
Lo único que obtuvo fue un pálido silencio lleno de vida.
—¡Ay de mí! ¡Ay de mí! —suspiró con una fuerte compasión de sí mismo, tras lo que estalló en unos sollozos forzados que le proporcionaban un buen acompañamiento a sus acusaciones—. ¡Dios misericordioso —gimió—, es espantoso, es horrible, es cruel! ¿Qué he hecho yo en esta vida para que Dios me castigue de este modo en la vejez?
No hubo respuesta.
—¡Cynthia! ¡Cynthia! —bramó, invocando el recuerdo de su primera mujer, la descarnada tejedora tuberculosa a la que, según decían, la conducta de él no había contribuido a prolongar la vida, pero a la que le gustaba suplicar porque sabía muy bien el daño y la ira que así causaba a Eliza—. ¡Cynthia! ¡Ay, Cynthia! ¡Apiádate de mí en este momento de necesidad! ¡Socórreme! ¡Ayúdame! ¡Protégeme de este demonio salido del infierno!
Y prosiguió del mismo modo, fingiendo una actitud llorona:
—¡Ay, ay, ay! ¡Baja y sálvame, te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, o pereceré!
La respuesta fue el silencio.
—¡Ingratitud, más temible que las bestias salvajes!9 —continuó Gant tomando otro camino, repleto de citas mezcladas y masacradas—. Serás castigado, como que Dios está en el cielo. Todos seréis castigados. Patea al anciano, golpéalo, arrójalo a la calle: ya no sirve para nada. Ya no puede mantener a la familia; mándalo al asilo de la montaña. Ahí es donde tiene que estar. Que traqueteen sus huesos por los adoquines.10 Honra a tu padre para que prolonguen tus días sobre la Tierra.11 ¡Ay, Señor!
Ved; por aquí penetró el puñal de Casio.
Mirad qué rasgadura hizo el envidioso Casca.
Por esta otra hirió Bruto, el bien amado.
Y observad cómo al retirar su maldito acero,
la sangre de César parece haberse lanzado en pos de este.12
—Jeemy —le dijo en ese momento la señora Duncan a su marido—, deberías ir. Se ha puesto como loco otra vez y su mujer está encinta.