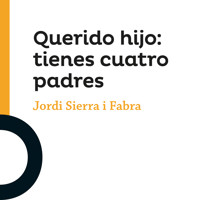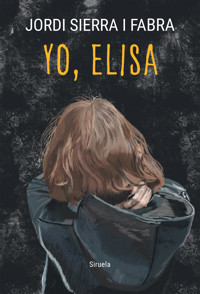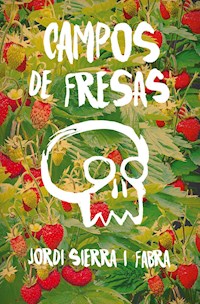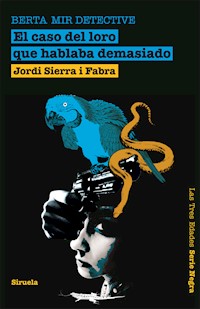Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Un trepidante caso policiaco y sentimental para jóvenes, del autor de Kafka y la muñeca viajera. Jon Boix, periodista, acaba de regresar de un viaje por África, adonde ha ido a investigar sobre las mafias del mundo de la moda que buscan nuevas candidatas. A su regreso, recibe una noticia: Alejandra, una de las más famosas top models españolas, y su novia hace tres años, ha sido acusada de asesinato después de una noche de alcohol y drogas. Pero Jon, a pesar de las evidencias, no cree que ella haya matado a nadie. Se propone, pues, buscar a Alejandra, que ha desaparecido, y demostrar su inocencia. Una carrera contrarreloj.La modelo descalza es un viaje a los infiernos de la fama en general y del mundo de las top models en concreto. Chicas muy jóvenes sometidas a la brutalidad de un mercado voraz. El precio del éxito a veces es demasiado caro: soledad, anorexia, alcohol, drogas... El lado oscuro del mundo de la moda que pocos conocen y que aquí se muestra con toda su crudeza, envuelto en un trepidante caso policiaco... y sentimental.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera parte: ALEJANDRA
Segunda parte: ALEXIA
Créditos
Ediciones Siruela
Jordi Sierra i Fabra
La modelo descalza
Jordi Sierra y Fabra
Para José R. Cortés Criado, por su amistad, su tesis, mi biblioteca y tantas otras historias compartidas, humanas y literarias
Primera parte
ALEJANDRA
1
Llegar a tu casa después de un largo viaje en avión es... lo mejor del mundo.
No importa que vengas de un país exótico, que todo haya ido bien, que los aviones hayan salido a su hora, que el trabajo haya sido de primera y las sensaciones perfectas. No importa nada. Aunque lo eches de menos, aunque ya pienses en el siguiente viaje, aunque tu vida sea volar y disfrutar del mundo, llegar a casa no se puede comparar con ninguna otra cosa.
Además, no venía precisamente del lugar más civilizado. Tener cobertura con el móvil, después de varios días sin ella, significaba estar de nuevo conectado con la maldita Aldea Global. Y no es que yo sea un fanático de la globalización, al contrario. Pero son los tiempos, y hay que vivir de acuerdo con ellos.
Dejé la bolsa del equipaje y la de las cámaras en el suelo, respiré mi aire más familiar, pensé en mi cama...
–Hola –me dije a mí mismo.
Lo primero, abrir un poco las ventanas, para que circulara el aire. Lo segundo, quitarme los zapatos y la ropa, ponerme cómodo. Lo tercero, echarle una ojeada al correo, por si había algo urgente o novedoso. Lo cuarto, escuchar los mensajes del contestador. Nueve, exactamente. Y para todos los gustos. Desde amigos preguntándome dónde estaba y por qué no contestaba al móvil, hasta amigas interesándose por mi salud.
El último era de mi madre.
–Bienvenido. Llámame cuando llegues.
El mismo mensaje que el del SMS que leí en el aeropuerto nada más aterrizar y recuperar la cobertura. Lacónico y directo, como no podía ser menos. La había llamado no sólo porque fuera mi madre, sino porque el tono era más bien el del trabajo, el de Paula Montornés, dueña y directora de Zonas Interiores, nuestra revista. Y cuando empleaba ese tono...
Pero ella también tenía su móvil desconectado.
Lo intenté de nuevo.
Fui a la memoria, activé su número y esperé.
–Lo siento. Ya sabes cómo va esto. Te llamo si me dices quién eres.
–Mamá, soy yo –le dije al buzón de voz–. I'm at home.
Dejé el móvil junto al teléfono fijo y por un momento vacilé sin saber qué hacer. Tenía que deshacer la bolsa y echar la ropa a lavar, pasar las fotos al ordenador, cenar algo, ducharme, enterarme de cómo estaban las cosas...
No tenía sueño. El dichoso jet lag. No había mucha diferencia horaria, pero el viaje desde el África profunda duró trece horas. Me fui directo a la ducha para relajarme. Sí, ya sé que dicen que cuando llegas de un viaje no has de tomar una ducha ni meterte en una bañera con agua caliente, porque es malo. Pero no sé de nadie que se haya muerto por eso y a mí me apetecía una ducha. Diez minutos bajo un chorro son suficientes para que te olvides del mundo entero.
Salí envuelto en una toalla y me derrumbé en mi butaca favorita, delante de mi equipo de audio e imagen. Pantalla gigante para televisión, películas, DVD, y el resto integrado por un grabador, reproductor, música... Le di al mando a distancia de la tele y lo primero que vi fue lo de siempre. Es decir, lo de siempre antes de irme.
El país seguía igual. Y el mundo.
Los mismos políticos diciendo las mismas cosas, poniendo las mismas caras y gritando las mismas estupideces sin sonrojarse ni recordar que las hemerotecas solían desnudarles a cada momento. Las mismas guerras cada día con el contador de muertos en aumento. Los mismos locos armamentistas y los mismos falsos profetas con sus bocas llenas de dioses. Las mismas vergüenzas internacionales. Lo único diferente era que los niños que veía en la pantalla, víctimas de conflictos o hambrunas, aún estaban vivos, y los últimos que había visto antes del viaje probablemente ya estarían muertos.
Ser periodista es fantástico, lo mejor, pero también es muy duro.
Sobre todo si te comprometes, si te inmiscuyes, si no eres indiferente, si tomas partido y se te revuelven las tripas ante las atrocidades constantes de las que eres testigo, directo o indirecto, y que se enfrentan a la pasividad de tantos, desde los miserables del G-8 hasta los destructores ambientales.
Siempre recordaré a uno de los jefes de las tribus amazónicas el día en que dijo: «Cuando hayáis destruido el último bosque, agotado el último océano, aniquilada la última especie animal, os daréis cuenta de que el dinero no se come. Y entonces será demasiado tarde».
Le quité el volumen a la televisión y cogí de nuevo el móvil.
Era raro que mi madre lo tuviera desconectado.
A no ser que se encontrara en un teatro, un cine, una cena... o una cita.
Pensé en ello.
Y sonreí.
Ojalá Paula Montornés tuviera una cita. No buscaba un padrastro, pero sí me hubiera hecho ilusión que ella recuperase el pulso de su vida fuera de Zonas Interiores.
La revista era su casa, su mundo. Ella y yo.
Gajes de ser hijo único.
–Que conste que te he llamado dos veces –le dije al buzón de voz–. Me voy a la cama en quince minutos y desconectaré. Hasta mañana.
Estaba acabando el mensaje cuando en la pantalla del televisor apareció ella.
Alexia.
Alejandra Galvany.
Me quedé con el móvil en la mano y mi habitual aspecto de tonto viendo aquella imagen tan familiar y, al mismo tiempo, tan especial para mí.
Mi Alexia, aunque para mí sería siempre Alejandra.
Lo extraño era que saliera en un telediario, un informativo de medianoche, no en un programa del corazón. Desde luego no daba la impresión de que el tema fuese alguno de sus pases de moda en cualquier lugar del mundo, ni su fama como top internacional, ni tampoco que hablaran de ella por un premio o un escándalo con su ligue más reciente.
Alejandra estaba muy seria.
Lloraba.
Y la rodeaban varios policías.
Tardé demasiado en reaccionar y subir el volumen del televisor. Para cuando lo hice, la noticia tocaba a su fin. Conseguí escuchar las últimas palabras:
–... el asesinato, el baño de sangre...
Y finalmente el párrafo de despedida:
–... la famosa top model internacional, protagonista este año de importantes campañas publicitarias y reina de las pasarelas de Milán, París, Nueva York, Tokio y Londres, había desfilado estos días para los más reputados creadores del Salón de la Moda de Barcelona. Del lujo a la cárcel mientras la investigación sigue abierta.
«Asesinato», «baño de sangre», «cárcel».
Me quedé paralizado, convertido en una estatua de piedra delante del televisor, que de pronto cambió de tema y empezó a soltar imágenes de fútbol.
Por eso el inesperado zumbido del móvil, que seguía en mi mano, me sobresaltó tanto que casi me da un infarto.
Era mi madre.
2
–Hola, Jon. Bienvenido.
–Gracias.
–¿Todo bien?
Miré el televisor y no supe qué decir.
–Depende.
–¿El reportaje?
–Duro.
–De eso se trata.
–Nos cortarán el cuello.
–Un día de éstos, sí.
Le iba la marcha. Era combativa. Siempre.
Y la verdad es que eso me encantaba. Compartía sus locuras, aunque a veces el que se jugara el pellejo por ahí fuese yo.
–Mamá, acabo de ver a Alejandra en la tele.
–De eso quería hablarte.
–¿Ah, sí?
–Hubiera preferido decírtelo yo, pero ya veo que he llegado tarde. Lo siento, Jon.
–¿Qué ha pasado? –intenté que mi voz no denotara mucha tensión.
–Fue hace un par de días. La noticia ha saltado hoy a todos los medios y se están cebando en ella. Ya sabes cómo son estas cosas cuando la carnaza vale la pena. De todas formas...
–¿Qué?
–Nada, iba a decir que no se sabe demasiado pero sí, se sabe, y es bastante escabroso, por no decir demencial.
–¿Me lo cuentas?
–Salón de la Moda de Barcelona. Alexia vuelve para desfilar, porque vive aquí, o al menos tiene una de sus casas aquí, pero no se prodiga o no la llaman o vete tú a saber. Es una de las sensaciones del certamen. También lo es Christian van Peebles, el súper modelo que está en la cresta de la ola. Los dos coinciden en el desfile de Toni Miró. Como suele suceder cuando se mezclan el hambre y las ganas de comer, su encuentro resulta explosivo y saltan las habituales chispas que sirven para alimentar leyendas y provocar morbo en el personal. Se les ve juntos todo el día, y cuando termina el desfile, siguen juntos, bastante alegres, borrachos, quizá colocados... Dejan un reguero a su paso. Huellas indelebles. Ninguna discreción y nada de ocultarse. ¿Para qué? Aterrizan en el hotel en el que duerme Christian, el Comtes de Barcelona –lado mar, porque ya sabes que hay dos y el otro está enfrente, lado montaña–, montan el último número porque no hay cava o está cerrado el restaurante o qué sé yo y se meten en la habitación. Por la mañana Alexia aparece en el pasillo chillando como una loca, empapada en sangre de pies a cabeza y medio desnuda. Tiene un ataque de histeria total. Cuando los del hotel entran en la habitación se encuentran a Christian van Peebles no menos bañado en sangre y muerto a cuchilladas. Fin de la historia.
Era bastante buena describiendo cosas, parca, directa... Si se necesitaban los detalles, los proporcionaba. Si no, bastaba con destacar los puntos álgidos de su narración.
Yo estaba blanco.
Mareado.
–¿Jon?
–Sí, mamá. Estoy aquí.
–Siento que todo esto te remueva...
–Ya pasó –mentí–. Aquello fue hace tres años.
La que se mantuvo en silencio ahora fue ella.
Evidentemente no me creía.
–¿Qué dijo Alejandra?
–¿A qué te refieres?
–¿Qué dijo cuando la detuvieron?
–Se la llevaron al hospital, con una crisis nerviosa mezclada con pánico, ansiedad... Hoy ha pasado a disposición judicial y por lo que sé el tema es secreto de sumario. No se sabe nada de su declaración ni de sus motivos...
–¿Motivos? –la detuve–. Por Dios, mamá, Alejandra es incapaz de matar una mosca. Ve sangre y se desmaya. Ve un bicho en una piscina y lo salva.
–¿Cuánto hace que no la ves?
–Ya lo sabes. Desde entonces.
–Es mucho tiempo. La gente cambia.
–Tanto no.
–Cuando se vive frenéticamente, sí.
–Joder, mamá... –suspiré.
–Jonatan, no hables así.
Odiaba los tacos. Y me llamaba Jonatan cuando se enfadaba o se ponía seria.
–Deberías dormir. Llegar de África y encontrarte con esto...
–Estoy bien –se lo solté así, sin más–: Quiero verla.
–Ya lo suponía –su suspiro me envolvió de una forma protectora.
–No tiene a nadie, y necesitará ayuda.
–Tiene padre.
–Él no cuenta y lo sabes. Su madre era su único punto de referencia.
–Descansa, duerme ahora y mañana lo hablamos.
–¿Piensas que es así de fácil?
–Si duermes, mañana estarás mejor, más descansado, y verás las cosas con otra perspectiva.
–Sólo hay una perspectiva.
–Pero ahora no se puede hacer nada. Es más de medianoche.
–Tú puedes telefonear hasta al presidente, no me vengas con ésas.
–Que tenga dos manos izquierdas no significa que haga milagros.
–Tú puedes –se lo repetí marcando cada palabra.
–Sabía que te volverías loco con esto –desgranó mi madre llena de cansancio y pesar.
Loco no era la palabra precisa.
Desconcertado, irascible, preocupado, rabioso... Eso sí. Loco no.
–Buenas noches –inicié la despedida.
–Jonatan...
–Sí, vale.
–Duerme. Tómate una aspirina.
Todo lo arregla con aspirinas. Es un caso.
–Hasta mañana.
Corté la comunicación y apoyé la cabeza en el respaldo de la butaca. Continuaba envuelto en la toalla. Mi cuerpo pesaba una tonelada, así que no intenté incorporarme. El televisor, mudo, emitía los anuncios destinados a hacerme la vida mejor. A mí y a todos los mortales que los estuviesen viendo en ese momento, ya de madrugada, recién nacido el nuevo día.
Hice un barrido por el resto de canales, pero en ninguno se daba ya la noticia.
Apagué el televisor.
Cerré los ojos y entonces Alejandra se apoderó de mi mente y de mis pensamientos.
Tres años atrás.
3
Hace tres años yo era un joven periodista de veintidós, recién licenciado pero con la experiencia de llevar mucho tiempo trabajando con mi madre en Zonas Interiores, más conocida como Z. I. Desde el accidente y la muerte de mi padre, todo había sido distinto. Pero la mano de hierro de Paula Montornés había mantenido la nave a flote. Más aún, nos había llevado a convertirnos en la revista de información general más vendida y respetada del sector. Nada de sensacionalismos. Nada de textos basura. Nada de suposiciones, desnudos gratuitos o partidismos. Honestidad, integridad, verdad, reportajes de investigación y denuncia, como el que acababa de llevar a cabo en diversos países de África, y firmas de primera para los artículos de opinión. En ese sentido, la filosofía de mi padre y de ella yo la llevaba impresa como una segunda piel. Mi rápido, rapidísimo salto a la primera línea de combate me había hecho crecer diez años o más en muy poco tiempo.
Me apasionaba el periodismo, pero a veces me olvidaba de vivir como cualquier chico de mi edad.
Nunca olvidaré aquel día.
Cuando mamá me llamó a su despacho y me puso delante la foto de Alejandra.
Vi aquella imagen pura, celestial, de fantasía hecha realidad, como cualquier adolescente, joven u hombre adulto, ve la imagen de la mujer de sus sueños por primera vez. Alejandra no parecía real. Muchos dicen que las chicas de las pasarelas son quimeras, que no existen, que son de plástico o que en realidad es el maquillaje lo que les da forma y las convierte en princesas. Algo de eso hay. Pero cuando una cámara ama un rostro, se nota. Cuando la fotogenia de una cara trasciende al objetivo y alcanza al espectador, no es magia, es seducción. Y cuando una prenda se coloca sobre un cuerpo que desde ese mismo instante la convierte en la ropa deseada por miles de mujeres en todo el mundo, de lo que hablamos es de poder.
Por todo ello y por mucho más, aquella foto de Alejandra me traspasó.
Sus ojos grises, mirándome fijamente. Su sonrisa perfecta, dibujada como si pronunciara mi nombre en un susurro. El cabello juvenil y negro, orlando su perfil cincelado por la mano de un Leonardo da Vinci divino. El óvalo de su rostro, inmaculado.
El cuerpo.
Las manos.
Sus pies descalzos...
Porque iba descalza.
–Se llama Alexia –me dijo mi madre.
Yo estaba mudo.
–Bueno, en realidad, Alejandra Galvany Pou –continuó ella.
–O sea que es de por aquí –conseguí articular mis primeras palabras.
–De un pueblecito de Lleida.
–Por Dios...
–Si se te cae la baba y manchas la foto te acordarás de mí.
–Muy graciosa.
–Venga, dámela, ya la has mirado bastante, que, si no, no me escuchas.
Me la arrebató de entre las manos y la puso sobre su mesa.
Eso no fue suficiente para que dejara de mirarla de reojo.
–Quiero que hagas un trabajo de campo sobre ella. A fondo.
–¡Bien! –alcé las dos cejas feliz.
–He dicho sobre ella, no con ella.
–¿Qué quieres decir?
–Que te vas a ir a su pueblo y hablarás con todo el mundo que la haya conocido, para descubrir a la verdadera Alexia, para saber cómo es la niña que va a convertirse en una celebridad, en una de las mejores modelos de los próximos años.
–¿Y no hablaré con ella?
–No sería necesario...
–Pero mamá...
–No sería necesario pero sí, hablarás con ella, al final. Primero el trabajo de campo, a fondo. Quiero que estés limpio, descontaminado, que cuando te hablen lo interiorices. Si la tienes presente y la idealizas, algo muy normal en estos casos y más a tu edad, no serás justo ni ético ni mantendrás tu equilibrio interior.
–Jope –la miré alucinado.
–Te lo encargo a ti porque si se lo encargo a otro me maldecirás –sonrió–. Y también porque quiero el punto de vista de alguien más o menos de su edad, sin prejuicios, no un veterano curtido en mil guerras.
–¿Qué edad tiene?
–Diecisiete.
Tragué saliva. La foto era la de una mujer de unos diecinueve o veinte. Es decir, aparentaba diecinueve o veinte, incluso más. Recordé los anuncios que veía muchas veces en nuestra propia revista, pensaba en lo buenísima que estaba la modelo, tenía mis fantasías... y luego resultaba que se trataba de una cría de catorce o quince años. Lo que hacía un buen estilista.
–¿Por qué va a ser una celebridad y una modelo destacada en los próximos años?
–Será portada de Sports Illustrated ya mismo. Ya sabes, el número especial baño.
La Biblia.
Cada año la modelo elegida para esa portada daba el salto a la fama, se convertía en un icono, una referencia. Mamá tenía razón. Si la habían escogido era por algo.
Bueno, bastaba con ver la foto que seguía sobre la mesa de ella.
–¿Por qué no la he visto nunca hasta ahora?
–Claro que la has visto, pero ni te acuerdas. Hace tres meses salió en un anuncio de Givenchy.
–¿Era ella? –volví a alucinar.
–Sí.
Como camaleones. Cambian y son rubias, morenas o pelirrojas, embutidas en elegantes trajes de noche o en bañador, anunciando compresas con una sonrisa o un blanqueador dental con otra. Así son ellas. Cualquier revista de moda es un muestrario de cuerpos perfectos y rostros inmaculados.
–O sea, que no es un hallazgo de esos que de la noche a la mañana...
–No –dijo mamá retrepándose en su butaca–. La descubrió por casualidad un cazatalentos cuando tenía catorce años. La misma historia de muchas otras, Kate Moss, Gisele Bündchen... Estuvo un año estudiando y aprendiendo, debutó a los quince y en estos dos últimos años ha ido a toda mecha. Ya la viste en el anuncio de Givenchy. Ahora va a ser la imagen de Mango y se rumorea que también la de una nueva marca de perfumes, y como modelo de pasarela ya se la están disputando los mejores diseñadores. O sea, que es el momento oportuno. Va directa a la cima, y quiero un reportaje antes de que el mundo la devore... o ella devore al mundo.
En aquellos días se llevaba lo latino. Latino pero universal.
Modas, tendencias...
–Es deslumbrante –asentí haciendo una mueca de admiración mientras miraba de nuevo la foto de la mujer que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar mi vida.
–Cuidado, casanova –me dijo mi madre entonces.
Era mi madre. Tenía que haberle hecho caso. Ella sabía más de esas cosas.
–Tranquila –recuerdo que me hice el duro–. Ya sabes que a mí las modelos...
–Míralo, qué sobrado.
–Son de otra pasta, mamá. Ay del pobre que se cuelgue de una. Viven en su mundo.
–No hay más que un mundo, Jon: éste –me lo dijo muy seria–. Cada cual es cada cual.
–Pues serán las nubes. Todas las que he conocido están en la suya.
–Las has conocido como periodista, y ellas lo saben. De la misma forma que tú no las ves a ellas como chicas normales y corrientes, tampoco te ven a ti como a un chico normal y corriente. Tú también tienes tu nube.
–Vaya.
–Y además eres guapo –sonrió con orgullo de madre.
–De acuerdo –pasé por alto su comentario–. ¿Cuándo empiezo?
–Termina lo que estés haciendo pero que sea ya. Sports Illustrated sale en dos semanas. Para entonces quiero que hayas ido a su pueblo y lo hayas arrasado, en el buen sentido de la palabra. Cuando esté hecha esa parte te concertaré una cita con su agencia y con ella. Y recuerda: quiero un artículo que la desnude, en el buen sentido de la palabra. Quién es, de dónde sale, cómo ha sido todo. Quiero tu enfoque, el estilo Jon Boix.
–¿Ya tengo estilo? –bromeé.
–Ya sabes que sí. Te irás a ese pueblo y hablarás con todo el que la haya conocido, fotografía su casa, las calles, el bosque, el árbol en el que su primer noviete grabó su corazón, el río en el que se dio el primer baño. Me importa muy poco lo que opinen de ella y su futuro, eso de que una española vaya a dar ese salto. Me interesa lo que fue hasta llegar a lo que es hoy. Un retrato humano, Jon. Humano.
Ésa era mi madre. Bueno, aún lo es.
Categórica, directa, firme. Un sargento mayor sin galones, con una tropa formada por periodistas armados con una pluma.
–¿En serio crees que si primero la entrevisto a ella el árbol no me dejará ver el bosque? –insistí frunciendo el ceño.
Paula Montornés puso un dedo sobre la foto de Alexia. Porque entonces para mí todavía era Alexia.
–Esto no es un árbol, Jon –me dijo–. Es un cruce de secuoya y abeto de Navidad.
No, nunca olvidaré aquel día, ni aquellas palabras.
Ni en tres años ni en treinta ni en trescientos.
4
Por la mañana recuperé viejas sensaciones al subir de nuevo a mi moto. Me gusta su sonido. Ese run-run tan especial, tan lleno de vida. En los distintos países de África que había visitado hice lo más adecuado: alquilar coches. Pero me habría gustado recorrer en moto muchos lugares, aunque fuese tragando el polvo de sus caminos milenarios.
No había dormido demasiado.
Mejor dicho, no había dormido nada.
Alejandra estaba en mi cabeza.
En mi estómago.
Varias veces, a lo largo de la noche, me puse a ver la televisión, por si pillaba algo, una noticia, lo que fuera. Pero ya no se comentó nada más. Al amanecer, en los primeros informativos, no hicieron sino repetir lo mismo que yo había visto al llegar a casa.
Allí estaba ella, con el rostro oculto por unas enormes gafas oscuras, el cabello revuelto, la ropa descuidada de acuerdo con su más puro estilo libertario y cómodo. Rodeada de policías, de periodistas, ausente, sin hablar con nadie, atrapada en una tela de araña de la que no saldría fácilmente.
O de la que tal vez nunca saliese.
Y mientras la veía, todo volvía a mí.
Cada recuerdo, cada palabra, cada...
Llegué a la revista pasadas las diez de la mañana. Mi querida Elsa fue la primera con la que me tropecé, como siempre. La recepción estaba tranquila, balsámica. Elsa iluminó su cara con una sonrisa de oreja a oreja y hasta se levantó, saliendo de detrás de la media luna de su mesa, para darme dos besos.
Para ella, regresar de África debía de ser como volver de la Luna. Toda una aventura.
–¡Hola, Livingstone! –me demostró su cultura.
–Hola, preciosa.
–Me alegro de que hayas vuelto de una pieza.
–Mujer...
–Si es que todo lo que se ve por la tele es como para morirse.
–Es que allí se mueren, ya ves tú.
–Sí, ¿verdad? –puso cara de pena.
Sonó el teléfono y regresó corriendo a su puesto. Eso me liberó de continuar hablando. Dejé atrás la recepción, con el logo de Zonas Interiores presidiéndola y me interné en la redacción pasando al lado de los que estaban en sus puestos de trabajo. Hubo un par de manos alzadas, un par de sonrisas, un par de intentos de detenerme que se vieron frenados por mi paso firme y seguro.
Al que no pude evitar fue a Mariano.
Nuestro «Hombre para todo» me interceptó un par de metros antes de llegar al despacho de mi madre.
–¿Qué tal? –me preguntó.
–Yo, bien. Ellos, fatal –me referí a África.
–¿El reportaje?
–Muy bueno.
–¿Cuándo podré verlo?
–Las fotografías ya mismo –le pasé una memoria USB de máxima capacidad–. El texto depende.
–¿De qué?
–Voy a hablar con mi madre.
–Vale –asintió cerrando su mano sobre la memoria.
Di dos pasos. Ni siquiera pensaba preguntarle a su secretaria si estaba disponible. La puerta del despacho de la todopoderosa Paula Montornés se abrió de pronto y me encontré de frente con la persona a la que menos quería ver y con la que menos quería hablar, sobre todo después de un viaje.
Nuestro querido Porfirio, director de administración.
–Ah, hola –me miró a los ojos fijamente antes de agregar–: Ya has vuelto.
No era una pregunta, era una aseveración.
–Pues sí, por eso me ves –me salió mi lado irónico.
–¿Qué tal?
–Duro.
–Pero si ibas a recorrer las rutas que siguen las agencias internacionales para descubrir a nuevas modelos en los lugares más recónditos de África –me espetó como si regresara de unas vacaciones caribeñas.
–¿Te hablo del sida, la sharia, la ablación de clítoris y otras lindezas típicas de la mayoría de esos países?
No estaba para monsergas. Porfirio era bajo, regordete, calvo. El perfecto jefe financiero. En su mundo sólo había números. El universo se movía regido por ellos. Lo demás...
–¿Me has traído justificantes de todo?
Eso era lo suyo. Ése era Porfirio. Capaz de echarle la bronca incluso a mi madre si no justificaba un gasto. Y yo era su tormento favorito, su eterno clavo en el zapato. Nunca entendía que en la mayoría de lugares no te daban un recibo porque no sabían qué era eso o, simplemente, no tenían papel, y menos un sellito que lo validara.
Más de una vez un gasto sin justificar había ido a parar a mi cuenta.
–De todo, no, Porfirio –le advertí–. Vengo de África. Á-fri-ca. Hoteles, alquileres de coches y gastos mayores, sí, pero comidas, propinas, taxis...
Me atravesó con una mirada de forzada resignación.
Yo era un cabeza hueca.
Y él un santo.
–Pásate por mi despacho antes de irte, ¿vale?
–Lo intentaré.
Otra mirada fulminante. Intentar no era una palabra válida en su concepción laboral. Las cosas, o se hacían, o no se hacían.
–Vale –suspiré rendido.
Se alejó con toda su real dignidad y yo le saqué la lengua por la espalda. Hubo un par de risitas delatoras.
–Lo sé –me dijo Porfirio sin volver la cabeza, como si tuviera ojos en la nuca.
–¡El día que mande yo, lo primero que haré será despedirte! –le advertí.
–¡Ese día no llegará nunca! –siguió su camino–. ¡Tu madre es inmortal!
Me metí a toda prisa en el despacho de ella.
Estaba sentada, con el bastón apoyado en la mesa y al alcance de su mano, como siempre. En mitad de aquel lugar enorme su butaca parecía un trono y su despacho el mundo. Ordenadores, impresoras de papel y de imagen, viejos archivos, estanterías con libros, mesas luminosas para ver las diapositivas que todavía utilizaban muchos fotógrafos de la vieja escuela, para los que las cámaras digitales eran una afrenta, cuadros con sus premios y los de papá, retratos con personalidades...
–Hola, hijo –me saludó con una sonrisa amorosa.
Rodeé la mesa y le di un beso. No me fui por las ramas.
Allí mismo, tres años atrás, me había mostrado aquella foto.
–¿Qué hay de Alejandra?
–Nada.
–Mamá...
–He hecho llamadas –señaló sus teléfonos, los dos fijos y el móvil–, y de momento no hay nada.
–Todo el mundo te debe favores, o quiere debértelos y estar a buenas contigo.
–Pero no soy todopoderosa –manifestó–. Tengo un amigo en comisaría, en la mismísima central, pero aún es pronto. ¿Las palabras «secreto de sumario» te dicen algo? –no quiso ser sarcástica–. Es un caso de asesinato, Jon.
–Vale. ¿Y la última hora?
–No hay última hora.
–Siempre hay una última hora, mamá.
–Ella no es una desconocida, sino una figura pública, y el muerto también. Se mueven con mucho tacto.
–Sabes que no voy a quedarme cruzado de brazos, ¿verdad?
–Jon...
–Soy periodista.
–Zonas Interiores no se ocupa de escándalos.
–Van a destrozarla por ser joven, famosa, guapa...
–Y por todos los líos en que se ha metido en estos últimos tiempos, dándoles carnaza de la buena, ¿no crees? –hizo un gesto de cansancio, como si quisiera borrar estas últimas palabras de nuestro disco duro–. Jon, Jon... cariño, ¿quieres que seamos los portavoces de su luz por encima de las sombras de estos años?
–Si hace falta escribiré un reportaje. «El ángel caído» y todo eso.
–No serías capaz.
–Apuéstate algo.
–Tú no eres el más indicado para hablar de ella. Si lo haces saldrás en su pasado y te convertirás en parte de su pesadilla presente.
–O sea, que no quieres que me meta en esto.
–Hace tres años...
–Exacto –la detuve–. Hace tres años. Ni yo soy el mismo ni lo es ella. Si entonces tuve la cabeza sobre los hombros, más la tendré ahora, ¿no te parece?