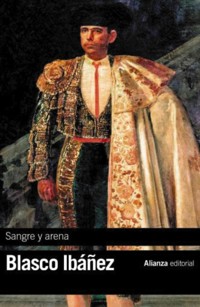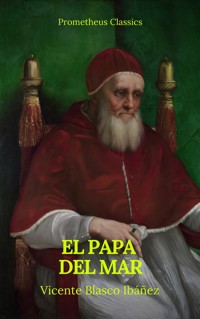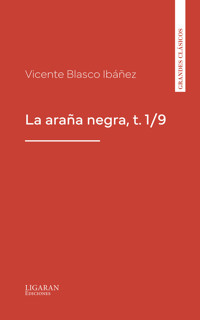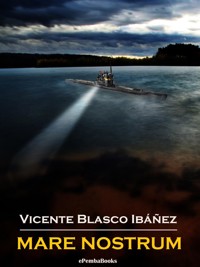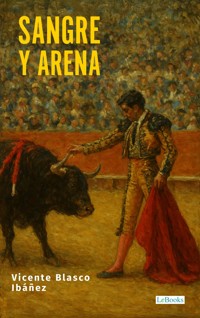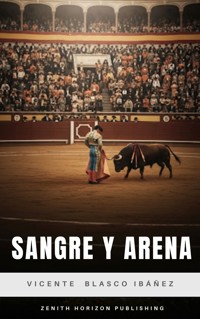Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edicions Perelló
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Biblioteca Vicente Blasco Ibáñez
- Sprache: Spanisch
La muerte de Capeto (1887) es un relato inquietante que nos transporta a un París sombrío, donde un misterioso reloj marca mucho más que el paso del tiempo. A través de una atmósfera cargada de tensiones y secretos, se narra la obsesión de un hombre por desentrañar los oscuros enigmas que rodean a un objeto aparentemente inocuo, pero cargado de fatalidad. Este cuento, que combina el misterio y el terror psicológico, nos invita a reflexionar sobre cómo el destino puede tejer su red de forma inexorable, atrapando a sus protagonistas en un juego del que no hay escapatoria. Este relato es solo el umbral de una colección que explora los abismos del miedo y las sombras del alma humana. En sus páginas encontramos historias tan perturbadoras como un tren que atraviesa parajes imposibles, un mar que se convierte en juez y verdugo, un maniquí que cobra vida en la obsesión de su dueño, y una pared que oculta verdades inquietantes. Cada cuento es una pieza de un mosaico que entrelaza lo sobrenatural, la tragedia y los miedos más profundos, componiendo una obra que desafía al lector a mirar más allá de lo evidente. La muerte de Capeto y otros cuentos de miedo es una invitación a recorrer los senderos más oscuros del misterio y lo inexplicable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
LA MUERTEDE CAPETO
Y OTROS CUENTOS DE MIEDO
© Ed. Perelló, SL, 2025
© Cubierta e interior: José Cazorla García
Calle de la Milagrosa Nº 26, Bajo
46009 - Valencia
Tlf. (+34) 644 79 79 83
http://edperello.es
I.S.B.N.: 978-84-10227-15-6
Fotocopiar este libro o ponerlo en línea libremente sin el permiso de los editores está penado por la ley.
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución,
la comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede hacerse
con la autorización de sus titulares, salvo disposición legal en contrario.
Contacta con CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesita fotocopiar o escanear un fragmento de este trabajo.
Índice
LA MUERTE DE CAPETO
LA CONDENADA
PRIMAVERA TRISTE
EL PARÁSITO DEL TREN
EN EL MAR
¡HOMBRE AL AGUA!
EL MANIQUÍ
EN LA BOCA DEL HORNO
VENGANZA MORUNA
LA PARED
LA MUERTE DE CAPETO
I
A principios del año 1793, vivía yo con mi amigo Teodoro en una de las buhardillas más altas de París, separado del resto del mundo por una tortuosa y empinada escalera de más de cien peldaños.
¡Qué época aquélla!
Como lo mismo mi amigo que yo habíamos tomado parte activa en todos los acontecimientos más notables de la Revolución, gozábamos fama de patriotas, particularmente en los sitios donde se reunían los hombres más exaltados de entonces.
Desde el principio de aquella tormentosa y agitada época, habíamos abandonado los pinceles y dejado de concurrir al estudio de nuestro maestro Pedro David, uno de los genios más populares de aquel tiempo.
La historia de Teodoro y la mía, eran la de la Revolución. Los dos habíamos hecho fuego en la toma de la Bastilla; el 10 de agosto de 1792 fuimos de los primeros que penetramos en las Tullerías, acuchillando a los suizos, y al pie de la guillotina vitoreamos a la nación, cuando rodó sobre el tablado la cabeza de Luis XVI.
Además, éramos asiduos concurrentes a las tribunas de la Convención, para aplaudir a Dantón y Robespierre, nos honrábamos con la amistad de Camilo Desmoulins, cuyos escritos leíamos, y no nos acostábamos ninguna noche sin hojear antes algunas páginas de la Enciclopedia o del Contrato social. Como hijos de aquella época, éramos adoradores prácticos de la Revolución, a pesar de que a ésta debíamos el vivir en la mayor indigencia.
No eran aquellos tiempos los más favorables para el cultivo de las artes. La gente sólo se fijaba en dos cosas: la guillotina y el fusil, y tenía puestos los ojos a todas horas en la Convención y las fronteras. En la una había sus representantes, y en las otras sus defensores.
Durante el período revolucionario, Teodoro y yo solo trabajamos verdaderamente una vez, y fue para restaurar, bajo la dirección de nuestro maestro, el salón de sesiones de la Convención. Este trabajo nos valió de parte de los representantes del país más agradecimiento que dinero.
La falta de ocupación influyó directamente en nuestro estado. De continuo nuestras bolsas estaban escuetas y nuestros vestidos, a causa de su vejez, tenían un aspecto deplorable. Algunos años antes se nos hubiera tomado por mendigos. Pero entonces estábamos lejos de ser víctimas de tal suposición, pues muchos hombres populares que en aquella época influían en la situación de Francia, presentaban, poco más o menos, un aspecto parecido al nuestro.
Yo no me resignaba a aquella vida miserable. Era aficionado, por razón de mí naturaleza, a los placeres, y me agradaba más tener algunas monedas en el bolsillo y acariciar a las muchachas de las tabernas, que andar casi harapiento, pasando plaza de virtuoso y patriota incorruptible.
En cambio, Teodoro se encontraba feliz en aquella situación. No pensaba más que en la patria, y cada paso que ésta daba en el nuevo camino, le producía una vivísima satisfacción.
—Esto va bien, Nicolás —me decía a cada instante—. Francia se dispone a difundir las luces de la libertad y el progreso por todo el mundo. Los tiranos pretenden ahogar la revolución en su cuna, pero no lograrán sus deseos, pues tienen que luchar con nosotros que estamos destinados a realizar la grande obra.
Yo no hacía gran caso de las palabras de Teodoro, y daba poca importancia a las obligaciones que como ciudadano republicano tuviera que cumplir. Mas a pesar de esto, mí amigo me arrastraba a todas partes, valido del ascendiente que su superioridad le daba sobre mí.
Teodoro, como artista, se encontraba a una altura envidiable. Era el primero entre todos los discípulos de David, y éste le quería como a un hijo. Jamás he visto en ningún cuadro la riqueza de colorido que poseía su pincel y la energía de sus toques.
Antes de que comenzara el período revolucionario, Teodoro pasaba gran parte del día en el estudio del maestro, completamente entregado al cultivo del arte, y pintando, las más de las veces, alegorías de efecto sorprendente, que por lo regular representaban la libertad rompiendo las cadenas de los pueblos e iluminando al mundo.
Además se ocupaba en el decorado artístico de los grandes palacios, trabajo que le producía lo necesario para la subsistencia de los dos, pues yo por mi pereza, o más bien por mis encasas facultades artísticas, apenas si lograba sacar de mi pincel un insignificante producto.
Teodoro, era, pues, quien me proporcionaba la subsistencia con su trabajo. Éramos dos amigos verdaderos, o más bien dos hermanos. A pesar de nuestra unión, nos diferenciábamos bastante, tanto en lo físico como en lo moral.
Él era tranquilo, virtuoso y pensador; yo, alborotado, libertino y escéptico; él adorador y sectario de las doctrinas revolucionarias, y yo amigo solamente de los placeres.
En lo físico, como antes he dicho, tampoco éramos semejantes. Teodoro, delgado, pálido, de frente dilatada y mirada recogida y penetrante; yo, fornido, rubio y sonrosado, y con ojos en los que llevaba impresa el ansia del placer. Y a pesar de tales diferencias, nos amábamos entrañablemente. Todavía está fresco en mi memoria el recuerdo de aquella tarde en que se decidieron nuestros destinos.
Yo estaba ocupado en pintar la muestra de un bodegón de los arrabales. Su dueño, que era un exaltado sans culotte, tuvo buen cuidado de encargarme pusiera en ella el retrato de Marat, con la siguiente inscripción:
Venid al Amigo del Pueblo, o a la muerte.
Nuestra habitación tenía un marcado sello de desorden. En un rincón, la cama de la que disfrutábamos en común Teodoro y yo. En los demás extremos, montones de papeles y libros; las paredes cubiertas de grabados medio rotos; algunas sillas por el suelo, acompañando a la piedra de moler colores, la paleta y los pinceles, y en la ventana, entre dos tiestos de flores, un cráneo humano, que más que en estudios artísticos lo empleábamos para asustar a los vecinos.
Teodoro estaba fuera de casa desde por la mañana. Los días transcurrían para él en la Convención o en los clubs, donde peroraba algunas veces con aplauso de la concurrencia.
Cerca de las cinco de la tarde, cuando ya el sol comenzaba a esconderse tras los tejados de París, envolviendo toda la ciudad en una pálida nube de oro, se oyeron en la escalera los pasos de Teodoro, que empujó poco después la entreabierta puerta y penetró en la buhardilla.
Estaba más pálido que de costumbre; al entrar arrojó al suelo su sombrero con escarapela tricolor, y después comenzó a dar paseos por la habitación.
—¿De dónde vienes? —le pregunté sin interrumpir mi grosero trabajo.
—De la Convención. Acabo de oír un discurso de Dantón.
—¿Tan elocuente como siempre, eh? —dije sin cesar de dar pinceladas en mi muestra.
Teodoro no me respondió; siguió paseando, y al cabo de algún tiempo, dijo con voz firme:
—¡Nicolás, es preciso que cambiemos de vida!
—¿Tienes dinero?
—Siempre eres el mismo. No te hablo de placeres, sino de sacrificios que debemos hacer por la patria.
—Creo que hemos hecho los suficientes para que ella nos esté agradecida.
—¡Calla, miserable! Todo buen ciudadano no cumple con su deber, si no le ofrece la vida en holocausto. Ella está amenazada por todas partes, y pide a sus hijos que la defiendan. Los que se muestren sordos a sus lamentos, no son buenos patriotas.
—¿Y qué pretendes?
—Que nos alistemos como voluntarios y partamos a la frontera.
—Pero...
—No me respondas; tengo tomada mi resolución. Hoy, todas las naciones se muestras hostiles a Francia, y hasta la Vendée se levanta amenazadora. Estoy resuelto a cumplir mi propósito, y si no quieres seguirme, quédate.
Yo conocía muy bien el carácter de Teodoro; sabía que era tenaz en sus resoluciones; así es que me limité a decirle, después de reflexionar un momento:
—Te sigo.
—No esperaba otra cosa de ti. Eres un verdadero hijo de la patria. Mañana saldremos de París, para ingresar en el ejército del Rhin.
II
Qué entusiasmo el de los soldados de la República. Nunca pueblo alguno tendrá ejércitos como aquellos, que, faltos de toda clase de recursos y poco avezados a las fatigas de la guerra, llevaron a cabo con feliz término las más temerarias empresas.
Teodoro y yo estábamos incorporados a una de las más famosas medias brigadas, que al mando de Hoche, formaban el ejército de la frontera alemana. Nuestro estado era deplorable. Teníamos rotos los uniformes y casi convertidos en harapos por los rigores de la intemperie, y hacíamos las pesadas marchas poco menos que descalzos, pero en cambio, nuestras armas estaban siempre limpias y prontas para la defensa. Aquel general de veintiséis años nos infundía con su presencia un valor y una confianza heroicos.
Junto a Hoche, no experimentábamos vacilaciones, y nos sentíamos capaces de emprender las más arriesgadas aventuras. Además, pensábamos a todas horas que estábamos investidos de la sagrada misión de defender nuestra patria, y esto nos daba fuerzas para resistir las largas marchas y aquellas noches frías y desapacibles, en las que teníamos que acampar completamente al descubierto al pie de los Vosgos.
Teodoro era feliz con aquella existencia, y hasta en ciertos momentos llegaba a sonreírse. La vida del soldado de la revolución le agradaba más que la de agitador de París. La compañía a la que él y yo pertenecíamos, presentaba, como todo el ejército en general, un abigarrado conjunto de hombres de todas clases y edades. En aquella época en que los hombres parecían surgir de debajo de las piedras para defender la libertad y la patria, no era extraño ver marchar empuñando el fusil en una misma fila a un muchacho de quince años junto a un anciano de sesenta. Todos sentíamos rebosar en el corazón el entusiasmo, y cuando éste comenzaba a extinguirse, mi amigo era el encargado de hacerle revivir.
¡Cuán grande se mostraba Teodoro en ciertos momentos en los que semejante a una vestal removía el sacro fuego! Todavía recuerdo con amargo placer la última noche que le vi.
El día siguiente era el destinado para dar una terrible batalla. Los alemanes ocupaban las alturas de los Vosgos, y a nuestro general le era preciso romper sus líneas de defensa para reunirse con el ejército de Pichegrú. Acampados al pie de los montes pasamos la noche, que, por cierto, era bastante fría.
Yo dormitaba envuelto en mi manta junto a una regular hoguera, oyendo, aunque amortiguados por las primeras nieblas del sueño, los chasquidos de los humeantes leños y los pasos de los centinelas. Teodoro estaba acostado junto a mí, y a la oscilante luz de las llamas, veía cómo sus ojos estaban abiertos y fijos en el obscuro cielo.
De pronto, saliendo de su completa abstracción, levantó mi amigo un poco la cabeza y me llamó.
—¿Qué quieres? —le respondí.
—Nicolás, mañana me matan.
—¡Bah! ¿Para darme tal noticia me llamas?
—Sé lo que me digo. Mañana, a estas horas, me contarán entre los muertos en el próximo combate.
—Pero, ¿qué motivos tienes para creer tal cosa?
—¿Tienes fe en los presentimientos?
—Ninguna.
—Pues yo tengo la seguridad de que en ciertos instantes, el corazón nos anuncia lo que ha de suceder.
—¿Y crees firmemente que mañana vas a morir?
—Sí, amigo mío; y esa convicción me martiriza tanto más cuanto que veo me será imposible llevar a cabo el proyecto que hace tiempo acaricio en mi imaginación.
—¿Un proyecto?
—Sí; hace ya tiempo que lo tengo, y pensaba realizarlo así que terminase la guerra.
—Explícamelo.
—Es un regalo que pienso hacer a la patria. Tú recordarás perfectamente aquel momento en que hizo caer la cuchilla de la guillotina la cabeza de Capeto; pues bien, yo deseo pintar un cuadro que represente el instante en que Francia se desligó por completo de los lazos de la monarquía. El tablado de la guillotina, el palpitante cuerpo de Luis XVI, la compacta y atronadora muchedumbre, la sangrienta cabeza y aquel cielo plomizo y tempestuoso, quiero que aparezcan en mi cuadro tal como nosotros dos los vimos. Deseo hacer una obra que repita a los ojos de las venideras generaciones el espectáculo que presenta la venganza de un pueblo. Pero... desgraciadamente, moriré mañana, me lo dice el corazón. ¿Ves esas montañas que a lo lejos se destacan en la obscuridad como monstruosos gigantes? Pues en ellas moriré mañana. Comprendo que vas a decirme que esta afirmación no es más que un producto de mi fantasía; pero no, Nicolás, te engañas si tal cosa piensas, pues yo creo en los presentimientos con la misma seguridad que proclamo existe ese algo superior a los hombres, que unos llaman Dios y otros Ser Supremo. Amigo mío, yo muero mañana; pero antes de dejar de existir, quiero hacerte un encargo.
—Habla, ya sabes que soy tu hermano.
—Deseo, supuesto que voy mañana a morir, que te encargues de realizar mi proyecto.
—¿Qué es lo que dices? Bien sabes que mis conocimientos artísticos son bastante limitados y que no me siento capaz de delinear, no el bosquejo de un cuadro, sino simplemente el de la más fácil figura. Yo sólo sirvo para pintarrajear muestras, y por lo tanto me siento imposibilitado de llevar a cabo tu encargo.
—¡Quién sabe lo que puede suceder! No sería extraño que alguna fuerza misteriosa te ayudase en tal tarea.
Después de decir esto Teodoro, todavía hablamos algunos momentos, hasta que por fin, mi amigo, con aquel estoicismo que le era característico, se envolvía en su manta, acostóse, y poco rato después dormía tranquilamente como hombre libre de toda preocupación. Al día siguiente, apenas amaneció, los tambores con su ronco sonido mandaron formar a las brigadas republicanas.