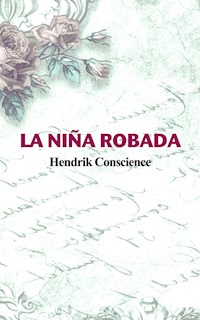
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alicia Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
*** Premium Ebook optimizado para la lectura digital ***
La Condesa, viuda de Bruinsteen, es la malvada madrastra de Elena, una niña `robada` porque, cuando de joven a esa condesa se le murió su niñita recién nacida, la cambió por Elena, que en realidad se llama Laura. ¿Qué pasará cuando la muchacha crezca y descubra su auténtica historia?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
La niña robada
Hendrik Conscience
Índice
Hendrik Conscience
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Hendrik Conscience
1812-1883
Capítulo 1
La mañana era hermosa; el cielo estaba claro y profundo como un mar azul; el sol desprendía del follaje de las encinas un perfume penetrante que dilataba los pulmones y daba bienestar al corazón.
Catalina salió de su choza y se adelantó hasta la orilla del bosque, por un sendero que, dando varios circuitos, conducía a la calzada de la aldea de Orsdael.
Aunque caminase muy ligero, iba mirando al suelo como una persona cuyo espíritu está oprimido por el peso de alguna inquietud. Y hasta de cuando en cuando meneaba la cabeza, volviendo los ojos hacia el castillo, con expresión de tristeza. Pensaba, sin duda, en la suerte de Marta Sweerts, en las sangrientas afrentas que tenía que sufrir todos los días, en la inutilidad de los esfuerzos para descubrir el impenetrable secreto.
Cuando llegó a la carretera, advirtió al intendente que iba unos cien pasos delante de ella. Esto la alegró porque no había visto a Marta desde hacía una semana. Esperaba que si podía entrar en conversación con Mathys, sabría noticias de su amiga, y quizá esta ocasión le permitiría decirle algunas palabras en su favor.
Apresuró el paso hasta que alcanzó al intendente. Cuando estuvo a su lado le dijo en tono cortés, casi acariciador:
—Buen día, señor Mathys. ¡Qué cielo tan claro! ¡Qué aire tan puro! Parece que uno se sintiera rejuvenecido, ¿verdad?
—Sí, hace buen tiempo... Buenos días—murmuró Mathys sin mirar a la campesina.
Dicho esto, acortó el paso como si quisiera quedarse más atrás.
—Perdone, señor intendente, que me atreva a hacerle una pregunta: mi respeto, mi afecto por usted son mi disculpa. Parecéis estar enfermo, pero confío que no será nada.
—No estoy enfermo—respondió Mathys refunfuñando.
—¿Quizá tendréis un disgusto o habréis sido también objeto de una injusticia?
—Sí, he tenido un disgusto y estoy incomodado. Vos, Catalina, habéis contribuído a ello más que nadie; pero quiero creer que vos, lo mismo que yo, habréis sido engañada por una falsa apariencia.
—¡Que yo soy la causa de vuestra tristeza!—exclamó la campesina con sorpresa—. ¡Imposible, señor intendente!
—¿No me ha hecho en toda ocasión elogios exagerados de la nueva aya? ¿No me habéis pintado a vuestra amiga como una mujer buena, atenta y amable? ¿No llegasteis hasta hacerme creer vos misma que estaba agradecida a mi amistad y me tenía algún afecto?
—¿Y no es así, señor?
—Callaos, Catalina; el aya es orgullosa, mal educada y colérica. Al principio supo disimular sus defectos; pero ahora apenas si se digna responderme. Tiene un humor áspero y sombrío. Casi estoy por creer, cuando reflexiono respecto de su conducta arrogante, que me mira como su sirviente. Para protegerla contra la condesa, me expongo de la mañana a la noche a sufrir altercados y disgustos... ¡Y ser recompensado por un frío desdén! No, no, esto no puede continuar. Hace demasiado tiempo que dejo turbar mi tranquilidad en beneficio de una ingrata. ¡Es preciso que parta de Orsdael!
Sorprendida y profundamente conmovida por estas palabras, Catalina inclinó la cabeza y escuchaba temblando. Quizá estaba absorbida en sus pensamientos y trataba de encontrar un medio de desviar el golpe fatal que amenazaba a su desgraciada amiga. Mathys, satisfecho de haber encontrado motivo para dar rienda suelta a su mal humor, prosiguió:
—¿Os parece advertir en mi fisonomía que estoy disgustado? Pues bien, sí, tengo motivos para estarlo. Cómo ha sucedido esto, no lo sé; pero desde la primera vez que vi a Marta, se despertó en mí un sincero afecto por ella. La he protegido y defendido sin cesar, hice cuanto pude por serle agradable. ¿Qué pedía yo en recompensa? Un poco de amistad, nada más... y ella, ella parece temerme u odiarme. Eso me da pena; pero ahora se acabó, empiezo a detestarla. ¿Sabéis qué pensaba, Catalina, cuando vinisteis a interrumpirme? Me preguntaba si despediría mañana mismo al aya o si tendría paciencia ocho días más. Es natural que esta idea os entristezca; pero reconoceréis, sin duda, que os habéis engañado tanto como yo respecto al carácter de vuestra amiga... ¿Qué os pasa? ¿Por qué me miráis con esa expresión tan extraña, Catalina?
La campesina tenía los ojos fijos en él, con una expresión de dolor y de compasión, meneando la cabeza silenciosamente.
—No os comprendo—murmuró Mathys sorprendido—. ¿Qué significa esa triste sonrisa?
—No me atrevo a hablar—murmuró Catalina suspirando—. Puede que traicionara un secreto que mi pobre amiga quiere mantener oculto; pero, creedme, señor intendente, vuestro despecho no es fundado. Si pudierais leer en el corazón de Marta, quizá reconoceríais a vuestra vez hasta qué punto vuestro espíritu se aleja de la verdad.
—Sí, vais a contarme otra vez la misma canción; pero es inútil. No os imagináis su conducta para conmigo; no veis su frialdad despreciativa. Es preciso que se marche del castillo, mi tranquilidad exige que se vaya; no quiero dejarme despreciar por alguien que, a no ser por mí, no hubiera puesto nunca los pies en Orsdael.
—¿Y si su frialdad no fuera más que una simulación para ocultar un sentimiento que se reprocha a sí misma?
—¡Un sentimiento que se reprocha a sí misma!—repitió Mathys sorprendido—. ¿Un sentimiento de amor?
—Así parece.
—¿Por quién?
—¡Ah! ése es mi secreto.
—Os reís seguramente, Catalina. Pero es igual, acortad un poco el paso. Explicadme lo que creéis saber.
La campesina fingió asustarse de una revelación importante. Se detuvo, miró a su rededor para ver si nadie los escuchaba, y dijo con voz vacilante:
—Yo no sé si hago bien en tratar de penetrar lo que pasa en el corazón de mi amiga; pero también a vos os debo considerar y no quiero dejaros en un error que os entristece. Debéis saber que Marta tiene principios muy severos respecto de la virtud de las mujeres, y que, su corazón es todavía puro y sencillo como el de una niña de veinte años.
—¡Cómo! pretenderíais hacerme creer...
—Es muy natural, señor. Ha sido criada en un convento y no salió de él más que para casarse con un hombre viejo ya, que ella no conocía casi. Su marido murió poco tiempo después. ¿Os dais cuenta? Es como si no hubiese estado casada nunca.
—Pero eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Sed más clara; ¿adónde queréis llegar?
—Hago cuanto puedo, señor, para que adivinéis lo que no me atrevo a deciros abiertamente. Escuchad todavía un momento con paciencia, os lo ruego... Quizá ya lo hayáis olvidado; pero cuando se es joven o se conserva el corazón joven, hay momentos en la vida en que se sueña noche y día, en que la misma imagen está sin cesar ante nuestros ojos, en que se lucha en vano contra un sentimiento que se quería sofocar, pero cuyo poder nos domina con una tiranía implacable. Entonces uno se vuelve triste, y la persona cuya presencia nos impresiona es aquella a que demostramos frialdad para ocultarle el secreto de nuestra debilidad.
Catalina, a propósito, había hablado lentamente y en tono misterioso. Quería hacer impresión en el espíritu de Mathys, y despertar en su corazón, por medio de palabras ambiguas, una esperanza que fuera un obstáculo a la partida de Marta. Parecía haber ya conseguido en parte su objeto, porque una sonrisa había plegado los labios del intendente, y durante algún tiempo bajó los ojos con aire pensativo. Sin embargo, sacudió de nuevo la cabeza con desconfianza.
—¿Qué significa esto?...—dijo irónicamente—. Esas sólo son conjeturas que no prueban nada. ¿Sabéis acaso algo más? ¿Por qué os detenéis a medio camino? Acabad de una vez.
—Pues bien, el hombre cuya imagen está siempre delante de sus ojos, el hombre que ha interesado tan profundamente su corazón, el hombre a quien ama con toda la fuerza tímida de su primer amor...
—¡Acabad, pues!
—¿Si fuerais vos, señor intendente?
—¿Yo? ¡Bah! ¡es imposible!—exclamó Mathys, que ocultaba con pena su emoción y fingió completa incredulidad para arrancar a Catalina el secreto cuya revelación debía colmarle de alegría—. ¿Marta no es insensible a mi amistad? Vamos, hablemos claramente. ¿Marta me ama? ¿Os lo ha dicho?
—Una mujer, una mujer honesta y pura como Marta, nunca dice semejantes cosas...
—¿Cómo podéis saberlo entonces?
—El aya tiene mucha confianza en mí, señor; harto he comprendido por sus palabras que su espíritu es presa de una pasión secreta. Y como siempre habla de vuestra amabilidad y de vuestra amistad, creo poder deducir que es en vos en quien piensa.
Una sonrisa irónica apareció en los labios de Mathys, aunque creyera interiormente en la sinceridad de Catalina, y aunque estuviera inclinado a embriagarse en la esperanza halagadora que, por cálculo, ella le había hecho sorber gota a gota.
—¿De manera que ella no os ha dicho nada?—preguntó con expresión indiferente—. Eso no es más que una sospecha. Seguid vuestro camino, Catalina; tengo que ir hasta la aldea, pero no camino tan ligero como vos.
Entristecida por el fracaso aparente de su tentativa, Catalina le dijo con voz suplicante:
—Puedo preguntaros, señor intendente, ¿qué es lo que habéis decidido respecto de mi amiga? ¡Ah, tenedle compasión! Si le quitáis vuestra generosa protección no tendrá ningún recurso de vida, y quizá se vea reducida a ser sirvienta en una casa humilde. ¡Una mujer de nacimiento tan distinguido, y tan bien educada! ¿Puedo confiar en vuestra bondad, señor?
—Dentro de dos días se habrá marchado—respondió el intendente que creía que Catalina sabía más de lo que había dicho, y que el temor le induciría a hacer una declaración más completa.
—¡Tened lástima, señor!—exclamó la campesina con verdadera inquietud.
—Nada de lástima; su ingratitud tiene que ser castigada; quiero recuperar mi tranquilidad.
Catalina siguió durante algún tiempo indecisa; era evidente que luchaba contra un sentimiento doloroso; pero de pronto exhaló un profundo suspiro; acercó la boca al oído del intendente, y balbució con voz agitada:
—¡Vos lo habéis querido! Me arrancáis el secreto de mi desgraciada amiga... Pues bien, sí, os ama, piensa en vos, y ese amor irresistible es la causa de su pena. Me lo ha dicho y repetido más de una vez, derramando abundantes lágrimas. ¿Estáis contento ahora, señor?
El intendente tomó ambas manos de la campesina, y, mirándola en los ojos con una alegría casi insensata, exclamó:
—¡Oh Catalina! ¡Catalina! repetídmelo, afirmádmelo una vez más. ¿De veras, esa frialdad es sólo la máscara de un amor secreto? ¿Me ama Marta, de veras, con sinceridad de un alma pura...? ¿Estáis bien cierta de esto, en verdad? ¿Ella misma os lo ha dicho de un modo claro y distinto, que haga imposible toda equivocación?
—Ay, señor—suspiró Catalina con una tristeza verdadera—, ¿por qué me habéis arrancado esta revelación? No voy a ser capaz de mostrarme a los ojos de mi amiga después de semejante deslealtad.
—Pero no, os alarmáis sin motivo. Marta, por el contrario, debe estaros agradecida. Sin vos yo hubiera cometido una injusticia; mañana mismo habría recibido la orden de dejar Orsdael para siempre.
—Y ahora, ¿quién sabe si se quedará?
—Ahora se quedará, y si la condesa quisiera hacerle la vida demasiado amarga y no la tratara bien, yo soy capaz de todo por defenderla. Podéis estar tranquila, os recompensaré a vos también; los honorarios de vuestro marido serán aumentados; tendréis más tierras que cultivar. Seguid, Catalina; ahora me siento más ágil y con el corazón más contento. Mientras vamos andando volveremos a hablar de este asunto.
Volvieron a ponerse en marcha. El intendente siguió demostrando su alegría. Cuanto antes trataría de hablar a Marta y pedirle perdón por sus sospechas mal fundadas, y hacerle comprender por medio de palabras buenas que conocía la causa de su pesar.
Catalina no hacía más que suspirar mientras él hablaba.
—¿Qué es lo que os apena tanto?—le preguntó—. Parece que tuvierais ganas de llorar.
Catalina estaba muy triste, en efecto. Para salvar a su amiga amenazada, había tenido que recurrir a una mentira peligrosa. ¿Qué iba a suceder ahora; si el intendente, alentado por la falsa revelación, se ponía a asediar a Marta con su afecto más vivamente que nunca? La áspera acogida con que lo recibiría lo llenaría de enojo, y la viuda sería inexorablemente despedida. Catalina no sabía qué hacer; su única esperanza era conseguir que aquel hombre presuntuoso se condujera con Marta respetuosa y moderadamente. El le repitió su pregunta:
—¿Por qué estáis tan afligida?
—Vuestras palabras me asustan, señor—le respondió—. Tenéis la intención de declararle a mi pobre amiga que sentís afecto por ella y que sabéis que su corazón no es indiferente a vuestra amistad. ¡Por Dios os pido evitadle esa vergüenza! No la hagáis sonrojarse en vuestra presencia; huiría indudablemente de Orsdael...
—¡Cómo es eso!—murmuró Mathys—, ahora sí que no os comprendo. Me ama, yo la amo; no se atreve a decírmelo; quiero hacer lo posible para que la confesión sea ligera y fácil, y eso la haría huir como si fuera objeto de un sangriento ultraje. ¿Qué significa eso? ¿hay acaso otros secretos que yo no conozco?
—No, señor intendente, no hay otros; pero tenéis que ser justo y reconocer la delicadeza de vuestra posición delante de mi pobre amiga. ¿Qué sois para ella? Un amo que le demuestra amistad; y ella no es para vos, ¿verdad?, más que una sirvienta que os debe obediencia. Es, pues, natural que haga esfuerzos para ocultar un sentimiento que debe inspirarle temor y vergüenza.
El intendente bajó la cabeza y sonrió a sus propios pensamientos, como si aquellas palabras hubiesen determinado en su espíritu una reflexión brusca.
—Sería generoso de vuestra parte—continuó Catalina—, que considerarais de vuestra parte la timidez de Marta. No podréis darle mayor prueba de afecto que contentaros con la revelación que me habéis arrancado... Por Dios, señor, os lo ruego, no le habléis de amor. Ofenderíais su honesta reserva, y no debo ocultároslo, y se marcharía de Orsdael para preservar su honor de toda apariencia de debilidad.
—Está bien, Catalina, podéis estar tranquila; conozco un medio seguro de salvar todas las dificultades—dijo victoriosamente Mathys—. Mañana, probablemente, el aya os traerá la noticia de que me ha confesado su afecto sin haber temblado ni sonrojado.
La campesina lo miró con sorpresa.





























