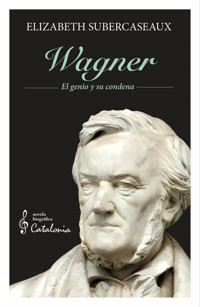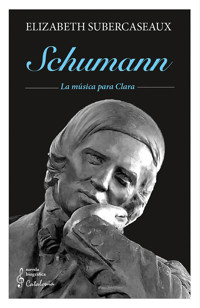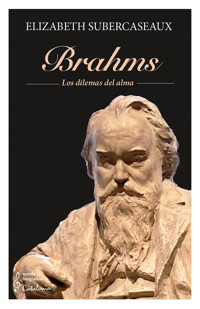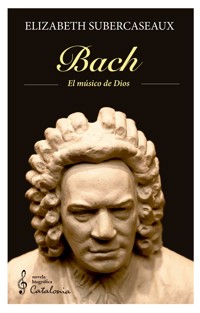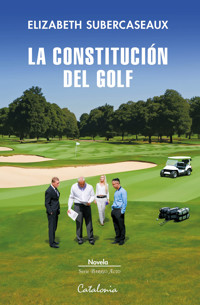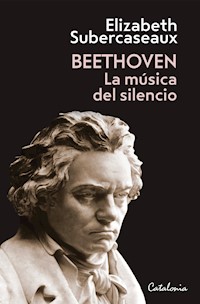Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Catalonia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Al igual que las anteriores (La patria de cristal y La patria estremecida) esta novela aborda la historia de Chile. La autora, fiel a su estilo, lo hace sobre el eje de una saga familiar insertada en acontecimientos de riguroso registro de hechos y personajes reales protagonistas de los mismos. La patria en sombras transcurre durante uno de los periodos más complejos y de mayor conmoción de la República, comienza el día del golpe de Estado en 1973 y sigue hasta el año 2005. Es la historia de Javier y la búsqueda de su mujer desaparecida, en un certero y escalofriante recorrido de esos oscuros años de la historia de Chile que dan cuenta de lo que está en la base del estallido del 18 de octubre de 2019. También es la historia de la descomposición de los tribunales de justicia y la sombra que esa descomposición arrojó sobre la patria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SUBERCASEAUX, ELIZABETH
La patria en sombras
Santiago, Chile: Catalonia, 2022
236 p.; 15 x 23 cm
ISBN: 978-956-324-918-7
NARRATIVA CHILENA863
Diseño de portada: Guarulo & Aloms
Corrección de textos: Hugo Rojas Miño
Diagramación interior: Salgó Ltda.
Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco
Editorial Catalonia apoya la protección del derecho de autor y el copyright, ya que estimulan la creación y la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, y son una manifestación de la libertad de expresión. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar el derecho de autor y copyright, al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo ayuda a los autores y permite que se continúen publicando los libros de su interés. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información. Si necesita hacerlo, tome contacto con Editorial Catalonia o con SADEL (Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, http://www.sadel.cl).
Primera edición: marzo, 2022
ISBN: 978-956-324-918-7
ISBN epub: 978-956-324-919-4
RPI: 2021-A-10725
© Elizabeth Subercaseaux, 2021
© Editorial Catalonia Ltda. 2021
Santa Isabel 1235, Providencia
Santiago de Chile
www.catalonia.cl
Diagramación digital: ebooks [email protected]
A mi hermana Ximena.
Índice
Carta de Javier
1-21973
3-7(1974-1977)
81980
9-141984
15-201988
21-221989
23-251990
26-281991
29-331993
34-381994
39-401995
41-471998
48-492000
50-562003
Querida Vali:
Carta de Javier
Valle del Elqui, 20 de octubre de 2005
Ese día volví a la ventana del segundo piso a la hora acordada. Estuve una hora parado, ahí, mirando hacia la esquina. Cuando no apareciste pensé que habías tenido algún problema con el papeleo para salir del país o que acercarse a la embajada se había puesto peligroso.
Me entré pensando que volvería al día siguiente a la misma hora, y eso fue lo que hice, pero tú no apareciste. Entonces llamé a tu mamá. Tu mamá estaba empezando a preocuparse. Había intentado localizarte el día anterior y no te encontró en ninguna parte. El teléfono de la casa no contestaba y supo que no estabas en casa porque estuvo llamándote hasta muy entrado el toque de queda. Al día siguiente fue a la casa de la tía Aurelia y a la de Poblete, por si ellos supieran algo, pero no habían oído nada de ti y no sabían dónde estabas. La tía Aurelia le dijo que tal vez habías pasado a la clandestinidad y le prometió que ella se encargaría de averiguarlo; tenía cómo hacerlo. Esas averiguaciones tampoco dieron resultado. Tu papá llegó a Santiago para ayudar a buscarte. Interpusieron un recurso de amparo. Era poco lo que yo podía hacer desde la embajada, pero tus padres me llamaban todas las noches para contarme cómo iban las diligencias. En ese momento no encontramos a nadie que te hubiera visto en alguna calle, a nadie que hubiera visto a la policía llevarte y el recurso de amparo no sirvió de nada. Todas las solicitudes de amparo, nos dijeron, eran centralizadas a través del Ministerio del Interior, y este último nos informó que no estabas retenida en ninguna cárcel. Te habías hecho humo, Vali.
En eso llegó mi hora de salir al exilio y unos días más tarde aterrizaba en Estocolmo donde me quedaría cuatro años, que fueron los peores de mi vida.
Vali, la nuestra es una historia de incesante búsqueda, de noticias escalofriantes que iban llegando al extranjero. En medio de la blancura helada de la ciudad sueca, donde rápidamente me matricularon en un curso de sueco para que pudiera trabajar, iba enterándome de lo que acontecía en Chile. Que había centros secretos de detención. Que allí torturaban a la gente. Que los sacaban a un patio para falsos fusilamientos. Que a veces los fusilaban de verdad. Que se había creado una central de inteligencia, la Dina, y que operaba en varios cuarteles. Uno se llamaba Villa Grimaldi. Yo empecé a apanicarme. ¡Cómo! ¡Cómo desaparece una persona sin dejar ni un solo rastro, sin que nadie la haya visto, sin que nadie pueda responder por su paradero! No fuera a ser que te hubieran llevado a uno de esos lugares.
Unos meses después, hacia el verano sueco de 1977, Andrés Aylwin pudo hablar con una mujer que había estado en Villa Grimaldi y te había visto en una celda a la cual la metieron a ella también. Le dijo que estabas acurrucada en un rincón y Andrés supo que eras tú, porque esa testigo describió la esclava de plata en tu tobillo derecho y la blusa de mezclilla celeste que llevabas el último día que te vi desde la ventana de la embajada. Andrés le preguntó por las fechas y coincidían con esa misma semana.
Los cuatro años en Suecia no fueron otra cosa que cartas, contactos, gestiones para ubicarte, para saber dónde te retenían y, hacia 1980, cuando pude regresar a Chile, comenzó un peregrinaje por el horror. A esas alturas mucha gente había logrado sobrevivir a las cárceles secretas. Médicos especialistas en secuelas que dejaban las torturas instalaron clínicas clandestinas para atender a las víctimas. Amparada por la Vicaría de la Solidaridad, se creó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Empecé a informarme de lo que hacían, de lo que podían haberte hecho a ti y llegó un momento en que sin tener certeza de nada, porque no había rastros de tu cuerpo, supe en mi corazón que estabas muerta, Vali. Que solo tus huesos quedaban para contar nuestra historia, y yo tenía que encontrarlos.
En octubre de 1988 la oposición ganó un plebiscito que marcaría el fin de la dictadura militar y un año y medio después asumió el primer presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia. Patricio Aylwin. Entonces emprendimos la búsqueda de la verdad. Don Patricio —así le decía todo el mundo— creó una comisión a través de la cual pudimos verle el rostro a la malignidad, a la infinita crueldad de los militares y enterarnos de la forma como trataron a los presos políticos, cómo los torturaban, los habían tirado al mar amarrados con alambres o sujetos a rieles de tren, a otros los habían dinamitado o enterrado en fosas con cal. ¿Y cuántos eran? Supimos de más de tres mil. ¿Y dónde estaban? No han querido decirlo hasta el día de hoy.
Hace dos años se me acercó una escritora que andaba investigando todo el periodo para una novela, desde el golpe hasta ahora mismo. Buscaba testimonios. Yo me avine a ayudarla en lo que podía, que era mi propia historia, tu historia de desaparecida, mi búsqueda de tus huesos y la travesía heroica del juez Guzmán, quien recorrió el país de norte a sur preguntando, excavando, abriendo tumbas y armando los esqueletos de los muertos con los huesos que encontraba. El juez que después de casi treinta años encontró tus restos.
Han pasado tantas cosas. Tú no reconocerías el Chile de hoy, Vali. Vamos en el tercer gobierno democrático después de la dictadura y hasta ahora han sido gobiernos estables y, desde algún punto de vista, exitosos. Donde han fallado, particularmente los dos últimos, ha sido en la justicia. Con el paso de los años, los anhelos creados en torno a que se hiciera justicia se van esfumando. Con la excepción del juez Guzmán y un par de jueces más, todo el Poder Judicial ha defendido a Pinochet; la Concertación ha defendido a Pinochet e incluso amigos nuestros, que estuvieron exiliados, que han visto morir a sus compañeros en manos de la Dina, han defendido a Pinochet. Y a partir de ahí ha comenzado a campear una fuerte corrupción. Cosas que nunca antes vimos en Chile ahora son el pan de cada día. Militares robando, empresarios coludidos para subir los precios, curas católicos abusando de niños, empresas explotando el sur de Chile que han convertido en un cementerio de pinos. Este ya no es el país del cual desapareciste, Vali. Ya no está la dictadura, pero la sombra que nos ha dejado es tan negra y fría como la dictadura misma.
Hace unas semanas la escritora me envió su novela publicada. La leímos en voz alta con Irene y hemos decidido enterrarla a tus pies.
El mar fue tu primera tumba y tuvo la generosidad de devolver tus restos. Te hemos traído a un valle tranquilo donde no se escucha más que el viento y el canto de los chercanes, tórtolas y cernícalos. Pusimos una lápida de piedra con tu nombre, Valeria. Irene ha plantado rosas rojas y amarillas a la sombra del peumo que está creciendo en tu sepulcro.
Ahora tengo dónde venir a verte y, ya que sé dónde está tu cuerpo, puedo vivir en paz, pero nunca me olvidaré de ti, Vali. Nunca.
Javier
11973
La ciudad amaneció envuelta en una neblina espesa. Había en el aire un olor a tormenta. Las pocas personas que andaban por la calle caminaban de prisa. No querían que lo predecible las pillara lejos de sus casas. Todos sabían lo que iba a pasar pero nadie dimensionaba lo que vendría después.
Desde el comando de telecomunicaciones de Peñalolén, el general se comunicaba con el almirante y el almirante pasaba la información a los otros golpistas.
—Habla Augusto a Patricio, habla Augusto a Patricio. ¿Me escuchas, Patricio? Cambio. Oye, ¿cómo va el ataque a La Moneda?, porque me tiene muy preocupado.
—Me han llamado desde La Moneda, Augusto. Flores, el exministro Flores y Puccio han manifestado su intención de salir por la puerta de Morandé 80 para rendirse. Se les ha indicado que deben salir enarbolando un trapo blanco para cesar el fuego. Esto se les ha comunicado al general Brady y al general Arellano. La idea es nada de parlamentar, sino que tomarlos presos inmediatamente.
—Conforme. Y otra cosa, Patricio, hay que tenerles listo el avión que dice Leigh. Esa gente llega y ahí ¡ni una cosa! Se toman, se suben arriba del avión y parten, viejo. Con gran cantidad de escolta.
—Augusto, la idea sería tomarlos presos no más por el momento, después se verá si se les da el avión u otra cosa, pero por el momento es tomarlos presos.
—Pero si los juzgamos, les damos tiempo, pues. Y es motivo para que tengan una herramienta para alegar. Por último, se pueden levantar hasta las pobladas para salvarlos. Creo que lo mejor, consúltalo con Leigh… la opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan a dejar a cualquier parte. Por último en el camino los van tirando abajo, se cae el avión y listo, viejo.
—Augusto, el Cloro pide una condición decorosa para la entrega de su gente…
—¡Ninguna condición decorosa! ¡Qué se han imaginado, oye! ¡Lo único que hacemos es respetarles la vida y eso ya es mucho! ¡Que tengan bien clara la cosa, por favor!
Hacia el mediodía comenzó el bombardeo.
Los aviones eran Hawker Hunter de la Fuerza Aérea. Plateados y brillantes. Los cohetes eran Sura P3, de ocho centímetros de diámetro. Producían un ruido agudo que parecía un silbido. Un breve lapso de silencio, un par de segundos y venía una explosión. Luego un movimiento como un temblor. Se quebraban los cristales de las ventanas y la ola expansiva abría las puertas.
El primer cohete destruyó el portón del norte y los techos del piso de abajo, llenando de humo hasta los rincones. El segundo dañó el patio de Los Naranjos y el patio de Los Cañones y quedó un desparramo de piedras. Un tercero estalló en el segundo piso, partiendo una gárgola en dos y tirando al suelo los marcos de puertas y ventanas. El cuarto fue a caer en la fachada del palacio, formando una bola de fuego. Las llamas se alzaron al cielo como pidiendo auxilio. Para rematar el ataque, los aviones dispararon con sus cañones automáticos y, mientras los soldados del general se tomaban el palacio por asalto, en uno de los salones se escuchó el balazo de un fusil y la cabeza del presidente acorralado cayó hacia atrás.
2
Juan pensaba. Tal vez debimos habernos quedado en Francia, haber previsto la situación, ser más prudentes, no había ningún apuro para venirse, sobre todo con Inés embarazada, pero ya estaban aquí y tocaba capear el temporal, qué otra cosa. Eso pensaba.
Había vuelto a Chile el 30 de agosto de 1970, recién casado con una francesa, Inés Watin. Su anhelo era reencontrarse con esta patria que apenas conocía e iniciar aquí una vida sencilla. Aquí era el país isla bañado por las olas de un mar que él, como Pablo Neruda, necesitaba. Aquí vería crecer a sus hijos, en este rincón del fin del mundo donde se comían sopaipillas con pebre y la gente se juntaba a conversar alrededor de un vaso de vino tinto. Aquí podría escribir. Cultivar la amistad.
Tenía una idea romántica del Chile que había conocido en su niñez. Cuando lo recordaba, estando en París, veía una casa de adobes en la cumbre de una loma, un eucalipto al lado y una bandada de queltehues volando a ras de un potrero poblado de yuyos amarillos. A ese Chile creyó él que regresaba.
Nada más lejos de la realidad.
Habían pasado tres años pesadillescos, que empezaron el mismo día en que Salvador Allende asumió el poder. Su familia quedó sumida en la inquietud. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Habrá venganzas? ¿Tendremos que salir del país? Se habían comprado entera la campaña del terror. Terror a una dictadura comunista. Terror a un Chile como Cuba. Terror a que el marxismo les quitara todo, partiendo por las propiedades, terminando con la vida.
Inés no tenía miedo de la Unidad Popular, se declaraba de izquierda, pero la asustaba el antagonismo, ese ambiente polarizado en el que se estaban entronizando los insultos, las descalificaciones y el odio.
Juan la escuchaba sin hacer comentarios. Su mujer era una idealista cuyo izquierdismo estaba empapado de una vocación de servicio a los pobres. Él, en todo caso, no le veía vuelta a la situación. Las expropiaciones, el discurso violento y usurpador de algunos políticos de izquierda, la manera inaceptable como estaban tirando la cuerda para hacer el “cambio revolucionario”, “la revolución a la chilena”. Todo lo que pasaba en el gobierno de la Unidad Popular le parecía espantoso.
Juan era un hombre contemplativo que andaba lento mirando al cielo. Sus emociones no estaban puestas en la lucha política, le tenía mucho miedo al caos, y si bien estaba abierto a escuchar las razones de esos dos mundos enfrentados, creía que el marxismo era pernicioso, para Chile y para cualquier país.
Hijo del poeta diplomático Juan Guzmán Cruchaga, había vivido gran parte de su vida en el extranjero, rodeado de intelectuales. Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Benjamín Subercaseaux, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, los amigos de su padre, poetas y escritores que hablaban del amor y la muerte, de la esperanza, del tiempo perdido y de ese país aprisionado entre la cordillera de los Andes y el mar del sur.
Juan admiraba todo de su padre: su poesía, su dignidad, su eficiencia, y de él había heredado su amor al reposo, a la amistad profunda, al diálogo.
Las anclas de su vida eran Inés, su hija recién nacida, su familia, los libros, la poesía. Y también su carrera. Se veía a sí mismo como un representante de la sociedad que le encargaba juzgar a sus semejantes, dictar resoluciones justas, actuar con transparencia.
Atrás habían quedado sus tiempos de bohemia en París, esa jauja perpetua viviendo en una pieza, visitando museos, largas noches en los cafés literarios, los libreros de viejos y paseos por las riberas del Sena al despuntar el alba. Su vida de vuelta en Chile había cambiado por completo. Ahora tenía una hija a la cual quería criar en un país sosegado, pero el Chile que estaba viendo, de sosegado, no tenía nada.
Inés había dado a luz en medio de dificultades para conseguir leche, pañales, harina, aceite, azúcar. Había que hacer largas colas para comprar las cosas más indispensables. Hasta el papel confort escaseaba. Bombas en las noches. Atentados. Un día era una torre, al día siguiente una tienda, un banco, un retén de carabineros. Insultos por los diarios. Los programas políticos de la televisión terminaban a garabato limpio. Las calles eran campos de batalla. Ir al centro se había convertido en un peligro. Había que hacer algo; alguien debía ponerle un punto final a la violencia que fomentaban tanto desde la izquierda como desde la derecha. Juan responsabilizaba al gobierno por su incapacidad para contener los extremos y parar los discursos incendiarios. Desde sus tiempos de bohemia en el París de los sesenta, cuando era un estudiante eterno, aprendiz de escritor, había asistido a foros de Jean Paul Sartre, pero él era incapaz de pasiones políticas; escuchaba las arengas del francés con la misma curiosidad con que entraba al museo de Louvre. Y aquí estaba ahora, entre los fuegos de la izquierda y la derecha.
Esa mañana no se despegaron de la radio y cuando vino la primera proclama de la Junta Militar él y su mujer sintieron una oleada de alivio. Juan descorchó una botella de champán. Las tensiones no daban para más. Algo bueno tenía que salir de toda esta pelotera. Mas solo un par de horas después, el alivio se convirtió en estremecimiento. La violenta muerte del presidente en La Moneda. La clausura de las radios. Los bandos militares. Anunciaban listas de personas que debían entregarse. Nadie debía moverse de la casa. Toque de queda. Vehículos militares rondaban por las calles haciendo temblar los vidrios de las ventanas.
—No me gusta el giro que está tomando esta situación, Inés. Este general Pinochet, ¿no es el que reemplazó al general Prats? Me parece terrible que hayan matado al presidente, y dicen que el Palacio de La Moneda está incendiándose, parece que le tiraron bombas. ¿Será verdad que bombardearon La Moneda?
Que hubieran lanzado bombas al palacio de gobierno, que la vieja democracia se viera interrumpida por bandos militares, tanquetas y órdenes perentorias alteraba su espíritu. Juan había crecido entre escritores, su anhelo más profundo había sido ser escritor él mismo y su constelación secreta estaba formada de palabras.
Vino el cuarto comunicado de la junta militar.
—Inés, esto puede tomar un viso terrible.
Permanecieron otro rato escuchando las noticias y, cuando ya no aguantaron más, decidieron apagar la radio.
Juan se sentía en medio de una tormenta de consecuencias impredecibles, y aunque ni él ni su mujer lo mencionaran, también se sentía mal por haber brindado con champán en los momentos en que la vida se escapaba del cuerpo del presidente Allende.
La noche del golpe durmió a saltos. Extrañas sombras poblaron el poco sueño que logró conciliar. Tenía un mal presentimiento.
En aquel momento nunca hubiera imaginado que veinticinco años más tarde él mismo recorrería el país con una grabadora, un cuaderno de apuntes y una pala, en busca de los restos de hombres y mujeres desaparecidos.
3(1974-1977)
Desayuno, septiembre 1974.
Los primeros rayos del sol arrojaron una luz oblicua en el amplio dormitorio de techos altos y ventanales donde el general dormía con su mujer.
El general había puesto el despertador a las seis de la mañana. Quería hacer sus ejercicios temprano para empezar la jornada de trabajo una hora antes de lo acostumbrado. Septiembre lo ponía de buen genio, lo llenaba de energías positivas, y este septiembre en particular el dieciocho se celebraría en grande. Era su primer año de gobierno, el primer año del nuevo Chile, el primer año de la gesta militar y su pronunciamiento.
—Que no me traigan el desayuno. De ahora en adelante lo voy a tomar en el Diego Portales —le dijo a su mujer— he acordado con el coronel que vamos a reunirnos todas las mañanas a esta misma hora.
Había sido idea del coronel y a él le pareció una buena idea. Se reuniría a diario con su flamante jefe de Inteligencia, a la hora del desayuno, primera cosa en la mañana. Le gustaba eso de saber lo que estaba pasando y lo que iba a pasar antes de que despertara el país. Lo hacía sentirse a caballo de la situación, del resto del gobierno, de su gente, que es como debía sentirse el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
—¡Lástima que ya en el primer desayuno tenga que vérmelas con la traición! —le gritó a su mujer desde la ducha. Pero él sabía cómo manejar a su antecesor, conocía a Carlos Prats y hasta fueron amigos.
Se afeitó con cuidado. Se echó colonia de limón en la cara y en el cuello. Se puso el uniforme y partió al encuentro con el coronel.
*
Así galopan los caballos, pensó tamborileando en la mesa con los dedos de su mano derecha. Tacatás tacatás tacatás. Se sentía impaciente. Y la situación le preocupaba. No era para menos. El general Prats no estaba cumpliendo con lo acordado. Antes de ayudarlo a escapar a Argentina —porque se había arrancado, que no le vinieran con cuentos—, él lo ayudó. Claro que lo ayudó. Habían sido amigos, y mal que mal Carlos fue su superior. “Y tú vas a confiar en Prats”, le había dicho su mujer con esa cara de desconfianza, porque ella no confiaba en nadie. Pero él sí, él había confiado en Carlos. Juntos acordaron que se radicaría en Buenos Aires, después seguiría a Europa, pero no le haría olitas. Esa fue la condición que él le puso. Nada de olitas. Y era justamente lo que Carlos estaba haciendo. Le habían llegado rumores de que estaba escribiendo unas memorias en las que contaba una serie de cosas que no debían salir a la luz y una sarta de mentiras que lo involucraban directamente a él. Él le había ordenado al coronel que se hiciera de esas memorias antes de que vieran la luz pública, no iba a permitir que apareciera un libro que introdujera dudas acerca de la legitimidad del pronunciamiento o que esparciera mentiras sobre la forma como se habían organizado antes de tomarse el poder.
—¡Qué hay del coronel! —gritó hacia la puerta entreabierta de su despacho.
El sargento que hacía guardia se asomó.
—Viene saliendo del ascensor, mi general.
—¡Que se apure!
El coronel entró raudo al despacho y se cuadró frente al superior. Su rostro era moreno y cuadrado. De baja estatura, más bien rollizo, la anchura del cuello hacía que pareciera una prolongación de la cabeza. La guerrera apretada le sacaba rollos de carne debajo de la barbilla.
—¿Y? —dijo el general sin levantarse del asiento—. ¿Qué pasa con las memorias?
—Nada todavía, mi general. Estamos viendo la manera de acercarnos a esos escritos, buscando —dijo el coronel.
—¿Buscando? ¡No me venga con vaguedades! Mire, coronel, esto debió haberse solucionado hace mucho rato. Yo no quiero que empiecen a circular las memorias de un general que me llama traidor y cuenta una sarta de mentiras.
El cuello mofletudo del coronel se puso duro.
—Lo sé, mi general, tengo a los mejores hombres trabajando en este tema. No es fácil. La familia miente. Dicen que no saben nada de esas memorias y nosotros sabemos que el general Prats las está terminando y ya tiene la editorial que las va a publicar.
El general lanzó un suspiro y lo apuntó con el dedo.
—Esas memorias no pueden ver la luz pública, ¿entendido?
—Entendido, mi general —dijo el otro y se quedó pensando un rato—. Oiga, mi general, ¿y si fuera posible neutralizarlo? —preguntó mirando de soslayo.
—Qué me quiere decir.
—Impedir que termine de escribir esas memorias. Tal vez fuera bueno sacarlo de la escena de manera que podamos echar mano de lo que ya ha escrito. Con todo respeto, mi general, creo que neutralizar al general Prats nos ayudaría, y no solamente con respecto a las memorias, las memorias son el menor de los problemas.
—A ver, explíquese, coronel.
—Si va a tener al general Prats fuera del alcance y viviendo en el extranjero puede convertirse en un enemigo muy peligroso, muy desestabilizador.
El general alzó la cabeza. No dejaba de tener razón el coronel. Tener de espina a su antecesor no era bueno para nadie, ni para él, ni para el país, y mucho menos para el futuro de la Junta.
—¿Habría manera de hacerlo?
El coronel esbozó una leve sonrisa.
—Déjemelo a mí.
Desayuno, octubre 1974.
—A mí me gusta desayunar de manera muy frugal —dijo el general sirviéndose un vaso de jugo de naranja—. Y la señora me tiene a dieta. Pero sírvase usted lo que quiera, coronel.
—Gracias, mi general, la verdad es que no tengo mucho apetito. —Odiaba tener que comer con el general. La reunión diaria era para hablar de Inteligencia, no para comer tostadas, pero el general no se perdonaba su jugo y su pan con mantequilla. Tardaba varios minutos en untar el pan. Lo hacía con extremo cuidado mientras el coronel trataba de disimular su impaciencia.
El general alzó la vista y lo miró con fijeza.
—A mí me preocupa esto, coronel, nos puede traer consecuencias. Yo entiendo que no era positivo tener al general Prats estorbando los planes de la Junta y trabajando para el deterioro de mi imagen, pero ese gringo se puede ir de boca y relacionarnos con el bombazo. Yo no confío en los gringos tampoco. Son chuecos, ayudan por un lado y apuñalan por el otro. Yo tengo que ver manera de protegerme. Explíqueme bien cómo ocurrieron los hechos.
—Se lo explico de inmediato, mi general —dijo el coronel mascando con rapidez el pedazo de pan que se había echado a la boca—. La misión original se llevó a efecto tal como se planeó desde un comienzo y como usted y yo lo hablamos en su momento. El coronel Espinoza le dio la orden a Townley y entre Townley y Mariana Callejas se encargaron del seguimiento del general Prats hasta la víspera de la explosión. Townley pasó esa noche encerrado en el garaje del general Prats en la calle Malabia, mi general. Mariana Callejas estaba encargada de activar la bomba desde un Renault que alquiló Townley en Buenos Aires. Cuando el general Prats aparcara su Fiat frente al garaje sería cosa de cambiar el interruptor de posición y hacer estallar el artefacto, mi general. El interruptor falló, mi general. Lo que va a decir Townley, si llegan a tomarlo, es que él había planeado hacerlo funcionar al día siguiente y la CIA se le adelantó.
—Y usted me asegura que no han quedado huellas de ninguna participación nuestra en el bombazo.
—Positivo, mi general.
—Y las memorias, qué pasó con las memorias.
—Estamos en eso, mi general.
—Estamos en eso, mi general —remedó la voz del coronel el general—. Es la quinta vez en esta semana que me dice lo mismo. ¡Registren la casa, aprieten a la familia, hagan lo que tienen que hacer pero yo quiero esas memorias aquí!
—¡A la orden, mi general! —se cuadró el coronel y salió más que ligero de la pieza.
Desayuno, noviembre 1975.
Esa mañana el general salió de su casa dando un portazo. Estaba molesto. Había hecho llamar al coronel para decirle que el desayuno se adelantaba quince minutos. Que dejara lo que fuera que estaba haciendo y se fuera al Diego Portales de inmediato. No quería dejar pasar ni un minuto más antes de hablar con él. Esos jetones habían metido las patas a fondo, que no le vinieran con cuentos y él pensaba decírselo al coronel con todas sus letras. Pero el coronel ya había salido de su casa cuando lo hizo llamar. ¿No ve? Ha de ser la mala conciencia lo que lo hizo apurarse tanto.
El coronel no alcanzó a enterarse de que el general había adelantado la reunión. Él se fue más temprano porque olía lo que iba a pasar. Y no se equivocó. El general lo recibió con mala cara, pero menos mal que venía preparado. Le habían advertido que el jefe estaba furioso. Había que ver manera de suavizarle el ánimo. O hacer lo que siempre hacía cuando el jefe se enfurecía. Poner cara de palo y aguantar el chubasco.
—Siéntese, coronel. Tenemos que hablar de algo muy serio —empezó el general—. ¿Va a querer té o café?
—Café, sin azúcar, gracias, general. —Él mismo le había dicho al general que no debía entrar nadie, absolutamente nadie, a los desayunos, ni a servir ni a retirar, y él se encargaría de que no hubiera ninguna de las grabadoras funcionando.
—Si quiere empiece, usted, coronel —le dijo el general sirviéndole café con la cafetera. A ver con qué me sale, pensó.
—La misión en Roma se cumplió como era preciso, mi general. No hubo ni el menor problema.
Justamente lo que el general creía que le iba a decir.
—¿No hubo ni el menor problema? ¿Así lo ve usted? ¿Como una misión sin el menor problema? ¡Vaya, coronel! Me parece que nuestras inteligencias no están en el mismo plano. ¿Y Delle Chiaie? ¿Qué hay de ese tipejo? Se me acercó en Madrid y nada me extrañaría que porque me vieron cerca ese tipo fue que no me dejaron participar en todas las ceremonias. ¿Y usted dónde tiene las neuronas, coronel? Lo que yo veo es que nadie está controlando a ese gallo. Quiero que me lo saquen de encima. Donde me ve, se me acerca. Yo no quiero que me relacionen con ese tipo, ¿entendido?
—Nadie lo va a relacionar con él, mi general. Repito, mi general: la misión en Roma se llevó a efecto sin mediar problema alguno.
—¿Ah, sí? Sin mediar problema alguno, eso cree usted, pero a Leighton lo dejaron herido y a su señora, en una silla de ruedas, coronel. Y usted me viene a decir que esa misión se cumplió como era preciso. Lo que yo dije, y creo que fui bastante claro, fue amedrentamiento, coronel. ¡Amedrentamiento!
—Eso fue lo que se hizo, mi general.
—¡Pero los dejaron heridos, idiota! Se nos va a venir toda la comunidad internacional encima.
El coronel carraspeó.
—Disculpe que lo contradiga, mi general. Nadie va a relacionar este episodio con nosotros.
—¿Ah, no? ¡Los marxistas nos echan la culpa de todo, de lo que hacemos y de lo que no hacemos! Mire, coronel, de aquí en adelante, cuando yo digo esta misión se cumple de esta manera, de esa manera se cumple! ¿Me oyó bien?
—Positivo, mi general.
Desayuno, diciembre 1975.
—Mi general lo está esperando, coronel —le dijo el sargento abriendo la puerta con solicitud.
El general le estaba echando mermelada a su pan tostado. Se veía de buen semblante. El olor a limón de su colonia permeaba el ambiente. El coronel respiró aliviado.
—Buenos días, coronel. Me alegro de que haya llegado temprano —dijo el general con la mirada puesta en el pan, sin levantar la cabeza—. Vamos a despachar este asunto rápidamente porque tengo tres reuniones, una detrás de la otra. Necesito los detalles de la reunión para el Plan Cóndor y lo primero es asegurarnos del completo secreto de esta operación. ¿Se tomaron todas las medidas?
Ahora alzó la cabeza y le clavó los ojos azules.
—Todas, mi general. Positivo.
—Cuando me refiero a todas quiero decir todas. Los otros miembros de la Junta no deben enterarse. ¿Entendido?
—Entendido, mi general.
—Vamos al grano, entonces. Siéntese y explíquese.
—Asistieron los jefes de Inteligencia de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, mi general. El plan quedó establecido. Se llegó a un acuerdo para el intercambio de informaciones y prisioneros. Se creó el Operativo Cóndor que quedará a cargo de la búsqueda y toma de los subversivos en el Cono Sur. Para efectos de subversivos chilenos en Argentina y argentinos en Chile, vamos a entendernos directamente con la SIDE y con el Batallón de Inteligencia 601, mi general. Todas las operaciones serán ordenadas y luego informadas en reunión secreta, mi general. La Alianza Americana Anticomunista de Colombia y Venezuela también están dispuestas a colaborar con el Plan Cóndor. Nos lo hicieron saber aunque no quisieron participar de la reunión del 25, mi general.
—No quisieron. ¿Y eso?
—No le sabría decir, mi general.
—Bueno, pero averigüe. No vamos a quedarnos de manos cruzadas sin saber las razones.
—En cuanto sepa algo lo informo, mi general.
—De acuerdo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Tengo que reunirme con los economistas.
—Hasta mañana, entonces, mi general.
Desayuno, diciembre 1975.
El general tenía buenos amigos en Inglaterra. Su amigo Chaad le había presentado a importantes empresarios, su amiga Thatcher le había dicho que contara con su ayuda para lo que fuera y ahora que ellos querían la ayuda de él, él estaba dispuesto, por supuesto que sí. No le gustaba la idea de liberar a esa doctora marxista, pero los ingleses estaban presionando.
—Este jugo de naranja no es natural —le dijo al sargento que entró a su despacho llevándole El Mercurio.
—¿Se lo cambio, mi general?
—Si me hace el favor. ¿Llegó el coronel?
—Viene entrando, mi general.
Momentos después el coronel se cuadraba frente a su escritorio. El coronel está ganando demasiado peso, pensó el general dándole una mirada de desaprobación.
—Tome asiento —le dijo y fue directo al grano—. ¿Dónde se encuentra esa doctora inglesa, Cassidy, la que andaba escondiendo y atendiendo a terroristas?
—La teníamos en Villa Grimaldi.
—¿La teníamos? ¿Dónde está hora?
—La soltamos ayer en la tarde, mi general.
—Bien.
—¿Eso nomás, mi general?
—Hay algo más. Está bien que la hayan soltado, porque mis amigos ingleses me estaban pidiendo justamente eso. Pero no dejen de seguirle los pasos, no quiero que esa mujer ande alborotando el gallinero.
—Entendido, mi general.
Desayuno, julio 1976.
El coronel había pasado la noche encerrado en su escritorio escribiendo el informe del presupuesto para la Dina. Llegó con la carpeta debajo del brazo.
—Le traigo listas las platas, mi general —le dijo con un tono alegre. Había sido un buen mes para la Dina. Diecisiete empresarios, peces gordos, todos, habían hecho suculentos aportes en dólares. La lucha contra el terrorismo estaba financiada y bien financiada.
—Después hablaremos de las platas, coronel. Ahora quiero saber cómo funcionó la Brigada Mulchén. El informe del sargento Ayala es tan confuso, que no entendí nada. ¿Quién quedó a cargo de esa misión, coronel?
—Le encargué la misión a Townley, y como el gringo es medio loco ordené al capitán Martínez, al suboficial Donoso y al teniente Ríos que vigilaran toda la operación. Donoso y Ríos interrogaron al español en la casa del gringo en Lo Curro. Lo dejaron listo para la foto. El accidente se lo prepararon para la medianoche. Hundieron el Volkswagen en un canal, mi general. Este asunto está terminado, mi general. Lo desbarrancaron en un canal y el informe dice que murió ahogado.
—¿Lo desbarrancaron? ¿Y en cuál canal?
—En el que corre debajo de La Pirámide, mi general. Le dieron alcohol y le pusieron una botella vacía en el auto, en el bolsillo de la chaqueta dejaron una nota de un amigo suyo avisándole que su esposa le pone el gorro. Conclusión, el hombre iba borracho, desesperado con el adulterio de la esposa, perdió el control del volante y el auto se le fue al canal. Pero este operativo, aunque haya salido como fue previsto, me preocupa, mi general.
—Por qué le preocupa.
—Porque el español tenía inmunidad diplomática, mi general.
—Los diplomáticos también tienen accidentes de auto, coronel. Si se ha hecho de manera prolija no tiene por qué traernos más problemas.
Desayuno, septiembre 1976.
El general estaba esperando al coronel de pie. Por la expresión de su rostro se notaba que estaba ansioso. Y lo estaba. Esto se les había ido de las manos. Él no había calculado que las cosas pudieran escalar hasta este punto. Tenía a toda la comunidad encima. El gobierno de Estados Unidos le iba a quitar el apoyo. De eso estaba seguro. El senador Kennedy lo había amenazado abiertamente por la prensa y le había enviado un recado de cuero del diablo.
El coronel se cuadró ante él.
—Misión cumplida, general. Letelier está muerto.
—Eso lo he podido leer en el diario —le dijo el general con sorna—. Mire que no voy a saber que está muerto. Mire que no voy a saber el tamaño de la cagada que me dejaron en Washington. Mire que no voy a estar preocupadísimo por lo que se nos viene encima. Lo que necesito ahora mismo son los detalles de cómo se hicieron las cosas. Y también necesito detalles de las medidas de resguardo que se han tomado.
—Se lo traigo todo por escrito, mi general. Le dejo la carpeta.
—Está bien. Voy a estudiarla y luego me vuelvo a reunir con usted. Pero va a ser esta misma tarde. El embajador de Estados Unidos ya ha pedido audiencia y tengo que saber qué es lo que voy a decirle. ¿Ha preparado bien ese material? ¿Está contemplado en su informe lo que debo decirle al embajador?
—Por supuesto, general.
—Bien, coronel. ¿Tienen bien amaestrados a los cubanos? Que no se vayan a ir de boca esos jetones.
—Imposible relacionarlos con Townley.
—¿Dónde se encuentra Townley?
—Está bien escondido, mi general.
—Me imagino que estará bien escondido, pero dónde.
—Esa información la tiene el coronel Espinoza, mi general.
—Usted es su superior. ¿No sabe dónde lo tienen?
El coronel se quedó callado.
—Oiga, coronel, yo no quiero medias palabras. Este es tal vez el asunto más serio con el cual debamos enfrentarnos. Tenemos que cubrirnos muy bien las espaldas. Usted comprende eso, ¿verdad?
—¡Cómo no lo voy a comprender, mi general! —se ofuscó el coronel—. Pero usted tiene que entender también que hay cosas que yo, como jefe de Inteligencia, no le puedo decir a nadie, ni siquiera a usted, mi general.
—¡Lo que usted tiene que entender, coronel, es que en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa! ¿Me oyó?
—Positivo, mi general.
Desayuno, noviembre 1977.
El coronel sabía que lo esperaba un trago amargo. Hugo Salas Wenzel le advirtió que mejor se preparara para cualquier cosa. “El cielo se nos está cayendo encima, coronel, estamos hasta las masas”, le dijo.
Entró raudo al despacho del general. Se cuadró ante él como hacía a diario pero sabiendo que, esta vez, la reunión sería diferente.
El general le dirigió una mirada inquieta y le hizo un gesto señalándole el sillón de terciopelo negro.
—Tome asiento, coronel.
—Si me va a dar la mala noticia prefiero escucharla de pie, mi general.
—Mala por un lado y buena por el otro, pues. Escuche lo que voy a leerle, es parte de mi informe que califica su conducta profesional entre agosto de 1975 y la fecha. Incluye, entre otros actos de servicio, la misión Letelier en Washington. Le leo: “Jefe que se destaca por sus extraordinarias condiciones de planificador y amplios conocimientos de sus funciones. Leal y abnegado en todo momento. Muy idóneo. Jefe de selección”.
—Gracias, mi general.
—No me dé las gracias todavía. Después de la reunión con el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Terence Todman, he resuelto derogar el decreto 521 de 1974 que creó la Dina.
—Y yo debo dar un paso al lado, mi general.
—Esa es la mala noticia, coronel. La buena es que a finales de este año usted y otros siete coroneles del Ejército serán ascendidos a generales de brigada. Lo que voy a decirle a continuación es solo para usted, no lo comente con nadie, ni siquiera con la María Teresa, ¿entendido?
—Positivo, mi general.
—En noviembre recibirá de mis manos la condecoración presidente de la República en el grado de gran oficial y la Estrella Militar de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa.
—¡Muchas gracias, mi general!
4
Con pesar recordaría Juan su actitud de esos primeros momentos del golpe, cuando al escuchar un disparo en la calle le dijo a su mujer “un comunista menos, Inés”. Él dijo eso. Era cierto que él lo dijo y tal vez no solamente lo dijo sino que lo pensó, un comunista menos era algo bueno para el país. Es lo que creía. Hay que añadir que lo dijo medio en chanza, que él no se tomaba en serio el izquierdismo de Inés, lo veía como un izquierdismo a la Jesucristo, una opción por los pobres, que él mismo compartía. Pero en ese momento no estaba pensando en los pobres sino en el Partido Comunista chileno, marxista leninista, que había amenazado con hacer añicos la tranquilidad de su familia.
Con el paso de los días y a pesar del bombardeo a La Moneda, del color que fueron tomando las cosas y del ambiente represivo, Juan intentaba encontrarle alguna justificación al golpe militar, verlo con otros ojos.