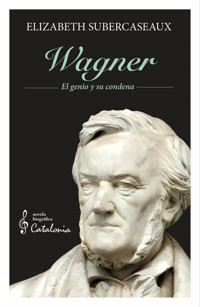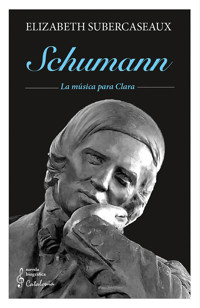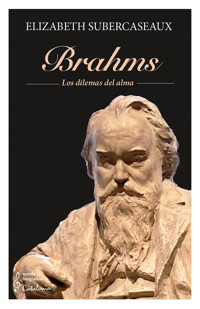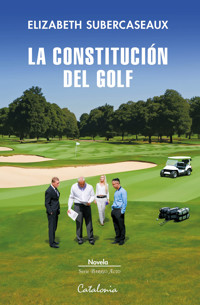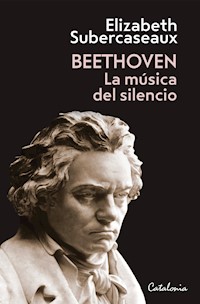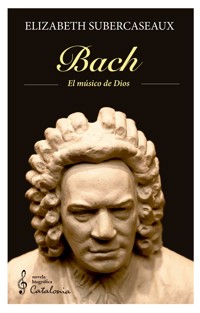
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Catalonia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Bach. El músico de Dios nos adentra en los rincones más íntimos del alma de este genio musical que trascendió su tiempo y cuya música continúa emocionando al mundo. Desde su infancia en la pequeña ciudad de Eisenach hasta sus últimos días enfrentando la ceguera, Bach vivió en un constante vaivén entre la adversidad y la genialidad. Huérfano a temprana edad, su vida estuvo marcada por pérdidas personales y desafíos profesionales que pondrían a prueba su fe y determinación. A pesar de todo, Bach encontró en la música no solo un medio de subsistencia, sino también una forma de conectarse con lo divino y de dejar un legado imperecedero. Esta biografía novelada no solo revela hechos cruciales en la vida de este músico, sino que también explora las emociones y la pasión que impulsaron su creatividad. Cómo superó cada obstáculo con inquebrantable devoción y talento. Sus composiciones, nacidas del dolor y la esperanza, se convirtieron en himnos de una espiritualidad profunda y universal. Con prosa fluida y evocadora, esta novela de Elizabeth Subercaseaux invita al lector a una reflexión sobre el impacto duradero de su música y su capacidad para comunicar emociones universales. Rinde tributo al legado de Bach como una de las figuras más influyentes de la música occidental que sigue siendo hasta hoy un faro de constante inspiración. Una lectura indispensable para amantes de la música y la narrativa histórica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Subercaseaux, Elizabeth
BACHEl músico de Dios
Santiago, Chile: Catalonia, 2024
176 p. 15 x 23 cm
ISBN: 978-956-415-099-4
NovelaCh 863
Diseño de portada: Guarulo & Aloms
Corrección de textos: Genaro Hayden Gallo
Diagramación interior: Salgó Ltda.
Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco
Editorial Catalonia apoya la protección del derecho de autor y el copyright, ya que estimulan la creación y la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, y son una manifestación de la libertad de expresión. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar el derecho de autor y copyright, al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo ayuda a los autores y permite que se continúen publicando los libros de su interés. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información. Si necesita hacerlo, tome contacto con Editorial Catalonia o con SADEL (Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, http://www.sadel.cl).
Primera edición: junio, 2024
ISBN: 978-956-415-099-4
ISBN epub: 978-956-415-100-7
RPI: trámite qg769w (17/06/2024)
© Elizabeth Subercaseaux, 2024
© Editorial Catalonia Ltda. 2024
Santa Isabel 1235, Providencia
Santiago de Chile
www.catalonia.cl - @catalonialibros
Diagramación digital: ebooks [email protected]
A mi querido hermano, Martín.
1
Me dicen que el cielo se está poniendo negro, que va a llover. Hace un frío que cala los huesos, advierte Karl Philipp, (como si fuera algo extraordinario en esta parte del mundo), tiene que abrigarse mejor, padre, usted no se cuida, no hace caso, no se toma en serio este problema… y de pronto entra Anna Magdalena a la pieza, me acomoda los almohadones detrás de la espalda, estira la frazada de lana que cubre mi vientre, me acaricia la cabeza.
—¡Pero si no estoy enfermo de nada! He gozado de espléndida salud toda mi vida y ahora me tratan como si estuviera muriendo.
No alcanzo a pescar lo último que dice Karl Philipp entre dientes, mas no ha de ser algo simpático.
—Mira, hijo, las cosas no son nada simples; yo sé que esto es un problema serio, ¡cómo no voy a saberlo, yo, si estoy perdiendo la vista! No me tomo esta situación a la ligera, como crees, además todavía veo, veo borroso, es cierto y sin embargo, alcanzo a distinguir. Pero hay algo más; déjame decirte que hay otros ojos; están los ojos de la imaginación, los ojos del corazón, los ojos de la memoria, otras maneras de ver. Está la música que no necesita ser vista. Y está Dios, que son los ojos del universo.
Karl Philipp no responde, Anna Magdalena se va a la cocina. ¿Es que no me escucharon? Tal vez Karl Philipp tenga toda la razón y yo esté negando la gravedad del mal que me aqueja. Entiendo que mi hijo tiene la mejor voluntad y lo hace por mi bien, pero no me gusta que me lo recuerde a cada rato. No me gusta la palabra “ciego”, ni la palabra “ceguera”; tengo la sensación de que si las pronuncio, lo único que haré será atraerlas.
—Padre, se está quedando ciego —mi hijo insiste—, es necesario hacer algo, no es posible que se niegue a ser examinado por el doctor Taylor. Debemos aprovechar la oportunidad. John Taylor estará aquí mismo, en Leipzig. Me han dicho que llegará dentro de una semana. Usted no pretenderá quedarse así, no está viendo casi nada, no distingue bien los objetos, ayer se cayó y pudo haberse quebrado algún hueso, ¿no quiere darse cuenta?
¿Cómo no voy a darme cuenta? ¿Cómo no voy a saber lo que veo o no veo y cuánto veo de lo que hay que ver? ¡Por supuesto que me perturba esta situación! Esta constante penumbra. Esta niebla cerrándose en mi cerebro como una noche. ¡Qué no daría por no andar con temor a tropezar con una piedra y caer al suelo! Como ayer. Como antes de ayer. Solo que antes de ayer nadie me vio y a nadie se lo dije, pero tuve una mala caída. También me molesta no ver lo que está en mi plato antes de echármelo a la boca, y ni decir cuánto me aflige no distinguir bien las facciones de mi esposa… pero hay cegueras peores que la mía.
Cuando mis ojos estaban sanos y me miraba al espejo, el espejo devolvía un rostro de facciones duras, una nariz grande y saliente, una gruesa barbilla bajo las mejillas infladas y el ceño siempre fruncido; “es como si estuvieras perpetuamente enojado” me dice Anna Magdalena, riéndose… ella sabe que no es verdad. Y bien, mi cara será dura y mi expresión voluntariosa, hasta enojada, pero en el fondo soy un hombre alegre. No deberían fijarse tanto en lo negativo habiendo otras cosas de las cuales hablar. ¿Acaso he sido un mal padre, un mal esposo? ¿Acaso no he dejado los ojos en esas noches copiando música a la luz de un cebo para ganarme el sustento y traer buenos alimentos y frazadas? Dicen que soy tozudo, que mi carácter es impetuoso. Confunden tenacidad con tozudez. ¡Cómo estaría mi extensa familia si yo no hubiera sido tenaz, si no me hubiese empeñado en aprender de quienes saben más, si mi oficio de músico no nos hubiese alcanzado para comer? ¿Qué habría sido de mí si no hubiese perseverado ante estas ignorantes autoridades de Leipzig, que nunca han entendido mi música y han llegado a llamarla profana y carnavalesca? ¿Profana una música creada para ensalzar a Dios? ¿Carnavalesca una música que les recuerda a los fieles el sufrimiento de Cristo en la cruz? Han llegado a los extremos de calificar mi música de “teatral”, y decirme en la cara que solo sirve para que yo me exhiba. Cuando propuse dos orquestas y dos coros, de modo de acercarnos a la supremacía de la fe en Cristo, casi pierdo el puesto. Amenazaron con expulsarme si no encontraba una forma apropiada de afirmar el valor único de las escrituras. ¡Aj! Y luego me hablan a mí de ceguera.
Bueno, vamos a dejarlo así.
2
Las alegrías que me ha proporcionado la vida son directamente proporcionales a los dolores que me ha proporcionado la muerte. Es que la nuestra es una realidad imposible de esquivar. Somos las únicas criaturas que vivimos sabiendo que vamos a morir, que van a morir los seres que queremos, que la muerte es el otro lado de la vida y sin una, la otra no existiría. Somos los únicos que conocemos nuestra fecha de nacer y sabemos que en alguna parte está escrita nuestra fecha de morir. Esos son nuestros límites. Vivimos en una jaula y yo creo que de allí ha de provenir la inquietud que nunca nos abandona, la que algunos convierten en rabia y otros en la esperanza de Dios.
La muerte me ha rondado desde que era un niño. Nos ha rondado, mejor dicho, pues si en algo no estoy solo, es justamente en esto. Las huellas de la guerra, el frío, la pobreza, las enfermedades y las pestes han dejado una marca indeleble en todos nosotros, los turingios. Somos un pueblo de sobrevivientes. No pasaba un día sin que llegara la noticia de otra muerte, de otro niño que no alcanzaba el año, de otra mujer que se iba del mundo en el momento en que daba a luz. Tu primo ha muerto. Ha muerto nuestra prima. Tu hermano ya no está entre nosotros. Su hijo nos ha abandonado… Oh Dios, ¿para qué mandar un niño al mundo si no le permites quedarse más de un par de días, tal vez un mes y a lo más un año? La muerte se ha llevado a once de mis hijos y con cada entierro de mis niños yo mismo he muerto un poco, me he ido llenando de dolor. Hago el esfuerzo por ver a la muerte como parte de Dios, y en ese sentido como una promesa, mas a menudo me encuentro atrapado en la amargura y entonces recurro a mi único refugio que es la música.
Yo no hablo de estas cosas con nadie, mas adivino el miedo que siente Anna Magdalena sin necesidad de que ella me lo diga, y lo suyo no es miedo a que yo muera sino a que yo quiera morir. Un temor infundado porque siento un gran amor por la vida, pero ¿acaso no se vive más tranquilo haciéndose amigo de la idea de la muerte, hasta cantándole, aceptándola como un hecho irremediable?
Cuando yo nací habían pasado veintisiete años desde el fin de la guerra de los Treinta Años. Católicos y protestantes se enfrentaron en una guerra que acabó siendo una siembra de miserias. Se dijo que la guerra tenía un origen religioso, mas a juicio de mi padre, lo que realmente buscaban todos era la hegemonía de Europa. No hace falta decir cómo quedó Alemania después de ese terrible periodo de nuestra historia. Las epidemias, los pozos insalubres, la escasez de alimentos, el agua conducida en troncos de árboles vaciados, la pobreza, el fuerte olor de las curtidurías. También debo mencionar el frío, el hielo, esos días en que la nieve lo sumía todo en un silencio blanco. ¡Cuántos no morían helados en las puertas de sus casas o buscando algo de comer en las praderas congeladas! La muerte era una asidua visitante en nuestro vecindario y esa lucha por la supervivencia afectaba muy negativamente el ánimo de las gentes.
La región donde nací, la bella Turingia, quedó reducida a un cuarto. Fue necesario cerrar muchas capillas musicales, las Cortes redujeron sus gastos al máximo, cundía el hambre, la desolación, y en ese ambiente de desdichas, la religión y la música fueron la única esperanza de un mundo mejor, los únicos valores que prevalecieron.
Turingia había quedado herida por la guerra, pero los turingios sabían que no existe equilibrio de espíritu y de cuerpo sin amor a la música. Todo el mundo afanaba en torno a la música. Desde entonces que los gobernantes locales, a la cabeza de los estados, ducados y principados, hacen alarde de sus orquestas. También pueden ser increíblemente estúpidos y ciegos, como son las autoridades en Leipzig, pero eso es otro cuento. Mi padre nos hablaba del papel que jugó la música en la salvación del alma, en el reencuentro con la vida después de la tragedia que asoló a Europa durante treinta años. Era necesario dar gracias a Dios por lo que había quedado en pie, alabar a Cristo, y para hacerlo no existía nada como la música. —Cristo es la cabeza de nuestra Iglesia y la única manera de expresar la grandeza de Dios es con música —nos decía mi padre. Y nos contaba de los instrumentos que se construían, los clavicémbalos, espinetas y violines. Los órganos que se instalaban en las iglesias. El oficio de organista era un buen oficio y mejor aún si lo practicabas para honrar al Señor.
Turingia y la música emprendieron juntas el camino a Dios. Y yo tengo el honor de contarme entre una de las familias que han promovido la musica en la región. Los Linderman, los Alentur, los Ahle, los Brigen y nosotros, los Bach. Cuando yo era niño, en mi familia había cinco músicos, cuatro organistas, tres cantores, dos maestros de escuela, un profesor de música, un abarrotero, un jurista y un borracho.
Si bien es cierto que la música era el alimento espiritual que ayudaba a limar la ambigüedad y los errores del ser humano, las condiciones de vida no estaban dadas como para que un niño creciera con alegría y sin embargo, yo crecí sintiéndome dichoso. Es que a pesar de las nefastas condiciones en que quedó toda la región, Alemania entera, y si vamos más allá, toda Europa, la nuestra era una casa alegre. Nunca nos faltó la comida. Éramos frugales, nos contentábamos con poco, y siempre tuvimos buenas frazadas y algo que echarnos a la boca. Había muchos niños. Correteábamos por la escalera y los pasillos. Llegaban los tíos. Se hacía música y cantábamos. La música era el lazo que unía a la familia, y como no vivíamos todos en el mismo pueblo, la familia se juntaba una vez al año.
Recuerdo que siendo muy niño —no puedo haber tenido más de siete años—, fuimos con mis padres y mis hermanos caminando hasta Schweinfurt, para celebrar los cuarenta años de su hermano mayor. ¡Qué gran emoción me embarga al recordar esa fiesta! Entre tíos, hermanos, primos y sobrinos éramos unos ochenta Bach. Mi padre y su hermano gemelo cantaban: ¡Oh, cómo es agradable, cómo es dulce estar vivos y estar juntos! Cierro los ojos y vuelvo a verlos. Serenos y conmovidos. Eran casi todos músicos. Recuerdo seis violines, más de cinco violas de gamba y un coro formado por nosotros, los niños. Había cantores, organistas, músicos instrumentales, todos al servicio de la Iglesia. Partimos con un coral religioso, pero pronto nos pasamos a las bufonadas, canciones populares cuyos motivos eran cómicos y hasta burlones. ¡Qué manera de gozar! Nos unía no solamente el que todos llevásemos la misma sangre, sino el haber hecho de la música la principal ocupación de la vida.
Esa “bachiada”, que así llamábamos nuestra reunión anual, la recuerdo especialmente porque fue la primera vez que vi a Maria Barbara. Tenía más o menos mi edad, yo hubiera dicho que un par de años más, pero éramos de la misma altura, yo un poco más obeso, ella, delgada, la estoy viendo con su vestido color rosa con una cinta verde en la cintura. Tenía una bonita frente amplia y un cuello largo que cubría con un collar de encaje. Sus ojos verdes eran grandes y sorprendidos, unos ojos que miraban al mundo como si todo estuviera pasando por primera vez y fuera un milagro.
—Esta es tu prima Maria Barbara —dijo mi madre cuando nos vio uno al lado del otro sin dirigirnos la palabra porque nunca antes nos habíamos visto.
Maria Barbara me dio una mirada que me hizo sentir su cómplice aunque yo no supiera exactamente de qué.
—Ya nos hemos conocido —le dije a mi madre.
Cuando mi madre se hubo marchado, Maria Barbara acercó su boca a mi oído.
—Mentiroso —susurró y salió arrancando antes que yo pudiera responder.
—¡Oye! ¡Ven! ¿Para qué te arrancas?
Ella siguió corriendo mientras gritaba ¡alcánzame si puedes!
Cuando sea grande voy a casarme contigo, pensé sin moverme de donde estaba.
En los diez años que siguieron nunca me aparté de ese pensamiento y no sé si es cierto que a ella le pasó lo mismo, como llegó a decirme mucho después, pero el tiempo nos demostró que estábamos predestinados.
Maria Barbara decía que en nuestra familia se daba todo para la felicidad, pues casi no había un Bach que no hubiera sido músico, partiendo por mi tatarabuelo, Vito Bach, quien tocaba la guitarra mientras el molino machacaba su maíz. Creía que su harina era la mejor de la comarca pues se había hecho al compás de la música y por lo tanto la cobraba más cara. “Si compro tu maíz es para hacer el pan, no para ponerme a bailar, así que le bajas el precio o te quedas cantando con tus sacos y yo compro la harina en otra parte”, le reclamó un jornalero, y a Vito no le quedó otra que cobrar el precio normal. Esa historia corría por mi familia y nos hacía reír a carcajadas.
—De ahí proviene esa alegría interior que te ilumina, de la música, Sebastian.
—No se trata solamente de la natural alegría de una familia de músicos. El mundo es una abstracción sonora —respondía yo y ella se quedaba mirándome con sus ojos verdes como la cinta de su vestido de niña.
—Explícame eso, Sebastian.
—Vamos a ponerlo de esta otra manera. Si el mundo es una abstracción sonora, como yo lo percibo, si la música es el paisaje sonoro de nuestras vidas, ¿de dónde crees que proviene? Cuando escucho los sonidos que emanan del órgano de nuestra iglesia, del canto de los pájaros, de las aguas del Pleisse, me siento tranquilo de estar vivo, pues todo aquello es la prueba de Dios. De allí proviene mi felicidad. De Dios. De esa dulce compañía. Del regalo de mi fe.
3
Mi vida empezó entre colinas boscosas y los viejos castillos de Turingia, en Eisenach, el 21 de marzo de 1685.
Todavía me emociono cuando evoco el paisaje de mi infancia. A pesar de la nieve. A pesar del hielo. Los bosques congelados adquirían un aspecto mágico. Una de las primeras emociones de mi infancia fue la de mirar esos árboles helados y sentir que, ante semejante belleza, el frío no te helaba el corazón.
Mis recuerdos vuelan a ese día en que siendo yo un niño que apenas se empinaba del suelo entré al castillo de Wartburg de la mano de mi padre, Johann Ambrosius Bach. Aquella fue la primera vez que tuve conciencia de ser una persona, una personita, mejor dicho, una personita de unos pocos años visitando ese lugar misterioso de la mano de su padre violinista y trompetista de la ciudad.
El castillo se alzaba en una colina al borde de un precipicio, con su torre de ladrillo a un lado y su cruz entrando al cielo. En uno de sus costados había un sendero por el cual se llegaba hasta la puerta de entrada.
Una vez adentro nos encontramos en un espacio rodeado de muros donde había pequeñas puertas que llevaban a distintas habitaciones. En ese espacio encerrado bien podría haberse sentido un poco de ahogo, pero se tenía en cambio una grata sensación de libertad. Como si entre aquellas cuatro paredes se estuviera al aire libre.
—Entre estas paredes habita la música —dijo mi padre—. En el año 1207, cuando tú eras un remoto pensamiento del Creador, o tal vez ni eso, en este castillo se celebró un gran torneo de cantores. Los participantes llegaron desde distintos puntos del país, con mucho esfuerzo, hambrientos, sufriendo las penurias de senderos embarrados o pedregosos, algunos a pies pelados con las plantas heridas. El buen Dios supo premiar su amor a la música y su constancia permitiendo que sus voces quedaran atrapadas entre estos muros para la eternidad.
Al ver mi entusiasmo con la historia, mi padre esbozó una sonrisa complacida. —Y tres siglos más tarde, hacia 1527, en este mismo castillo, y durante un año, se refugió uno de los hombres más grandes de la humanidad, Martín Lutero —siguió diciendo, ahora, con los ojos llenos de lágrimas, pues la sola mención de Lutero hacía brotar su emoción—. Huyendo de las autoridades católicas, Martín Lutero se escondió en este castillo, y aquí tradujo la Biblia al alemán y compuso sus himnos más bellos. Has de saber que la Biblia es nuestra única fuente de conocimiento espiritual y has de saber también que, según las enseñanzas de Lutero, nuestra casa es el verdadero lugar de Dios, nuestra casa y lo que hacemos en familia; hijo mío, no se trata de ir a purgar los pecados a la iglesia los domingos, sino de honrar a Cristo cada día de la semana. Así mismo quiero que sepas que Lutero no solo fue el fundador y guía espiritual de la Reforma sino un hombre cuya poesía y creaciones musicales vas a llegar a admirar como yo he admirado. A Lutero le gustaba pararse en medio de este espacio y escuchar las voces de los cantores. Él sabía que la música era el eco de la eternidad. Cierra los ojos y vas a oírlos —dijo mi padre cerrándome él mismo los ojos con su mano grande de dedos gordos. Yo permanecí quieto con la mano de mi padre tapándome la vista y, efectivamente, pude oír las voces rugosas de los trovadores emergiendo desde las profundidades y subiendo por las murallas como trepando al cielo. Al principio fue un suave murmullo que fue haciéndose más claro, más firme, más poderoso.
Ese primer momento de mi memoria se registra como uno de los más significativos de mi vida, pues fue entonces cuando entendí que la música, el tiempo y Dios son una sola cosa, una sola morada, y era en esa morada donde yo quería vivir. En ninguna otra.
—Cuando yo sea grande quiero ser un músico de Dios.
—¿Lo prometes?
—Se lo prometo, padre.
Ahora me pregunto si mi padre, un músico profundamente religioso, habrá tomado en serio esas palabras, las habrá valorado como verdaderas o simplemente como algo que dice un niño de siete años para complacer a su progenitor.
Mi padre me apretó la mano y yo lo tomé como una señal de alegría. Estaba complacido. Pude verlo en su cara.
Si en algo nos parecíamos es en la manera de ser callados, de pocas palabras. Mi padre era pensativo, prudente, y solo hablaba cuando estaba con personas de confianza. Yo también soy así.
—Estás como ausente, es como si no estuvieras —suele recriminarme Anna Magdalena. Pero no es que no preste atención a lo que me rodea, sino que me gusta asimilar lo que escucho y lo que veo, no me gusta que las palabras me resbalen. Si lo que deseas es aprender, hay que saber escuchar con calma, observar con calma, reflexionar sobre lo que se está viendo y sobre las palabras que te están diciendo.
Mi familia me introdujo al mundo de la música. Mis tíos y mi padre no hablaban más idiomas que el de los instrumentos. Sin embargo, a mi padre le debo también el haberme introducido al mundo de los libros. Mi padre era un lector voraz. Tenía un hermano gemelo, el tío Johann Christoph. Se parecían como dos gotas de agua. Costaba distinguirlos. Todo lo hacían juntos. Se complementaban, era difícil decir dónde terminaba uno y empezaba el otro, y se amaban profundamente. A mí me conmovía verlos. Solían decir que el primero que muriera se llevaría al otro, pues no era posible vivir siendo la mitad de una persona. —Tú vas a morir primero —decía mi padre—; —no, tú —contestaba Johann Cristoph— y para el caso da lo mismo, hermano. O nos vamos juntos o juntos nos quedamos.
Lo decían riéndose y ahora pienso que estaban desafiando al destino con esa manera de verse a ellos mismos.
Se turnaban los libros. Mi padre leía un libro, enseguida lo leía Johann Cristoph y después lo comentaban en voz alta.
La biblioteca de mi padre, que él llamaba su microclima para el espíritu, era un espacio cerrado y silencioso, con cinco anaqueles, un escritorio de gavetas donde estaban sus tinteros y sus plumas. En los anaqueles, en orden perfecto, descansaban obras morales y teológicas, libros de botánica, retórica y anatomía, otros de filosofía.
—Aquí podrán hallar la explicación de los fenómenos naturales, conocer la historia de los pueblos, entender el cuerpo humano, adentrarse en los misterios de la música, seguir las rutas marítimas —nos decía mientras iba sacando los tomos y nos los iba pasando para que cada uno leyera sobre esto y lo otro.
Aquella sala era nuestro refugio, el lugar donde nos juntábamos los hermanos con mi padre y mis tíos, para escribir, leer, cantar. Mi padre tocaba el violín y sus siete hijos cantábamos.
Mi hermana Johanna Judith murió el año en que yo nací. Mi padre no era una persona triste ni apagada, pero en sus ojos, aun cuando reía, había un fondo de tristeza.
Me acuerdo de una noche en que lo sorprendí hablando solo. El hombre ha de ser mantenido en la fe hasta su último aliento —decía—; si la palabra de Dios y la gracia se vienen abajo, el hombre abandonado a sus fuerzas cae en la nada.
Esas palabras tuvieron un profundo impacto en mí. Muchos años más tarde, cuando yo mismo me vi enfrentado a la muerte de mi primer hijo, comprendí que eran las palabras de Lutero que mi padre pronunciaba para darse ánimo. Para él tiene que haber sido terrible la muerte de mi hermana, lo habrá hundido en la desesperación y el miedo a perder la fe. Yo siento no haberla conocido. Su recuerdo vivía entre nosotros. Mi padre nunca dejó de mencionarla en sus rezos.
Los hermanos que quedamos, Johann Christoph, Johann Balthasar, Johann Jonas, Maria Salome, Johann Jacob, Johann Nicholas y yo, éramos muy unidos. En medio del frío, la mortandad y las secuelas de la guerra, nos las arreglábamos de modo que nuestro ánimo nunca decayera. Durante el día había lecturas en voz alta, tocábamos los instrumentos, jugábamos a deslizarnos por la nieve en tablones. Al caer la tarde, mi padre nos juntaba en la biblioteca, nos ordenaba sentarnos con las manos cruzadas en la falda, la espalda derecha, la mente abierta y nos leía párrafos de la Biblia. Luego cenábamos juntos y tarde en la noche, los hermanos nos íbamos a dormir abrazados los unos a los otros para guarecernos del frío.
Nosotros no éramos ricos, mi padre luchaba constantemente por conseguir un trabajo de trompetista o violinista, mejor pagado, para mantenernos con mayor holgura. En ese tiempo —bueno, ahora es lo mismo—, tener una biblioteca no era signo de riqueza sino una muestra de humildad y nobleza del corazón, la voluntad para dejarse guiar por quienes sabían más que nosotros, de modo de entender el mundo que Dios había creado.
—El libro es el espejo del mundo —decía mi padre y enseguida nos explicaba que Lutero había ido mucho más lejos que insistir en que la salvación no estaba en el más allá sino en la vocación y en la fe, y en que la Iglesia no tenía el monopolio de Dios; Lutero también había insistido en la formación cultural de los jóvenes, promovía la lectura comunitaria y proclamaba la necesidad de comprar libros. Si lo que deseábamos era la preservación de los Evangelios y el retorno a los cristianos de los primeros tiempos, era imprescindible que la historia se redactara por escrito y se conservara en libros.
La cosa es que yo pasé ese primer tiempo en una casa muy alegre, rodeado de libros, haciendo música, cantando, escuchando las enseñanzas de la Biblia, jugando en la nieve con los hermanos… hasta que un día, súbitamente, cambió todo, murió mi madre, murió mi padre y a los diez años me encontré en medio de un derrumbe, huérfano y abandonado, sabiendo que nada volvería a ser como antes, pues había empezado un largo tiempo de sufrir.
4
Ha entrado Anna Magdalena trayéndome un plato de sopa y su presencia ha interrumpido el flujo de mi pensamiento. No lo digo con pesar; siempre es una alegría sentirla entrar al cuarto donde me encuentre, sea aquí en mi biblioteca, en la sala o en mi alcoba. La veo entre mis nubes, no distingo bien sus facciones y eso ha sido muy difícil para mí. La veo a través de una espesa niebla y a veces su rostro se me confunde con el de Maria Barbara. Mi adorada. Ha transcurrido toda mi vida desde tu muerte, me he vuelto a casar, he tenido trece hijos más y he sido feliz, pero no he querido que te vayas de mi lado. Te guardo tan cerca que a veces puedo tocarte. No sé si hubieras perdonado mi insistencia en hacer ese viaje con el príncipe, pero yo nunca me perdonaré haber estado tan lejos en el momento en que entregaste tu alma a Cristo, sola en esa pieza de nuestra casa. Nunca.