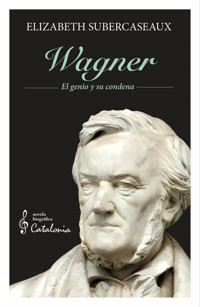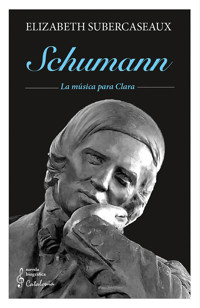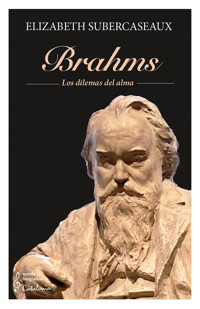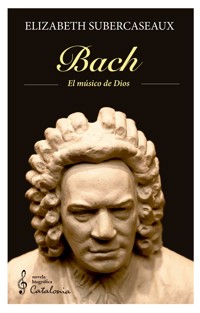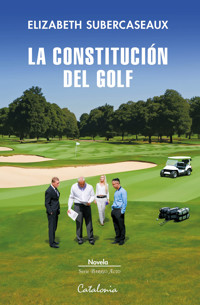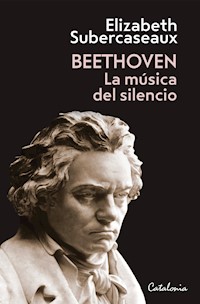Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Catalonia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En La patria estremecida, Elizabeth Subercaseaux nos lleva al convulsionado Chile del siglo XX, combinando magistralmente la ficción y la historia. Con admirable destreza permite al lector adentrarse en una serie de acontecimientos que tienen sus primeras manifestaciones en pleno Régimen Parlamentario –ya decadente– y las últimas, durante el esperanzador triunfo del NO en el plebiscito que puso fin a la dictadura militar. En este periodo Chile se estremece, reiteradamente aunque con distintos grados de intensidad, al verse enfrentados los anhelos libertarios con un conservadurismo de afán restaurador. Como resultado de la pormenorizada investigación histórica que sostiene el relato narrativo se constata la reiterada presencia de estas fuerzas antagónicas, encarnadas en Alessandri Palma, Recabarren, Ibáñez, Iris Echeverría, Gabriela Mistral, Aguirre Cerda, González Videla, Frei Montalva, Allende, Pinochet, entre otros. Junto a estos personajes –reconocibles por sus nombres, sus hechos y un agudo registro de sus perfiles sicológicos– encontramos también otros, ficticios pero no de menos importancia, vinculados a la historia y sus protagonistas, que generan o padecen igualmente los estremecimientos que tocan a la patria. Constituyen el pueblo, visto sin dejar en el olvido a ninguno de sus estamentos sociales. Los hechos y los escenarios, narrados con voz ágil y amena, comparten la palabra con sus personajes, multiplicando las voces de una época que su continuo dramatismo no dejará en el olvido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 781
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elizabeth Subercaseaux
LA PATRIA ESTREMECIDA
SUBERCASEAUX, ELIZABETHLa patria estremecida / Elizabeth Subercaseaux
Santiago de Chile: Catalonia 2019
ISBN: 978-956-324-720-6ISBN Digital: 978-956-324-746-6
NARRATIVA CHILENACH 863
Director editorial: Arturo Infante ReñascoEdición de contenidos: Sergio InfanteEdición de textos: Cristine MolinaDiseño y diagramación: Sebastián Valdebenito M.Imagen de portada: shutterstock.com
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo, por escrito, de la editorial.
Primera edición: septiembre 2019
ISBN: 978-956-324-720-6ISBN Digital: 978-956-324-746-6Registro de Propiedad Intelectual: Nº A-307859
©Elizabeth Subercaseaux, 2019
© Catalonia Ltda., 2019Santa Isabel 1235, ProvidenciaSantiago de Chilewww.catalonia.cl – @catalonialibros
En memoria de mi gran amigo Poli Délano. Se fue del mundo la noche del viernes 11 de agosto del 2017, pero nunca se irá de mi recuerdo.
Y en tu memoria, mi querida amiga hermana, Raquel Correa, que te fuiste un día y te quedaste para siempre.
LOS TIEMPOS DEL LEÓN 1900-1938
La primera mañana
Recién despuntaba el alba en Las Pataguas. La casona de otro siglo, con sus muros amarillos y sus largos corredores, parecía deshabitada. El perro de don Pancho se restregaba el lomo contra una tinaja y esa era la única señal de movimiento.
Luis Emilio salió al patio y le llamó la atención una extraña quietud en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido y los pájaros no quisieran despertar. Se puso la mano en la frente a modo de visera y recorrió el campo con la vista. En el potrero cerca de la casa divisó un queltehue ejecutando una danza. El pájaro se encumbraba, caía con la liviandad de una pluma, volvía a subir. Luis Emilio se quedó mirándolo fascinado. El pájaro también lo vio, flaco y esmirriado, el pelo liso, los ojos un poco saltones.
Súbitamente el ave fue a perderse entre los eucaliptos del fondo. Luis Emilio le hizo adiós con la mano y volvió a los pensamientos que durante la noche lo habían mantenido en vela. Sentía la angustia en la garganta. En la habitación semivacía que le asignó don Pancho había un espejo. Se miró al pasar y al ver su cara pálida con la mirada opaca se estremeció. Tenía veintitrés años, no era para andar como un hombre agobiado. Y no se trataba de exceso de trabajo. Era Guadalupe. Eran los problemas que tenía en su casa. Él amaba a su mujer. La había amado desde que era un niño y esta prima siete años mayor se lo subía a los hombros, lo peinaba, le conseguía dulces y juntos hacían bailar el trompo.
Cuando Luis Emilio cumplió quince años se separaron; Guadalupe se quedó en Los Andes y Luis Emilio se fue con su familia a Valparaíso.
Años más tarde, el verano de 1895, volvió a Los Andes y encontró a Guadalupe convertida en una hermosa mujer de veinticinco años. Él tenía dieciocho. Bastó con verla en la estación, los ojos burlones, la sonrisa cariñosa, para que se encendiera la llama.
—Te esperé pacientemente hasta que te hicieras hombre —le dijo ella, esa noche, mientras caminaban por un potrero cerca de la casa.
—¿Me estás diciendo la verdad?
El noviazgo fue complicado. Guadalupe se quedó en Los Andes; Luis Emilio, entre Valparaíso y Santiago, ganando un salario que no le permitiría mantener a una familia. Pero ella quería casarse antes que siguiera pasando tiempo —“no querrás por esposa a una vieja chuñusca”—, y exigía boda en la iglesia, fiesta para sus amigas, vestido blanco y otros gastos que él no podía sustentar. Las cartas que le enviaba desde Los Andes lo apremiaban. Cómo se te ocurre un matrimonio civil. Es imposible. Qué dirían mis parientes si yo fuera a darle primero la carne al diablo y luego los huesos a Dios. Viviendo en pecado tal vez sería la ruina de los dos y no la felicidad.
De los veintitrés pesos que Luis Emilio ganaba al mes, trece pasaban a su madre y ocho a la caja de ahorros para la boda.
Pidió un préstamo al dueño de la imprenta donde trabajaba, reunió el poco dinero que tenía y se fijó la fecha. Guadalupe entraría al templo vestida de blanco y encaje y después habría una fiesta. ¿Qué otra cosa podía hacer? Estaba enamorado de ella, la necesitaba para que lo alentara en el trance de la vida; se sentía solo como en un gran desierto, abandonado por todos.
Al año de casados se dio cuenta de su error. Guadalupe era dominante y aficionada a las peleas. No pasaba un día sin que tuviera que reñir por algo.
Luis Emilio empezó a refugiarse en su trabajo. La fundación de su primer periódico obrero y múltiples labores que tenía en la imprenta y en el Partido Democrático lo mantuvieron lejos de su casa y de Luisito, el primer hijo. Se comunicaba con Guadalupe por carta, dile al petoto que se acostumbre a estar sin mí, que cuando se vuelva se venga andando, que no vaya a comer tierra y que no se costalee.
El nacimiento del segundo hijo, Armando, no fue de gran ayuda para suavizar el temperamento de su mujer. Se fue poniendo cada vez más frenética y celosa. A Luis Emilio le costaba leer sus cartas, no creo que tu trabajo sea tan importante para los pobres, en Tocopilla andas puro farreando con esos tunantes que te acompañan en las batallas políticas, me han dicho que te vieron bailando en una plaza. En eso te gastas los pocos pesos.
En octubre de ese año les llegó una estocada fatal: Armandito falleció de muerte súbita y Guadalupe entró en una depresión que acabó por instalarse entre ellos dos como un muro impenetrable.
—La vida no termina aquí, Lupe, no puedes echarte a morir teniendo otro niño, come algo que sea.
—No me pasa la comida, por favor no me obligues —respondía ella empujando el plato hacia un lado. Estaba tan flaca que daba lástima. Tampoco quería quedarse sola en la casa. Veía los ojos de su niño flotando en el aire—. No te vayas de nuevo, Lucho, te lo pido por el amor de Dios.
—Mira los salarios, Lupe; son de hambre. ¡Mírame a mí mismo! Desde los once años trabajando por una cantidad ridícula. No puedo quedarme de brazos cruzados, hay que formar centrales sindicales, crear periódicos obreros, organizar a la gente.
Ella se quedaba mirándolo.
—Lo que no me cabe en la cabeza es para qué te casaste si no ibas a ver nunca a tu mujer, nunca a tus hijos, ni siquiera estuviste cuando murió Armandito. Tu revolución debe ser más importante que tu familia.
Su lucha era quizás más importante que su familia, pero no iba a decírselo. Había llegado a Las Pataguas el día anterior y no estaba seguro de si había viajado a Curicó para hablar con don Pancho o para escapar del Año Nuevo en casa, con Lupe envuelta en su manto de tristeza y su cuñado tomando vino hasta caer al suelo.
Unos cuantos años antes su tío le había presentado a don Pancho Vicuña en Valparaíso y gracias a sus contactos pudo conseguir trabajo como linotipista. El caballero era sensible a la pobreza. Estuvieron conversando como antiguos conocidos. Luis Emilio podría haber sido su hijo, pero eso no parecía importarle a don Pancho: se comunicaba con la gente joven de igual a igual.
A los pocos meses se fundó el Partido Democrático. Él y su tío estuvieron en la fundación, pero que estuviera también un latifundista a la antigua era algo que le costaba entender. Su tío tenía una explicación: “Don Pancho ha sido traicionado por los de su clase, siempre se ha entendido bien con sus inquilinos y la señora se le fue con uno de esos especuladores que se han hecho millonarios de la noche a la mañana”.
Luis Emilio entró en la casa y se topó con don Pancho en sus pijamas.
—¿Pasó una buena noche, Recabarren? Hemos cambiado de siglo y tanto boche que arman. Para mí no es más que una tarde que se duerme como otra cualquiera, pero estoy seguro de que usted no lo recordará como su mejor Año Nuevo; nos acostamos a las diez y ni siquiera le ofrecí cola de mono porque no tengo.
—Yo no vine a celebrar el Año Nuevo, don Pancho, sino para hablar de cosas serias con usted. Voy a necesitar su ayuda. Usted sabe que el Partido Democrático lleva poco tiempo andando, hemos tenido problemas…
Don Pancho lo interrumpió.
—Déjeme decirle una cosa, Recabarren. Su tío logró convencerme de formar parte del Partido Democrático y puse lo más que pude para la impresión del folleto. No vendrá a pedirle plata a un agricultor arruinado.
—Yo no estoy hablando de dinero.
—Pase al comedor y espéreme ahí. Voy a vestirme. —Y salió cojeando hacia su pieza.
Luis Emilio se puso a caminar por el corredor. Su plan era conseguir autorización de don Pancho y formar una central sindical en Las Pataguas, juntar a los campesinos de aquella zona, la más rica y poderosa del país, para instruirlos, prepararlos. Él no era un campesino, pero no por eso iba a pasar por alto las desigualdades e injusticias, que alcanzaban niveles escandalosos. Había que organizar a la gente. ¿Cómo decírselo a don Pancho sin ponerlo a la defensiva a la primera? ¿Cómo hablarle de la opresión social sin que lo sintiera como un ataque a su familia, a su señor padre, a quien había venerado, a su primo el presidente Federico Errázuriz y a medio gabinete que eran sus amigos y parientes?
—Aquí me tiene de vuelta. Vamos a sentarnos en el comedor. ¿Se sirve una jarrita de mote con huesillo? Venga, no se me quede pegado en tanta pensaduría, de repente le va a explotar la cabeza —dijo don Pancho, y enseguida gritó hacia la cocina—: ¡Zulema! ¿Nos traes dos jarritas con mote?
Se instalaron en el comedor. En varios lugares el papel de las paredes se había desprendido, dejando el adobe a la vista. Al centro de la pieza colgaba un lamparón oxidado y sin velas. Los cuadros estaban mal puestos, uno de ellos con el vidrio roto.
—Especulé y perdí —dijo don Pancho mirando los muros con tristeza—. Quién me manda meterme en negocios que no entiendo, mi lugar ha estado siempre en el campo. Todo por hacerle caso a Albertina, fue ella quien insistió en vivir en Santiago. Le dio y le dio con Santiago y mire, usted: estoy lleno de deudas y en los diarios hasta me han llamado “sinvergüenza estafador”.
—Su señora se quedó en Santiago —dijo Luis Emilio, sin saber cómo seguir esta conversación.
Don Pancho suspiró.
—Mi señora, como la llama, ya no es mi señora; que se hubiera quedado en Santiago sería lo de menos, el problema es que se quedó con uno de mis acreedores. Pero no vamos a hablar de esto, ni ahora ni nunca, ¿me oye? Dígame, Recabarren: ¿en qué puedo ayudarlo?
Luis Emilio le explicó sus planes y la reacción de don Pancho lo sorprendió.
—Organizar sus reuniones políticas aquí, en la pizca de tierra que me va quedando. ¿Y para eso dio tantas vueltas? Yo no tendría ningún problema; puedo acondicionarle la antigua casa de mi capataz, está desocupada. ¿Y cuál es el propósito de estas reuniones?
—Organizar al campesinado de la zona.
—¿Y usted piensa vivir por estos lados?
—Usted sabe que no soy hombre de campo. No, no es que yo vaya a mudarme a vivir por estos lados. Un compadre de Parral, José del Carmen Reyes, se hará cargo de la zona. Es un buen hombre, muy activo; yo lo conocí en Talcahuano, trabajaba en los diques del puerto.
—¿Honrado?
—Honrado hasta la muerte, don Pancho. Totalmente confiable. Es viudo y tiene un niño chico. Voy a traerlo para que usted lo conozca, vive por aquí cerca. Es conductor de trenes y anda bien metido en el mundo campesino.
—Mejor sería que se viniera usted.
—Yo tengo que seguir entre Valparaíso y Tocopilla, pero viajaría una vez al mes —dijo Luis Emilio, modulando cada palabra como hacía siempre—. Esta organización atraerá a muchos campesinos de fundos aledaños, la voz correrá de fundo en fundo. La idea es abarcar toda la zona, hasta Temuco.
—Me parece muy bien; usted sabrá cómo ordena su asunto. Lo que tengo claro es que su sindicato será un nido de revolucionarios que les harán la vida imposible a mis vecinos, vale decir, mi cuñado, la familia Alessandri, la familia Lazcano. Y ¿quiere que le diga una cosa? Tiene todo mi apoyo. Son una cáfila de maricones, me dieron vuelta la espalda, ninguno quiso ayudarme, me cerraron las puertas y es en el diario de uno de ellos donde me han llamado “sinvergüenza estafador”.
—¿Acepta entonces?
—Siempre que no me incendien esta casa, lo único que me va quedando, y no se metan con la Zulema. ¿Quiere que le diga algo, Recabarren? Yo estuve muy en contra del presidente Balmaceda. Ya iba para los cuarenta en esos días y no estaba para agarrarme a coscachos ni a balas con nadie, pero no me gustaban su autoritarismo y su arrogancia. Sin embargo, lo que vemos hoy me parece casi peor y no puedo dejar de preguntarme: ¿para esto derramaron su sangre diez mil chilenos?
—Nada puede ser peor que una oligarquía donde el presidente tiene todo el poder, don Pancho.
—Concuerdo con usted, pero lo que se ha consolidado en Chile, después de la guerra civil, no ha hecho más que quitarle poder al presidente para entregárselo entero al Congreso. Yo no sé cuál de las dos cosas será más dañina.
Corría el lunes primero de enero de 1900. El siglo XX se abría a un país donde votaban los hombres que sabían leer y el voto se compraba a vista y paciencia de la gente, hasta poniendo avisos en los diarios. El Congreso y la élite de los partidos oligárquicos detentaban todo el poder. Los distintos gabinetes subían y caían con una frecuencia espeluznante. El cacicazgo y la intervención electoral formaban parte del sistema. Las políticas se cocinaban de acuerdo con intereses personales. Más que en el Congreso, las decisiones se tomaban en el Club de la Unión.
Derrotado el absolutismo presidencial, José Manuel Balmaceda se había pegado un tiro para defender a su familia de la venganza y los saqueos de sus enemigos. Salvó su honor quedando muerto en la cama que ocupaba en la embajada argentina, pero estando sus huesos todavía tibios surgió esta república de camarillas que a la entrada del nuevo siglo mostraba los primeros signos de putrefacción.
Sola
Inés abrió la ventana y una ráfaga de aire tibio le golpeó la cara. Estaba cayendo la tarde y las sombras empezaban a desparramarse. Habían vuelto hacía un mes de Europa para instalarse en la casa de Ocoa. Las gallinas paseaban con sus pollos, los patos rengueaban por el parque, la cocinera preparaba dulce de membrillo en ollas de cobre, fieles inquilinos desfilaban trayendo huevos de sus mejores castellanas, canastas con moras, arrollados, “aquí le traigo un pollito, patrón”.
—Esto es el paraíso, hijita; los huevos son tan frescos, los tomates tienen un aroma delicioso, y don Alfonso, ¿no es un personaje fascinante?
Para Joaquín era la gloria. Para ella, no. Esto no es lo que yo quiero. Estaba inquieta, aburrida de todo. La enervaban los inquilinos de actitud servil ofreciendo el pollito que les quitaban a sus niños. Odiaba lo campesino. Nada podía importarle menos que si el huevo era fresco o pasado y no tenía el menor interés en el capataz, un burdo que no había leído un libro en su vida. Los niños correteaban por los pasillos con los perros ladrando a la siga; había esa bullanga infantil que a cualquiera hubiese llenado de gusto, pero a ella le crispaba los nervios. ¡Oh, Dios mío! No encuentro nada que me conforme; Joaquín me carga, me da una lata atroz y a la vez lo necesito como el aire. ¡Ay, Señor! ¿Quién me entiende?
—¿Hijita?
La voz de Joaquín la sacó de estas lucubraciones. ¿Por qué no la dejaba tranquila?
—¡Qué quieres ahora! —respondió con la voz agria, arrepintiéndose en el acto. El hombre era un santo y la adoraba, no merecía ser tratado con rudeza—. No me hagas caso, estoy un poco triste, eso es todo.
No pudo evitar una mirada oscura. ¿Un poco triste? Mejor dicho, frustrada en este país provinciano. Había vuelto de Europa llena de proyectos, dispuesta a menospreciar la ciudad chata, a reírse de las rancias costumbres en la tierra nueva. Vano empeño.
Fueron tres años acompañando a Joaquín en su misión militar. Su mente se abrió al espacio de las ideas, el arte, la discusión, las enriquecedoras compañías. Si no hubiese padecido a diario el dolor de vivir separada de sus hijas, habría sido perfecto. Las niñitas quedaron en Ocoa a cargo de la institutriz y la mamita Dolores.
El viaje de vuelta fue duro. Cruzaron la cordillera a lomo de mula, en fila india, los animales con la cabeza cubierta para no espantarse. Bajando la cuesta del Espinazo del Diablo estalló un temporal y por primera vez en su vida sintió la proximidad de la muerte. El viento helado se convirtió en polvo menudo que le azotaba la cara. El Espinazo del Diablo era un hacinamiento de rocas intransitables para un peatón; solamente las mulas sabían moverse sin rodar risco abajo. El despeñadero era aterrorizante. Inés se entregó al destino. Hizo todo el trayecto rezando. Mientras rezaba iba imaginando a sus hijas. Inés, Rebeca, Luz. Se acordaba de la mirada transparente de Inesita. De Rebeca, solo un poco. Y Luz tenía apenas unos cuantos meses cuando se despidió de ella estrechándola contra su pecho. ¿Reconocerían a su madre después de tanto tiempo?
Tomaron el tren en Los Andes y cambiaron en Llay-Llay rumbo a Ocoa. Ante los perfiles de los cerros de Catemu su corazón empezó a latir con fuerza. Luego de un largo pitazo el tren se detuvo en Ocoa. Inés se bajó casi a tientas y salió disparada buscando a sus hijas. Después le dijeron que había corrido gritando como loca hacia un grupo de tres niñitas vestidas de blanco, la más pequeña de la mano de la mamita Loló. ¡Santo Dios! ¡Luz era otra! La había dejado en una cuna y ahora corría con sus piernas flacas y enclenques, como un patito.
Las niñas se negaron a darle un beso. No entendían quién era esa señora. Ni siquiera Inesita, de diez años, se mostró cariñosa con ella.
—Pero ¿qué esperabas, hijita? —le preguntó Joaquín, esa noche, al verla llorar—. Tienes que darles tiempo para que vuelvan a acostumbrarse a su mamá. Han sido tres años de ausencia. No puedes pretender que te salten encima como si te hubieran visto ayer.
Joaquín, siempre tan correcto en sus apreciaciones. Siempre tan comme il faut.
Inés lo miró irritada.
—No sé qué hacer. Inesita ha desmejorado mucho; era tan linda y ahora tiene algo turbio en la mirada. Y Rebequita está gordísima. La pobre Luz ni siquiera sabe que tiene una mamá. No tengo valor para quedarme aquí todo el verano, Joaquín. Quiero irme a Santiago. Y me llevo a las niñitas. No me gusta el régimen de vida que están haciendo en el campo. La mamita Dolores las ha criado como si fueran hijas de inquilino; las tienen a engorda, nadie les ha mostrado una estampa de arte, nadie les ha hablado una sola palabra en francés, esta institutriz ha engordado ella misma diez kilos y no ha hecho su labor. ¡Nos vamos de aquí!
A Joaquín no se le movió un músculo de la cara. Era un hombre de porte distinguido, facciones perfectas, la frente amplia y los ojos hundidos en dos cuencas profundas. Tenía el pelo prematuramente blanco, la barba y el bigote bien recortado. Su voz era suave. Nunca se le escapaba un grito o una mala palabra, rara vez se le escuchaba decir algo inapropiado.
—Lo que te haga feliz, hijita. La casa en Santiago está lista, ahora mismo le pido a Ceferino que prepare los coches.
—¿Te importaría dejarme sola un rato? Necesito ordenar mis pensamientos… si es que me queda alguno. ¡Ah!, y cuando pases por la cocina diles que está prohibido darle pan amasado a Rebequita. Esa niñita no puede seguir engordando, es escandaloso.
Inés volvió a la ventana y su vista se perdió en los cerros amarillentos. Más allá estaba la cordillera y más allá el mar, y después Europa, mon cher Paris,Champs-Élysées, su adorada prima Rebeca, el Bois de Boulogne…
Encuentro inesperado
Eran las ocho de la mañana. Muy poca gente andaba por el centro y los pocos que a esa hora se dirigían a sus trabajos iban cabizbajos y deprisa. Un hombre de poco más de treinta años caminaba a trancos largos. Vestía un traje de color oscuro, llevaba su cabellera negra desordenada como si fuera artista, la frente alta, combada y pálida, el gesto austero. Parecía un tanto iracundo. Es que todo andaba mal ese lunes 19 de febrero de 1900; se palpaba incluso en el aire.
Arturo Alessandri dobló la esquina para dirigirse hacia la Alameda de las Delicias. La noche anterior había vuelto tarde de la casa de Malaquías Concha. Rosa Ester lo estaba esperando despierta.
—¿Y qué hace en pie, hija?
—Tengo malas noticias. Se llevaron a tu hermana María del Carmen a esa clínica para gente bien que abrió el doctor Undurraga.
—¿Cómo?
—Lo que oyes, Arturo. El salvaje de Rencoret ha de ser responsable. Tu pobre hermana habrá explotado.
Arturo escuchó los detalles de la internación. La habían llevado a la fuerza; María del Carmen se había resistido a patadas y gritos. La vereda del frente se había llenado de curiosos, y una señora gritó: “¡Es al patán de su marido a quien deberían ponerle camisa de fuerza, no a ella!”.
Pasó el resto de la noche sentado en la cama, reflexionando. ¿Sería verdad lo de la locura? ¿Se trataría de una perturbación psicológica o de un problema matrimonial? ¿Y si su hermana estuviese en lo cierto y su marido la maltrataba, como alegó en el juicio? ¿Acaso no intentaba separarse de Rencoret? ¿No había reconocido en el juicio que se casó en contra de la voluntad de su familia y Carlos Rencoret era un tirano que la dejaba en el campo mientras se ausentaba por meses para llevar una vida disoluta? “Su hermana sufre de una neurosis histérica y lo más probable es que sea producto de un trauma. Su parálisis facial, su desfallecimiento, son síntomas de lo mismo”, había dicho el doctor Undurraga, pero también señaló que sus facultades mentales estaban perfectas. ¿Por qué la internaron entonces?
La mañana lo pilló con los ojos abiertos.
Después de lavarse salió a la calle. Necesitaba respirar aire fresco. Sentía una opresión en el pecho. Las cosas no andaban bien en el plano familiar. María del Carmen, encerrada. Su madre, enferma del corazón. Su hermano Gilberto había vuelto a las pilatunadas; llegó a falsificar un cheque de José Pedro y José Pedro lo amenazó con meterlo preso si no desaparecía de Santiago. Mi hermano es un bohemio incorregible, pero ahora se ha pasado de la raya. ¡Estafar a su propio hermano! Era demasiado. Al enterarse, su madre casi sufrió un síncope.
¡Vaya por Dios! Y, como si fuera poco, la cosa pública no es que anduviera mal, sino pésimo. El país iba de cabeza al abismo. La semana había transcurrido en medio del caos. Todavía resonaban en sus oídos las palabras de Enrique Mac-Iver en el Ateneo de Santiago. “Me parece que no somos felices. Se nota un malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país”. Nadie aplaudió las palabras del radical. Había un sentimiento de decadencia. El dinero circulaba a raudales, sociedades anónimas crecían como callampas y a los pocos meses quebraban de manera estrepitosa. A cada rato se escuchaban historias de agricultores como don Pancho Vicuña, que se ponían a especular y perdían sus tierras, sus casas, su honor. La especulación estaba a la orden del día. La oligarquía vivía de manera ostentosa, se improvisaban fortunas que se gastaban en Europa o en los salones de los suntuosos palacios, y a escasas cuadras del lujo asiático se levantaban conventillos y ranchos pobres, malolientes. Mientras en el Congreso se efectuaban los juegos ministeriales y los gabinetes se turnaban, la miseria mordía las entrañas de los trabajadores.
La oligarquía parlamentaria está dominando sin contrapeso el organismo político de la República, iba reflexionando Arturo; el caudillismo es una vergüenza, los ministros son meros representantes de los intereses de esa gentuza. Ladrones. Mediocres. Si mi modo de pensar ha hecho que Lazcano me considere un traidor, así será, pero el equivocado es él.
Le preocupaba la opinión de Fernando Lazcano. Ismael Edwards Matte le había soplado al oído que don Fernando estaba molesto con él y había llegado a llamarlo “traidor al partido”. ¿Traidor al partido? ¡Vaya manera de poner las cosas! Él sentía aprecio y agradecimiento por el hombre, le debía su entrada en la carrera política. Don Fernando había sido el mejor amigo de su padre, vecinos de fundo en Longaví; sin embargo, le resultaba cada vez más difícil tragarse las ideas tan reaccionarias del presidente del Senado. Don Fernando se jura el más liberal de los liberales, pero yo no veo gran diferencia entre su pensamiento y el más conservador de los conservadores. Todos sabemos que es un político poderoso, cuñado del presidente Errázuriz, respetado por la oligarquía… Siento mucho que mi pensamiento lo ofenda, pero el país está antes que los egos.
Iba sumido en estos pensamientos cuando la vio venir y su corazón dio un salto.
—¡Inés Echeverría!
—¡Arturo Alessandri! —respondió ella abriendo los brazos.
—¿Cómo nadie me avisa que llegó? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo está Joaquín? ¿Y las niñas? ¿Y qué anda haciendo sola por la calle a estas horas?
—Son demasiadas preguntas, mi querido; ladies first, me toca partir. ¿Es verdad que se ha convertido en mano derecha del presidente? Ay, amigo mío, usted nació para cantarle al amor, no a los pazguatos del Congreso Nacional. La política no es para un alma delicada como la suya; carece de magia y de poesía, es para seres vulgares. Dígame, ¿es la mano derecha de Federico Errázuriz o son cuentos?
—No soy más que un modesto diputado por Curicó. El presidente ha estado gravemente enfermo y procuro ayudarlo en lo que puedo. Eso es todo. Y usted, ¿qué hace en Santiago con estos calores? ¿Por qué no está en Ocoa?
—Llegamos en diciembre directo al campo. Joaquín pretendía que nos quedáramos en Ocoa hasta marzo, pero no lo pude resistir. Fue demasiado brusco el cambio. ¿Quiere que le sea franca? Estoy desesperada de vuelta en esta provincia. Este es un mundillo aburrido a más no poder. Estas señoras son una soberana lata. Se dejan conducir por el sacerdote y su prédica. El hogar es su único sitio y la soltería, un pavoroso espectro. ¡Esas pobres niñas! La que no se ha casado está condenada a ser allegada y la sirvientita de todos.
Arturo la escuchaba con una mezcla de sorpresa y fascinación. Embobado. Inés tenía la capacidad de destruir sus fortalezas y dejarlo convertido en un muchacho tonto de amor. ¡Qué alegría verla de vuelta! Era única. No había en todo Santiago una mujer que pudiera compararse con ella. Ligera, irónica, atrevida y maliciosa; tenía cualidades que ninguna otra poseía y defectos muy difíciles de soportar. Eso también lo sabía. Era preciso saber amarla cuidándose de su lengua viperina y sus ardores, que no disimulaba.
—Todo me parece chato, feo, mezquino —siguió Inés, dando rienda suelta a su frustración—. Y qué me dice del chileno. Beber hasta caer aturdido al suelo. No tiene otra manera de alegrarse. ¿No es terrible? Es que en la copia feliz del Edén no hay amor, no hay belleza. Existen hembras, pero ¿de qué clase? La china, la india, pero no se encuentran mujeres. Las niñas de nuestro rango social no tienen sexo, están entumidas, y a las otras les sobra bestialidad. Se requiere tener buen estómago para estar sobrio, Arturo. Disculpe mi arrebato, pero usted es una de las pocas personas en Santiago con quien me gusta estar y sé que somos almas gemelas. He visitado a conocidas y parientas y me han dado ganas de vomitar.
—¡No me diga! —se rio Arturo un poco a la fuerza—. ¿Y por qué, Inés? ¿No estará exagerando?
—No exagero. Mire usted lo que son las mujeres en este país: tener hijos y manejar la casa. Las más avanzadas leen novelitas tontas y tejen botines de guagua. No tienen ninguna idea original, ninguna opinión. Su mundo es su patio y su cocina.
—No veo que haya nada de malo en cuidar a la familia. Alguien tiene que ocuparse de la casa y de los hijos, ¿no le parece?
—Para eso están las criadas, a ellas les toca hacer las cosas que no requieren pensar ni cultivarse. A nosotras, en cambio, la Providencia nos ha puesto en un sitial de privilegio: tenemos acceso a los libros, al mundo de las ideas, la filosofía, y usted me está diciendo que hay que dedicar la vida a ponerle el chupete a la guagua y cambiarle los paños. Pero no me haga caso. No todo ha sido tan malo ni tan aburrido. Vengo llegando de Viña del Mar y le aseguro que me la pasé en grande.
—¿Estuvo con las Eguiguren? Teresita le dijo a Rosa Ester que pensaban pasarse todo el verano allá.
—Estuve con las muertas, claro, porque vivas no están; respiran y abren los ojos porque les palpita el corazón y se les inflan los pulmones, nada más. Me dediqué a escandalizarlas. Les contaba mentiras para dejarlas con la boca abierta.
—¿Y no va a contarme esas mentiras, a mí, a ver si me saca de mis preocupaciones, que le aseguro tengo varias en este momento? —dijo Arturo ladeando la cabeza como un pájaro, algo que hacía siempre que galanteaba con una mujer.
Inés lanzó una risa fuerte y cristalina, como si de pronto se hubiesen disipado sus cuitas.
—Les conté que en las pirámides de Egipto, mientras Joaquín visitaba la cripta de los faraones, un negro me tiró al suelo, me levantó la falda, me acarició las piernas, subió su mano dura y nervuda un poco más arriba, y yo muerta de gusto y de cosquillas lo dejaba hacer a la espera de que completara la aventura. Las Eguiguren escuchaban con los ojos abiertos como platos, espantadas. Teresa se persignó y a Maruja se le cayeron las lágrimas.
—¿Y fue cierto? —preguntó Arturo—. Lo del negro, quiero decir.
—No, pues… bueno, tal vez en mi cabeza.
Un poco nervioso con lo del negro, Arturo cambió de tema.
—Me imagino que ha visto a sus amigos Manuel Zañartu y María Larraín; llegaron a Chile, entiendo, casi junto con ustedes. Escuché decir que el presidente hizo venir a Manuel para nombrarlo embajador en Perú.
—¡Oh, sí! Hemos venido en el mismo barco… Amigo, querido, no quiero tomarle más de su tiempo. ¿Tiene libre este viernes en la tarde? He organizado una tertulia en mi casa. Augusto y Luis Orrego Luco, mi adorado Eliodoro Yáñez, Delia Matte, por supuesto, no se pierde tertulia, es como el Espíritu Santo, está en todas partes, aunque sea de pasada. También asistirá Luisa Lynch, la pobre, acaba de volver con sus niños. Ya lo supo, ¿verdad? Me refiero a la muerte de Carlos en Estados Unidos.
—¡Terrible pérdida! ¿Y qué va a ser de Luisa, ahora?
—Ya se lo preguntaremos el viernes. ¿Vendrá?
—Con todo gusto.
—Adiós entonces —dijo Inés, soplándole un beso al oído.
Adiós, preciosa entre la bellas, pensó Arturo mientras la besaba en una mejilla, luego en la otra.
La siguió con la mirada hasta que la vio desaparecer en la esquina de la Alameda con Castro. Inés Echeverría. La sola mención de su nombre le producía una sensación de placer y peligro.
Un mundo desconocido
Manuel Zañartu se sentía afligido. El presidente Errázuriz lo había hecho volver al país, poniéndolo en una situación insostenible. La idea de ir a Perú no le agradaba en absoluto. Esa mañana lo habían hablado con María y acordaron rechazar ese destino. Estaba poniendo su carrera diplomática en la picota. Lo sabía. Mejor dicho, lo sabría cuando el presidente lo mandara al diablo, pero esa conversación aún no se producía. Llegando a Chile se enteró de lo mal que se encontraba don Federico. Y no solamente por su grave enfermedad: su gobierno también era un desastre. En los pasillos del Congreso se decía que el presidente reinaba pero no gobernaba. Era un secreto a voces que llevaba una vida irregular y no tenía buena salud. Y no había quien no criticara a Gertrudis Echeñique por negarse a vivir en La Moneda. No hubo manera de convencerla de que abandonara su hacienda El Huique. Fue necesario construir una estación de trenes, en Colchagua, para que el presidente se trasladara a Santiago con su enfermedad cardiovascular, que era una constante amenaza.
A don Federico le gustaban los saraos, el baile, disfrutar cada minuto de la vida. Era un hombre de carácter zumbón; se tomaba las cosas a la ligera, demasiado a la ligera, a juicio de Manuel. Había elegido a un abogado picapleitos como director del Conservatorio de Música, y a un mediocre agricultor de Cauquenes como director de la Escuela de Artes y Oficios. En su ligereza, el presidente metía a sus amigos en cualquier puesto, hacía bromas que podían ser muy pesadas y ponía apodos crueles a caballeros respetables. A uno lo llamaba “el guindo”; a otro, “lord Atkinson”, porque tenía la nariz chata. Sin embargo, por muy disipado, bromista y enfermizo que fuera, Errázuriz rendía culto a la mitad y tenía un carácter firme. Gracias a su energía fue posible una conciliación definitiva con Argentina. Manuel lo admiraba por eso. ¡Si tan solo le gustaran un poco menos las fiestas! En el ministerio se rumoreaba que toda esa jarana, sumada al exceso de trabajo y los viajes de ida y vuelta a la hacienda, lo tenía al borde de la muerte… y aún no había cumplido los cincuenta. Decían que, de pasar algo irremediable, lo sucedería su primo y cuñado Germán Riesco.
Esa mañana Manuel salió temprano para ver por fuera el palacio de los Mackenna que se remataba. Andaba en busca de una casa para instalar a su familia. Vio a unos cuantos caballeros elegantes con sus señoras del brazo seguidos por una corte de mendigos. ¡Por Dios que hay gente mendigando, y en este barrio, pleno centro de Santiago!
Pero a Manuel no le extrañaba. Su regreso al país estaba siendo decepcionante. El día anterior había dado un paseo por los arrabales y se espantó al ver las pocilgas inmundas desparramadas como callampas. “¿Para qué vas?”, le había preguntado María. “Porque no quiero que me pinten una realidad inventada; me gusta saber en qué está mi país y verlo con mis propios ojos”.
La niñera de sus dos hijos menores, Celinda, conocía la vida que se llevaba en los conventillos. Ella y su hermano Juvenal se habían criado con su abuela Eduvina en un conventillo de la calle San Diego y Celinda sufrió en carne propia los brincos y mordiscos de los piojos.
—En el valle del Elqui había poco trabajo —le explicaba la mujer—, pero el aire era limpio y con el pedazo de cultivo alcanzaba. Se trillaba harto poroto, las casas eran de quincha, caña de bambú y barro, mejor que las de adobe para los temblores. No estábamos mal. Fue culpa de mi abuelo. Se le metió en la cabeza que la capital era mejor y se vino para acá. Éramos huérfanos el Juvenal y yo, no iba a dejarnos solos en Montegrande. Así que nos vinimos. Y después, mi abuelo va y se muere. Mi abuela quedó sola. ¡Uy, don Manuel! Si viera usted cómo nos cambió la vida. Tuvimos que contentarnos con la taza de té. Yo llegué a comer tierra.
Manuel se empeñó en visitar el conventillo donde seguía viviendo la abuela de su criada. Sucuchos miserables y fétidos, sin ventilación, los trapos en el suelo. Los cuartos daban a largos corredores donde niñitos semidesnudos jugaban con los perros. La gente dormía con sus animales y moría de peste bubónica, cólera, fiebre tifoidea y viruela. Los hombres eran en su gran mayoría alcohólicos y daba pena ver a las mujeres, ajadas a temprana edad, con esa mirada opaca de la indigencia, restregando pilchas en una artesa.
Los campesinos emigraban a la ciudad en busca de una vida más digna y no encontraban más que polvo y hacinamiento. En los campos al menos tenían asegurado un techo y comida a cambio de trabajo. No había quien no tuviera una huerta, gallinas, un par de cerdos, unos cuantos patos y pavos. De hambre no moría nadie.
Caminó por la calle Monjitas observando las bombillas de gas, la magnificencia de los edificios, los tranvías, los cables telefónicos. Hasta aquí también había llegado la modernización, pero algunos palacios mostraban el abandono de sus jardines, otros necesitaban una capa de pintura o un lavado, y varios parecían desocupados a la espera del remate.
Las cosas eran muy distintas cuando, siendo un joven diplomático, recién casado, partió rumbo a Europa con María. Todo había cambiado. Incluso el rostro de la ciudad sin el puente Cal y Canto y los Tajamares. En el Club de la Unión le presentaron a unos caballeros de familias desconocidas, gente rara que había enriquecido en las minas, las empresas, los bancos. Una nueva oligarquía interesada en acumular dinero y hacerse del poder, que no le hacía asco a relacionarse con pequeños empresarios, comerciantes, empleados fiscales, militares. Las grandes fortunas amasadas a raíz de la Guerra del Pacífico estaban cambiando de mano o desapareciendo. Muchas de ellas habían sido dilapidadas en toneladas de terciopelo, mármoles para los palacios, lámparas de Baccarat, bronces Barbedienne, alfombras Bockara. Familias enteras llevaban una vida opulenta en Europa, mientras otras veían esfumarse el patrimonio gracias a los desequilibrios del precio del salitre. Y la inestabilidad en los precios se reflejaba no solamente en las riquezas privadas, sino en la economía del país.
En el campo político arreciaban las tormentas. Le habían advertido que los gabinetes no duraban más de tres o cuatro meses, una rotativa interminable. Cualquiera podía ser ministro. Habían surgido oscuros jugadores de la bolsa y otros desconocidos que ahora ocupaban los puestos de los cuales fueron desplazando a la aristocracia tradicional.
Al acercarse al hermoso palacio de José Tomás Urmeneta, su mente voló a sus dos últimos años como diplomático en Roma y en Berlín. La vorágine de Roma que no paraba, las cenas en las distintas embajadas, las fiestas del conde Gianotti y la marquesa Rudini. Las disputas de los países se arreglaban entre copas de champán francés y rostros de ojos misteriosos escondidos tras los abanicos de carey. María vivía quejándose: “Esto no es diplomacia ni servicio al país, sino un gastadero y un perpetuo acostarse tarde para nada. Anda solo a esa fiesta”, le decía, y se echaba a la cama. Le costaba hacer vida social; prefería quedarse en la casa, más bien dicho en su cuarto, consumida por una tristeza que Manuel no lograba explicarse. La verdad era que la melancolía de su mujer lo tenía constantemente preocupado.
Él aceptaba los convites. Le servían para distraerse. La vida dentro de la lujosa mansión que ocupaban en Roma era todo menos alegre. La llegada de Nicolasa marcó el principio de una extraña animosidad de María hacia sus propios hijos que Manuel ni los doctores entendían. El nacimiento de Pablo la sumió en la consunción y, cuatro años después, cuando nació Vicente, se dejó tragar por el desánimo y comenzó a quedarse en cama. Si no hubiera sido porque su suegra viajó desde Chile, llevándoles a Celinda Meza para que cuidara al recién nacido, habrían tenido que volverse. “Cuando regresen a Chile, si María no levanta cabeza, me haré cargo yo de los niños; por ahora les dejo a Celinda”, le había dicho la buena señora. Pero la mala suerte quiso que muriera de un infarto en el viaje de vuelta y los niños de Manuel quedaron sin abuela.
Celinda había nacido en el valle del Elqui y aprendió sus primeras letras gracias a la buena voluntad de su vecino, Jerónimo Godoy, un maestro payador y poeta. El maestro Jerónimo entusiasmó a la niña con el aprendizaje, le abrió una ventana al mundo, y cuando los abuelos se la llevaron a Santiago le regaló una caja llena de libros. Era una muchacha inteligente y curiosa, de fuerte personalidad y un interés por aprender que Manuel nunca había visto en una mujer pobre. No sabía qué habría sido de ellos sin esta santa de apenas dieciséis años que se dedicó a sus tres hijos con una devoción conmovedora.
En Alemania las cosas fueron de mal en peor. María llegó a odiar Berlín, donde, además, no entendía una palabra del idioma. Y en eso estaban cuando recibió el anuncio de Chile: el presidente Errázuriz quería enviarlo en misión a Perú.
A veces a Manuel le costaba dar con alguna nota alegre en su vida. Su padre había muerto de un infarto cuando Juan Antonio, su hermano menor, fue fusilado en Lo Cañas; su madre vivía sentada frente a una ventana mirando pasar la vida con la cabeza en otra parte, y sus otros dos hermanos se quedaron en Europa y no pensaban volver a Chile. Estaba solo y no manejaba los códigos de su país. ¿Quiénes eran estos industriales enriquecidos de la noche a la mañana y estos comerciantes que ocupaban cargos en las universidades y en el Parlamento? La tía Amelia Pérez Cotapos se lo resumió en pocas palabras:
—Estamos llenándonos de bachichas, rotos adinerados que no saben limpiarse con la servilleta y gente con apellidos en otras lenguas que los criados no saben pronunciar. Si quieres sobrevivir en esta selva rara, acomódate en uno de esos palacios que están vendiendo a huevo y enciérrate con las obras de arte que has traído de Italia.
María había hablado con su prima Teresa Zañartu y esta le contó del remate del palacio de los Mackenna. Hacia allá se dirigía Manuel ahora. Había sido propiedad de uno de los hermanos Balmaceda. Luego lo compró don Juan Mackenna y a su muerte remataron los muebles. Desde entonces, el palacio estaba vacío.
Manuel apuró el paso.
Arturo Alessandri guardó los papeles en su cajón, le dio un par de órdenes a Carlos Becelski y abandonó la oficina casi corriendo. El telegrama de su hermano José Pedro no era claro; al parecer su madre se había caído en la cocina de la casa. “Vente como puedas”.
Al pasar frente al palacio Urmeneta se encontró con este viejo conocido a quien no veía desde hacía mucho tiempo.
—¿Manuel Zañartu?
—¡Arturo, hombre! Casi sigo de largo. Es que después de tantos años no reconozco a nadie, hasta las calles me parecen diferentes, este Santiago no tiene nada que ver con el de mi memoria. Qué puedo decirte, me fui siendo un joven recién casado y vuelve un hombre maduro con tres hijos.
—Y un gran diplomático del cual solo escucho alabanzas en el club. ¡Qué gusto me da verte!
—El gusto es mío, Arturo. Yo también he oído alabanzas de tu actuar político. Me han dicho que eres un magnífico orador, que inflamas al Congreso y no se te resisten ni las piedras. No sabes cuánto me alegro; Chile necesita hombres como tú.
—¿Cómo encuentras al país después de tanto tiempo? —preguntó Arturo, genuinamente interesado. Se comentaba que Manuel Zañartu era un diplomático serio, estudioso. Tenía un memorión y una asombrosa capacidad para retener datos. Conocía al dedillo los pormenores de cada guerra, los puntos de los tratados entre los países latinoamericanos y las relaciones entre los europeos. Era vox populi que, si no se encargaba él del conflicto de las altas cumbres, ahora que Morla Vicuña había muerto, no habría cómo solucionar ese problema.
—Me sorprende ver que ninguna de las fórmulas políticas que se vienen ensayando después de la revolución hayan resultado. ¡Esto es un desastre, hombre! Tú estarás mejor enterado: ¿qué significa el mal ánimo que se percibe en todas partes?
—Ten en cuenta que nuestro pueblo es manso pero fatalista. Vuelves en un momento de cambios y efervescencia; la revolución nos costó diez mil vidas, cien millones de pesos y acabó por transformar completamente los hábitos políticos. Ese fue el precio de la inestabilidad ministerial y la inercia del presidente Balmaceda.
—Pensar que han pasado diez años y seguimos hablando de Balmaceda como si hubiese ocurrido ayer. A Italia llegaban noticias, no creas que me he mantenido alejado de mi patria. Lo sé casi todo de ti, que trabajaste en la Biblioteca del Congreso, que tienes un prestigioso bufete, que has sido elegido diputado por Curicó…
—…Y estuve a punto de morir. Si no hubiera sido por un examen de Derecho Romano, me habrían fusilado en Lo Cañas como fusilaron a tu pobre hermano.
Manuel apretó los labios.
—Santiago se ve triste —dijo, paseando la vista por la cuadra—. Este es uno de los pocos palacios sin agujeros de balas en las murallas. ¿Por qué nadie se ha ocupado de reparar estas fachadas?
—Lo más triste no es la huella de las balas, sino la condición humana —repuso Alessandri, apartándose el mechón que le tapaba la frente—. Lo entenderás cuando lleves más tiempo aquí. Olvídate de cualquier humanismo que hayas apreciado en Europa. Aquí valen más una vaca holandesa y cerdo con pedigrí que un ser humano. Los llamados vencedores nunca se dieron cuenta del peligro que estaban sembrando. Lo que hay ahora es consecuente con esa siembra, una crisis de corrupción moral, salarios de hambre y el rumor sordo de masas que irá creciendo hasta explotar.
—¡Hombre, por Dios! Yo leía tus artículos en La Justicia. Cualquiera diría que estás quemando lo que un día adorabas.
—Me han criticado mucho, Manuel. Han llegado a decir que estoy demoliendo lo que aún no se ha construido, que traiciono mis principios liberales pretendiendo dividir al partido. Yo no pretendo dividir a nadie. Ismael Edwards Matte está loco si quiere una coalición con los conservadores; es él quien quiere unir el agua con el aceite, pero eso no es lo que el país necesita. El tiempo acabará por darme la razón. Por el momento reina la desconfianza, el divisionismo. Y la crisis no es solamente moral: mira a tu propio tío, Pancho Vicuña, quebrado a más no poder; quién lo mandó a especular con oros y papeles cuando de lo único que sabía era de campo. La verdad, mi amigo, es que estamos hasta el cogote. La revolución dejó una sombra que no ha podido disiparse —afirmó Alessandri con pesadumbre—. Para mí, el 91 sigue siendo un misterio… Lo único que me atrevo a decir con alguna certeza es que hubo dos grandes perdedores en esa guerra: la soberbia y el país.
—Acabo de leer un artículo tuyo donde señalas que la soberbia de hace diez años sigue en pie. Y te refieres principalmente al gobierno. Yo pensaba que eras gran partidario de Federico Errázuriz.
—¡Y lo soy, hombre! Admiro su noble tradición familiar, sus convicciones, ese amor al liberalismo que heredó de su padre. Federico Errázuriz es un hombre de espíritu claro y culto, un gran conocedor del alma humana. Si he sido crítico de su gestión es porque yo mismo estuve en el gobierno hasta hace unos meses… Pero vas a tener que disculparme, voy a llegar tarde a la estación. En otro momento hablaremos con tranquilidad. Antes de despedirnos cuéntame cómo se encuentra la familia. ¿Cómo está María?
Manuel bajó la cabeza.
—No está nada de bien. No me preguntes qué le pasa, porque ni yo mismo lo tengo claro. Los tres embarazos fueron difíciles y la llegada de los niños, en lugar de alegrarla, la han sumido en una melancolía que la tiene botada; le cuesta salir de la cama, no quiere comer, es como si hubiera perdido las ganas de vivir. Ha sido muy difícil.
—¡Oh! Lo siento. ¿Quieres que te recomiende un médico? El doctor Undurraga podría ayudarte.
—Gracias, Arturo. Por el momento, lo primero es instalarnos, pero te lo agradezco.
—Salúdala de mi parte, por favor.
—Ha sido un placer encontrarme contigo, Arturo. Espero verte uno de estos días en el club —dijo Manuel, y los dos hombres se despidieron con un abrazo.
El ojo invisible
—¡Muévase, pues! ¿No puede caminar más rápido, hijita?
Rebeca había cumplido cinco años y andaba como si tuviera tres. Inés la miró con impaciencia. A esta niñita le ha hecho bien el campo, pero es gordinfloncita y mansa como un cordero. La mansedumbre de Rebeca la enervaba. La sentía extraña, una criatura prestada que no formaba parte de su revoltijo interior. Vivía como ensoñada.
—Apúrese, hijita, que no tenemos toda la mañana.
Llegando al espléndido palacio estilo neoclásico, subieron las escalinatas de mármol hasta el pórtico. Inés admiró los dos guerreros germanos de bronce, un tímpano con el monograma de la familia Zañartu y las pilastras y guirnaldas de inspiración grecorromana.
—La señora María está en cama —dijo Celinda, abriendo el portón hasta atrás—. Manda decir que suba nomás. ¡Uy! ¡Trajo a la niñita! Dios la bendiga. Usted se viene conmigo, mijita, me la llevo a jugar con la Nicolasa. Adelante, señora Inés.
Ingresaron por un vestíbulo que olía a flores. Los muros tenían boiserie de corte gótico hasta la mitad y, de la mitad al techo, un tapiz de seda color granate. Había un par de muebles venecianos de la casa Fratelli Testolini.El resto eran cajas de libros y, en el cielo, un plafón con la escena de Pedro de Valdivia fundando Santiago.
Pasaron a otro vestíbulo y casi chocan con una gran mesa de caoba arrimada a la pared y varias sillas francesas montadas de dos en dos. La mudanza está en marcha, pensó Inés, impresionada con las proporciones de la vivienda.
Celinda tomó a Rebeca de la mano y desapareció con ella detrás de un biombo japonés. Inés entró al salón y quedó encandilada ante tanta belleza. María siempre ha tenido muy buen gusto, el problema es que con esta enfermedad del alma que la tiene postrada no sé quién se va a encargar de armar esta casa. Observó los delicados muebles ingleses y una mesa de boule con incrustaciones de bronce y carey. La sala estaba a medio decorar y dos sillones Voltaire frente a la chimenea de mármol le daban un ambiente hogareño. Un espejo subía de la chimenea al techo. El artesonado de madera estilo Jacobo II era magnífico. Habían instalado cortinajes de brocato de seda en dos ventanas, las otras tres seguían desnudas y aún no colgaban los tapices de Aubusson.
Estaba admirando un bello paisaje de Corot cuando sintió una mano tironeando la suya.
—Vamos, mamá. La tía María quiere que suba a su pieza.
Detrás de su hija había otra niña que parecía de la misma edad de Rebeca.
—Tú debes ser Nicolasa, ¿verdad? Nunca te vi en el barco, al parecer pasaste la travesía a cargo de Celinda.
—Sí —dijo la niña, cruzando graciosamente los pies y haciendo una pequeña reverencia.
—¿Quién te enseñó esa reverencia de corte? —preguntó Inés, divertida.
—La marquesa Rudini, en Roma, es amiga de papá —dijo la niña, y, tomando a Rebeca de la mano, la invitó a salir de la pieza—. Ven, voy a mostrarte algo.
—¿Qué me ibas a mostrar? —preguntó Rebeca mirando hacia todos lados.
—Eran mentiras. No hay nada que mostrarte en mi pieza. ¿No ves que todo sigue estando en cajas? Mamá está en cama y papá abre las cajas cuando vuelve de la oficina. Menos mal que tía Javiera ha llegado del campo y nos ayuda a desempacar las cosas. No, no era para mostrarte algo, sino para hacerte una pregunta.
Rebeca le dirigió su mirada de ojos impávidos.
—¿Tienes muchas amigas? —preguntó Nicolasa.
—Llegamos recién a Santiago, estábamos viviendo en Ocoa.
—Nosotros hemos vuelto al país después de no sé cuántos años en Europa; yo nací en Roma. Nos vinimos en un barco y a un señor le dio un infarto y se murió; me dio mucho miedo ver a un muerto, lo envolvieron en una lona y lo tiraron al mar con unas rosas —dijo Nicolasa, y, sin hacer pausa, añadió—: ¿Cuántos años tienes?
—Cinco, ¿y tú?
—Yo seis. ¿Seamos amigas?
—Bueno —dijo Rebeca.
—Pero yo no digo para esta tarde, digo para siempre.
—Bueno —repitió Rebeca, observando la muñeca de porcelana que estaba sentada en una de las cajas—. ¿Es tuya?
Nicolasa se rio.
—¿Y de quién va a ser? Mis hermanos no juegan con muñecas. Vicente no juega con nada, tiene apenas ocho meses. ¿Quieres conocerlo? Pasa todo el día durmiendo en la falda de Celinda. Subamos al tercer piso. Ven.
Al ver entrar a Inés, María se incorporó en la cama. Sus ojos se iluminaron.
—¿Cómo fue la llegada a Ocoa? ¿Cómo te recibieron las niñas? ¿Se te quitaron los miedos que traías en el barco?
En pocas palabras, Inés le contó sobre las niñitas, que la habían desconocido, lo sola que se sintió entre esos cerros al fin del mundo, los niños chillando como ratas… y no alcanzó a terminar la frase cuando una joven espigada y bella entró en la pieza.
Inés nunca se sintió bonita; era un poco turnia, su nariz demasiado grande, los ojos chicos. Tal vez por lo mismo solía deslumbrarse ante la belleza femenina. Y esta era una mujer preciosa. Tenía unos ojos negros sobrenaturales por el brillo y la fuerza expresiva, la nariz griega casi perfecta, una boca ancha y cejas oscuras y muy marcadas.
—¿Javiera? ¿Me vas a decir que eres tú? ¡Pero, hija, si cuando te vi la última vez eras una chicuela larga y desabrida con cara de pava!
—Inés, eso fue antes de tu viaje —respondió Javiera, y le dio un beso en la mejilla.
Inés se dirigió a María.
—No me habías dicho que tu hermana estaba viviendo en Santiago.
—No estoy viviendo en Santiago —respondió Javiera—. Vine para ayudar a María con la mudanza. Mi idea es regresar al campo en cuanto ya no me necesiten. La verdad es que echo mucho de menos mi vida en el campo, la vida en la ciudad me carga.
—Mucho le cargará vivir en Santiago, pero es aquí donde le corresponde estar. Papá muerto, la tía Amelia se mudó a Santiago y Javiera debería conocer jóvenes casaderos si no quiere quedarse cuidando parientes y bordando manteles —dijo María.
La voz de Manuel interrumpió esta conversación y las tres mujeres se volvieron hacia la puerta.
—Tal vez sea lo que ella prefiere.
Por un instante, los ojos de Javiera y Manuel se cruzaron. Fue una mirada distinta y en ese momento la escena pareció detenerse como cuando se toma una foto. Una Madonna de Botticelli en la cabecera de la cama. María, pálida y desgreñada, recostada en dos cojines de raso azul. Inés, sentada en el silloncito de brocato, sus medias brillosas y la hebilla de su zapato de terciopelo asomando por debajo del faldón de seda. Manuel con los ojos fijos en Javiera y un chispazo de alegría en las pupilas azules, y Javiera, encandilada.
La Madonna de Botticelli observaba con una sonrisa bailando en los ojos.
Esa noche, cuando todos se fueron a acostar, Manuel pasó a su biblioteca y dejó la puerta entreabierta. No quiso confesárselo ni a él mismo, pero tenía la esperanza de que Javiera viera la luz encendida y se asomara.
Javiera, que alojaba en el mismo piso, vio la luz y entró a preguntarle si no quería una taza de té.
—Gracias, Javiera. No, no quiero una taza de té. Lo que quiero es que te quedes aquí un rato.
¿Él le dijo eso? ¿Fue su voz? ¿Y fue ella quien acercó la silla a su sillón y empezó a hablarle de lo feliz que estaba de poder ayudarlos, de lo bien que iba a quedar la casa una vez que desembalaran todas las cosas y pusieran cada mueble en su lugar? ¿Fue cierto o soñó que en un momento él le pasó la mano por la cabeza, la tomó por cuello y atrajo su cara hacia la suya y la besó suavemente en los labios? Luego se puso de pie y caminó hasta la puerta para cerrarla con llave. ¿Y en verdad se quedaron pegados en ese abrazo?
Cuando Javiera abandonó la pieza, casi sin pisar el suelo para no hacer ruido, faltaba poco para que muriera la noche. “Adiós”, le lanzó un beso desde la puerta.
Manuel se quedó hundido en el sillón, sintiendo el cuerpo de la mujer todavía pegado al suyo como una brasa.
Despechado
El capitán de Ejército Joaquín Larraín se casó con Inés Echeverría en una suntuosa ceremonia presidida por el obispo Joaquín Larraín Gandarillas, en el año 1892. Tenía veinticinco años y su novia, veinticuatro. Eran casi de la misma edad, sin embargo, pocas veces se había visto una pareja tan desigual.
Joaquín tenía ese carácter inalterable del hombre pacífico y criterioso. Su estampa impresionaba a simple vista. Muy encumbrado, de piernas largas, vestido siempre a la moda, trajes bien cortados, botas altas del mejor cuero. Todo en este joven militar hablaba de distinción. Era uno de los once hijos de Patricio Larraín Gandarillas, conocido por su religiosidad exagerada y su inmensa fortuna, dueño de las haciendas Aculeo, Peñaflor, Mallarauco, Pelvín y El Puesto.
Inés también pertenecía a una familia aristocrática. Le gustaba hacer alarde de ser bisnieta de Andrés Bello. Su madre murió a los pocos días de su nacimiento y fue criada por su tía Dolores Echeverría, la mamita Loló. Más bien baja, muy delgada y frágil, daba la impresión de una mujer débil, hasta apagada, pero su cabeza era un torbellino de ideas que soltaba frente a quien fuera, sin importarle cuán inapropiado resultaba decir tal o cual cosa. A la hora de defender sus posturas lo hacía con tal vehemencia que las señoras de su entorno le tenían miedo. Sus ideas feministas escandalizaban a los conservadores, su adherencia a las filosofías orientales la convertían en una “señora estrafalaria”, su manera de vestir —amplios faldones, collares largos y pulseras— provocaba cuchicheos entre las niñas bien, y sus continuos ataques a la Iglesia católica, que mezclaba con un espiritualismo de vanguardia, le granjearon la enemistad de obispos y curas amigos de la oligarquía.
Joaquín se enamoró justamente de estas cualidades. Veía en Inés una criatura deliciosa, una especie única en el universo santiaguino. A veces se escandalizaba con sus amistades: “La mitad son siúticos y los otros son unos rotos o tan estrafalarios como mi mujer”. Pero lo decía como con orgullo. Lo cierto es que la admiraba, y el día de su boda, mientras el obispo bendecía sus anillos, él juraba en silencio protegerla de cualquier maledicencia.
Toda la aristocracia asistió al banquete: políticos, obispos, militares y diplomáticos con sus elegantes señoras y algunos escritores de provincia e intelectuales de Santiago a quienes Inés juntaba en sus tertulias.
La casa de los Echeverría, en la Alameda con Castro, fue profusamente decorada para la ocasión. A la entrada se instalaron dos estatuas de bronce sosteniendo faroles de gas. Farolillos chinescos colgaban de las ramas de las palmeras y bambúes. Se sirvieron pavos, jamones y piernas de cordero. Al ver que el banquete resultaba un éxito, la mamita Loló lanzaba suspiros de alivio mientras se paseaba entre las mesas saludando a los invitados.
—Gracias a Dios se casó con este caballero bien y descartó a Arturo Alessandri, ese joven siútico y fogoso; menos mal, hijita.