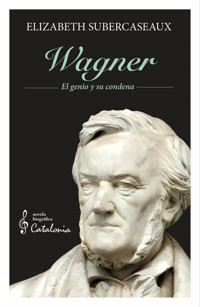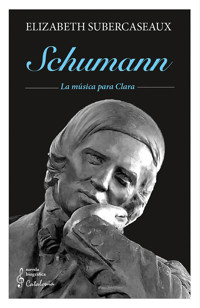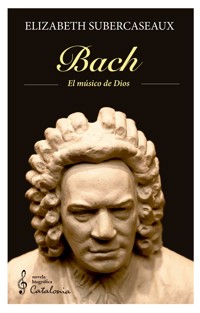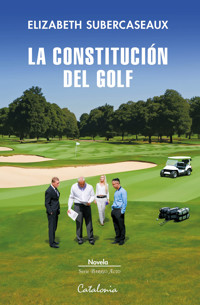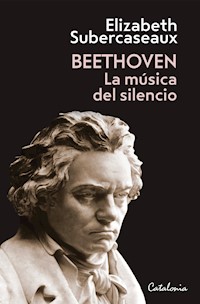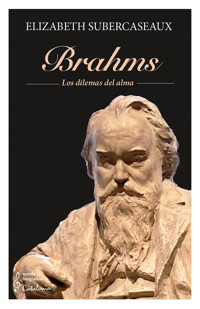
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Catalonia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Brahms. Los dilemas del alma es una exploración profunda y emotiva de la vida de Johannes Brahms, uno de los compositores más grandes de todos los tiempos. Nos transporta al turbulento siglo XIX, donde el joven nacido en un ambiente humilde y con un talento extraordinario se enfrenta a innumerables desafíos y triunfos. A través de una narrativa envolvente, seguimos los pasos de Brahms desde sus humildes comienzos en Hamburgo, donde su padre tocaba en tabernas para mantener a la familia, hasta convertirse en una figura central en la música clásica. La obra nos introduce a sus complejas relaciones personales, incluyendo su conexión con otros gigantes de la música como Robert Schumann y Richard Wagner, así como sus amores -muchos de ellos trágicos y prohibidosque marcaron su vida y obra. La autora, con prosa rica y detallada, nos ofrece una mirada íntima a la mente y alma del compositor, revelando una existencia que se debate entre su genialidad artística y sus luchas personales. No es solo una biografía, sino una reflexión sobre la naturaleza del arte, el sacrificio y la búsqueda de la trascendencia. Un viaje a la vida de Johannes Brahms, desde la oscuridad de las tabernas hasta la gloria de los salones de concierto. Lectura imprescindible para los amantes de la música y para aquellos que desean comprender el legado de uno de los compositores más influyentes de la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Subercaseaux, Elizabeth
BRAHMSLos dilemas del alma
Santiago, Chile: Catalonia, 2024
304 p. 15 x 23 cm
ISBN: 978-956-415-091-8
NovelaCh 863
Diseño de portada: Guarulo & Aloms
Diagramación interior: Salgó Ltda.
Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco
Editorial Catalonia apoya la protección del derecho de autor y el copyright, ya que estimulan la creación y la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, y son una manifestación de la libertad de expresión. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar el derecho de autor y copyright, al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo ayuda a los autores y permite que se continúen publicando los libros de su interés. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información. Si necesita hacerlo, tome contacto con Editorial Catalonia o con SADEL (Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, http://www.sadel.cl).
Primera edición Catalonia: junio, 2024
ISBN: 978-956-415-091-8
ISBN Digital: 978-956-415-092-5
RPI: 238.571
© Elizabeth Subercaseaux, 2024
© Editorial Catalonia Ltda. 2024
Santa Isabel 1235, Providencia
Santiago de Chile
www.catalonia.cl - @catalonialibros
Diagramación digital: ebooks [email protected]
A mi querido hermano Juan Subercaseaux Sommerhoff
Fráncfort, 1896 · Sábado, 23 de mayo
Era una fría mañana. Un pálido rayo de sol se colaba a través del follaje de los castaños. El día anterior habían cavado la fosa y alguien había dejado un ramo de rosas blancas encima de un banco. Los cirios de la pequeña capilla ya estaban encendidos. El lugar se hallaba envuelto en un extraño silencio. No se escuchaba el canto de los pájaros. Ni voces humanas. Todo en el cementerio parecía haberse detenido en el tiempo esperando la llegada de la reina de la música que descansaría entre esas piedras para siempre.
Dos días antes, Clara Schumann había entreabierto los ojos por última vez y, en medio de las sombras, vislumbró los rostros de Marie, Elise y Eugenie. Una de las tres presionaba su mano. Clara le clavó la mirada e intentó decirle algo. No pudo hablar. Cerró los ojos y percibió una sombra larga que se movía como en una danza. Entonces supo que estaba pronta a partir. Este es el momento,se dijo. Después logró apaciguar su pecho agitado, entregó sus músculos y sus pensamientos, y sin darse cuenta pasó al lado opuesto de la vida.
Los amigos más íntimos fueron llegando desde distintas ciudades alemanas. Joachim desde Berlín. Stockhausen desde Hamburgo. Herzogenberg desde Leipzig. Las hijas recibían las palabras de condolencia, les daban las gracias por estar allí y les contaban cómo habían transcurrido las últimas horas de su madre. Poco a poco la casa de la Milliustrasse fue llenándose de gente que venía a rendirle un último tributo a Clara Schumann.
Entre la concurrencia había un gran ausente, Johannes Brahms. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no se encontraba allí? ¿Le habían avisado?
—Va a llegar en cualquier momento —dijo Marie Schumann, sorprendida ella misma por su retraso.
Marie le había enviado un telegrama tres días antes: «Nuestra madre se durmió suavemente hoy». Brahms alcanzó a despedirse de Frau Truxa, echó dos prendas de ropa en un bolso y, bajando la escalera a saltos, salió a la calle. No se dio cuenta de cómo subió al tren que partía rumbo a Fráncfort. No fue consciente de sus pensamientos durante el viaje. Tampoco se percató de que, al llegar a su destino, desconoció la estación y siguió de largo. Dos paradas más allá, alguien le dijo que si iba a Fráncfort debía bajarse, pues se había pasado.
El músico llegó al cementerio en el momento en que depositaban el féretro en el fondo del sepulcro. Marie Schumann estaba echando una primera palada de tierra, que fue a dar con un sonido seco en la cubierta del ataúd. «Adiós, mamá», musitó en silencio. Brahms se le acercó. Sus ojos quedaron fijos en la madera brillante. El temor a perderte y que el mundo siguiera existiendo sin ti me ha perseguido toda la vida. ¿Cuántas veces me habré preguntado qué haría el día en que no estuvieras en ninguna parte y yo no pudiera verte ni hablarte ni escribirte una carta? La respuesta fue siempre «mejor morir». ¿Me estás escuchando, amada mujer? Me encuentro de pie frente a la tumba que acogerá tus restos. Permíteme ser yo tu sepultura, Clara, abrázate a mí para que sigamos juntos.
El compositor estaba pálido y sus labios, temblorosos. Traía una rosa que dejó caer como sin pensarlo. Quienes lo vieron en ese momento contaron que, mientras estuvo parado al borde de la fosa, sus labios se movían como si estuviera diciendo algo, o rezando, y unas lágrimas se deslizaban por su rostro.
Después abandonó el recinto sin hablar con nadie.
Presagio
Joachim, Hanslick y yo nos habíamos sentado a la misma mesa que los tres compartimos el verano anterior, después de la muerte de Clara. Estábamos callados a la espera de que Günter trajera las cervezas. No había nadie más. Era el comienzo de nuestro veraneo en Ischl. Mis amigos me miraban con desacostumbrada insistencia y eso me tenía un poco nervioso. De pronto sentí una extraña presencia entre nosotros, una sombra alargada y transparente a través de la cual podía ver sus rostros como detrás de un vidrio. No sé si ellos se darían cuenta, pero a mí me produjo espanto. Dirigí la vista hacia afuera e intenté concentrarme en el ritmo apacible del agua. Solo unas cuantas hojas secas se deslizaban por la corriente. Joachim y Hanslick no me quitaban los ojos de encima.
—¿Qué pasa?
—No quisiera asustarlo pero me preocupa su aspecto. La última vez que lo vi, en el funeral de Frau Schumann, no estaba tan delgado —dijo Joachim—. ¿Se ha sentido bien?
—No habrá venido desde Berlín para hablar de mi aspecto, mi querido Joachim.
—Por supuesto que no, pero su delgadez no deja de ser un poco alarmante; está ojeroso, se ve cansado y pálido.
—¿Se ha fijado en el color de su cara? —preguntó Hanslick con toda suavidad.
—No acostumbro a mirarme al espejo… ¿Quién está pendiente del color de su cara? ¡Por Dios, amigos! Tanta preocupación por nada, si continúan mirándome como si hubiesen visto a un fantasma, acabarán por irritarme y yo no quiero empezar estas vacaciones discutiendo con ustedes.
Insistí en que me sentía perfectamente bien, que no tenía el menor problema de salud, y que no había estado enfermo ni una sola vez en toda mi vida.
—¡Por favor! Tengo sesenta y tres años y les aseguro que me quedan fuerzas para un buen tiempo más.
Se quedaron escrutándome en silencio. Una gran pesadumbre se apoderó de mi ánimo. Yo sabía que era cierto, hace varias semanas que mi cuerpo había empezado a quejarse. Frau Truxa me había dicho que le preocupaba mi palidez y el día antes de partir a Ischl, Lily Becher me hizo notar que estaba perdiendo demasiado peso.
—Está bien, alguna vez habrá que enfermarse —dije como volviendo de un ensueño—; el problema es que no conozco médico por estos lados.
—Yo conozco a varios —dijo Hanslick.
—Bueno, si hay alguno que no sea un charlatán, prometo consultarlo.
El médico que me recomendaron era amigo del dueño del hotel Elisabeth, donde solíamos comer. Un hombre flaco de rostro chupado con una voz potente que no se condecía con su aspecto insignificante. Su frente estaba salpicada de manchitas rojas y tosía mucho… La verdad es que parecía más enfermo que yo.
Después de examinarme de la cabeza a los pies y formular una serie de preguntas, me pegó una mirada inquietante.
Estos síntomas indican el comienzo de una enfermedad en el hígado. Su hígado está muy hinchado y seguramente se han bloqueado los conductos biliares, lo cual ha producido la ictericia y los problemas digestivos que me ha descrito.
He pasado los años subiendo y bajando cerros, escalando montañas, caminando largas horas por los bosques, he comido siempre con gusto, no ha habido un día en que no haya bebido tres vasos de cerveza con la comida y jamás me he levantado de una mesa antes de tomar un tazón de café turco, ¿por qué habría de estar enfermo?
Contraviniendo mis principios, esa tarde al volver a casa, me miré al espejo y el espejo me devolvió la imagen de un hombre acabado.
—Le presento a Brahms —me dijo.
—No necesita presentación. Lo conozco bien.
Sonreí ante este absurdo diálogo. En efecto, mi piel se veía amarilla con tintes verdosos. Y era un color como para preocuparse. Mis ojos no habían perdido su intensidad azul, pero la mirada se había tornado opaca, sin brillo. Mi cabeza, que siempre ha sido desproporcionadamente grande, ahora parecía más chica. Estuve unos minutos observando mi rostro macilento y la muerte estaba ahí, solo un ciego la habría pasado por alto… Bueno, está bien, tal vez me esté esperando a la vuelta de la esquina, pero esta no sería mi primera muerte. Una parte de mí ya bajó a la tumba contigo, Clara. ¿Serás tú quien se está abrazando a mí?… Debo confesar que me da mucho miedo el viaje que me espera, aunque tal vez será más fácil que acostumbrarse a la vida sin poder verte en ninguna parte.
He veraneado los últimos seis años en ese pueblo entre las montañas cuyo más preciado tesoro es el silencio. Mi intención era estar allí hasta septiembre, sin embargo, no me quedó más remedio que despedirme de mis amigos, de la vieja casa en un camino solitario, donde alquilaba un par de piezas, y obedecer las órdenes del médico. Debía partir a Karlsbad para consultar al afamado doctor Grünenberger. Hanslick se puso en contacto con el profesor Emil Seling y con el director de orquesta Janetcheck para que me ayudasen a encontrar un hospedaje adecuado. Estaban esperándome en el andén. Me saludaron cariñosamente y ojalá hubiesen podido disimular la impresión que sufrieron al verme. Mi lastimoso aspecto se había convertido en mi carta de presentación.
Pasé tres semanas en Karlsbad. Los días estuvieron gloriosos. Si no me encontrara tan enfermo, diría que fueron tres semanas encantadoras. Me permitieron hacer lo que yo quisiera. Nadie me forzó a llevar esa vida triste y monótona de los enfermos, que se pasean entre las fuentes, bebiendo agua a sorbitos con una bombilla de vidrio, aferrados a la ilusión del milagro. También pude librarme de las cenas en un comedor de hotel plagado de gente tosiendo. Alojé en un departamento silencioso en casa de gente amable y educada a la que le gustaba la música. El doctor Grünenberger se esmeró para que la ictericia, cada día más elevada, no me resultase del todo alarmante, y por el momento no recomendó baños, sino diez vasos de agua al día y me hizo prometer que regresaría a Karlsbad dentro de unos meses. Un equipo de los mejores doctores aseguró que mi caso no era peligroso. No me dieron nuevos detalles de mi salud. Nadie pronunció la terrible palabra en mi presencia y yo tampoco dije a nadie que mi padre había muerto de la misma enfermedad.
He regresado a Viena, donde hago la misma vida que he hecho desde 1862, el año en que decidí quedarme aquí. Me he puesto en manos de Herbert Müller, mi doctor desde que perdí a mi viejo amigo Theodor Billroth. Frau Truxa se ha erigido en mi enfermera y se empecina en hacerme cambiar de hábitos. Yo la dejo hacer, aunque nuestras discusiones me agoten.
—No camine tanto, Herr Brahms.
—Frau Truxa, ¿cuántos años llevamos viviendo juntos?
—¡Veinte! —exclama, no sé si ufana o hastiada de que sean tantos.
—Veinte años juntos y usted sigue sin querer oír lo que le he dicho tantas veces. La naturaleza es mi fuente de inspiración, mi única fuente de inspiración; no conozco otra. Hace un tiempo la oí decir que los primeros acordes de mi Sonata demostraban una gran libertad de espíritu, ¿se acuerda que lo comentamos? ¿De dónde cree que provino esa libertad? Pues de una tarde en un potrero de Winsen. Yo me encontraba allí justamente en el momento en que el campo oscureció como si la noche se hubiese adelantado, los conejos arrancaron a perderse, se levantó un viento poderoso, cayeron haces de fuego junto a toneladas de agua y en medio de ese fin de mundo pude oír la voz del cielo partiéndose en dos… Escúcheme bien, mi estimada Celestine, las claves de la composición se encuentran en la naturaleza, la música es en sí misma un sentimiento de libertad, los músicos no podemos vivir prisioneros, ¿y usted quiere que componga encerrado entre cuatro paredes?
—Lo único que digo es que no camine tanto.
—¿Pero cómo pretende que me encuentre con el Prater si no salgo a caminar? ¿Sentado en esta balanza?
Diálogos como este se producen a diario. A veces lamento que sus hijos hayan volado a sus vidas. Hace veinte años Frau Truxa perdió a su marido y ha ocupado tres cuartas partes de esta vivienda desde entonces. En ese tiempo sus dos hijos eran pequeños y de cierta manera formábamos una familia. Cuando los niños estaban aquí, la convivencia era más independiente, vamos a decir que Celestine no tenía tanto tiempo libre para inmiscuirse en mis asuntos y tampoco pasaba sus horas haciendo esfuerzos por domesticarme.
Pero nada ha cambiado. He ido todos los días a almorzar al Roter Igel y a tomar mi café al Kremser. Allí me instalo en la mesa que hay detrás de la puerta, lejos de miradas molestas y de gente que quiera entablar conversación. Después salgo a caminar al Prater. A la vuelta paso por Kühne, frente a la ópera, y me compro una latita de carne de cerdo en aceite. Me la como sentado en un banco de la Karlsplatz, antes de llegar a mi calle. Regreso a casa y contesto algunas cartas (esta pila de papeles sin responder me abruma). He mantenido mi rutina de cenar dos veces por semana en el palacio de la familia Wittgenstein. Los martes almuerzo con Eduard Hanslick en el Grösser. Él me recrimina porque hace dos años que no compongo, yo insisto en que estoy componiendo, pero solo para mí, y luego comentamos su última crítica. Todo sigue igual. La casa de Lily Becher está en el décimo distrito, bastante lejos de la mía, sin embargo he podido visitarla un par de veces y quisiera seguir haciéndolo mientras las fuerzas me acompañen. Ella me alegra la vida. También pienso asistir a los conciertos. Strauss acaba de terminar su nueva opereta, La diosa de la razón, y me propongo verla. Incluso he vuelto a mis caminatas más largas que me producen una gran tranquilidad de espíritu. El único problema es que siempre me encuentro con alguien que no puede resistir la tentación de inmiscuirse en mis cosas. ¿Cómo se siente, Herr Brahms?, ¿cómo está su salud?
—Cada día un poco peor.
Me habré ganado con creces la reputación del hombre más antipático de Viena, pero qué se le va a hacer, si es verdad que estoy muriendo; mi última obligación es ser simpático con personas que no he visto en toda mi vida.
La gente me mira y aparta la vista. ¿Y será tan cierto que voy a morir? Me pregunto si despertaré en algún lugar donde pueda ver a ese ángel que fue mi madre, a mi padre, a mi pobre hermana Elisabeth, a Fritz. Ahora siento no haber estado más cerca de mi hermano. Nos vimos pocas veces en el curso de la vida. Sé que lo llamaban «el Brahms fracasado». Un apelativo injusto. Fritz era un buen pianista. Su viaje a Venezuela le resultó decepcionante y luego de esa absurda aventura terminó por convencerse de que su futuro estaba en el piano, más que en la aduana del puerto de La Guaira. En todo caso, ser mi hermano habrá sido difícil para él, aunque no creo que le hubiera gustado estar en mi pellejo. «Yo no soy una persona agradable, no podría vivir con una mujer de tan mal gusto como para enamorarse de mí, es una de las razones por la cuales no quiero casarme», le dije un día a Joachim.
—¿Por qué tiene tan mala idea de usted mismo? —preguntó mi amigo.
—Me observo, me escucho y creo conocerme bastante bien.
—Yo, en cambio, admiro su naturaleza tranquila, su capacidad para mimetizarse con los bosques y pasarse horas caminando y contemplando el cielo. No sabe la envidia que me da. Es usted un hombre sincero en la expresión de sus sentimientos, Brahms, y carente de falsos sentimentalismos.
—Usted mismo ha dicho que soy una de las personas más egoístas que ha conocido…
—Es verdad… y también he visto que su egoísmo es un arma que ha utilizado para convertirse en un gran compositor y en ese caso podría ser una virtud.
Bueno, es la opinión de Joachim, pero yo he sido un hombre muy brusco, impaciente y sarcástico, a veces antipático… ¡Oh!, tantas cosas que pudieron evitarse… Uno se pone a pensar en los insultos que pudo haber dicho, los dolores que pudo haber causado y se encuentra con que a la hora de la muerte no es posible reparar nada de la vida.
Hoy he tenido una curiosa visión que me transportó a los primeros momentos de mi existencia. Ocurrió esta tarde. Me encontraba sentado al piano revisando la música de mis Cuatro canciones serias. Tal vez me quedé dormido sin darme cuenta y no fue una visión, sino un sueño. Yo estaba naciendo en el diminuto dormitorio de mis padres, en nuestra casa de la Speckstrasse, en Hamburgo. Frau Helma, la matrona del barrio, se hallaba de pie junto a la cama de mi madre y sostenía una palangana con agua caliente. A los pies de la cama, con su expresión circunspecta y hablando consigo mismo, estaba mi venerado maestro Robert Schumann. Al escuchar mi grito de recién nacido y verme abrir los ojos al mundo, el maestro alzó los brazos y gritó:
—¡Llegó, Clara, ha llegado!
Desperté en ese momento y de inmediato comprendí el significado del sueño. Justamente ayer, revolviendo papeles viejos, descubrí el artículo que Schumann publicó en el Neue Zeistschrift für Musik, aquel 28 de octubre de 1853. «Nuevos caminos.» ¡Cuántas veces no maldije la hora en que a mi admirable amigo se le ocurrió elevarme a la categoría de un dios y poner sobre mis hombros de veinte años aquella pesada carga! No me cabe ninguna duda de que Schumann escribió su apología con la mejor de las intenciones, pero yo tendría que demostrar, ahora frente a un público, que todo cuanto se decía en ese artículo era verdad. El maestro me había escuchado con el alma, pero el público iba a juzgarme con la cabeza. ¿Qué podría haberle dicho entonces? Su artículo fue un gran impulso para mi carrera, me abrió todas las puertas, me forzó a ser riguroso conmigo mismo, pero en ese momento sentí unas terribles ganas de esconderme en una cueva y desaparecer del mundo.
He vuelto a leerlo. He vuelto a sentir un hielo en la nuca.
Nuevos caminos
Han pasado muchos años desde que empecé a interesarme por este terreno tan preñado de recuerdos. Con frecuencia, aunque absorbido por una actividad intensa, me he sentido impulsado a escribir acerca de novedosos e importantes empeños que anuncian una nueva era musical. Mientras seguía con el más vivo interés los caminos recorridos por estos elegidos, pensaba en que algún día aparecería alguien que haría palidecer la más alta expresión del tiempo, alguien que habría alcanzado la perfección, no a través de un desarrollo gradual, sino de golpe, como Minerva cuando irrumpe armada con la cabeza de Júpiter. Y ha aparecido esta nueva sangre, cuya cuna han velado Gracias y Héroes. Se llama Johannes Brahms. Recomendado por un maestro conocido y amado, Marxsen, ha llegado desde Hamburgo, donde componía en medio de una callada oscuridad. […]
Emanaban de su persona todos aquellos signos que esperábamos: ¡un elegido! Cuando se sentó al piano, comenzaron a desvelarse ámbitos maravillosos: nos vimos arrastrados a una espiral cada vez más mágica. Añádase a esto un modo de tocar extraordinariamente genial, que transforma el piano en una orquesta. Ahí están las sonatas o las transparentes armonías, los fragmentos para piano y las sonatas para violín y piano, e incluso los cuartetos para cuerda. Todo ello tan distinto que cada cosa parecía brotar de diferentes manantiales. […]
Si dirige su varita mágica hacia las masas corales y orquestales, podremos escuchar pasajes todavía más emocionantes. Puede fortificarle en esta misión el genio más elevado, y todo hace suponer que será así, porque en él vive otro «genio», el de la modestia. Sus compañeros le saludan en sus primeros pasos en el mundo, donde quizá lo esperen heridas, pero también le esperan laureles y aplausos. Nosotros le damos la bienvenida como a un valeroso combatiente.
El querido maestro había encendido las luces de alerta en el envidioso mundillo de los músicos. ¿Un elegido que haría palidecer la más alta expresión del tiempo? ¿Cómo es que nadie había oído hablar de él? ¿No era un hijo de las barriadas pobres de Hamburgo?
Hamburgo, 1833 · Martes, 7 de mayo
El olor a tocino alertó a la rata; asomó la nariz, luego la mitad del cuerpo, volvió la cabecita hacia la izquierda, hacia la derecha, y cuando se hubo cerciorado de que su olfato no la engañaba, salió de la cueva. El ventanuco que daba a la calle estaba abierto. Un aroma apestoso invadía el ambiente. La rata se lamió los bigotes, alzó las dos patas anteriores y estiró los cuatro dedos como si el graso alimento estuviese al alcance de su mano. En ese momento, desde la habitación contigua, llegó un alarido y la rata quedó inmóvil.
—¡Con fuerza, señora Brahms, con fuerza! —gritaba Frau Helma mientras Christiane, apoyada a los barrotes de la cama de fierro, jadeaba y pujaba con toda la energía de su alma.
Jakob Brahms se tapó los oídos con ambas manos. La pequeña Elisabeth, de poco más de dos años, dormía en su falda. El hombre miró a su alrededor y sintió una opresión en el pecho. Las paredes estaban saturadas de agua, el techo cubierto de extensas manchas de hongos y la pieza olía a humedad. Christiane era una buena mujer, alegre y optimista como él mismo, y muy trabajadora a pesar de sus cuarenta y un años, su cojera, su mala salud. Se esmeraba en mantener la casa limpia y ordenada. Los cojines de colores vivos, que ella misma había bordado, la cortinilla que lucía impecable y la enredadera que había puesto en un rincón daban un toque de frescura al ambiente. Pero de los muros seguía emanando esa pestilencia de ropa en remojo. El Gängeviertel era un barrio deprimente y ellos vivían en la Calle del Tocino, un sector oscuro impregnado de olor a tocino. Por las callejas retorcidas pululaban niños descalzos, mendigos y mujeres ya mayores acarreando baldes de agua, como hacía a diario su mujer. Y por las tardes, cuando los portones de la ciudad amurallada se cerraban, los hombres volvían del trabajo y miraban caer la noche sentados en el umbral de sus hogares.
Jakob evocó la casa de sus padres en Heide, la baja Sajonia a la orilla del Elba. Una casa modesta pero con la dignidad del campo. Tenían patos, gansos y tres gallinas, y su padre estaba a cargo de un hostal. ¡Qué distinto era todo aquello! Los potreros llenos de retamos. El aire fresco. Las noches calladas. Este conventillo de Hamburgo, en cambio, no era digno de un soñador amante de la música como él. Tal vez debió haberle hecho caso a su padre y haber aprendido algún oficio que le diera dinero, como hizo su hermano que compró un pedazo de tierra. Debió olvidarse de su afán de ser músico a costa de lo que fuera. ¡Oh! ¡Qué porfiado soy! Tengo veinticuatro años, soy un músico pobre, vivimos en este barrio donde no hay una sola vivienda en mejor estado que la nuestra, y en mi horizonte no se ven días mejores, ¿cómo diablos voy a mantener un segundo hijo?
En ese momento vislumbró a la rata y depositó suavemente a Elisabeth en el cajón de madera que hacía las veces de cuna.
—¡Maldito bicho mugriento!
Enseguida se tapó la boca con la mano. Escuchó. De la habitación contigua no llegaba, ahora, ningún grito, los pavorosos jadeos habían cesado. De pronto la casa se vio envuelta en un manto de silencio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Levantó la vista y al ver a Frau Helma con el bulto entre las manos, le pareció estar en medio de un sueño.
—¿Ha nacido? —preguntó alzando las cejas y abriendo desmesuradamente los ojos.
—Ha nacido y es un niño precioso —dijo Frau Helma con toda tranquilidad.
—¿Un niño? ¿Cómo un niño? —murmuró Jakob sintiendo una avasalladora sensación de alegría.
—Bueno, como son todos los niños, Herr Brahms, un hombrecito. Mírelo. No se quede ahí como si le hubiese caído un rayo. ¿Quiere tomarlo?
Jakob olvidó las ráfagas de mal olor, los ojillos negros y brillantes de la rata que seguía donde mismo, olvidó la pobreza de su entorno y tomó al niño como quien toma un delicado trozo de cristal. Ya lo habían hablado con Christiane, lo bautizarían en St. Michaeliskirche, una iglesia luterana que estaba bastante lejos de la casa, pero era la que a él le gustaba. Entró al cuartucho donde Christiane reposaba con los ojos cerrados y la frente mojada con el sudor.
—Se ha quedado dormida —dijo Frau Helma en voz baja.
A esa misma hora, a cuatrocientos kilómetros de distancia, en Leipzig, Clara Wieck se bajaba del coche que la traía de vuelta de su primera gira. Sus ojos de un raro color gris azulado tenían una mirada triunfante. Descendió con todo cuidado para no estropear el vestido nuevo. Un pie primero, lentamente deslizó la pierna hacia abajo, el otro pie después, como toda una señorita que hace su entrada al mundo de los adultos. Al salir del carruaje se arregló el vuelo del vestido y se acomodó el broche de la trenza que le llegaba hasta la cintura. «Puedes soltarte la trenza ahora que estamos cerca de casa», le había dicho su padre cuando el carruaje se aproximaba a Leipzig.
Robert Schumann, al escuchar el rítmico trote de los caballos en el empedrado, salió a la calle seguido de los pequeños Alvyn y Gustav, y detrás de todos, Johanna Strobel, la niñera de Clara.
Los pequeños se abalanzaron sobre la hermana a quien no veían desde comienzos del mes de enero. Dresde, Alterburg, Fráncfort, Arnstadt, Weimar, eran solo algunas de las ciudades donde Clara había ofrecido un concierto. Frau Strobel les había mostrado la nota en el diario donde se decía que era la más grande virtuosa de todos los tiempos. «¡Y es la Clara de nosotros!», balbuceó el pequeño Gustav en su media lengua.
Robert se acercó a su maestro y le extendió la mano.
—Bienvenido, Herr Wieck, los hemos echado de menos.
—¿Y ha practicado todos los días tres horas como le dejé indicado? —preguntó Wieck clavándole sus ojos de aguilucho.
—No solamente he practicado, Herr Wieck, también… —Iba a decirle que había compuesto dos piezas para piano y una para piano y violín, mas a sabiendas del poco aprecio que tenía su maestro por la composición, se quedó callado. Miró a Clara. ¡Dios Santo! ¡Cómo había crecido en esos meses!
—Se ha convertido en una verdadera mujer, Clara…, bueno, en casi una mujer.
—En cuatro meses más voy a cumplir quince años, Herr Schumann, y eso me convierte en una señorita hecha y derecha, ¿no es así?
—Quiere decir que de ahora en adelante debo llamarla señorita Wieck. La felicito por sus triunfos, señorita Wieck, me he enterado por la prensa de que su gira ha sido todo un éxito. ¿Es verdad que el próximo mes irá a Hamburgo?
—Eso va a depender de cuánto estén dispuestos a pagar los nobles que administran la Sociedad Filarmónica —contestó Wieck—. Puñado de barones corruptos y avaros, eso es lo que son. Y ahora, basta de charlar en la calle, entremos en la casa. Clara, ve a descansar un rato y te espero a las tres en la sala de música.
Christiane abrió los ojos y preguntó la hora.
—Van a ser las tres de la tarde, Frau Brahms.
—¿Puedo verlo?
—Lo he dejado en la cuna. Está dormido.
—¿Dónde está mi marido?
—Salió a comprar una botella de Tokay.
Christiane sonrió. Jakob quería un hijo varón.
—Vamos a llamarlo Johannes— dijo, y volvió a cerrar los ojos.
La sala había quedado vacía y, al ver la cancha despejada de peligro, la rata intentó trepar a la mesa, pero de pronto se dio cuenta de que no lo lograría. Dio un pequeño salto hacia atrás y volvió a su cueva.
Speckstrasse
La cruda y repulsiva pobreza me afectaba en lo más profundo. Nuestro edificio tenía cinco pisos y una buhardilla que ocupaba la familia Fischer. Era uno de esos típicos inmuebles que se construyeron en Hamburgo a finales del siglo xviii. Todo de madera. Un incendio habría dado cuenta de él en menos de una hora. Habitábamos uno de los departamentos del primer piso. La puerta de la izquierda. Recuerdo el miserable lugar y todavía me estremezco. Uno subía los tres peldaños que daban a la calle y se encontraba en un espacio diminuto, mitad cocina, mitad pasillo. Pegada a un muro estaban mi cama y la de mi hermana Elisabeth. Al fondo había una portezuela batiente que conducía al living y este comunicaba con un espacio tan pequeño como un clóset, donde dormían mis padres. Eso era todo.
Mi madre afanaba cojeando entre una pieza y otra, limpiando, poniendo flores en tarros vacíos, preparando sus deliciosos fritos de arándanos y su rompope o cosiendo una cortina de color amarillo. Se comportaba como si allí no ocurriese nada aparte del grato pasar de una familia feliz. No sé cómo se las ingeniaba para alegrar aquel sucucho. Lo cierto es que su delantal blanco, sus ojos intensamente azules y su rostro bondadoso eran la luz en esos cuartos oscuros. Mi padre se la pasaba alabando sus bordados y costuras, y ambos eran verdaderos artistas para gozar de las cosas sencillas. En esa casa con vista a una calleja poblada de ratas no había suficiente espacio para guardar el violonchelo de mi padre y, sin embargo, no faltaba un ruiseñor que él mismo había comprado en el mercado con jaula y todo.
Mi padre no era tan leído como ella y provenía de una familia más modesta; no había nada de sofisticado en él y dentro de su simpleza habitaba un hombre vehemente, un poco dado a la euforia. Tenía un rostro infantil, los ojos de un verde claro, la nariz recta y una piel blanca y suave. Al lado de mi madre parecía su hijo, pero nunca hizo el menor comentario en ese sentido ni nada que pudiese ofenderla.
Desde niño quiso ser músico y a los veinte años, en contra de las aspiraciones de mi abuelo, escapó de la casa y se fue a Hamburgo, donde haría su carrera. «Hamburgo era la ciudad de mis sueños», me dijo una noche mientras caminábamos a casa de vuelta de la taberna donde tocábamos juntos. Yo lo escuchaba en silencio, mientras mi cabeza de seis años no podía comprender que aquella ciudad gris, de calles nauseabundas, pudiera ser el sueño de alguien.
Para subsistir más o menos dignamente, un músico de ciudad debe ser versátil, y mi padre lo era. Tocaba el violín, la viola, el chelo, el contrabajo, la flauta y el corno francés. No quiso aprender a tocar el piano. «Si eres pianista y no tocas en alguna corte, te mueres de hambre, y yo no estoy para servir a los que viven recordándote que eres un ratón; a mí me gusta la música para educar el oído de la gente que baila en las calles.» Siendo apenas un niño yo sabía que mi padre no era un dechado de virtudes, era fantasioso y vivía persiguiendo sueños imposibles, en cambio siempre me pareció admirable su conciencia sobre el papel que jugaban los músicos en la sociedad. «Los músicos como nosotros no tendremos un talento espectacular —decía—, pero somos la sangre vital de cualquier ciudad con pretensiones culturales.»
Tenía una tendencia natural a ver el lado luminoso de las cosas y creer que sus propias ilusiones se hacían realidad. A veces era cierto, pero lo más frecuente eran sus derroches con dinero prestado. «No me pongas esa cara, Christiane, lo devolveré en cuanto me haga rico», le decía a mi madre haciendo gala de un optimismo que no lo abandonaba ni en los peores momentos. Se afanaba tocando los distintos instrumentos, trabajando hasta altas horas de la noche. Algún día saldría adelante, alguna vez se haría rico, en algún momento podría alquilar una casa más grande. No perdía su entusiasmo, aunque tuviera que trabajar hasta altas horas de la noche y llevarme con él. A los seis años debo de haber sido el pianista más joven en la historia de Hamburgo. No guardo ni un solo buen recuerdo de esas noches. Fue una experiencia amarga. Me intimidaban los hombres perpetuamente borrachos y las prostitutas con sus voces estridentes, sus labios embetunados, sus palabras soeces. Había una que me besaba en la boca, me apretujaba contra su pecho y yo sentía que me faltaba el aire —durante años tuve pesadillas con esos labios sucios, malolientes. Y aún me estremezco ante el recuerdo de un asqueroso marinero que me sentaba en su falda y me manoseaba. ¡Qué terror me producía ese viejo! Un día se lo dije llorando a mi padre y mi padre reaccionó tramándose a golpes con el marinero, quien pareció quebrarse como un viejo muñeco de palo para caer al suelo echando maldiciones. No volvimos a tocar en esa taberna, pero todo aquello me dejó marcado. Muchos años más tarde, siendo yo mismo un hombre de veintitrés años, una noche en que mi amigo Joachim quiso abrazarme, lo expulsé violentamente de mi lado. Me dio vergüenza explicarle las verdaderas razones de este rechazo al contacto físico que he sentido siempre.
A partir de la golpiza al marinero, mi padre redobló su esfuerzo por salir del mundo más pobre y negro de Hamburgo, subir en la escala social, ganar dinero. Hasta que al final consiguió un cargo en la orquesta de la ciudad que le proporcionó un salario relativamente alto y un estatus superior al de un músico que va de taberna en taberna con distintas orquestas. Ahora era músico oficial del Pabellón de Conciertos.
La naturaleza alegre de mi padre y la infinita dulzura de mi madre amortiguaban las miserias del conventillo. De cierta manera nuestro pequeño apartamento era un oasis de paz, pero yo no he podido extirpar de mi alma la espina de esa infancia en la pobreza ni el resentimiento que me produjo todo aquello. Tengo plena conciencia de lo que estoy afirmando. Yo no soy un hombre que se niegue a ver sus opacidades. En mi vida han pasado muchas cosas, he obtenido un reconocimiento que músicos como Mozart, Schumann y Schubert habrían envidiado, me han aplaudido en los salones imperiales y voy a morir como un hombre rico, pero no me siento tan distinto de aquel joven humillado por los nobles de la ciudad que solo demostraban desprecio hacia nosotros. En una ciudad como Hamburgo, crecer fuera de los círculos aristocráticos era un estigma, una condena de por vida, sobre todo para un músico del Gängeviertel que tuvo la audacia de ser compositor. De aquellas penurias provino mi obsesión por ser reconocido, respetado, obtener el puesto de director de la Sociedad Filarmónica. Una señal de gratitud sería lo único que allanaría las huellas del Gängeviertel y de la rata que mi padre decía haber visto en nuestra sala el día de mi nacimiento.
Nunca obtuve el puesto. Hamburgo me lo ha negado en reiteradas ocasiones. La arrogancia de esos nobles todavía me pone iracundo. ¿Por qué el empeño en ofenderme? En una oportunidad llegó hasta mis oídos el comentario de uno de los miembros del comité. «Brahms es un músico genial con modales de pirata y mentalidad de carnicero; no vamos a otorgarle el cargo a una persona así; no debemos perder de vista que proviene del Gängeviertel.»
La cercanía de la muerte invita a hacer las paces con las humillaciones de la vida, con ciertas humillaciones de la vida…, hay otras que uno se lleva a la tumba.
Hamburgo, 1840 · Sábado, 12 de septiembre
La tarde estaba oscura. Los primeros goterones saltaban en la calle como pelotillas de goma y los truenos reventaban sobre el techo de la casa a la cual se habían mudado hacía dos semanas.
Christiane pinchó la aguja en la almohadilla y se pasó una mano por la cabeza casi blanca. La nueva casa había colmado sus expectativas. Tres habitaciones, una para ella y su marido, otra para Johannes y el pequeño Fritz, y un dormitorio grande para Elisabeth. Elisabeth padecía de intensos dolores de cabeza que no se pasaban con nada y la dejaban triste y de mal humor, ahora tendría un dormitorio para ella sola y todo gracias al buen desempeño de Jakob. Contrabajista oficial de la orquesta de Hamburgo, con permiso para tocar dos horas diarias en las tabernas. ¡Quién lo hubiera dicho: doble paga y no más salidas de noche! Seguiría llevándose a Johannes con él, pero solamente de día; el niño podría pasar sus noches durmiendo con tranquilidad. Y no más angustias cuando apareciera la dueña a cobrar el alquiler; el dinero alcanzaría para este departamento en la Ulrikustrasse 38, el más amplio y luminoso que Christiane había visto en toda su vida. Se encontraba en un barrio mejor que el repugnante Gängeviertel. La calle Ulrikus no sería la más elegante de Hamburgo, pero allí no había ratas.
Jakob era bueno con sus hijos y a su mujer la trataba bien. No había un sábado que no la llevara a la taberna de Hans; allí bebían cerveza y ella se olvidaba de los problemas. Salía tomada del brazo de su marido sintiendo un mareo delicioso y ninguna diferencia con las otras mujeres. ¡Ah! Si no fuera por el juego… Ella odiaba la lotería, pero su marido siempre encontraba una buena disculpa.
La noche anterior se habían quedado conversando hasta tarde en la cocina. Los tres niños estaban dormidos. Jakob había comprado una botella de vino y ella cocinó la carne molida con cebollas y preparó sus fritos de arándanos.
—Debes prometer que no vas a seguir comprando esos boletos, no tenemos dinero para tirarlo de esa forma —le dijo.
—Mujer, tienes que creer en mi buena estrella, cuando ganemos no vas a estar tan triste, y si no compro boletos, ¿cómo quieres que gane?
Siempre sale con lo mismo, pensó ella y prefirió cambiar de tema.
—¿Qué viste en mí, Jakob? —preguntó mientras le escanciaba el vino.
—¿Cuándo?
—Cuando me conociste y después me pediste en matrimonio.
—¿Por qué preguntas esto tan raro, Christiane?
—Tengo diecisiete años más que tú, nunca he sido una mujer bonita. Soy coja, tengo un brazo más corto, nos habíamos conocido hacía solo ocho días y ya estabas queriendo casarte conmigo. Algo has de haber visto…
—Así es, mujer —respondió Jakob, enderezándose en la silla como quien se dispone a dar una seria explicación—. Yo diría que más de algo.
—¿Y no me vas a decir qué? Quiero saberlo, Jakob. No lo había comentado antes, pero cuando llegaste a rentar la habitación en casa de mi hermana y después nos conocimos en la escalera y después de una semana hablaste con mi cuñado y le pediste mi mano, ¿te acuerdas? Yo pensé que era una broma, un hombre tanto más joven… Mi cuñado y yo lo conversamos toda una noche. Él quiso saber si no había pasado algo grave entre nosotros dos y yo le dije que eras una persona respetuosa y no me habrías tocado ni un pelo sin mediar un compromiso como es debido. Así le dije, con esas mismas palabras, y se le puso una expresión de lo más seria. «Cásate con él, Christiane, este hombre será menor que tú, pero es tu destino. Es tu última oportunidad de tener hijos y formar una familia.»
—¡Ah! ¿Eso ocurrió en realidad? ¡Pero tú no te casaste conmigo porque yo era tu destino, sino por algo más! —sonrió con una chispa de malicia en los ojos.
—Lo que quiero saber es qué viste en una mujer tanto mayor, fea y coja.
—¡No hables así, mujer! Tú no eres fea ni coja, tendrás una pierna más corta, pero trabajas como si tuvieras tres del mismo largo, te mueves con una agilidad asombrosa, eres una magnífica ama de casa, jamás he visto mejor cocinera, estos fritos de arándano son la entrada al mismo cielo y sabes coser como las costureras de las princesas. ¿Te parece poco para un músico vagabundo que recién comenzaba a tocar en orquestas pobres, deambulando de taberna en taberna, ganando lo que indicara la buena conciencia del tabernero o «dos taleros y todo el trago que quiera», como dijo Hans?
Christiane le pegó una mirada agradecida. Luego cambió de tema:
—Me preocupa lo que estás haciendo con Johannes.
—¿Qué estoy haciendo con Johannes que no sea alimentar su talento?
—No me parece que las tabernas estén contribuyendo en nada a su talento. Tampoco es bueno para su salud, aunque ahora lo lleves de día. ¡Ni siquiera ha cumplido siete años, Jakob! Este niño debería pasar más horas en el colegio de Herr Hoffmann que tocando el piano en esos tugurios de mala muerte. Ayer conversé con Herr Hoffmann y se quejó de la escasa concentración de Hannes en las clases de inglés y latín. Me dijo que el niño soñaba despierto y no me atreví a replicarle que no es que sueñe despierto, sino que pasa con su padre en las tabernas. ¿Cómo va a concentrarse?
—Hablas como si mi intención fuese llevarme al hijo a las tabernas para que aprenda a tomar cerveza. ¡Por Dios, Christiane! Si lo escucharas tocar el piano… Uno de estos días te voy a invitar para que lo veas con tus propios ojos. La gente se queda con la boca abierta. ¿No te mostró lo que ha inventado? Ha descubierto que una melodía se puede representar en un papel dibujando puntos negros en una línea. Sin haber visto nunca un pentagrama, creó un sistema para leer música. Y cuando le enseño las notas en el piano del gordo Hans, las reconoce y las repite mirando por la ventana. ¿Qué te parece eso? Tiene talento, mujer. ¡Ah, sí, vaya sí tiene talento! Justamente iba a decírtelo, ahora que voy a integrar la orquesta de la ciudad y contaré con un salario mejor que el de antes, vamos a tomarle clases. Bendito sea el colegio de Hoffmann por tener un piano en la sala, pero Johannes necesita un maestro de la altura de Otto Cossel.
Christiane dio un respingo.
—¡Otto Cossel! Va a costar carísimo…
—Hablaré con él. Le explicaré la precariedad de nuestra situación. ¿Sabes una cosa, mujer? Johannes lleva dos años insistiendo en aprender piano, no tiene interés en ningún otro instrumento, en la orquesta filarmónica no hay lugar para un pianista, se lo he dicho mil veces, pero me he dado por vencido. Voy a permitirle estudiar piano, aunque sé que los instrumentos orquestales dejan más. Y quiero pedirte un favor, vamos a necesitar dinero, tú podrías ayudarme consiguiendo clientes ricos.
—Podría coser para la señora Kaufmann.
—¡Ésa es una buena idea, mujer! ¿Y querrá?
—No me cuesta nada cruzar la calle y ofrecerle mis servicios; lo peor que puede pasar es que me diga que no los necesita. ¿Cuánto debería cobrarle?
—El granuja de su marido nos está cobrando el peso de la carne en oro y se está haciendo rico a costa de los habitantes de este barrio. Deberías cobrarle el doble, mujer.
—Dicen que es avara y tampoco es una buena mujer. Se rumorea que ha golpeado a su marido mientras le grita obscenidades. Teresa, la mujer de Hans, me dijo que también golpea a su hijastra.
—Entonces cóbrale el triple.
—¿Tú crees que Johannes podría ser un buen compositor? —preguntó Christiane clavándole una mirada tímida—. Ayer lo escuché cantar y quedé maravillada cuando me dijo que él mismo había compuesto la melodía.
—Mira mujer, yo no soy un hombre instruido, no tengo gran inteligencia, no obstante, reconozco la calidad en la música, distingo a un pianista con ángel de un pianista común y corriente, y cuando escucho a nuestro niño improvisando en el piano…, no sé cómo explicártelo, algo se encierra ahí, algo más grande que nosotros.
—¿Y si la señora Kaufmann no quisiera mis servicios, Jakob?
—¿Por qué no va a querer que su ropa la confeccione la mejor costurera del barrio?
—¿Cuándo dices que vas a hablar con Otto Cossel?
—Ya hablé…
—Ya hablaste. Y todavía no sabemos si vamos a poder pagar…
—¿Por qué no vamos a poder?
—No es fácil ganar dinero con una aguja, Jakob, y es una carga pesada para mis hombros.
—¡Yo no puedo hacer más de lo que hago, mujer! ¿Quieres ayudarme para que nuestro Hannes aprenda con un buen maestro o lo quieres de gandul como el Peter de Hans?
A esa hora de la noche, en Leipzig, Robert y Clara Schumann comentaban los sucesos del día. El aire era transparente y tibio. Aún quedaban restos del verano. Robert había abierto las ventanas de la sala y desde la Inselstrasse llegaba una brisa agradable. Clara llevaba su vestido blanco y una pequeña corona de flores en la cabeza, y Robert, el traje negro que su padre había usado el día de su matrimonio con su madre.
Los invitados se habían marchado y ellos habían quedado solos en la sala de música de la que sería su primera casa. En la fiesta hubo champaña y baile, y asistieron la madre de Clara, Marianne, con su marido Adolph Bargiel, los hermanos de Robert con sus mujeres, y algunos amigos íntimos de la pareja. La gente hablaba en voz baja pero sus expresiones eran de felicidad. El largo y penoso juicio entre Schumann y el padre de Clara había sido el comidillo diario de Leipzig durante el último año, y cuando la corte falló a favor de Robert Schumann y ordenó una multa y un corto encarcelamiento para el padre de Clara no hubo nadie en la ciudad que no aplaudiera la decisión del Tribunal.
—Hay algo que quiero mostrarte, Clara, mira la sorpresa que tengo para ti —dijo Robert señalándole un cuaderno con tapas de cuero—… es el diario de nuestro matrimonio. Ya he comenzado a escribir.
—¿Ya empezaste? ¿Cuándo, Robert?
—Mientras bailabas con tu padrastro.
—¿Mientras yo bailaba con Herr Bargiel escribías en nuestro diario de matrimonio? ¡Pero Robert! ¿Qué puedes haber escrito si llevamos casados cinco horas?
—¿Quieres que te lea?
Mi querida amada joven esposa:
Antes que nada, déjame darte un tierno beso en este día, tu primer día como esposa, el primero de tus veintiún años. Este pequeño cuaderno que inauguramos hoy tiene un significado muy íntimo. Este diario consignará todo cuanto toque a nuestra vida de casados; nuestros anhelos y nuestras esperanzas; también será un pequeño libro a través del cual nos comunicaremos cuando no alcancen las palabras y actuará como mediador y reconciliador cada vez que tengamos un malentendido; en resumen, será un buen amigo al cual confiaremos todo y a quien abriremos nuestros corazones.
Si estás de acuerdo, mi querida esposa, prométeme que vas a cumplir los estatutos de nuestro secreto tal como te lo prometo yo…
—¿Y cuáles son los estatutos? —preguntó Clara riendo.
—Escribir en este cuaderno todo lo que pase por tu alma, Clara, lo bueno, lo malo, la alegría, los dolores, para que yo sepa si eres feliz, si estás triste, si me sigues amando —dijo Robert muy serio—. Mi idea es que una semana escribas tú, y la semana siguiente yo tomaré la pluma. ¿Qué te parece si cada domingo cambiamos de mano el diario?
—Cada domingo —repitió Clara como hablando sola.
—Sí, el domingo a la hora del café y antes de quedarnos dormidos, de modo que podamos darnos otro beso.
—¿Y vamos a leer los textos en voz alta?
—Dependerá del texto…
Clara volvió a reír.
—¡Ah! Yo te conozco, Robert. ¡Tú y tu entusiasmo! Sé lo que va a pasar con este diario. Vas a escribir un par de meses y luego deberé seguir haciéndolo sola…
—Quiere decir que me conoces muy poco, mi querida esposa… ¡Oh! La palabra esposa es música para mis oídos… Creí que este día no iba a llegar nunca…
Otto Cossel y Edward Marxen
El aprendizaje fue rápido para mí. Al año de comenzar las clases con Otto Cossel ya podía tocar los estudios de Czerny, Clementi, Cramer y Hummel. A los tres años, un empresario de Estados Unidos me escuchó tocar una pieza de Henri Herz y quiso llevarme a Nueva York. Encantado, mi padre tomó a mi madre por la cintura y dio pasos de vals por el living de la casa. «¡Mi hijo va a ganar mucho dinero! ¡En la familia Brahms no ha habido jamás un hijo al que quisieran llevarse a América para hacerlo famoso!» Pero su alegría se vio truncada cuando Cossel se opuso. La sola idea le parecía lo más descabellada del mundo. Un viaje a América atentaría contra cualquier intento de educación musical seria.
—¡Yo no puedo pagar una educación musical más seria que usted mismo! —chilló mi padre, cabreado.
Cossel tenía otros planes para mí y ya había hablado con su propio maestro de piano, Eduard Marxen, considerado el mejor pianista de Hamburgo, y aunque Marxen alegó que andaba muy escaso de tiempo, aceptó tomarme un examen.
Me presenté en su casa a la hora acordada. Él mismo abrió la puerta.
—Pase por aquí, amiguito, vamos a la sala de música y usted me enseña lo que sabe.