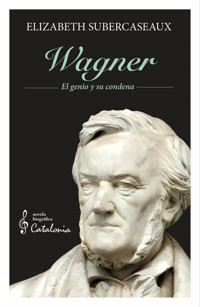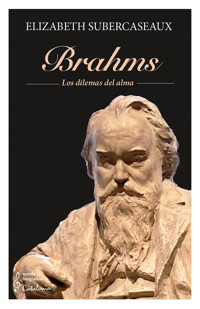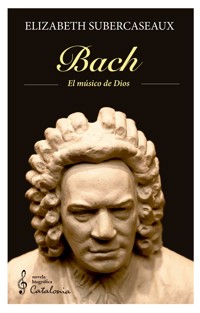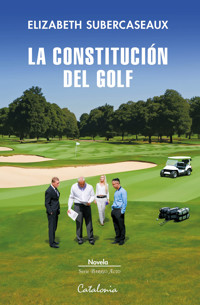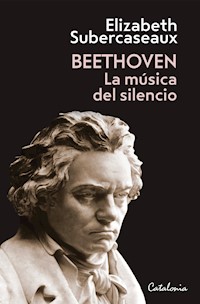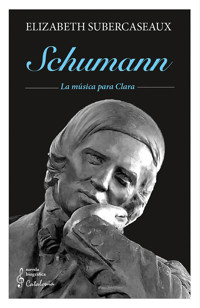
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Catalonia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La música para Clara es una apasionante historia. Esta novela relata la intensa relación entre Clara Wieck, la pianista más prominente de su tiempo, y Robert Schumann, el renombrado compositor alemán. Desde su primer encuentro, cuando ella tenía catorce años y él veintitrés, este brillante y ambicioso relato ambientado en el siglo XIX describe los desafíos que enfrentaron dos personas profundamente enamoradas que tuvieron que luchar contra la oposición del padre de Clara. Juntos, experimentaron la grandeza y los peligros del arte. A lo largo de sus notables vidas, ambos viajaron por toda Europa, llegando incluso a la Rusia de los zares. Conocieron a las figuras más destacadas de su época, como los músicos Mendelssohn, Chopin, Paganini, y de manera íntima, a Johannes Brahms. Reflexionaron sobre su tiempo y se convirtieron en símbolos vivientes de la revolución del Romanticismo. En el relato se alternan las voces de sus protagonistas resonando como un dúo magistral de Clara y Robert. La destreza narrativa de la autora nos lleva a un retrato de época, con sus acontecimientos y lugares para ser vividos como un fidedigno presente. El amor, el arte, la genialidad y la locura son los hilos conductores de esta obra escrita por Elizabeth Subercaseaux, tataranieta de los Schumann, tras una minuciosa investigación en sus biografías, cartas, diarios, música y composiciones. Un libro que hace justicia a la sensibilidad de sus protagonistas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Subercaseaux, Elizabeth
SCHUMANNLa música para Clara
Santiago, Chile: Catalonia, 2024
360 p. 15 x 23 cm
ISBN: 978-956-415-093-2
NovelaCh 863
Diseño de portada: Guarulo & Aloms
Diagramación interior: Salgó Ltda.
Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco
Editorial Catalonia apoya la protección del derecho de autor y el copyright, ya que estimulan la creación y la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, y son una manifestación de la libertad de expresión. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar el derecho de autor y copyright, al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo ayuda a los autores y permite que se continúen publicando los libros de su interés. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información. Si necesita hacerlo, tome contacto con Editorial Catalonia o con SADEL (Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, http://www.sadel.cl).
Primera edición: junio, 2024
ISBN: 978-956-415-093-2
ISBN Digital: 978-956-415-094-9
RPI: 263.957
© Elizabeth Subercaseaux, 2024
© Editorial Catalonia Ltda. 2024
Santa Isabel 1235, Providencia
Santiago de Chile
www.catalonia.cl@catalonialibros
Diagramación digital: ebooks [email protected]
A mi querida hermana Ximena Subercaseaux Sommerhoff
En memoria de nuestra madre, Gerda Sommerhoff Ruer.
Palabras de la autora
Mi infancia transcurrió en Chile, un país del cual probablemente Robert y Clara Schumann nunca escucharon hablar. En nuestro hogar, sin embargo, ellos fueron siempre una presencia cercana. Mi madre, Gerda Sommerhoff, era nieta de Elise Schumann, hija de los músicos, y llevaba este ancestro colgado en su vida como una medalla de honor; no solo porque Elise fuera hija de una pareja tan famosa, sino porque fue la figura más importante de su niñez.
A la muerte de su marido, Louis Sommerhoff, Elise fue a vivir a Holanda con uno de sus hijos, Walter, y sus tres nietos: mi madre y sus dos hermanos. Mi madre vivió toda su infancia con esta abuela y la adoraba.
Elise era una mujer fuerte, como Clara Schumann, encantadora, excelente pianista, severa y disciplinada a la hora de la música y a la vez una abuela tierna y comprensiva.
Mi madre nos hablaba de la vida en esa casa del parque Kenau en Haarlem; sus aventuras durante los veraneos en la preciosa Villa Sommerhoff en Domburg; los paseos que hacían con la abuela Elise; lo exigente que era la abuela cuando se trataba de sentar a sus nietos al piano; la veneración que sentía toda la familia por Clara y Robert Schumann, el genial Robert Schumann que había muerto en un asilo para enfermos mentales, y la inmensa fortaleza de Clara que lo sobrevivió cuarenta años y se vio enfrentada a la tarea de sacar adelante a siete hijos, de los cuales cuatro murieron antes que ella.
De niña me parecía lo más normal que mi madre fuera bisnieta de estos músicos alemanes y rara vez lo comentaba con alguna amiga o en el colegio. Pero a medida que fui creciendo y compenetrándome con su obra, me fui dando cuenta de que no eran unos bisabuelos comunes y corrientes, sino dos de los más grandes genios del Romanticismo alemán.
Tuvo que pasar el tiempo, casi toda mi vida, para que me sintiera madura y tranquila como para realizar un viejo anhelo mío: buscar por el mundo los antecedentes que existieran sobre los Schumann, sus biografías, sus cartas, sus diarios, su música, visitar las casas donde vivieron, escuchar sus composiciones y conocer sus vidas de modo de poder escribir esta novela a la cual, hoy, he puesto un punto final.
Ha sido un viaje maravilloso. Estoy tan cerca de ellos que a veces me parece verlos en persona. Los escucho hablar. Cuando abro mi piano siento a Robert junto a mí y veo a Clara apuntando el teclado mientras me enseña lo que su padre le enseñaba a ella: «Uno, y dos, y tres, contando los tiempos, no te detengas, el piano es ritmo y fluidez, como un río».
Los conozco como si hubiésemos vivido en el mismo tiempo, creo haber adivinado el pulso de sus pensamientos y sé que desde donde estén habrán sentido la emoción de esta tataranieta perdida en el tiempo que llegó a perturbar su sueño.
Wallingford, Pennsylvania,
junio de 2013
Robert Schumann nació en Zwickau el viernes 8 de junio de 1810. Murió en Endenich, Bonn, el martes 29 de julio de 1856.
Clara Wieck nació en Leipzig el lunes 13 de septiembre de 1819. Murió en Fráncfort del Meno el miércoles 20 de mayo de 1896.
Pasión
Clara
Julie llevaba a Emil en brazos; Ferdinand y Felix sujetaban un balde con agua. Nos encontrábamos en la casita de Lichtentaler. Yo estaba tocando Träumerei y mis niños me observaban desde lejos… mis pobres niños. ¡Acérquense!, los llamaba. ¡Vengan a escuchar! Me volvía y me daba cuenta de que eran imaginaciones, detrás de mí no había más que una pared blanca y vacía. Entonces intentaba aferrarme a la música, única tabla de salvación que he conocido, y los dedos no me respondían, me faltaba el aire, no tenía fuerzas. Fue un sueño lleno de ansiedad y desconsuelo, como son siempre mis sueños con ellos. Cuatro de mis niños muertos y mi pobre Ludwig sepultado en vida en un sanatorio. Qué puedo hacer aparte de llorar. Una se hace vieja solo para enterrar a sus hijos.
La neuralgia me ha tomado el ánimo, no quiero pensar en qué sería de mí si no pudiera volver a tocar. Mejor morir. No es un pensamiento alegre, pero estos días no me siento feliz.
Hoy se lo comenté a Eugenie.
—Vaya manera de mirar las cosas, mamá. Estás deprimida… eso es lo que pasa.
—Es la carta del señor Brahms, ¿no es verdad? —preguntó Marie desde la puerta.
—¿Qué pasa con la carta de Johannes?
—Es eso lo que te ha producido esta amargura —aseveró Marie.
—Voy a preparar tu taza de chocolate —dijo Eugenie, levantándose bruscamente, y al abandonar la pieza comentó—: El señor Brahms puede ser bastante diabólico.
Marie tiene razón. Las palabras de Johannes me dejaron un sabor amargo. A estas alturas ya va para viejo y aún no es capaz de limar sus asperezas. Se niega a entender las razones de mi irritación. Leyendo el Signal me entero de que Wüllner está a punto de publicar la versión original de la Cuarta sinfonía de Robert, que ha recibido de manos de Johannes. ¿Cómo es posible que me haya hecho esto? ¿Con qué derecho le hace entrega de una sinfonía de Robert a Wüllner sin mi consentimiento? ¡A Wüllner para más remate! Uno de los músicos con el cual menos relación tengo. Johannes alega que yo lo autoricé y eso no es verdad. Tal vez haya dicho, de paso, que podría publicarse la versión original de la sinfonía, pero nunca di mi consentimiento. Y ahora me encuentro ante los hechos consumados. ¿Qué quería que hiciera? ¿Que pasara por alto esta impertinencia? Se queja de la «crueldad» de mi carta; mi problema, dice, es que me resisto a poner su nombre junto al de Robert. ¡No puedo creer que Johannes piense que no he querido ver su nombre publicado junto al de Robert! ¿A quién se dirige con una idea tan absurda? Mi carta no era simpática, obviamente expresé mi enojo diciendo que todo este asunto no es más que otra desdichada experiencia y él ha respondido, textualmente: Después de cuarenta años de fiel servicio (o como quieras llamar nuestra relación) resulta muy duro para mí ser nada más que otra desdichada experiencia.
Le he leído su carta a Marie.
—Esto no parece nada nuevo —dijo ella—, discúlpame si te hablo con franqueza, mamá, creo que entre tú y el señor Brahms existe un antiguo resentimiento y nunca lo han conversado. Lo de la sinfonía de mi padre es una excusa. Durante los últimos años he visto crecer la distancia entre ustedes dos. ¡Pero tú lo conoces, mamá! Sabes lo desmañado que puede ser a la hora de expresarse.
Lo cierto es que Johannes posee una extraña manera de ocultar la dulzura de su corazón. Esto me cansa. Me cansa su brusquedad y he dejado de celebrar sus bromas torpes. Me cuesta mucho conciliarme con su fría ironía, el desafecto… Sé que en el fondo no es así; sin embargo, igual me mortifica.
En otros momentos también me he sentido desplazada por mi querido amigo, ¡oh, sí! Y celosa de las muchachas de las cuales se enamoraba. Hasta de mis amigas. Debo confesar que en ocasiones he sentido celos de Elisabeth von Herzogenberg y me avergüenzo de mí misma. ¿Cómo pude haber sentido celos de Liesl? Una criatura fascinante, llena de talento, preciosa. Siempre la encontré parecida a mi Julie. Sus ojos también eran verdes con pintas doradas, pero los de Liesl miraban con expresión triunfadora, mientras mi Julie lo hacía como si temiera la llegada de una tormenta. Era muy buena pianista, capaz de escribir de memoria un movimiento de una sinfonía de Johannes, habiéndolo escuchado una sola vez. Johannes la adoraba.
Marie tiene razón. Es verdad que en estos últimos años nos hemos ido alejando. Pero no dije nada. Me senté al piano y toqué el Romance en Fa mayor de Robert. Es una de sus composiciones que más me acerca a él. A su dolor. En aquel momento se encontraba en un abismo y, sin embargo, fue capaz de convertir su tristeza en esta maravillosa armonía. Es tan nostálgica y a la vez bella.
Ayer cumplí setenta y cinco años. Tengo miedo de la muerte. No quiero morir todavía. Que el cielo me otorgue otros años, mis nietos aún me necesitan. Cuando decidí traerme a uno de los seis hijos de Ferdinand, no hubo quién no dijera que hacerme cargo del muchachito resultaría una carga demasiado pesada para mis años. El pequeño Ferdinand está contento en esta casa y para Marie y Eugenie es como un hijo. ¿Y qué sería de Marie y Eugenie sin mi compañía? Eugenie sonríe con cierto sarcasmo cuando digo estas cosas. «Permíteme que me ría de tus aprensiones, mamá, somos un par de señoras cincuentonas y tú preocupada de abandonarnos.»
Esta tarde me di cuenta por primera vez de que soy una mujer vieja. Nunca me había sentido así. Tal vez se deba a la conciencia de que ya no puedo tocar como antes, no tengo esa energía, me han fallado los brazos, los años me están pasando la cuenta y no resisto dos horas al piano. Hace tiempo que dejé de tocar en público, solo lo hago para mis amigos y para mí; me esfuerzo por mantener la cita diaria con Mendelssohn, Beethoven y Schubert, pero me asusta la idea de que mi cuerpo envejecido pudiera ganarle a mi voluntad.
¡Basta de quejumbres! La felicidad está en cumplir con tu deber. Así le respondía a Eugenie cada vez que me escribía esas cartas horribles desde el internado, anunciando que prefería estar muerta. Yo debiera ser capaz de aplicarme este consejo a mí misma.
Estos años en Myliusstrasse han sido felices para nosotras. En ningún momento nos hemos arrepentido de habernos mudado de Berlín. La verdad es que nunca antes pensé en Fráncfort como un lugar para vivir, pero tampoco me he arrepentido de haber aceptado el puesto que me ofreció Joachim Raff en el conservatorio. Raff no era santo de mi devoción, había sido uno de los pilares del clan Liszt en Weimar y eso no me gustaba en absoluto, pero su ofrecimiento valía la pena, y lo pasé por alto. Cuando me contrató puse mis condiciones: una hora y media de clases al día, cuatro meses de vacaciones, derecho a viajar en invierno, poder enseñar en casa y dos mil táleros de sueldo. Raff no era partidario de contratar mujeres, «con excepción de la señora Schumann, no hay mujeres en el conservatorio, y no las habrá. En cuanto a la señora Schumann, la considero un hombre». De hecho he sido la única mujer que enseña en el conservatorio, tal vez por eso me han llamado Frau Doktor Schumann. Van a ser diecisiete años ya, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Mis clases funcionaron bien desde el comienzo; los alumnos han sido casi todos jóvenes bien educados y deseosos de aprender. Marie y Eugenie se convirtieron en mis asistentas y ¡qué gran ayuda han sido!
Aquí la vida es más alegre, más fácil, hay prosperidad, no existen pobres, no se ve un mendigo, lo cual es un orgullo para la gente de Fráncfort. Se vive con sencillez y elegancia, no hay nada de esa vulgaridad que puede verse en Berlín. La ciudad no es demasiado grande y, sin embargo, cuenta con la magnífica orquesta del museo, un teatro que ha florecido bajo la conducción de Otto Davrient, los vecindarios son preciosos, el bosque a media hora en tren… y cuando nos mudamos aquí, se sumó la alegría de que Elise y su marido, Louis Sommerhoff, llegaron desde Nueva York y se instalaron a una cuadra de nuestra casa, así que nos hemos visitado prácticamente a diario. Julius Stockhausen vive en la cuadra siguiente; nuestra amiga Marie Berna, en Büdesheim, no tan lejos de la ciudad. Otro motivo de regocijo. Las visitas no han cesado. Johannes desde Viena, Levi desde Múnich, los Herzogenberg desde Leipzig y, por supuesto, mi vieja amiga de toda la vida, Emilie List, que vive en Múnich. La soledad no ha sido nuestro problema. La muerte, en cambio, no ha dejado de frecuentarnos.
De pronto he sentido la necesidad de estar cerca de mi madre, he leído sus cartas y me ha entrado una tristeza insoslayable. Vivir lejos de la madre ha sido una constante en mi vida. Primero yo, lejos de la mía, luego mis hijos, lejos de mí.
Casi todos los recuerdos de mi madre siendo yo una niña son vagos, menos su voz. Mi madre era cantante y pianista, y tenía una voz maravillosa. En aquellos años yo no comprendía por qué razón había abandonado a mi padre; después lo entendí perfectamente bien. Mi padre vendía pianos y era profesor de música. Viajaba mucho y cuando estaba en casa pasaba encerrado dando sus clases o sumido en una intensa vida social. Siempre buscando nuevos contactos. Los negocios y sus alumnos lo mantenían tan ocupado que mi madre pasaba sola. Y él no era un marido que llenara esos vacíos con ternura y buen trato hacia ella. Los pocos ratos que estaban juntos se reducían a exigencias de mi padre y continuos llantos de mi madre, que eran recibidos con gritos y golpes en la mesa. Por algún motivo mi madre lo irritaba, nunca la trató con gentileza. Hasta que llegó un momento en que ella no lo resistió más e hizo lo que muy pocas mujeres de su época habrían osado hacer: se fue con un músico amigo de mi padre, Adolph Bargiel, catorce años mayor que ella. De niña no la vi más de dos o tres veces. La ley indica que después de un divorcio el padre tiene la custodia de los hijos y mi padre reclamó su derecho. Desde los cinco años viví con él y mis hermanos pequeños, Alwyn y Gustav; Viktor, el menor, se quedó con mi madre. Haber crecido separada de ella me duele como una espina hasta hoy. Quedé coja. Durante los primeros tiempos de nuestra convivencia, mi padre pasaba constantemente frustrado, herido en su orgullo por el abandono de su mujer. Yo, refugiándome en Bertha, nuestra cocinera, o hecha un ovillo al fondo de la cama en las noches de tormenta. La leyenda familiar dice que aprendí a hablar tarde, que a los cuatro años dije mi primera palabra, seguramente escuché a mi padre gritar o a mi madre llorando y habré preferido quedarme callada. Quizá comencé a hablar tan tarde debido a que Johanna Ströbel, mi primera niñera, era prácticamente muda. Yo no tenía amigas de mi edad. Y no recuerdo haber jugado con muñecas; las muñecas no me interesaban. Nunca fui a un colegio, los tutores me enseñaban en casa. Crecí entre adultos y creo que desde muy niña me comporté como uno de ellos.
Si cierro los ojos puedo ver el estudio de la casa de mi padre en Leipzig y yo sentada en una silla. Las velas apenas alumbraban el recinto. No recuerdo por qué razón me encontraba en esa pieza y no durmiendo en la mía o en la cocina conversando con Bertha, como hacía cuando mi padre no estaba en casa y me daba miedo.
De pronto entraba mi padre. Traía un paquete que depositó en la mesa.
—Ábrelo, Clarita, es para ti. —(Cuando estaba de buen humor me llamaba Clarita). Era un precioso vestido de terciopelo negro con cintas de seda blancas. Yo lo miraba boquiabierta. No me atrevía ni a tocarlo. Suave como una espuma.
—Quiero que te lo pongas mañana.
Al día siguiente mi padre invitó a un grupo de conocidos, entre quienes se encontraba el mejor amigo de la casa, nuestro querido doctor Carus, y yo me senté al piano rodeada por estos caballeros que me observaban con intensa curiosidad. Toqué el Concierto en Mi bemol mayor de Mozart. No creo que me saliera muy bien, pues tuve que hacer tres veces una escala cromática. Después de que nuestros invitados se marcharon, mi padre me recriminó por la escala, pero también me felicitó por la tranquilidad con que había tocado y me obsequió un paquete de caramelos. Era el 9 de septiembre de 1827. Esa noche partió mi futuro. Faltaban cuatro días para que cumpliera ocho años. En los meses que siguieron, mi padre ofreció un sinfín de pequeños conciertos en nuestra casa y juntos tocábamos las sonatas de Schubert.
Friedrich Wieck. ¿Por dónde empezar a describir a este padre mío a quien le debo lo que soy? Su mirada penetrante, su voz de trueno, su dedo firme apuntando a mi mano derecha. «¡Ritmo, Clara, uno, y dos, y tres, contando los tiempos, cuatro, y cinco, y seis. ¡No puedes detenerte! Si tocas una nota falsa, sigues tocando, no paras hasta terminar, de eso se trata el piano, ritmo y fluidez. ¡Como un río, Clara!»
He sido predestinada al arte y he tenido la suerte de contar con un padre que lo reconoció desde mi temprana niñez. Fue mi primer maestro de piano. Todo lo que sé se lo debo a este hombre firme y obstinado que organizó mi vida de modo que pudiera vivir exclusivamente para altos ideales. Se lo agradeceré hasta el día de mi muerte. Lo amé y lo respeté. Pero llegué a sentir odio por él a la hora de mi noviazgo con Robert. ¡Oh, qué tiempos aquellos! Mi padre se convirtió en un ser maligno que rompió nuestros corazones, llevando a Robert al borde de la locura. No quiero pensar ahora en ese triste episodio de nuestras vidas.
Vuelvo a cerrar los ojos y recuerdo con emoción el año siguiente al regalo del vestido, 1828, el más importante de mi infancia. Me veo eufórica, intranquila, nerviosa, incapaz de controlar mi exaltación. ¡Todo estaba ocurriendo al mismo tiempo! En julio mi padre se casó con Clementine Fechner, con quien nunca tuve una buena relación, lo digo con tristeza pero es la verdad. Y el 20 de octubre fue el día de mi primera aparición en público.
La noche anterior a esa velada inolvidable intenté conciliar el sueño, pero los nervios no me permitían dormir. Sabía que me esperaba una difícil prueba, anhelaba con todas mis fuerzas que todo resultara bien, que mi padre se sintiera orgulloso de mí y de sus propias enseñanzas. Al día siguiente, ataviada con otro vestido nuevo (también regalo suyo), esperé nerviosa la llegada del coche de la Gewandhaus que vendría a buscarme.
—¡Ha llegado el coche de la señorita Wieck! —gritó alguien y yo salí volando de la casa. Frente a nuestra puerta no estaba el elegante carruaje de cristal de la Gewandhaus, sino una carroza muy fea, como para acarrear muertos. Trepé a esa carroza y cuál no sería mi sorpresa al encontrarme con otras cuatro niñas que me miraron como si hubiesen visto al hombre de arena de E.T.A. Hoffmann. Diez minutos más tarde me di cuenta de que íbamos en la dirección opuesta. Aquel no era el camino a la Gewandhaus. Me puse a gritar. ¡Paren, deténganse! Solo entonces se percataron de que habían cometido un error. Me llevaban al lugar donde se celebraría un baile en honor de las niñas de la alta sociedad de Leipzig. Me bajaron del carruaje y pronto apareció el coche de vidrio de la Gewandhaus, al cual subí con el corazón agitado. Los caballos retornaron casi al galope. ¡No podía llegar tarde a mi primer concierto! Finalmente llegamos y me bajé a toda carrera. Mi padre estaba en la puerta de entrada, seguramente muy nervioso por el retraso, pero no se le movió un músculo de la cara al decir:
—Olvidé advertirte, Clarita, la gente siempre es conducida a dar un pequeño paseo la primera vez que toca en público —y me pasó un paquetito de ciruelas acarameladas.
Esa noche memorable toqué las variaciones de Kalkbrenner. Me aplaudieron sin parar. ¡Virtuosa! ¡Impecable!, gritaban. Con el corazón saltando saludaba una y otra vez. Inclinándome, cruzando las piernas, llevándome las manos al pecho e inclinándome nuevamente. Como si hubiese nacido haciendo reverencias. Ahora sonrío, pero en ese momento me invadía una profunda emoción. Sabía que lo había hecho bien, no había tocado notas falsas. ¡Bravo!, exclamó mi padre y aquel fue el mejor premio.
Esa misma semana conocí a Paganini, el más grande virtuoso de todos los tiempos según mi padre. La noche previa a mi encuentro con el genial violinista escuché a mi padre conversando con el doctor Carus. Seguramente no se dieron cuenta de mi presencia en el estudio. Mi padre le contaba al doctor que Paganini nos recibiría en su hotel y enseguida se pusieron a comentar los rumores que circulaban sobre el músico: que estaba poseído por el demonio; que había asesinado a una amante para fabricar una cuerda de violín con su intestino; que un muerto había abierto los ojos al escucharlo tocar. ¡Cuántas barbaridades! Pasé la mitad de esa noche tratando de hermanar a semejante monstruo con «el más grande virtuoso de todos los tiempos».
Al día siguiente, en cuanto lo vi, pensé que todo aquello podía ser cierto. Su cara era diabólica, se parece a la lechuza del infierno, me dije, pensando en las ilustraciones de uno de mis libros de cuentos. Los ojos negros me miraron con fijeza, sin pestañear. Le faltaba un diente. El cabello desordenado. Era flaco como un palo y los dedos de sus manos, increíblemente largos, parecían flechas. Me pidió que le tocara algo de Mozart y una vez que terminé, sin haberme detenido ni una sola vez, su expresión fue elocuente. No dijo nada. Se limitó a sonreír mostrando el agujero que había dejado su diente y bajó la cabeza en señal de aprobación. Le había gustado. Me recomendó tocar con calma, sin prisas y sin mover tanto el cuerpo mientras tocaba.
—Hágalo siempre muy tranquila, como si tuviera todo el tiempo del mundo y estuviera flotando en una poza de aguas cristalinas.
Su voz no sonaba en absoluto diabólica; al contrario, era una voz suave y melodiosa. Entonces no me cupo duda de que los rumores eran falsos.
Una semana después del concierto en la Gewandhaus mi padre me recriminaba con la habitual severidad. Seguramente había tocado mal algunas notas. Lo estoy viendo de pie frente a mí, su nariz aguileña de pájaro, sus ojos como un par de cuchillos, su aliento en mi cara despidiendo un leve olor a salchicha y cebolla. «¡Floja, descuidada, desobediente, tozuda!» Después de prometerle que me enmendaría, hacíamos las paces. Nuestra relación profesor-alumna estuvo salpicada de peleas y discusiones; él me amonestaba, yo le decía que no era justo, luego le pedía perdón y él me brindaba un chocolate.
Sí, 1828 fue un año inolvidable. ¿Cómo no había de serlo? Eran los comienzos de mi carrera de pianista, pero también fue el año en que conocí a Robert. Su imagen, esa primera vez que lo vi, permanece nítida en mi memoria. Yo estaba en la sala de nuestra casa dibujando unas letras y de repente apareció un hombre en la puerta y se quedó mirándome como sorprendido de haberme encontrado allí. Cierro los ojos y lo veo. Mediana estatura, más bien corpulento, la nariz grande, la frente amplia y despejada, la boca delicada de labios como un botón de flor, el cabello castaño y grueso, las mejillas llenas y sonrosadas. Su rostro era agradable, su expresión dulce. Vestía elegantemente. Quizá demasiado para ser tan joven. Tenía dieciocho años, pero, claro, a mí me parecía mucho mayor.
—¿Ha visto al señor Wieck? —preguntó sin moverse de la puerta. Su voz era tan suave que apenas pude escuchar lo que dijo.
—Mi padre ha salido. Puede esperarlo aquí, si quiere.
—Usted es Clara, ¿no es verdad? La escuché tocar en la Gewandhaus y debo decirle que quedé maravillado. Esa misma noche le escribí a mi madre. ¿Sabe qué le dije en mi carta? Acabo de oír a la mejor pianista de Leipzig.
Se sentó a mi lado.
—No dibuja tan bien como toca el piano —señaló, apuntando las letras chuecas en mi cuaderno.
—Es que no tengo tiempo para dibujar.
¡Oh, el tiempo!… Siempre se me ha hecho escaso, nunca me alcanzaba el tiempo para los miles de problemas que debía solucionar. Aquella frase resumía lo que sería mi vida de allí en adelante, ya no tendría tiempo para otra cosa que no fuera la música. Fue en ese espacio donde Robert y yo nos encontramos.
Robert
Acaba de marcharse el doctor Richarz. Me ha dicho que está contento con mi progreso, ve una cierta mejoría. «Señor Schumann, no puedo prometerle nada, pero si seguimos por esta senda, es probable que pueda pasar el verano con su familia. Así se lo he comunicado a sus amigos.» No pude evitar las lágrimas. He pasado toda mi vida observando las reacciones de mi organismo y no estoy mejor, tal vez haya momentos de menos cansancio, como este; sin embargo, no hay un minuto del día en que no sienta el tumulto en mi corazón. Seis meses sin ver a nadie. Seis meses sin Clara y los niños. Seis meses sin poder leer ninguna de las cartas que estoy seguro me han enviado. Seis meses mudo, pues no he tenido a quien dirigirle una palabra.
Por fin han autorizado visitas. Ayer vinieron Joachim y Brahms. El doctor Richarz les pidió esperar en el jardín y él vino a buscarme. Lo seguí a regañadientes. Estaba sin ánimo y no quería que me vieran así. No fui capaz de acercarme a ellos. Me quedé cerca de la puerta y le pedí al doctor que los atendiera y les diera noticias de mi salud. Solo los vi desde lejos. Regresé a mi cuarto lleno de ansiedad.
He pasado semanas diciéndome que hoy escribiré una larga carta a Clara y no lo hago, me siento a la mesilla con la pluma en la mano y enseguida me desconcentro. Le he escrito muchas veces en espíritu. Le he dicho una y otra vez que la extraño y extraño a los niños. He soñado con mi querida Clara, pero en cuanto despierto, el sueño se evapora y no recuerdo los detalles.
Clara… siento que algo terrible está frente a mí. No volveré a verte a ti ni a mis pequeños. ¡Qué agonía! Me pregunto cómo estarás arreglándotelas con la casa, los niños, la música. ¿Sigues tocando tan espléndidamente? Marie y Elise ¿han continuado practicando? ¿Qué nuevas palabras habrá aprendido mi dulce Eugenie? ¿Está cantando Julie? ¿Dónde habrán quedado mis papeles? Quisiera saber si aún tienes los poemas que te envié desde Viena a París. ¿Y fue un sueño nuestro viaje a Holanda? ¿Y la brillante recepción que te brindaron en Rotterdam, las antorchas, la lluvia de pétalos de rosa? Preguntas que dan vueltas por mi cabeza día y noche. Háblame del recién nacido. Ya sé que vamos a bautizarlo como nuestro inolvidable Mendelssohn, una noticia que me llena de júbilo. Dile a los niños que su padre los quiere… shhh… la música está callada, vivo rodeado de silencio; sin embargo, ayer se me apareció Franz Schubert y me tocó una deliciosa melodía que escribí y ya he compuesto una variación.
Mi cuarto es tranquilo. Desde mi ventana diviso las Siebengebirge. Me han traído un piano (bastante desafinado). Hay una cama, un pequeño escritorio, un sillón y dos sillas junto a una mesita donde como. En la pieza de al lado duerme mi enfermero. Su nombre es Hans. Es un hombre callado (eso me gusta), me llama «maestro» (eso también me agrada); ayer toqué mis variaciones de Moscheles y él estuvo todo el rato junto a mí, escuchando con atención; no me dijo nada, pero me di cuenta de que le interesa la música. Cuando terminé me dio las gracias.
Me alegra que esta casa de Endenich no sea el asilo para enfermos mentales que había en Maxen, donde trataban a los pacientes como si fueran menos que humanos. Está rodeada de un jardín muy bonito y hay pocos pacientes, unas diez personas, según me ha dicho el enfermero. Casi no salgo de mi habitación, solo de vez en cuando voy a Bonn a visitar la tumba de Beethoven o doy uno que otro paseo por los alrededores de Endenich. No me gusta la comida. La carne es dura y las verduras no saben bien. Le he dicho al doctor Peters, el asistente de Richarz, que solo quiero jalea y vino. Shhh… Richarz tampoco me gusta, su mirada es fría, su rostro de hielo, un hombre empecinado, ignorante.
Ha sido un día caluroso. Abrí las ventanas para que entrara el aire y me quedé con la vista perdida en las Siebengebirge. No supe si las horas transcurrieron lentas o rápidas. Por la tarde me senté unos momentos al piano y toqué una sonata de Brahms. ¡Ah! Si el tiempo pudiera devolverse… escribiría unas cuantas rapsodias sobre esta joven águila que bajó repentinamente a Düsseldorf desde los Alpes. Creo que Brahms es otro apóstol Juan cuyas revelaciones complicarán a los fariseos y a todo el mundo durante siglos.
Una nota, La, asalta mi cabeza y no la deja tranquila. La, La, La, La. Tranquilízate, Robert, las notas musicales son palabras de un nivel muy alto, la música es la sublimación de la poesía, los ángeles hablan con notas musicales; el espíritu, con palabras poéticas. Me digo estas cosas para calmarme, pero la nota La y su persistencia no permiten el sosiego. Me invaden las ideas más negras… un mundo sin habitantes, vivir sin sueños, la naturaleza sin flores, sin primaveras… ¡Oh, Clara! ¡Cómo quisiera poner un velo entre mi sufrimiento y mis recuerdos! Hay días en que amanezco seguro de que voy a sanar y me doy órdenes, ¡concéntrate en el pasado!, busca a Clara en tu memoria, vuelve a verla en su niñez… Entonces cierro los ojos y emprendo el viaje hacia el año en que te conocí.
En ese tiempo yo había cumplido dieciocho años y no sabía qué rumbo tomar. Era un alma perdida. Estudiaba leyes en Leipzig y no me gustaba, lo hacía como un deber filial, empujado por la tozudez de mi madre; mis pasiones, mis verdaderas pasiones eran la literatura y la música. Mi padre había muerto hacía dos años y no me abandonaba la tristeza de haber perdido al padre sensible, artista, tan comprensivo y cariñoso. Emilie, mi querida hermana, también había muerto casi al mismo tiempo. Emilie… ¿qué podríamos haber hecho para mitigar tu incurable melancolía, tu callada locura? A veces pienso que la maldita enfermedad te llevó a lanzarte al agua. Tal vez quisiste lavar esos granos que arruinaban la piel de tu rostro. Tal vez pensaste que las aguas del Mulde se quedarían con la fealdad y emergerías de las honduras con tu cara limpia de siempre. Yo, en todo caso, te miraba y veía la belleza de tu alma, pobre hermana mía.
Me quedé dormido y he despertado de buen humor. Tuve un sueño brillante. Mi madre se había soltado el cabello y danzaba entre los arbustos de un jardín encantado convertida en Titania, la reina de las hadas. Mi padre se encontraba un poco más allá, observándola, fascinado. August Schumann… Yo veneraba a mi padre y en Zwickau no había quién no reconociera sus bondades, su perseverancia, su capacidad de trabajo, sus amplios conocimientos, su confiabilidad. Mi padre estaba lleno de cualidades, pero había una que le faltaba: moderación. Lo que deseaba, lo deseaba apasionadamente, con vehemencia. Al mismo tiempo era un hombre suave, reflexivo y silencioso, de inteligencia superior. De él heredé la timidez. Mi padre fue autodidacta. En su familia no había fondos para darle una buena educación. De niño pasó hambre, así de humilde fue su cuna; sin embargo y gracias a su empeño y su incansable actividad, aprendió inglés, francés, latín y griego, se hizo escritor y logró una pequeña fortuna como librero, editor y traductor. Más de sesenta mil táleros. Era un hombre vital, entusiasta de todo lo grande y noble, ardiente admirador de Napoleón, del arte y de la ciencia. Fue pionero de tantas cosas. El primero en traducir a Byron, el primero en fabricar ediciones de bolsillo de obras clásicas europeas, Walter Scott, Miguel de Cervantes, Alfieri, Calderón, y las de Friedrich Schiller. Como si esto fuera poco, era editor del diario local de Zwickau. ¡Oh, cuánto admiré a mi padre! ¡Cuánto le agradezco que me haya enseñado a apreciar la literatura, la poesía! Amaba la poesía. Fue él quien me presentó a Edward Young, el poeta inglés que yo mismo amé en mis años mozos. Recuerdo un día que entré a su biblioteca y lo encontré embebido en un libro de Young. Al verme estiró el cuello y alzó la cabeza como buscando algo en el techo.
—Algunos versos de Young estuvieron a punto de volverme loco —dijo. Enseguida se puso de pie y con ese rostro serio, circunspecto, recitó en perfecto inglés, Silence, how dead! And darkness, how profund!
Mi padre creció durante el movimiento Sturm und Drang, la «época del talento forzado», en palabras de Goethe. En el alma de cada joven artista se anidaba un vivo deseo de dar a conocer su «genio». El énfasis de poetas y escritores estaba puesto en los sentidos, las alturas de la pasión, la creatividad. Los dramas de Shakespeare recién habían sido traducidos al alemán. Brillaba la cultura europea. Mi padre trabajó sin descanso, su vida fue una continua lucha entre la pobreza de su educación y sus anhelos de convertirse en un escritor culto y respetado. A los veinte años había escrito ocho libros y ganado más de mil táleros. No es que fuera una fortuna, pero mi madre nos contaba que su ambición y disciplina acabaron por convencer a mi abuelo de entregarle la mano de su hija. Escribía de noche y de día se dejaba tragar por su negocio. Vivía agotado. Yo nunca lo vi hacer otra cosa que trabajar. El pobre hombre murió de cansancio, dolor de espalda, gota y disentería. Murió joven. ¡Dios mío! Tal como yo voy a morir.
Mi padre comprendió mi amor por la música, creyó en mi talento, me estimuló (no así mi madre). A los nueve años me llevó a Karlsbad para escuchar a Moscheles. ¡Oh! Recuerdo la impresión que me produjo. Yo quiero ser músico, le dije a mi padre al oído, y él respondió que entre los dos haríamos lo necesario para que obtuviera la mejor educación posible.
—Gottfried Kuntzsch es un buen hombre, un buen maestro y no es un organista mediocre, pero no está a la altura de lo que necesitas. Yo me encargaré de buscar al maestro más competente.
Años más tarde se puso en contacto con Carl Maria von Weber. Su intención era que me instalara en Dresde y estudiara música con él. Desgraciadamente esa idea no prosperó. Weber murió en Londres cuatro meses después de que mi padre lo contactara.
Poco más tarde, el mismo año, murió mi padre.
Nunca olvidaré ese día. Fue terrible. Nos encontrábamos solos en la casa. Yo estaba sentado al piano y en un momento me levanté y fui a su biblioteca a consultarle sobre un poema de Goethe.
Al golpear la puerta y no obtener respuesta me atacó un extraño presentimiento.
—¿Padre?
Silencio total.
Entré en puntillas pensando que podía estar dormido y lo encontré sentado en su silla en una extraña postura, el cuerpo hacia adelante, la cabeza sobre la mesa. Como un muñeco de trapo.
—¿Padre?
Me hinqué a su lado sin saber qué hacer. No sé cuánto rato estuve embebido en su rostro inmóvil. Mi madre llevaba una semana en las fuentes termales de Karlsbad y no hubo forma de avisarle a tiempo, no alcanzó a llegar a su funeral. Era todo tan irreal, había sucedido tan repentinamente. Durante años viví bajo la impresión de que había sido un sueño. En un momento mi padre estaba al alcance de mi mano y al momento siguiente había emprendido el vuelo como un pájaro que en menos de un suspiro desaparece en la infinidad del cielo.
Yo tenía dieciséis años cuando nos dejó con nuestros sueños convertidos en cenizas.
Mi madre insistía en que debía ganarme la vida como jurista, estudiar una profesión «respetable». La sola idea de que fuera a dedicarme al arte la horrorizaba. «La única aspiración que va quedándome es verte convertido en un hombre de bien, Robert, con una sólida posición económica.» Plata, plata, plata. ¿No fue el dinero la gran angustia de nuestros años jóvenes? ¿No era la falta de dinero el argumento más importante de tu padre en contra de nuestros deseos de casarnos?
Yo también quería ser escritor, emulaba a Jean Paul, Jean Paul era mi dios, mi destino, y además quería ser músico, pianista o compositor, realizar grandes obras. Mi madre, en cambio, aspiraba a un futuro que me diera seguridad y estabilidad económica, y se negó rotundamente a apoyarme con la música. Era tozuda mi madre, poseía una fuerte personalidad, encantadora y muy inteligente; por lo mismo, había que ser una especie de mago para darla vuelta y convencerla de cualquier cosa distinta de lo que ella pensaba. ¡Cuánta falta me hizo mi padre!
A los dieciocho años dejé mi querido Zwickau donde había sido libre y feliz sintiéndome amado y protegido por todos, para instalarme en Leipzig y estudiar leyes y filosofía. El cambio fue brutal. De una ciudad pequeña, apenas siete mil habitantes, donde todos nos conocíamos y yo era alguien, a una monstruosidad de casi cincuenta mil personas. Aparte del buen doctor Ernst Carus y Agnes, su mujer, no tenía más familia ni conocía a nadie. Y para colmo, antes de encontrar una vivienda definitiva aterricé en un albergue con una iglesia a un costado y un asilo para lunáticos al otro. Yo los observaba desde mi ventana y pensaba que de allí saldría convertido en católico o en loco. ¡Católico! ¡Dios me libre! Si un hombre conoce la Biblia, Shakespeare y Goethe, no necesita ninguna religión. Humanidad es la única religión autorizada para establecer normas de conducta. ¿Y loco?... shhh, siempre le he tenido terror a la locura.
Leipzig. La ciudad que acabaría por extrañar… a veces pienso que si Clara y yo nos hubiésemos quedado allí, si no hubiésemos tomado la decisión de mudarnos a Dresde y después a Düsseldorf, mi vida habría sido muy distinta, mejor, menos atormentada… pero, claro, encerrado entre estas cuatro paredes donde me doy vueltas en redondo y hay días en que no tengo nada que pensar, nada que decir, y estoy vacío, me entretengo con la idea de si hubiera hecho esto y no lo otro, etcétera, etcétera.
Para alguien que amaba la música, una ciudad como Leipzig debió haber sido un paraíso. Los conciertos de la Gewandhaus se contaban entre los más eminentes de Europa y durante la temporada había más de veinte conciertos. También estaban los conciertos corales en la iglesia de Santo Tomás donde Bach había trabajado como cantor y director musical. Y por supuesto la Casa de la Ópera, una de las más antiguas de Alemania. La vida musical era muy activa y aparte de ser un centro mercantil importante, en la ciudad florecían las imprentas de música; prestigiosos editores como Breitkopf & Härtel y Hofmeister se habían instalado allí. Pero a mí me parecía un hoyo infame. Incluso la fraternidad universitaria, a la cual me incorporé recién llegado, me desilusionó. Venía cargado de sueños de libertad y grandes ideales, y me encontré con un grupo de muchachos a quienes lo único que les interesaba era la esgrima y los duelos. ¡Qué miserables me parecieron!
En esos momentos jamás hubiera dicho que aquella sería la ciudad de los años más felices junto a Clara, la música, Felix Mendelssohn; la ciudad donde nacieron mis dos hijas mayores y vivieron nuestros mejores amigos. Allí se realizaron mis sueños, mis amores, allí aprendí todo lo que debía saber de los demás, allí publiqué mis composiciones más originales. Tengo una debilidad por Zwickau en mi corazón, mas fue en Leipzig donde me hice un hombre de verdad y un artista. Pero a los dieciocho años vivía en las nubes y mi percepción era muy distinta: Leipzig me parecía gris; su aire me sentaba mal; aquel no era el lugar apropiado para alcanzar mis metas, aunque también hubiese días claros… Bueno, había días malos, días mejores, días espléndidos y otros fatales; ¿acaso no ha sido así toda mi vida?
Muy recién llegado, mi amigo Moritz Semmel, estudiante como yo, me presentó a Gisbert Rosen. Inmediatamente nos unió la pasión por Jean Paul y nos hicimos amigos inseparables. Entre cerveza y cerveza discutíamos los libros de nuestro amado escritor y de vez en cuando asistíamos a clases; la mayor parte del tiempo estábamos tocando el piano o en la taberna leyendo poemas en voz alta. A poco andar conocí a otros músicos, entre ellos, Friedrich Wieck, el hombre por el cual llegué a sentir la más profunda admiración, respeto y agradecimiento, para terminar odiándolo como no he odiado a nadie. Lo conocí en casa del doctor Carus, pero en este momento no quisiera pensar en él… me hace mal… shhh, esto no te lo diría a ti, mi Clara, pero todavía me hace daño. Nunca cicatrizó bien esa herida, tú en cambio lo perdonaste de corazón. Han pasado más de quince años desde que Wieck se opuso a nuestro matrimonio denigrándome en público y ocho desde que hemos vuelto a dirigirnos la palabra. No ha sido suficiente para mí. Cada vez que pienso en él afloran los malos resabios que dejó en mi alma. Un hombre incomprensible. Era discutidor, punzante, de espíritu vivaz y sangre caliente, se excitaba con facilidad, de un momento al otro caía envuelto en las llamas de la pasión. Wieck carecía del más mínimo control sobre sí mismo y lo más característico suyo era la rudeza que cultivaba como si fuera una buena cosa. Por otra parte era honesto. Como otros hombres de carácter fuerte, tenía el defecto de sus cualidades. Andaba por el mundo como si su misión fuese poner a la gente en su lugar ¡y siempre tenía la razón! Nada de esto opacaba el hecho de que era un excelente maestro. Yo tuve una buena opinión de Wieck, me fascinaba su pasión, su actitud hacia el arte, la vehemencia con que defendía los intereses de Clara. Hasta que esa misma vehemencia se volvió contra mí.
En aquel tiempo me hice íntimo amigo de Agnes Carus. ¡Ah, qué belleza! Qué mujer más interesante y qué gran amor tenía por la música. Era una lástima que estuviese casada, prohibida, más que prohibida; era la mujer de mi gran amigo, el doctor Carus, y tenía ocho años más que yo. Me limitaba a observarla con ojos lánguidos y la besaba en mis sueños. Agnes nunca se dio por aludida, pero sus ojos sabían que yo estaba enamorado de ella, y cómo no saberlo, bastaba ver la palidez de mi rostro cada vez que se me acercaba.
Agnes tenía una exquisita sensibilidad para la música, tocábamos juntos los dúos de Schubert, comentábamos las obras que nos interesaban y ella no dejaba de alabar mi ingenio. Fue ella quien me convenció de abandonar los estudios de jurisprudencia para dedicarme a la música. Me ayudó a confiar en mi talento y si empezó a gustarme la idea de vivir en Leipzig fue gracias a que Agnes estuviera allí.
Lo cierto es que no habían pasado tres meses desde mi llegada y ya me sentía mejor. Vivía en dos habitaciones bastante suntuosas donde recibía a mis amigos, componía música y organizaba fiestas a las cuales asistían los músicos que había conocido en la casa de los Carus. Bebíamos champán, había risas, bromas, yo tocaba el piano y otros dos músicos, el violín y el violonchelo. Las mujeres me parecían todas bellas y alcanzables; los amigos, ideales, y había muy buenos músicos.
Debo reconocerlo: ese primer tiempo en Leipzig no fue del todo negro; sin embargo, yo no estaba contento. Había días en que despertaba eufórico, la vida me sonreía, me sentía capaz de realizar sueños grandiosos, saltaba de la cama y saludaba con una reverencia los retratos de mi padre, Napoleón y Jean Paul que colgaban sobre mi mesa de escribir; había otros en que me sentía menos que una cucaracha. Por mucho que mi madre insistiera, la jurisprudencia no era para mí, no iba por ahí mi camino, las clases me aburrían mortalmente, les hacía el quite cada vez que podía.
Un día escuché una voz interna: Hazlo, Robert, da el salto, enfrenta a tu madre con la verdad de tus sentimientos. Entonces viajé desde Leipizg a Zwickau para hablar con ella.
La encontré en el jardín sumida en sus reflexiones. Las muertes de mi hermana y de mi padre la habían dejado abandonada a su tristeza. Salvo mi hermano Julius, postrado en su lecho de enfermo, no había nadie más en la casa. Desde la puerta contemplé su espalda, la cabeza en alto, su manera callada y retraída de observar las flores. Johanne Christiane Schnabel. En esta mañana nublada de Endenich pronuncio su nombre en silencio y me inclino ante la puerta de mi cuarto como si viniera entrando. Los ojos claros y profundos. El hermoso rostro. La escucho cantar.
Al sentir mi presencia se volvió. Su expresión se llenó de júbilo. La había sorprendido, no sabía nada de mi viaje.
—¡Robert! ¡Qué felicidad! —exclamó estirándome los brazos, e inmediatamente su expresión se tornó sombría—. No vienes a darme malas noticias, ¿no?
—¡Cómo podría venir a darte malas noticias, madre! He venido porque ya no soporto Leipzig. Mi corazón bramaba por volver al lugar donde he sido tan feliz. Echaba de menos mis árboles, mis colinas. En Leipzig no hay un valle, una montaña, un bosque, ni un lugar donde pueda estar solo y tranquilo aparte de ese cuarto encerrado con vista a una calle bulliciosa.
—¿Cómo van tus estudios, Robert? Eso es lo importante. Recuerda por qué estás en Leipzig, no todo en la vida ha de ser pasarlo bien con los amigos o escalar montes… pero ya hemos hablado de esto.
—Déjame abrir mi corazón y hablarte con toda honestidad. Lo último que quisiera es producirte un dolor, tienes suficiente con la partida de mi padre; sin embargo, tampoco puedo seguir ocultando la verdad.
—¿La verdad? ¿Cuál verdad, Robert? Me asustas, hijo.
—La jurisprudencia y sus definiciones frías como el hielo son un verdadero golpe a la vida, madre. Yo no puedo encerrarme en estos estudios. Tampoco quiero estudiar medicina, y teología simplemente no puedo… no, no, no me malinterpretes, no es que no vaya a hacer nada productivo de mi vida, solo quiero hacerlo a mi manera.
—¿Y cuál es tu manera, Robert, si puede saberse?
Por el tono de su voz me di cuenta de que estaba produciéndole una decepción y eso me dolía; no obstante, no había otro camino que el de abrirme con ella y exponerle mis planes, por desatinados que pudieran parecerle. Yo pretendía obtener su consentimiento y la ayuda de mis hermanos para irme a Heildelberg y escuchar a Thibaut, el famoso jurista alemán, a Mittermayer y a otros magníficos maestros que dictaban sus cursos allí. Le expuse con calma las tres razones por las cuales deseaba cambiarme de universidad: primero, no me sentía bien en Leipzig y estaba cada vez más deprimido. Segundo, quería conocer el mundo. Tercero, si iba a seguir esa carrera, más valía que estudiara en el lugar donde enseñaban los mejores juristas. Además, quería avanzar en mis estudios de historia y filosofía y no podía imaginar una universidad mejor que la de Heidelberg para ello.
Mi madre escuchó atentamente y al final de mi perorata tomó mis manos entre las suyas y bajó la cabeza en actitud de oración.
—Dios me ayude a ayudarte, hijo. Lo hablaré con tus hermanos y con Johann Rudel.
—Hay algo más —acaricié sus manos—, quiero pedirte un favor... otro.
Los ojos de mi pobre madre se agrandaron al punto de casi escapar de sus órbitas, quién sabe qué esperaba oír.
—No, no, no quiero preocuparte, sé que esto te agradará —me apresuré en tranquilizarla—. Estando en Heidelberg, quisiera hacer un viaje a Italia, nada me haría más feliz. Italia es una palabra que ha resonado en mis oídos desde que era niño, y gracias a ti. Tú misma me decías «ya conocerás Italia, Robert», ¿te acuerdas? Suiza no queda tan lejos de Heidelberg, unos sesenta kilómetros, a lo más, e Italia está un poco más allá. Sueño con ver esos mundos y sé que en un viaje se aprende más que en veinte libros de leyes.
Mi madre soltó un largo suspiro.
—Ya hablaremos de ese viaje. No depende de mí. Ya sabes que es tu hermano Eduard quien lleva el negocio de tu padre y los dineros se asignan de acuerdo a su criterio. Tampoco podemos ignorar la voluntad de Johann Rudel, habrá que ver qué dice tu tutor de todo esto; a Rudel le preocupa que acabes convertido en un diletante. Ya veremos, ahora debemos entrar a la casa. Julius estará ansioso por verte.
—¿Cómo sigue, madre?
—La fiebre no disminuye, el doctor recomienda llevarlo a los baños en Baden-Baden. Dudo mucho que pueda resistir un viaje tan largo. —Sus ojos se llenaron de lágrimas.
¡Gracias, querida madre! Me inclino ante tu generosidad y comprensión, te debo los días brillantes de mi juventud. Qué alegría sentí cuando me comunicaste que Eduard y Rudel estuvieron de acuerdo en que pasara un año estudiando leyes en Heidelberg. Habrán aceptado a regañadientes, me imagino, pero accedieron y eso es lo importante. «Allí podrás labrarte un futuro de jurista respetado y de altos valores morales», señaló mi madre. Pero en aquel momento yo no pensaba en las leyes, sino en la aventura que me aguardaba detrás de los Alpes… ¡Italia!
El viaje de Leipzig a Fráncfort fue un perpetuo vuelo a través de cielos primaverales y una sucesión de compañeros de viaje inolvidables. No recuerdo haber estado de mejor ánimo ni mejor dispuesto en toda mi vida. Hasta el incómodo carruaje me parecía un salón de lujo. Muy pronto me hice íntimo amigo del escritor Wilhelm Häring, quien firmaba con el seudónimo de Willibald Alexis. Charlábamos hasta por los codos, Alexis me contaba de la novela que estaba terminando de escribir y no dejaba de tomar nota de cuanto veía. Otro personaje que viajaba en nuestro coche, R., se presentó como secretario de la Embajada de Prusia. Iba a Fráncfort. Apenas habíamos cruzado unas pocas palabras y se puso a describir las perfecciones de su esposa asegurándonos que la felicidad de su vida giraba en torno a su mujer. Recitó unos poemas horribles en honor a ella y nos mostró su retrato en miniatura. A pesar de su extravagante manera de ser, me gustó, se veía que era un hombre bueno e inteligente. Los otros compañeros de ruta eran un judío que hablaba con gran entusiasmo de sus negocios de cuero, una dama gorda y bella que se dedicó a alabar en exceso el teatro Gotha y dos judíos franceses que no dejaron de tomar vino y se las arreglaron para hablar acaloradamente de nada en particular. Alexis y yo nos mirábamos regocijados y mientras nuestros cuerpos se bamboleaban con las piedras del camino yo no dejaba de agradecer la generosidad de una madre que había permitido esta feliz realidad.
¡Qué bella me pareció Fráncfort esa primera vez! Recuerdo los árboles en flor, los pájaros cantando, una pensión encantadora donde alojamos con la idea de continuar el viaje dos días más tarde. A la mañana siguiente desperté con un irresistible deseo de tocar el piano, una especie de urgencia, debía encontrar un piano como fuera. Me vestí a toda carrera y consulté con mi anfitriona. Sorprendida por mi ansiedad, la dueña preguntó si no quería desayunar antes de salir.
—Tengo hambre de música, respetable señora —le dije (o algo así), y ella se apresuró en indicarme la dirección de una tienda donde vendían pianos.
Me atendió un caballero de largas barbas vestido con elegancia.
—Buenos días, honorable señor —lo saludé—, soy el tutor de un joven lord inglés y me ha comisionado para comprar un piano. ¿Sería tan amable de mostrarme lo que tiene?
El buen hombre me indicó un magnífico piano de cola. Toqué durante tres horas seguidas deleitando al dueño de la tienda y a los clientes que escuchaban embelesados.
Antes de irme le prometí al dueño que lo consultaría con el lord y dentro de dos días le daría una respuesta. Por supuesto no pensaba volver, en dos días yo estaría en Rüdesheim brindando con vinos locales. En efecto, de Rüdesheim cruzamos el Rin hasta Bingen y allí me ocurrió algo terrible. En ese momento no le di mayor importancia, pero ahora… ¡Oh, Dios mío! Estuve bebiendo mucho más vino de lo aconsejable. Bajo la influencia del alcohol me quedé dormido y tuve un sueño: iba caminando por la orilla del Rin y de pronto mis ojos se perdían en la profundidad del agua, sentía una fuerza que me atraía, caía al agua, me ahogaba.
El doctor Richarz entró en mi pieza y me encontró sumido en estas cavilaciones.
—¿Se encuentra bien, señor Schumann? Me ha dicho el enfermero que necesita hablarme de la comida, si está ocupado podemos hacerlo en cualquier otro momento.
Le dije que estaba recordando mi viaje a Italia y él me dirigió una mirada vacía. Era evidente que no tenía ningún interés en hablar de Italia. Pasé por alto su indiferencia y compelido por una extraña necesidad de explayarme, me lancé a contar ese viaje hasta en sus mínimos detalles. No me dirigía a él, sino a ti, mi Clara. Debo recuperar el tiempo perdido, que lo sepas todo de mí. La muerte ha de ser la cosa más extraña que pueda ocurrirle a uno; sin embargo, sé que voy a morir pronto… Te describí los cielos profundos y azules, las plantaciones de duraznos y limones, los distantes e inamovibles Alpes austriacos, el intoxicante movimiento de la vida, la poesía de cada una de esas ciudades; te hablé de la impresión que me produjo visitar Marengo, el lugar donde Napoleón venció a Austria en 1800; también mencioné el terrible mareo en esa góndola de Venecia, los mosquitos, las noches sin dormir, días de fiebre y vómitos que se prolongaron hasta el final del viaje, el regreso en el carruaje atestado de gente callada y yo sintiéndome morir… la vuelta fue una pesadilla… todo tan vívido ante mi vista, Clara. Aquel lejano viaje se introdujo en este cuarto sombrío, como un espejo, y pude ver el reflejo de mi juventud. Te hablé de la ópera italiana… nadie puede tener una noción clara de lo que es la música italiana sin haber estado allí. ¡Cuánto pienso en el teatro de la Scala en Milán! ¡Cuán encantado estuve con Rossini! ¡Y ella! Jamás olvidaré esa tarde; fue como si Dios estuviese parado frente a mí y con toda gentileza me hubiese permitido escuchar el canto de Giuditta Pasta, la más divina de sus criaturas.
—Interesante, señor Schumann, parece muy interesante —afirmaba Richarz, sin prestar mayor atención a mis palabras. Lo único que le interesa es la descripción de mis dolores de cabeza, si aparecen manchas en mis pies, las voces que me asaltan de noche, mis fantasmas. No me escucha ni me ve cuando estoy hablando de algún pasado radiante, un recuerdo hermoso. No quiere saber de lo que me mantiene vivo, sino de lo que me arrastra a la muerte. No tiene el menor amor por la música y probablemente es un ignorante total en la materia. Al menos pudo haberse impresionado con mi larga perorata, ¿acaso no me recrimina si me niego a entablar conversación, algo que por lo demás ha sido parte de mi personalidad toda mi vida? No tengo demasiado aprecio por este médico. Dice que estoy enfermo, pero no sabe de qué. Si lo presiono, afirma que la música me ha atacado. ¿Qué querrá decir con eso?
—Volviendo al tema que nos interesa, señor Schumann, con todo respeto, ¿hay algo que podamos hacer para animarlo a alimentarse?
En lugar de responder a su pregunta cambié bruscamente de tema.
—Creo que estoy mejorando, me siento más fuerte, estoy más sano, aunque a usted no se lo parezca. También estoy empezando a desesperarme en este lugar. ¿Cuándo volveré a mi casa?
—Aún falta para eso, señor Schumann, y precisamente para llegar a ese punto, me refiero a que usted pueda…
—Me gustaría poner un velo entre este lugar y mi futuro. Quiero marcharme de aquí, agradezco los cuidados que he recibido, agradezco toda su atención y buena voluntad, pero ahora que estoy mejor quiero irme a mi casa.
—Señor Schumann, yo…
—Usted es quien se está interponiendo entre mi mujer y yo, usted no la ha animado en absoluto para que venga a visitarme, me lo han dicho mis amigos. —Sentí la angustia en mi garganta, y el miedo, pues he de confesar que Richarz y sus ojos helados me atemorizan.
—¿Cuándo se lo han dicho sus amigos? ¿En qué momento? Me quedé mirándolo en silencio. No pensaba responderle… shhh, fue el enfermero quien me lo dijo, pero bajo estricta reserva. Teme que el doctor Richarz lo reprenda si lo sorprende en intimidades conmigo.
—Con todo respeto, señor Schumann, no es así, no es lo que usted piensa. Ocurre que aún noto cierta hostilidad, es parte del proceso, le ruego me comprenda, mientras ese aspecto no esté completamente aclarado no puedo exponerlo a que se agite en presencia de la señora Schumann. Solo le pido paciencia y comprensión; lo mismo le he pedido a ella. Vamos a esperar un tiempo. Lo que usted necesita es alimentarse.
—No quiero más que jalea y vino —dije, dando por terminada nuestra conversación, tal vez demasiado abruptamente.
Mis percepciones sobre los maestros de Heidelberg no estaban equivocadas. Thibaut me hizo apreciar las leyes y darme cuenta de su tremendo valor para la humanidad. ¡Oh, qué diferencia entre Thibaut y ese flemático autómata de Leipzig leyendo sus aburridos párrafos! Thibaut era dos veces mayor que el otro y lo sobrepasaba en vitalidad e inteligencia, no le alcanzaba el tiempo ni las palabras para expresar sus ideas.
¡Cuántos recuerdos de la luz de Heidelberg y los días felices en aquel lugar mágico! Habría sido un pecado del alma no estar contento en mi cuarto de príncipe mirando hacia el glorioso castillo y los bosques de robles. Mis amigos Gilbert Rosen y Moritz Semmel también se habían ido a Heildelberg. ¡Qué más podría desear!
Antes de que empezara la temporada universitaria mi madre me había regalado un viaje por Baviera; fue mi regalo de graduación. Ese viaje lo hicimos con Rosen. Inolvidable. Fuimos a Múnich, donde tuvimos la suerte de encontrar a Heine. Mi padre me había presentado su poesía y yo estaba enamorado de su escritura. En ese momento Alemania empezaba a hablar de él. No siempre en buen tono. Había oído decir que era un misántropo, de pésimo genio; él mismo se describía como un «hombre malo, salvaje, cínico, repulsivo». A mí, en cambio, me pareció inteligente y lleno de chispa. Un amigo de mi padre nos había dado una carta de presentación y el poeta nos recibió amablemente, nos paseó por la ciudad y durante todo el día lo vi reírse de las trivialidades de la vida.
De Múnich fuimos a un lugar cerca de Bayreuth donde había vivido Jean Paul. Estuvimos en su dormitorio mirando su silla. Su mujer fue amable con nosotros, la habremos impresionado con el fervor con que nos referíamos a nuestro ídolo. Me regaló un retrato suyo que me ha acompañado de ciudad en ciudad, de casa en casa; ahora está colgado en mi escritorio.