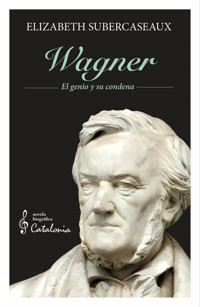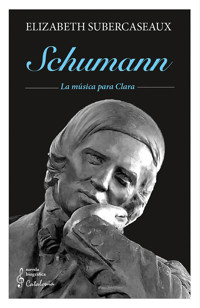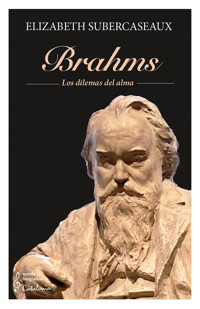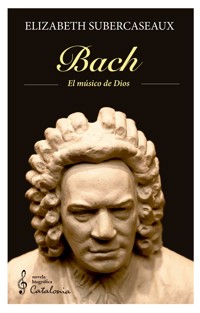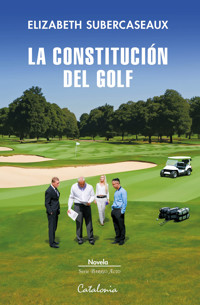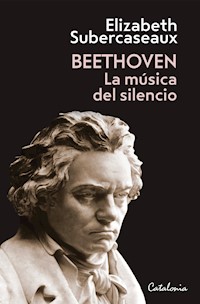
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Catalonia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con Beethoven. La música del silencio, Elizabeth Subercaseaux regresa a uno de sus más exitosos registros literarios: las novelas biográficas de grandes compositores. Primero fue sobre sus antepasados, Robert y Clara Schumann, luego sobre la pasión de Johannes Brahms. Ahora la conmovedora historia de uno de los genios musicales de todos los tiempos, Ludwig van Beethoven y sus composiciones que han atravesado los siglos. Pero más allá de su música, esta es la historia del ser humano en su intimidad, con sus temores y pasiones, sus ideas políticas guiadas por el ideario de la Revolución Francesa y Napoleón. También sus incongruencias; su relación con dios; la angustia por la pérdida de la audición. Con gran rigor histórico, echando mano a diversas fuentes, documentación y cartas, la autora investigó la vida del músico, adentrándose en sus hitos biográficos, los lugares que lo marcaron. Logró así recrear este relato íntimo y verosímil de la historia de sus relaciones amorosas, todas indefectiblemente frustradas: las mujeres amaban al compositor, pero no veían al hombre. Es la complejidad de una vida, que fue haciéndose cada vez más solitaria, sus conflictos con el único "hijo" que tuvo, su sobrino Karl y su amor a la naturaleza donde se cobijaba y desde donde nacieron sus nueve sinfonías. Vida y obra muestran un correlato que el lector amante de su música apreciará como un detalle inestimable de esta novela. Más que la historia de una vida, Beethoven. La música del silencio es la historia de una lucha heroica, contada por él mismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Subercaseaux, Elizabeth
BeethovenLa música del silencio
Santiago, Chile: Catalonia, 2022
176 p.; 15 x 23 cm
ISBN: 978-956-324-990-3
Diseño de portada: Amalia Ruiz Jeria
Corrección de textos: Darío Piña
Diagramación interior: Salgó Ltda.
Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco
Editorial Catalonia apoya la protección del derecho de autor y el copyright, ya que estimulan la creación y la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, y son una manifestación de la libertad de expresión. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar el derecho de autor y copyright, al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo ayuda a los autores y permite que se continúen publicando los libros de su interés. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información. Si necesita hacerlo, tome contacto con Editorial Catalonia o con SADEL (Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, http://www.sadel.cl).
Primera edición: noviembre, 2022
ISBN: 978-956-324-990-3
ISBN ebook: 978-956-324-991-0
RPI: trámite ty3zl4
© Elizabeth Subercaseaux, 2022
© Editorial Catalonia Ltda. 2022
Santa Isabel 1235, Providencia
Santiago de Chile
www.catalonia.cl - @catalonialibros
Diagramación digital: ebooks [email protected]
A María del Pilar Rodríguez,mi prima del alma.
Ocurrió que manos invisibles apartaron
de pronto el velo que cubre los ojos de los
músicos, y entonces vieron, errante sobre la
Tierra, el ángel ideal que reposaba
silenciosamente en sus corazones, como un dulce
misterio inexplorado.
E. T. A. Hoffmann
1
Estaba todo oscuro menos el cielo plagado de estrellas. Yo me había tendido en el pasto. Me rodeaba el silencio acostumbrado, el de mi sordera. De pronto ese silencio fue interrumpido y a mis oídos empezó a llegar una música grandiosa, como el fin triunfante de una batalla. Escuché una voz interior. “Esta música es el paso de tu vida; desde lo más dolorosamente humano a la serenidad más divina”.
Yo permanecí quieto a la espera de otras palabras.
Poco después una estrella cruzó el firmamento y una lechuza de alas blancas emprendió un vuelo zigzagueante, como una extraña danza…
—Herr Beethoven… despierte, que ha llegado el sacerdote.
Entreabrí los ojos y volví a cerrarlos. No quería abandonar mi sueño. Quería seguir allí, solo frente al universo, escuchando las distintas sonoridades que pueblan el espacio entre el cielo y la tierra.
—¿Le digo que se vaya? —preguntó Frau Gruber, casi gritando cerca de mi oreja.
Tampoco quería que viniera el sacerdote. Me di vuelta hacia la pared.
—Dígame qué debo hacer, Herr Beethoven.
—Yo no sé para qué lo llamó, pero si ya está aquí, ¿no sería grosero despedirlo?
—Le digo que suba, entonces.
—¿Y qué se supone que haga el sacerdote en mi pieza?
—Es solo para acompañarlo en este momento y acercarlo a Dios, que mal no le va a hacer —dijo ella—. Ahora tiene que lavarse, verse bien arreglado para recibirlo. Voy a traerle la jarra con agua.
—Plaudite, amici, comediafinitaest.
Las palabras del sacerdote chocaron con la puerta cerrada de mis oídos y solo pude leer el movimiento de sus labios. Dijo que la comedia de mi vida ha terminado o al menos eso fue lo que yo entendí.
¡Vaya! No es un secreto para nadie que mi cuerpo está cansado de la enfermedad y mi espíritu cansado de pelear con Karl, pero no me siento tan débil y no quisiera entregarme. No todavía.
El ama de llaves me dio una mirada acuosa. ¿Estaba contenta de haber traído al sacerdote o no sabía qué hacer con él? ¿Se daba cuenta de que había cedido a uno de sus impulsos y ahora no sabía dónde meterse?
Empecé a sentir hastío por esta especie de ceremonia mortuoria. Todo este asunto no me estaba ayudando, no me estaba haciendo bien y no me sentía más cerca de Dios ni más paciente, al contrario, me desesperé y luego me di por vencido. Si el sacerdote quiere anunciar el fin de la comedia de mi vida, está bien, pero serán mi corazón, mis pulmones, mi hígado quienes tomarán esa decisión, y en último término, mi Creador.
Ayer, tarde en la noche, nos encontrábamos el ama de llaves y yo en mi cuarto, yo sentado en la silla frente a la ventana esperando que la oscuridad lo consumiera todo, y algo raro tiene que haberme pasado en la cara, pues el ama de llaves se arrodilló junto a mí, me tomó de las manos y casi llorando dijo que iba a llamar a un sacerdote. Habrá pensado que me estaba muriendo, en serio me estaba muriendo. Yo me opuse, pero no me hizo caso. No es necesario armar todo este escándalo, le dije, y le rogué que se quedara tranquila, no estoy mucho más enfermo que ayer o que antes de ayer o que el mes pasado. Pero ella siempre acaba por dominarme y yo siempre acabo cediendo. Si sus nervios se calman con la visita de un sacerdote yo lo acepto, porque no me queda otra, pero lo cierto es que mi vida no ha terminado. Acaba de empezar.
Me llamo Ludwig van Beethoven. El día en que nací en 1770, Mozart tenía catorce años, Goethe, veintiuno y Napoleón estaba aprendiendo a caminar. Hoy, cincuenta y siete años más tarde, Mozart ya no está, Goethe es un anciano de setenta y ocho años y Napoleón murió hace seis años en la isla Santa Elena.
Entre la vida y la muerte transcurre un río caudaloso capaz de arrastrar el mundo a honduras insondables, pero yo no estoy en condiciones de irme ahora. Mi deseo más profundo no es recobrar la salud —eso ya no tiene remedio—, sino algo de felicidad. Albergo la secreta esperanza de que Karl venga a cerrarme los ojos. Quién sabe cómo podrían cambiar las cosas entonces. Quizás pudiera escuchar mi Misa, o el Himno a la Alegría, esa música nacida en el silencio, que nunca he logrado oír fuera de la cámara cerrada de mi mente.
Cuando el sacerdote se marchó volví a quedar solo en mi cuarto y me sentí aliviado. Recorrí la pieza con la vista. Mis dos pianos se hallaban un poco más allá, uno junto al otro cerca de la ventana. De pronto me pareció que cobraban vida, los vi moverse, pero eran imaginaciones.
Salí de la cama para ir en busca de un vaso de agua y me detuve frente al espejo que me regaló el príncipe Lichnowsky. El azogue me devolvió las facciones toscas del “spagnol”. Así me llamaban cuando joven, y no por las mejores razones, el hombre rechoncho, de hombros anchos y cuello corto, con la piel oscura llena de marcas, la cabezota, la nariz aplastada. También vi en mis ojos esa luz. Es posible que los otros no la vieran.
Qué injustos son aquellos que solo ven en mí un hombre triste y cansado de vivir. Si se fijaran en la luz de mis ojos verían otras cosas. Todos se han confundido con el color de mis ojos. Como irradian un fulgor trágico y salvaje creen que son negros, pero son azul grisáceos. A mí me gustan mis ojos, a veces son amables y tiernos, otras, extraviados y amenazantes. La luz, sin embargo, ha estado siempre donde mismo.
2
Las piezas de mi casa están casi vacías. Hay pocos muebles y los que hay no alcanzan para amortiguar el crujido de las tablas cuando el ama de llaves sube a mi cuarto.
—Esta casa parece poblada por fantasmas, Herr Beethoven, cruje el suelo, crujen las paredes, hasta el techo parece crujir.
Es una queja constante de Frau Gruber, yo no escucho nada de eso.
—El punto no es si escucha o no escucha cómo cruje su casa, Herr Beethoven. El punto es que resulta impresentable que el compositor de la corte viva en una casa sin muebles.
La verdad es que en ninguna de mis viviendas se han visto más que los dos pianos, mi escritorio, unas cuantas sillas, el sillón amarillo, un sofá desvencijado y otras pocas pertenencias. ¿Y cuántas casas he tenido en Viena? Yo tengo esta costumbre de cambiarme de alojamiento con frecuencia (tal vez fuera mejor llamarlo manía). Al poco tiempo de tomar posesión de una vivienda me disgusta algo de ella y corro en busca de otra. Nunca añoro la anterior. Considero mi casa como un paradero donde instalar mis pianos, mis libros, el retrato de mi abuelo y unos cuantos recuerdos importantes. Tampoco me he preocupado mucho del lugar donde me toca comer y dormir. Soy un hombre solitario, casi un ermitaño, necesito pocas cosas. Sin una esposa amable esperándote para servirte la sopa, sin ese aroma donde el cariño, la devoción y la belleza se dan cita, ¿qué importancia puede tener el aspecto de la habitación donde vas a echarte un pedazo de pescado a la boca?
Cuando gané la tutela de mi sobrino Karl me empeñé en hacerle un hogar más grato. El niño necesitaba un espacio luminoso, buenos muebles, criados amables, tal vez algún florero. Claro que yo no sabía nada de estas cosas. Aparte de mis amas de llaves, ninguna mujer había vivido en el segundo piso de mi casa y ahora viviría un niño sin padre. Lo hice lo mejor que pude, con mis limitaciones, claro, yo soy un compositor, no un niñero, y al problema que significaba tener que cuidar del niño había que agregar a Johanna, su madre.
Johanna se las ingenió para hacerme la vida imposible, puso a Karl en mi contra, le envenenó el alma, se las arregló para seguir viéndolo aun cuando un tribunal se lo prohibía. ¡Ay, Johanna! Ahora no sé qué diablos siento cuando te menciono. Me he paseado entre el odio, la compasión y de vuelta al odio. Reconozco que no te traté bien y muchas veces me he arrepentido, pero tú deberías reconocer que nunca te aviniste a llevar una vida apropiada para un niño… pero ya está bien, no quiero pensar en todo aquello. Yo sé que alguna vez Karl me quiso. Recuerdo una noche de vuelta a casa. Era muy tarde y los dos estábamos agotados. Yo me senté en el sofá y Karl se quedó dormido con la cabeza apoyada en mi falda. De pronto despertó con una sonrisa en la cara. “¡Es la música de mi tío!”, exclamó como si yo no estuviese allí.
En ese momento sentí que mi música había tocado una fibra de su alma.
Me asomo a la ventana y mis ojos se pierden en un lugar lejano. Tal como se perdían los ojos de mi madre.
La memoria es una fuerza que ordena a sabiendas y excluye con juicio; no retiene esto o aquello por casualidad, por lo tanto, serán solo algunos recuerdos quienes den cuenta de esta ola del tiempo que me ha traído desde la cuna hasta la sepultura.
Lo primero que viene a mi mente es la buhardilla donde jugaba con mis hermanos, Kaspar y Johann, en Bonn. En aquel tiempo no éramos lo que se dice pobres, en la casa había muebles cómodos, la mesa de comedor era maciza, lo mismo las sillas. Los Beethoven nos parecíamos a cualquier familia que se las arregla para sobrevivir de manera medianamente digna, pero era justamente esa mediocridad lo que mordía mi corazón. Yo no quería ser mediocre, ni ser igual a cualquiera de nuestros vecinos. Tampoco quería ser como mi padre, Johann Beethoven.
Vivíamos en una casa de tres pisos en la Bonngasse, una calle que no era ni elegante ni extremadamente humilde. Era la casa del abuelo y el abuelo era Kapellmeister. Vestía una capa de terciopelo rojo con bordes dorados. Ganaba tal vez no mucho dinero, pero lo suficiente para mantener a su familia. Cuando entraba en la iglesia, la gente se ponía de pie y en la calle lo saludaban sacándose el sombrero. Era un músico respetable. Yo lo admiraba. Su retrato, realizado por el pintor de la corte Radoux, es lo único que me traje de Bonn a Viena y me ha acompañado toda mi vida desde la cabecera de mi cama.
La música formaba parte en la vida de nuestra casa, es cierto, pero si en la casa de Mozart la música era el pan de cada día, en la nuestra era la manera de ganarlo. Era más frecuente escuchar los gritos de mi padre borracho y el llanto de mi madre que el pianoforte.
Mis padres y mis hermanos ocupábamos el piso superior. Cuatro habitaciones relativamente espaciosas de las cuales tengo una imagen borrosa. De la buhardilla, sin embargo, me acuerdo perfectamente bien. Desde la ventana podía ver las siete colinas. Me encaramaba en un taburete y las miraba embobado; me producían una especie de embrujo. Algo me decían esos cerros, como si me estuviesen llamando, como si esas colinas de colores bermejos, amarillos y verdes, fuesen el puente que empezaba a establecerse entre yo y el mundo más allá de las montañas. Hay momentos en que me embarga una sensación de cansancio, aguanto de pie unos minutos y enseguida tengo que sentarme. Recién después de un rato puedo caminar despacio hasta mi escritorio.
Este es mi escondrijo. Aquí compongo, aquí recuerdo, leo, tomo notas. Aquí se encuentran mis tesoros; las obras completas de Händel, que hace unos días me han hecho llegar desde Inglaterra (poseerlas ha sido uno de mis más ardientes deseos); mi cuaderno con las anotaciones sobre Napoleón, algunas partituras, mis dos violines arrimados a la pared, el pequeño busto de Cicerón y un sinfín de cuentas viejas atadas con cintas. No sé para qué guardo esos papeles si ya no sirven para nada. Tal vez lo hago como un recordatorio de que siempre me he ganado el sustento de manera honesta. O para enseñarle a Karl a ser ordenado con sus cuentas. Un esfuerzo inútil. Karl se ha empeñado en hacer justamente lo contrario de lo que trato de inculcarle. Ahora no estoy seguro de si mi sobrino tenía talento para algo. Si lo tenía, no hacía nada por demostrarlo y a mí me indigna la gente indiferente a sus propias capacidades. Es lo que más me desesperaba de mi padre. Estoy convencido de que mi padre tenía talento musical, pero le faltó voluntad para hacerlo crecer.
Una vez me preguntaron qué es el talento. En ese momento era joven, inexperto, vigoroso, mis oídos estaban perfectamente sanos y las tempestades de mi vida, si bien se habían insinuado, no estaban desatadas sobre mi alma como llegaron a estarlo muy pocos años después. Si me hicieran esa pregunta hoy, la respuesta sería disciplina. Sin disciplina, el talento corre el riesgo de quedar como esa larva que no llega a ser mariposa. El genio se compone del dos por ciento de inspiración y el noventa y ocho por ciento de perseverancia.
En este mundo silencioso nunca sé si hay alguien mirándome desde la puerta. A ratos me doy vuelta con la esperanza de que mi sobrino esté ahí. Pero Karl no ha parado en la casa desde hace varias semanas y sabe Dios dónde se encuentra.Andarás vagabundeando por las calles, jugando al billar, emborrachándote, diciendo palabrotas y contando chistes sucios. Estarás aturdiéndote para borrarme de tu mente. Pero no quiero tener malos pensamientos contigo. No en este momento. Lo que tengo que hacer ahora es recordarte con cariño y recuperar mi energía para terminar ese cuarteto.
Me he quedado observando mi escritorio. Está rayado y le faltan algunas manillas. Fue un obsequio del barón Von Zmeskall y la caja que está encima fue un regalo del rey de Prusia. No es una caja ordinaria sino de la clase que acostumbran a mandar a los embajadores. Aquí guardo el camafeo con el retrato de mi madre. Mi madre se llamaba María Magdalena Kewerich. ¡Ay, madre mía! Vuelvo a verte acarreando los baldes de agua, lavando las ropas, cocinando, consumida por el trabajo, la falta de cosas indispensables y la angustia de ver morir a casi todos tus hijos. Éramos siete hermanos. De los siete, solo tres sobrevivimos, yo y mis hermanos Kaspar y Johann. Anna Maria vivió cuatro días; Margaretta vivió un año y medio; Franz George murió de poco más de dos años; y hubo otro, cuyo nombre no recuerdo, que murió a los pocos meses de nacer.
—También hubo buenos momentos, mamá. No todo fue sufrir.
Recuerdo con genuino regocijo ese día del año en que te transformabas y la alegría quedaba flotando en la casa por varias semanas. Era el día de tu cumpleaños. Mi padre gastaba en vino y comida los pocos florines ahorrados. Organizaba una fiesta en tu honor. Llegaban los amigos, tocaban el violín, el piano, la flauta. Bebían y bailaban riéndose a gritos hasta bien entrada la madrugada. En esas horas te convertías en otra, como si hubieses cambiado de vida, de casa, de marido, y fueras una mujer feliz. Yo los espiaba desde el portillo de la puerta que daba a la sala y también me sentía otro niño, con una madre alegre, un padre solícito con ella, una casa con mucho para comer y beber.
Mi madre sufrió golpes fuertes. A los diez años perdió a su padre, cocinero principal del castillo Ehrenbreitstein. Se casó a los diecisiete años y a los dieciocho estaba viuda de ese primer marido, embarazada de un niño que murió al nacer. ¿Qué más dolor puede enfrentar una mujer tan joven que está comenzando la vida? Así y todo se mantuvo serena y fuerte.
Yo admiraba tu fortaleza, mamá.
Encima de todo, mi madre tenía muy mala salud, pero su voluntad era de fierro, nada le impedía seguir adelante y aunque rara vez sonreía, había en sus ojos una permanente llama vital. Yo te observaba sin que te dieras cuenta. A veces fijabas la vista en un punto invisible y te perdías en ese lugar. ¿Hacia dónde irían tus pensamientos?
—Escúchame desde tu universo, mamá: mi padre era un hombre débil que se refugió en ti. Él era el de la buena salud, tú la enferma, y yo nunca he podido perdonarlo por eso, lo he culpado de tu muerte. Su alcoholismo es otro signo de su falta de vigor espiritual, su imprudencia. Mi padre vivió consumido por su inseguridad y acabó consumiendo tu vida. También había mucha violencia en él. De niño, yo le tenía miedo y ese miedo me ha dejado una dolorosa cicatriz.
Mientras vivió el abuelo, el pater familiae que nos protegió, todo iba bastante bien. El abuelo llegó a ser director de orquesta de la corte, un cargo de mucha relevancia; mi padre, en cambio, no pasó de ser un cantor insignificante en la capilla del Príncipe Elector.
Después de la muerte del abuelo nos mudamos a una casa húmeda, mucho más modesta que la suya, y de gente algo acomodada pasamos a ser pobres.
Mi padre empezó a desesperarse, ya no tenía el sostén del abuelo y tampoco tenía el valor que se necesita para superar la adversidad. Bebía más de la cuenta. Hasta hoy me llega el tufo a cerveza de esas noches en que volvía a casa en compañía de algún amigo y me despertaba a remezones para levantarme de un ala, como si fuera un pájaro, y yo medio dormido, sin entender. Qué pasa, qué pasa.
—¡Sal de la cama, Ludwig! Ven a tocarnos el piano.
Desde muy temprano se empeñó en hacer de mí un segundo Mozart. Que Ludwig era su orgullo, decía. Cuando empecé a tocar en público me quitaba años, “mi niño tiene apenas cinco”, proclamaba, y tenía seis, “tiene apenas seis”, y tenía siete. “Vamos a ser ricos, Magdalena”, le decía a mi madre señalándome con el puntero que empleaba para contar los tiempos del pianoforte.
¿Cuándo empecé a tener conciencia de que habían puesto en mí la pesada carga de ser el sostén de la familia? ¿A los siete, a los once, a los trece años?
La voz de mi madre:
—Desde que eras muy niño, Ludwig, yo no hice nada por atajar a tu padre en su afán de convertirte en un nuevo Mozart; yo misma estaba convencida de que tu talento daría de qué hablar por los siglos de los siglos. Tú lograrías superar las dificultades y triunfar en el más alto sentido de la palabra.
Claro que ahora no sé si esto lo estoy diciendo yo, a mis cincuenta y siete años y después de todos mis éxitos, mis abismos, mi trágico destino, o mi madre desde el cielo.
***
No tengo mucho tiempo, pero tampoco quiero agitar la memoria sin tiento ni tino. Mi memoria funciona de acuerdo a su propio ritmo, seleccionando episodios señeros que de una u otra forma me han marcado, cosas que no he logrado escamotear de esta memoria de elefante.
También ocurre que recorrer mi vida, lejos de entristecerme o ponerme de mal genio, me reconforta. Me hace bien esto de reencontrarme conmigo mismo antes de entrar en las praderas misteriosas. Recordar momentos que creía olvidados, días que me dieron felicidad, los estremecimientos de la sociedad donde me tocó participar como músico y como testigo de las guerras y del auge y la caída de grandes hombres. Mozart, Napoleón, Haydn. Mozart llegó a la cumbre de su talento y murió demasiado joven, enfermo y pobre. Napoleón fue el ogro, el amo y el genio de Europa y murió rodeado de ratas y cucarachas en la isla Santa Elena. Haydn alcanzó la alta cima del brillo, el éxito y el respeto, para morir mudo y desolado.
La muerte es el último asunto triste de la vida.
—Al fin y al cabo, los compositores somos los músicos del silencio —afirmo en voz alta—. Para que haya música, primero tiene que haber silencio. Si el silencio fuera un paño blanco, la música sería el bordado. ¿Dónde íbamos a poner nuestra música si no fuera en el silencio?
Me gusta hablar solo, y fuerte, como si hubiese alguien más en la pieza. Es mi manera de sentirme menos sordo. Voy cambiando el tono de voz, a veces la bajo hasta el susurro, otras veces me pongo a gritar y el ama de llaves llega corriendo, bueno, ahora no llega, ya se ha acostumbrado y ahora me deja hablando solo, gracias a Dios.
El rostro de mi padre, amoratado por el vino, se me hizo presente interrumpiendo pensamientos agradables. Una persona inconsistente, eso es lo que era el pobre padre mío, un hombre de aire. Yo no confiaba en él. No me comunicaba con él como lo hacía con mi madre. No tengo un retrato suyo. He olvidado sus facciones. Recuerdo su olor, su risa, el brillo de sus ojos borrachos, sus bromas, cosas de esas, mas no había hilos afectivos que me unieran a ese hombre de estatura mediana, que bajaba la vista cuando se le hablaba y la alzaba solamente ante un noble o un hombre rico que lo miraba desde arriba como se mira a un inferior. Lo que más me dolía de mi padre era su falta de dignidad.
A los dieciséis años mi anhelo más grande era dejar esa casa, estudiar, darle una oportunidad a mi talento, trabajar duro con lo que tenía dentro de mí para ofrecérselo a la humanidad. Entrar en un mundo desde el cual fuese posible la expansión de las ideas y pudiésemos luchar todos juntos por la libertad.
Ansiaba volar.
3
Soy un enamorado que no tiene cura y venero la santidad del amor. He cruzado por la vida con un pudor virginal. Nunca quise amor carnal del barato, de la calle, ese que abunda en esta ciudad como una plaga de ratones. Les tengo lástima a esas mujeres con sus escotes, sus piernas a la vista, sus labios carnosos, la risa fácil, las palabras groseras, toda vulgaridad me resulta degradante. Me molestaba escuchar a mis amigos contando chistes subidos de tono en la taberna, o refiriéndose a las señoritas de la noche de manera lujuriosa. Algunos se las sentaban en la falda y metían sus manos por el escote.
Yo me levantaba y me iba.
Las mujeres con las que me habría gustado casarme pertenecían a la nobleza, eran aristócratas, elegantes y educadas, mujeres a quienes les gustaba mi música y la de Mozart, Haydn, Bach… no cualquier bagatela de esas que empezaban a hacerse famosas. Pero yo, Ludwig, no les gustaba. Una mujer cuyo nombre he intentado olvidar, Magdalena, fue la primera en hablarme de mis manos, se había fijado no en la música que mis manos producían sino en las propias manos, como si no me pertenecieran. Yo estaba tocando una fantasía y una vez que terminé y quedé a la espera de que dijese algo agradable sobre mi música, me dijo que mis manos la aterrorizaban. Su comentario me resultó sorprendente. No se me habría ocurrido que mis manos pudieran ser aterrantes. Me las miré como si no me las hubiese visto nunca antes. Eran fuertes, musculosas, peludas. Ella me pegó una mirada entre compasiva y asustada y me preguntó si su gran Beethoven no se estaría convirtiendo en hombre lobo. Volví al teclado y dejé que mis manos tocaran dos octavas subiendo y bajando, con tal fuerza y estruendo que Magdalena se desmayó. Después supe que el médico dijo que su desmayo se debía a una sobreestimulación de los sentidos, tal vez debería escuchar a Mozart y sus óperas cómicas, alguien de naturaleza tan delicada no debía exponerse a una música tan violenta como la de Beethoven. ¡Violenta! De allí ha de provenir mi mala fama. Que Beethoven es violento, que una vez atacó a una alumna con un palillo, que en lugar de agradar al oído de las damas, mi música las hacía desmayarse. ¡Pamplinas y mentiras de los cerdos! Jamás clavaría un palillo en la piel de una alumna y si Magdalena se desmayó cuando toqué mi fantasía fue porque no había tomado desayuno. Ella misma me lo confesó después.
He pasado la vida soñando con la felicidad, me he desvelado en la cama sintiendo estertores que nunca experimenté más que en mi pobre mente afiebrada. ¡Cuántas veces no me dijeron que me amaban! ¡Cuántas fingieron que iban a casarse conmigo! Luego venían los escarceos amorosos y enseguida, el fracaso. Una y otra vez.
De mis amores malogrados proviene también una parte de la rabia, la frustración que me hace explotar. No todo ha sido la sordera. Como bien decía Schubert, no todo es la muerte.
He anhelado tener un hogar, una esposa que me acogiera en una cocina con la lumbre encendida, ansiaba ese olor a sopa de las casas felices, un mantel blanco. Mi cocina, en cambio, es un socavón que huele a cosas irreconocibles.
—¿Está guardando algo podrido? —le he preguntado al ama de llaves.
—No. ¿Por qué?
—¡Cómo que por qué! ¿No tiene olfato?
—Yo no huelo nada raro, Herr Beethoven.
—Si hubiera una mujer en esta casa, el olor sería muy distinto.
—¿Yo le parezco un perro?
—No me refiero a usted, me refiero a una esposa.
—¡Cásese conmigo, pues! Y así no sentiría los malos olores.
Nos largamos a reír.
Nunca me casaría con ella y no solo porque no sabe nada de música, sino porque sale de mi casa y se dedica a hablar mal de mí ante mis vecinos. Las paredes escuchan y me transmiten lo que oyen. Anda por ahí divulgando que soy patoso y torpe, que todo lo que cae en mis manos cae al suelo y se rompe, que sin darme cuenta tiro los tinteros al piano y que ningún mueble está seguro conmigo. También ha dicho que no sabe cómo me las arreglo para afeitarme solo.
Lo más triste es que estos cuchicheos son verdad. Yo no la recrimino. Frau Gruber tiene que desahogarse de alguna manera y a mí me basta con que soporte a este hombre inaguantable.
4
Frau Gruber le pidió a su sobrina que viniera a quedarse durante la tarde.
—Hoy es una fecha muy importante en mi familia y debo estar en mi casa con mis hermanos y mis sobrinos.
Le sugerí que en lugar de pedirle a su sobrina recurriéramos a los buenos oficios de mi amiga Nannette Streicher. Vive a una cuadra y podría venir y servirme un plato de sopa. Estaba seguro de que no habría inconveniente. Pero Nannette mandó decir que no podía moverse de su casa, era el cumpleaños de su hija y lo celebrarían a la hora del almuerzo.
La sobrina llegó hacia las doce del día y ha permanecido todo el rato en la cocina. Seguramente me tiene miedo. Su tía le habrá dicho que soy un hombre imposible. Cuando vuelva voy a preguntárselo. ¿Usted le metió tanto miedo a su sobrina, que no se atrevió a subir a mi cuarto? Y ella me dirá no hable leseras, Herr Beethoven, en el barrio todos sabemos que usted no es tan rabioso como genial, y con eso me dejará callado.
***
Mi amigo Franz Wegeler solía decirme que él se miraba en su padre. Su padre era su guía, un ejemplo a quien imitar, y desde niño se puso como meta ser como él.
En mi caso, si alguna vez me puse alguna meta, en ese sentido, fue llegar a ser lo opuesto de mi padre. Debo reconocer que mi padre fue estricto y riguroso a la hora de empujarme hacia la música, pero desde el punto de vista moral no era la cara del espejo donde mirarse, sino su reverso.
Mi madre era otra cosa. Desgraciadamente la salud no la acompañaba. Leía con la voracidad de quien sabe que tiene poco tiempo. Seguramente presintió lo que sería la vida de sus hijos una vez que ella no estuviera y quiso dejarnos una buena educación. Yo era su hijo mayor y todo su empeño lo puso en mí. La educación en mi colegio no fue descuidada, pero tampoco especialmente buena. Fue mi madre quien se esforzó para abrirme la mente a la cultura antigua, a la herencia de los clásicos, a la filosofía, a otras lenguas. Estaba convencida de que el camino para salir de la pobreza era el aprendizaje, la educación. “No basta con el talento, Ludwig. Tienes que educarte, es un deber comprender el mundo en el cual vas a vivir, tienes que ser capaz de abrirte las puertas a una vida mejor y para que todo ello sea posible debes estudiar y entender a los clásicos”.
***
Yo acababa de cumplir once años.
Era el año 1781.
Sentada frente al fogón de la cocina, revolviendo la olla o pelando las papas con una fuente en la falda, mi madre me explicaba los acontecimientos del momento.
Ese año ocurrieron cosas importantes. Se presentó Los bandidos, de Schiller, la última obra del Sturm und Drang, el movimiento del cual mi generación fue hija y que tan bien representaron, en literatura, Schiller y Goethe, y en música, Haydn. Sturm und Drang: aturdir con la emoción. El mundo de lo sublime. El despertar. Yo me sentía hijo de ellos y de la revolución que siguió. Ese mismo año se produjo un cambio en la política de Viena, del cual mi madre no paraba de hablar. El emperador José II publicó un decreto que proclamaba la tolerancia religiosa y se abolía la servidumbre. José II modernizó la administración de la ciudad dándole a Viena una estabilidad que era la envidia de Europa. Eran tiempos de cambio, de esperanza, las ideas revolucionarias flotaban en el aire y moldearían mi carácter limando algunas durezas de mi corazón.
También estaba Kant.
Mi madre se fascinaba con su pensamiento. Por las noches, después de fregar la cocina, ordenar los platos y limpiar el comedor, se dedicaba a leer sus escritos y me hablaba del nuevo camino que Kant le estaba abriendo a la filosofía. Kant decía que para lo espiritual, lo existencial, para el sentido de la vida, el ser humano estaba cargado de preguntas que no era capaz de ignorar, pero tampoco era capaz de responder.
Poco después apareció un artículo que vuelvo a leer recordando lo mucho que impactó a mi madre. En este artículo Kant definía la Ilustración como el escape de la humanidad de su autoinfligida inmadurez; y definía la inmadurez como la inhabilidad de hacer uso del propio entendimiento sin la guía de otro. “¡Ten el coraje de usar tu propio entendimiento!”, me animaba mi madre. ¡Mi querida madre! Yo he guiado toda mi vida bajo ese principio que iluminó la Ilustración. He tenido fe en mí mismo y el coraje de usar mi entendimiento. Puede ser que no me guste si me miro al espejo, mas si pienso en mi fuerza vital, en mi lucha interna, en la valentía con que he sido capaz de enfrentar mi destino… he vencido al enemigo más poderoso de un músico, la pesadilla de todo compositor, esa campana que te cubre desde el cuello a la punta de la cabeza aislándote del resto del mundo y sometiéndote a sus duros límites.
También ese año Haydn publicó sus cuartetos de cuerda, Mozart estrenó su Idomeneo y yo comencé mis clases de piano con Christian Neefe.