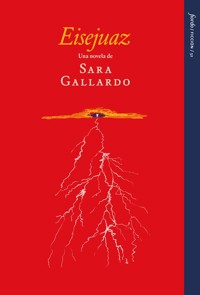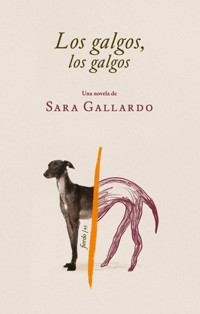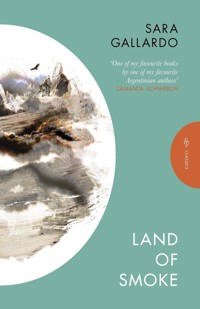9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fiordo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"La rosa que en el viento se destruye deja volar sus pétalos en una luz quemada", se lee en esta novela alucinada de Sara Gallardo, la última que publicó, un punto de llegada extraordinario para una obra deslumbrante, siempre certera, siempre singular, siempre cautivadora. En La rosa en el viento todos los personajes se desplazan, emprenden viajes que son a veces físicos y a veces emocionales, pero que en todos los casos los llevan lejos de quienes eran al principio. Olaf, un inmigrante sueco que ha escapado de un terrible episodio en Italia, deviene criador de ovejas en la Patagonia junto a Andrei, un periodista ruso que busca, a su vez, conquistar a una mujer inconquistable, cuya historia nos llega en destellos, al igual que la de Oo, la india comprada por Andrei, o que la de Lina, que sigue a Andrei hacia el sur, y la de Olga, que dos generaciones antes ha seguido a Alexis el revolucionario a una América que, para estos personajes, es tanto una tierra de promesas como de olvidos que en verdad nunca se concretan. Caleidoscópica, coral, sintética y moderna, La rosa en el viento reúne todo el talento de Sara Gallardo para narrar y conmover, y pide a gritos que volvamos a leerla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
La rosa en el viento
Sara Gallardo
Fiordo · Buenos Aires
Índice
Sobre este libro
Sobre la autora
Otros títulos de Fiordo
I. Andrei
II. Oo
III. Olaf
IV. Los papeles de Olga
V. El niño
VI. La rosa
Sobre este libro
«La rosa que en el viento se destruye deja volar sus pétalos en una luz quemada», se lee en esta novela alucinada de Sara Gallardo, la última que publicó, un punto de llegada extraordinario para una obra deslumbrante, siempre certera, siempre singular, siempre cautivadora.
En La rosa en el viento todos los personajes se desplazan, emprenden viajes que son a veces físicos y a veces emocionales, pero que en todos los casos los llevan lejos de quienes eran al principio. Olaf, un inmigrante sueco que ha escapado de un terrible episodio en Italia, deviene criador de ovejas en la Patagonia junto a Andrei, un periodista ruso que busca, a su vez, conquistar a una mujer inconquistable, cuya historia nos llega en destellos, al igual que la de Oo, la india comprada por Andrei, o que la de Lina, que sigue a Andrei hacia el sur, y la de Olga, que dos generaciones antes ha seguido a Alexis el revolucionario a una América que, para estos personajes, es tanto una tierra de promesas como de olvidos que en verdad nunca se concretan.
Caleidoscópica, coral, sintética y moderna, La rosa en el viento reúne todo el talento de Sara Gallardo para narrar y conmover, y pide a gritos que volvamos a leerla.
Sobre la autora
Sara Gallardo nació en Buenos Aires en 1931. Nieta del célebre naturalista y ministro argentino Ángel Gallardo, bisnieta de Miguel Cané y tataranieta de Bartolomé Mitre, la amplia biblioteca de su casa familiar le abrió tempranamente las puertas de la literatura. Enero, su primera novela, apareció en 1958 y obtuvo excelente recepción crítica. Le siguieron Pantalones azules (1963) y la extraordinaria Los galgos, los galgos (1968), que la consagró ante el gran público y con la que ganó el Premio Municipal. Además de novelas, escribió literatura para niños y un libro de relatos (El país del humo, 1977). Fue también colaboradora de las revistas Primera Plana y Confirmado, entre otras, así como del diario La Nación. Eisejuaz (1971) la confirmó como una voz sin paralelo, lo que también significó su marginalidad relativa en los relatos canónicos posteriores de la literatura argentina, circunstancia que se ha ido revirtiendo en la última década y media gracias a la reedición de gran parte de su obra. A fines de los años setenta dejó la Argentina y comenzó a trabajar como corresponsal en Europa. Murió en Buenos Aires en 1988.
Otros títulos de Fiordo
Ficción
El diván victoriano, Marghanita Laski
Hermano ciervo, Juan Pablo Roncone
Una confesión póstuma, Marcellus Emants
Desperdicios, Eugene Marten
La pelusa, Martín Arocena
El incendiario, Egon Hostovský
La portadora del cielo, Riikka Pelo
Hombres del ocaso, Anthony Powell
Unas pocas palabras, un pequeño refugio, Kenneth Bernard
Stoner, John Williams
Leñador, Mike Wilson
Pantalones azules, Sara Gallardo
Contemplar el océano, Dominique Ané
Ártico, Mike Wilson
El lugar donde mueren los pájaros, Tomás Downey
El reloj de sol, Shirley Jackson
Once tipos de soledad, Richard Yates
El río en la noche, Joan Didion
Tan cerca en todo momento siempre, Joyce Carol Oates
Enero, Sara Gallardo
Mentirosos enamorados, Richard Yates
Fludd, Hilary Mantel
La sequía, J. G. Ballard
Ciencias ocultas, Mike Wilson
No se turbe vuestro corazón, Eduardo Belgrano Rawson
Sin paz, Richard Yates
Solo la noche, John Williams
Persecución, Joyce Carol Oates
No ficción
Visión y diferencia. Feminismo,
feminidad e historias del arte, Griselda Pollock
Diario nocturno. Cuadernos 1946-1956, Ennio Flaiano
Páginas críticas. Formas de leer y
de narrar de Proust a Mad Men, Martín Schifino
Destruir la pintura, Louis Marin
Eros el dulce-amargo, Anne Carson
Los ríos perdidos de Londres y El sublime topográfico, Iain Sinclair
La risa caníbal. Humor, pensamiento cínico y poder, Andrés Barba
La noche. Una exploración de la vida nocturna, el lenguaje de la noche, el sueño y los sueños, Al Alvarez
Los hombres me explican cosas, Rebecca Solnit
Una guía sobre el arte de perderse, Rebecca Solnit
Elogio de La rosa en el viento
«Conformada por numerosas historias independientes que solo tienen en común un breve núcleo narrativo —"los pétalos de una rosa" que va deshojándose al mismo tiempo que se lee—, la novela postula que el viento misterioso de "la existencia verdadera" se cuela siempre amenazante "en los intersticios de los acontecimientos", recordándonos así lo precario, lo perecedero, del orden que se conforma en nuestra propia mirada, solo bendecida por la belleza y por el don imprescindible de la misericordia».
Leopoldo Brizuela
Copyright
Primera edición, Barcelona, Pomaire, 1979
© Herederos de Sara Gallardo, 1979
© de esta edición, Fiordo, 2020
Tacuarí 628 (C1071AAN), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.fiordoeditorial.com.ar
Dirección editorial: Julia Ariza y Salvador Cristofaro
Diseño de cubierta: Pablo Font
ISBN 978-987-4178-38-1 (libro impreso)
ISBN 978-987-4178-41-1 (libro electrónico)
Hecho el depósito que establece la ley 11.723
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin permiso escrito de la editorial.
Gallardo, Sara
La rosa en el viento / Sara Gallardo. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Fiordo, 2020.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-4178-41-1
1. Novelas. 2. Narrativa Argentina. I. Título.
CDD A863
A H. A. Murena
In memoriam
I. Andrei
Dos vagones de ferrocarril se enganchaban en la estación de Mar del Plata una tarde de sol. El único viajero cumplía veinticinco años. Tenía bigotes a la moda, tan oscuros y tan lustrosos como el barniz que recubría el vagón, recién inaugurado.
Voces de niño, en italiano, subieron al vagón. El viajero cerró los ojos deseando que no fueran parte del viaje. Lo eran. El tren salió.
Tenía en la mano un cuaderno donde escribía su diario, un diario de viaje del que proyectaba extraer su primera novela. Y de ella la gloria.
De la gloria oía hablar desde temprano, y de la justicia, y del honor. Padres juveniles en una buhardilla de París, discusiones entre pinturas, iconos, una abuela amiga de Herzen y de Bakunin: pensaba en ellos con amor y con algo de compasión también, ya que ignoraban de dónde les vendría la gloria: de él.
Entre tanto daba la vuelta al mundo pobremente, enviando notas a un diario de París. Y estaba desconcertado, irritado sin saber por qué.
El idioma italiano fluía como agua, tibia en unas zonas y helada en otras. Las conversaciones de los niños le traían colinas, cipreses.
Los vio, también. Rubios, la misma nota en varios instrumentos. Y como la belleza nos reconcilia de algún modo con algo, estos cráneos delicados, blancos trajes de marinero, daban la impresión de un privilegio al hecho de haberlos podido contemplar.
Escribió en su diario, mitad en ruso mitad en francés: «No sé qué hago en este país». Unas cartas cayeron. Vio su nombre escrito con la letra de su madre, como si ella saltara del cuaderno transmitiendo una alarma. Limpió la tierra, las guardó en el bolsillo.
Una hora después se daba vuelta en el asiento. Es posible que su madre hubiera dado cualquier cosa porque no lo hubiera hecho. Vio los tres niños vestidos de marinero y una criatura que apenas caminaba, todos alrededor de su madre. Ella hablaba. Una voz rica, de ingredientes graves. Una entidad humana comparable a la autocrática entidad del tigre de Bengala recostado en su propia belleza, con una mirada de orgullosa naturalidad, cruel quizá. Vestido blanco, sombrero con el velo alzado, punta de zapato blanco, repartía agua entre los niños.
En las horas que siguieron hizo cosas que había considerado imposibles, como dar conversación a niños desconocidos para lograr informaciones, obligándose al hacerlo a rescatar recuerdos del idioma de años atrás, meses de éxtasis por pueblos y museos.
Sentados frente a él atendieron a sus relatos. Tres fisonomías parecidas, distintas. Bernardo concentrado, Tommaso boca entreabierta, Ludovico sonriente. Él, como dentro del efecto de una droga, percibía la triple, intensa exquisitez resaltando en la impersonalidad del vagón.
¿Ruso?, descubrieron su escritura en el cuaderno. Tres miradas sobre él, un silencio, un misterioso ascenso en sus estimas.
Pudo enterarse: el padre era ingeniero de los ferrocarriles. Desdeñador de ardides, inventó uno.
Con calma —temiendo que los golpes de su corazón se oyeran en todo el tren—, dejó el asiento, caminó hacia ella. Cuando la mirada dejó la vaguedad exterior a la ventanilla para volverse temió que sus piernas echaran a huir llevándoselo. Pero una benevolencia que tomó el lugar del fastidio inicial como una segunda ola corrige el diseño de la primera le dio ánimo para presentarse —un francés tentativo, aceptado—, y con el instinto del animal que muda color para no revelar su real apariencia disimuló la admiración y el arrebato bajo la más vacilante de las cortesías. Era corresponsal de un diario de París; necesitaba información sobre los ferrocarriles; por los niños se había enterado… tal vez su marido…
—Mi marido —dijo la voz que deseaba volver a oír— me ha dejado hace una semana.
Los ojos volvieron reposadamente a la ventana —verdes, transparentes—, un matiz despectivo alteró la curva de los labios. Los brazos en los guantes blancos sostenían a la hija con la condescendencia de los grandes felinos hacia sus cachorros.
Él la contempló; una vergüenza lo fue encegueciendo, hasta que el odio de verse despreciado con esa confidencia barrió todo sentimiento. Si hubiera tenido un puñal la habría asesinado, allí.
—No obstante —volvió hacia él los ojos, se hizo perdonar—, tal vez pudiera indicarle alguna otra persona que le fuera útil. —La perdonó (oh, cómo) mientras la excesivamente cortés actitud seguía ocultándolo como una nube.
En el atardecer el tren se descompuso. Ayudó a los niños, a ella con la hija en brazos, y una montaña de equipaje fue acarreada por empleados del tren hacia el hotel del pueblo.
Estaba cansado de interrogarse, solo en su asiento, con una tarjeta en la mano, estudiando el curioso nombre italiano y húngaro, pensando en esa frase. Toda frase es una fachada. ¿Qué había tras ella? Ningún hombre dejaría a esta mujer por otra. Adulterio, decidió. La imperial, dejando caer una frase, y el marido… Cómo sufrió, entre constelaciones de polvo que ascendían y descendían.
Ahora veía a los niños felicitarse por la partida definitiva de los sirvientes.
Amanecía cuando el tren estuvo arreglado. No había dormido. La invitó a tomar un café al verla pasar con un termo en la mano, oliendo a agua de colonia. Sentada frente a él bebió en silencio. Él preguntó cuándo volvería a Italia. (Había decidido seguirla).
—No pienso volver —dijo ella.
Como un llanto sonó al fondo del patio se levantó sin premura, un roce del vestido blanco, y se fue.
Estrellas en el cielo gigante, la masa del equipaje, una linterna, la niña dormida en brazos de la madre, Ludovico dormido en los de él, frío, tropezar, tal fue la vuelta al tren. Y la misma conclusión: tenía un amante. Si no ¿por qué se queda? Las mismas llamas lo martirizaron. Lo veré en la estación, al llegar.
La estación estaba vacía. Era verano y madrugada. Un mozo aplacaba la tierra de los andenes con una regadera. Las gotas formaban curvas en forma de escamas, y el andén iba pareciendo un dragón plano, decapitado.
Buenos Aires.
A mediodía despertó con sobresalto en la pieza de pensión. Recordó la casa con balcones en cuyo vestíbulo había amontonado el equipaje ayudado por el cochero. Buscando la llave en el bolso ella había levantado los ojos, le alargó la mano —él se inclinó en el mejor estilo petersburgués—, agradeció y entró, los niños alborozados detrás. Quedó mirando la puerta y los balcones.
La puerta y los balcones. Montó guardia hasta que las sombras de cada hora sobre la fachada se le hicieron familiares. La primera mañana vio salir a los niños mayores y volver trayendo comestibles. La imaginó sola, sin sirvientes, en la casa callada.
En esos días la muerte y la Patagonia se le aparecieron juntas.
Ante todo había intentado ubicar el domicilio de Olga Katkova, amiga de su abuela, a donde iban sus cartas y un giro de la revista. La búsqueda lo llevó a un patio en el que veintinueve familias españolas cocinaban, cantaban, lavaban ropa, litigaban y tosían, y de vez en cuando le hacían señal de tener paciencia.
La tuvo. Desde un segundo patio vio irrumpir un tumulto de gentes rubias, un ataúd, el rabino delante. Un español lanzó una pulla; su mujer lo hizo callar. Una niña que iba junto al ataúd y llevaba la nariz como un caramelo de fresa levantó la cara mojada y puso los ojos en los del español.
Después había llegado Olga Katkova y era como si todos los relojes se parasen.
Más despacio no caminaría con los pies atados.
Una viejita que apenas si llegaba al bolsillo de la chaqueta de él, portando un paquete menor que la mano; un ojo se le salía de la órbita, el otro era sagaz. Él se presentó y ella le pidió que se agachara pues no podía levantar la cabeza para mirarlo. Su sombrero olía a moho.
—¡Ya tiene novio, abuela! —le gritó el español, mientras la eternidad planeaba en la demora de la mano rumbo a la llave, a la puerta, etcétera. Por encima de aquella cabeza Andrei pudo ver la habitación de paredes oscuras de humedad, la jaula del canario, las dunas de papel amarillo atado en paquetes. En el tiempo que tardó en dejar el paquetito, levantar los brazos y quitarse el sombrero, él pudo leer todas sus cartas, su artículo sobre China, los comentarios de su familia sobre el artículo —particularmente la abuela, en innumerables hojas azules que se volaron por el cuarto— y el agradecimiento de su madre por un abanico que le anunciaba como regalo, el más bello que había encontrado en Pekín.
Pero ni su familia ni su artículo le parecían de alguna realidad. Veía una cara, una majestad, un sombrero blanco, unos labios.
Habló a Olga Katkova de esta cuestión.
Sentada sobre la cama los pies no le llegaban al suelo. Escuchó a Andrei, instalado en la única silla.
—Ella no es conquistable.
—Pues voy a hacerme rico para ella. ¿Conoce maneras de enriquecerse en estas tierras?
Entonces oyó por primera vez la palabra Patagonia: un amigo ruso se había internado en ella; había vuelto rico; se había tirado al Río de la Plata con una piedra atada a la cintura.
Pero ninguna mujer, dijo Olga Katkova, deja de notar a un joven más atlético, más hermoso que los demás, sobre todo si lleva unos bigotes tan a la moda que mirado desde atrás se le ven asomar. Ni siquiera una diosa. Ni siquiera una viejecilla.
—¿No entraste a comprar chocolate en el almacén de la esquina y te lo comiste parado junto al buzón? Ya ves, yo estaba allí. No pasas desapercibido.
Y le dio tres consejos:
—No busques riqueza. Escribe tus libros. Conquístala (pero no es conquistable).
—¿Qué puede decirme respecto a la Patagonia, Olga Katkova?
—Lo que te puedo decir ya te lo dije. Y puedo darte un nombre para que averigües: Tieck.
Andrei lo anotó.
Al despedirse echó una mirada por el cuarto. Conocía la historia de Olga, amor y huida, Alexis, revolucionario. Ella lo estaba observando.
—Hubo un tiempo en que las flores estaban abiertas —dijo—. Es lo único que importa. Que se abran las flores.
Citaba un poema. Andrei lo conocía. Se despidió besándole la mano. Olga Katkova se ruborizó como una muchacha.
En el palacio Tieck se hizo anunciar como periodista interesado en enviar una nota a París sobre la Patagonia. Vio Rubens y Tintorettos, caminó sobre alfombras de Persia, brillaron picaportes de cristal en su avance hasta una biblioteca en que dominaba el retrato de un viejo.
Era el abuelo del joven médico que se sentó frente a él.
Pálido, sereno, el joven se inclinó para escribir unas cartas de presentación, y por encima de su calvicie Andrei se imaginó abriendo las puertas de un palacio como ese ante la dama del tren.
—Me interesan los buscadores de oro —dijo—. Hay oro ¿verdad?
—Hay oro. Pero más oro son las ovejas —sonrió el joven.
Le dio las cartas. Una para su mayordomo Christopher Morris, otra para un sacerdote salesiano. Bajaron juntos, pues el médico quería hacerle conocer el hospital. Unos hombres cubrían las escalinatas de tiestos con azaleas en flor.
—Damos un baile esta noche —dijo el joven—. Mis padres tendrán mucho gusto si viene.
Guardando la invitación en el bolsillo agradeció: no estaba seguro de no tener un compromiso.
En el artículo sobre Buenos Aires que mandó a su revista había buenas descripciones de un inquilinato, de un palacio y de un hospital más que moderno. Describió también al joven médico inclinado sobre la mendiga que le aferraba el guardapolvo:
—Esta noche me muero, doctorcito, quédese a ayudarme.
No contó, puesto que no lo supo, que el médico había faltado al baile porque pasó la noche ayudando a morir a la mendiga.
Y no lo supo porque él tampoco fue.
Faltó al baile de Tieck, y se perdió un buen relato para su revista, porque se atrevió a tocar el timbre de la casa de los balcones. Ella abrió en persona. Él sintió dos cosas: que no podía moverse, que palidecía.
La fatiga echaba un trazo de sombra bajo los ojos de la dama del tren, que se había peinado con descuido. Avanzaron sorteando el equipaje diseminado por el vestíbulo; pendían ropas infantiles de un baúl, junto al sofá brillaban las zanahorias de un cesto, vivas en la luz de la araña.
Sentada, de pie, en color, a lápiz, de perfil, de frente, los retratos de ella le hablaban de otra vida, que lo lastimaba. Indicó un sillón y se sentó, un poco al sesgo, mirándolo. Él bajó los ojos, se pasó la mano por el bigote. Los levantó. Le dijo que toda su vida estaba a su disposición.
Un fluido de orgullo pareció desalojar el matiz que el cansancio había puesto en su hermosura. Lo paladeó un momento.
—Andrei Nicolaievich —dijo, y lo hundió en una embriaguez casi acongojada por triple golpe, ya que recordaba su nombre, lo decía con su voz, el estilo ruso de nombrar sugería cosmopolitismo—, vuélvase a París.
—Ya sé. Sé que tiene otro amor.
Esta vez la sorprendió: paso de la diversión sobre el mar de la majestad.
—Le doy tiempo —dijo Andrei—. Fíjese, le doy tiempo para dejarlo. Le doy tiempo, ya ve, pero no mucho.
Ella respiró, usó los tonos más graves y afectuosos de su voz:
—Andrei Nicolaievich, buenas noches.
Lo llevó a la puerta, aceptó su besamanos.
—Recuerde lo que le digo —murmuró Andrei—. Además, no sé su nombre. Aquella tarjeta… ¿Cómo la llaman?
—Eleonora.
Un territorio de 790.000 kilómetros cuadrados donde el viento es la presencia eterna. Italia y Francia unidas, marrones, desiertas. Y viento, huracán.
A ojo de estrellas, mesetas escalonadas desde el océano hasta los Andes, peldaños que pueden contar dos mil metros. A ojo de hombre, arena voladora, treinta grados bajo cero.
El mayor índice de suicidios, el mayor índice de locura del mundo.
Árboles en cualquier parte copudos aquí son arbustos. Raíces en meandros buscan, retorcidas. Si esto pasa a los árboles qué pasará a las almas.
Broches de zafiro y diamante en una momia, hay manchones de geografía que centellean en aquel territorio: lagos, araucarias, nieves. Ni un pájaro canta en ellos.
Al pie del planeta está el estrecho de Magallanes. Una grafía cruel, de rúbricas marcadas por el espanto. Si es la firma del autor, el vendaval la acompaña con un sarcasmo eterno.