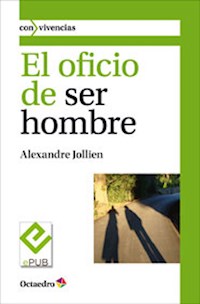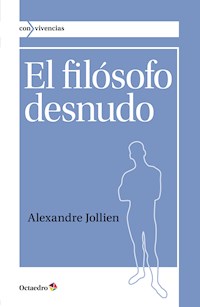Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ned Ediciones
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
El libro que ha inspirado la película «Mentes maravillosas», producida y protagonizada por Alexandre Jollien. ¿Qué hacer con las heridas profundas del alma y los traumas que se resisten? ¿Cómo integrar la tragedia en la historia personal? Alexandre Jollien, quien padece una discapacidad neuromotora desde que nació, decidió acoger sin miedo el caos psíquico y el dolor crónico, y seguir su propio camino en busca de ayuda. En este libro, comparte su recorrido personal y lo que ha aprendido de los médicos que intentaron curar su cuerpo, de los filósofos que le enseñaron a abrir su mente, y también de aquellos seres cargados con sus tormentos y miserias. De sus encuentros con Nietzsche, Rousseau, Chögyam Trungpa, Spinoza, Bukowski y especialmente con los estoicos, y desde lo más hondo de sus obsesiones, miedos y contradicciones, surge esta especie de ensayo de filosofía práctica sobre el arte de vivir. Un auténtico tratado de sabiduría pícara, que nos devuelve la confianza y la alegría. Porque, como nos recuerda el autor, la vida «es un desastre, pero no hay problema».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Traducción del francés: La saggesse espiègle, de Alexandre Jollien
© Editions Gallimard, 2018
© de la traducción: Heber Ostroviesky
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
Primera edición: octubre 2020
© Nuevos Emprendimientos Editoriales S.L.
C/ Aribau, 168-170, 1.º 1.ª
08036 Barcelona (España)
e-mail: [email protected]
http://www.nedediciones.com
Maquetación: http://www.editorservice.net
eISBN: 978-84-16737-94-9
Reservados todos los derechos de esta obra. Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, de forma idéntica, extractada o modificada en castellano o cualquier otra lengua.
Índice
Inauguración
«Es un desastre, pero no hay problema»
La salud de carne y hueso
Fragmento 1
La dictadura del «todos»
Fragmento 2
¿Incurable?
Fragmento 3
«Tienes un cuerpo, ¡habítalo!»
Fragmento 4
Las heridas del alma
El reverso de las pulsiones, de los deseos, ¿de las esperanzas?
Fragmento 5
La angustia de la pérdida del amor
Fragmento 6
Tirarse por el tobogán
Fragmento 7
Bailar con la muerte
Fragmento 8
Los fiesteros de la sabiduría
Rousseau, pam pam en el culo y la libertad
Fragmento 9
Las guerras intestinas
Fragmento 10
Una prescripción del doctor Nietzsche
Fragmento 11
¡La culpa a muerte!
Locura sensata, loca sabiduría
Fragmento 12
Un deseo de vivir que se torna vacío
Fragmento 13
Pasarla bien en la ascesis con Epicuro y Vimalakirti
Fragmento 14
Bukowski, alcohólico, libre y… ¿filósofo?
La máquina de follar o la mecánica de las pasiones
Fragmento 15
El eterno retorno de lo mismo
Fragmento 16
Meditación, ¿apoyo momentáneo o práctica de largo plazo?
Fragmento 17
Apolo y Dionisio en nuestra almohada
Lecciones post mortem…
Fragmento 18
Yo, uno, él, nosotros: conjugación íntima
La dicha del cuerpo
Fragmento 19
La compasión entre espermatozoides…
Fragmento 20
Desde el punto de vista de la eternidad(Sub specie aeternitatis)
Pequeño recorrido entre dependientes afectivos y sexuales anónimos
Fragmento 21
Basta de tratamientos de choque, ¡no al ensañamiento terapéutico!
Fragmento 22
¿Una dicha para los incurables?
Agradecimientos
Para Corine.
Para Victorine, Augustin y Céleste.
A modo de reconocimiento para
todos los policlínicos y policlínicas
que actúan alrededor del mundo.
La hipocresía, fraude y distorsión fundamental del ego tiene la piel sumamente dura y gruesa. Tendemos a portar una coraza hecha de capas protectoras superpuestas. Esta hipocresía es muy densa y tiene varios niveles: apenas retiramos una capa de nuestra coraza descubrimos otra por debajo. Siempre esperamos que no tendremos que desvestirnos por completo.
Chögyam Trungpa,
Práctica de la vía tibetana
La herida nunca es vergonzosa.
Inauguración
«Disculpe señor, ¿tendría dos minutos? Quisiera hacerle una pregunta: ¿usted recibe gente para consultas? ¡Porque estoy muy mal!». En cuanto me volteo, una señora me toma despacio del brazo, delante del cajero automático donde esperaba en esa gélida tarde.
Su pedido, su confianza, me conmocionaron, pero de allí a improvisarme en terapeuta, gurú o charlatán, de allí a ponerme el traje de curandero certificado, hay un paso… ¿Qué decir? ¿Qué puedo responder? Principalmente no debo lanzar una catarata de buenos consejos empalagosos. La verdad, creo que es un sueño… ¿Un tipo como yo atendería consultas filosóficas? En serio, ¿debería abrazar la carrera de curandero del alma ya que estamos? Si la señora supiera el estado en que se encuentra ese tipo…
Quedé grogui. Acababa de recibir un gancho a la mandíbula. Son tantas las preguntas que resuenan en mi espíritu dañado: ¿puede realmente curar la filosofía? ¿Qué tiene para proponer ante lo trágico? ¿Existen remedios para los tormentos del corazón?
No pude decidirme a archivar el caso… Y aquí estoy, a dos pasos de correr el riesgo de investigar, de hacer un balance. Antes de lanzarme a la aventura, quisiera dirigirme a los lectores que amistosamente me frecuentan para descartar dos obstáculos: redactar un cuaderno de bitácora no implica imponer un recorrido predefinido. No se trata de llevar a nadie a ningún lado, sino de recorrer parte del camino juntos. En cuanto a la cuestión literaria, me resulta imposible jugar al estilista. Lo que está registrado en las páginas que siguen debió ser dictado en gran parte. Desinterés forzado: con el correr de los años tuve que decir progresivamente adiós al teclado. Me presté al juego porque tengo la esperanza de que lo que perderé en precisión, en arte, se ganará tal vez en espontaneidad, en naturalidad, en libertad. ¡Comencemos sin demorarnos más!
Desde la Antigüedad surgieron escuelas filosóficas que tenían como objetivo desactivar los tormentos y liberar el alma de los discípulos. Para deshacerse del yugo de las pasiones tristes, asumían montones de ejercicios espirituales para ponerse en camino hacia la sabiduría, descartar las ilusiones, el miedo, separarse de la atracción por los falsos bienes (placer, confort, reconocimiento, riquezas). En síntesis, extirparse el malestar. Hoy en día, ¿dónde se obtienen las concesiones de la sabiduría? ¿Cómo ensayar una existencia un poco más leve?
«¿Usted recibe gente para consultas? ¡Qué audacia!» ¿Y si tengo que empezar a considerar el terreno cotidiano de la filosofía como una inmensa policlínica,1 una despensa del alma para recuperarse y progresar?
¿Qué sería concretamente una policlínica filosófica? Wittgenstein nos da una pista: «Cuando filosofamos, debemos descender al antiguo Caos y sentirnos bien allí».2 Descender al fondo del caos, recibirlo sin temblar y, juntos, encontrarse bien. ¡Ése es el acto inaugural!
¡Qué bien me viene! Del caos es justamente de dónde vengo. Tuve que lanzarme y tiemblo al tener que volver a sumergirme. Miedos, pulsiones tiránicas, atracciones, pasiones tristes, injusticias, desesperanza sin fin, ¿cómo introducir un poco de paz en esta gymkhana? ¿Cómo salir indemne de esta violencia agazapada en los recovecos de un alma, de este mundo que no siempre gira en el sentido correcto? Para complicar el asunto, hay que llevar a cuestas los traumas, las fricciones con los otros, un sinnúmero de decepciones y una cotidianeidad poblada de tensiones.
Cada vez que me toca atravesar una tormenta espesa yo también sueño con una ventanilla en la que podría desembarcar sin que me juzguen, en la que me recibirían calurosamente, sin los sermones habituales: «Buen día, estoy completamente tieso, tironeado por deseos inevitables, ¡ayúdeme a manejar este asunto!», «Estoy harto de todo, ¡haga algo!» «¡Escúcheme! ¡Deme una mano!», «¡Ayúdeme, me atasco en la angustia, me hundo!».
No hay dudas de que debemos inaugurar una policlínica filosófica, un dispensario, ¡y encontrar los remedios, los expedientes, los doctores, los sanadores! Sólo tengo una farmacopea tambaleante y una misión: explorar para responder a la urgencia de la pena e integrar en la vida espiritual la cuestión de lo mental y del cuerpo, los afectos, el sexo, la acracia… Para los griegos, esta palabra designaba la impotencia para cambiar, la debilidad de nuestra voluntad y todos esos actos que hacemos en contra de nuestro mejor juicio. La acracia implica numerosos tirones, dislocaciones íntimas. Nos divide y crea dolorosos divorcios internos entre nuestras aspiraciones más altas y lo que encarnamos cotidianamente. Sé que esa decimosexta galleta de chocolate es nefasta para mí y, sin embargo, me abalanzo sobre el paquete. De allí tantos conflictos interminables. Asumir esos psicodramas permanentes, atravesar esos desgarramientos existenciales sin huir hacia conceptos etéreos, sin pegarse a un ascetismo asfixiante, eso es mirar el caos a los ojos.
¿Cómo no dejarse arruinar por los vagabundeos y asumir el riesgo de aventurarse hacia una libertad inédita, alegre? ¿Cómo conservar en la mano la brújula del: qué es lo que verdaderamente me calma?
Considerar la sabiduría como una policlínica en la que nos reconstruimos, en la que avanzamos hacia la gran salud más que a un camino de perfección, ¡eso es lo que nos espera! ¿Qué nos libera definitivamente? No se trata de postular que la existencia reclama remedios, cuidados, apósitos, ungüentos. Más bien resulta conveniente y urgente que nos purguemos de las oclusiones del alma, de lo que dificulta la fluidez y decir sí, devenir sí. Hay muchas vías aptas para deshacernos de ese pequeño yo perpetuamente sacudido en esa especie de montaña rusa gigantesca que provoca vértigo. Dios ha muerto, al menos sus groseras caricaturas; las varitas mágicas, las recetas milagrosas y los tratamientos de choque fueron enviados al chatarrero. Osar la interioridad, seguir un camino no implica necesariamente negar lo trágico, huir del mundo ni —disculpen la expresión— ¡subirse los humos a la cabeza! ¿Cuál es el desafío? Librarse en cuerpo y alma a una práctica juguetona, a un entrenamiento del espíritu, al arte de deslizarse lejos de la ortopedia física y la seriedad.
Lo que sucede es que la mente funciona muy mal. Exagera, sobreinterpreta, fabrica problemas todo el día. El ascetismo no apunta a curar, salvo que se caiga en el materialismo espiritual desacreditado por Chögyam Trungpa3 y se instrumentalice el camino. Más bien se trata de despejar el terreno, de arriesgarse a una relación nueva con lo real. En este punto, el primer paso consiste en identificar el funcionamiento del ego, sus costumbres, sus prejuicios, sus reflejos, sus mecanismos de defensa. Y advertir que ese tirano no fue concebido para la paz, se atasca en la proyección, en la espera, en el arrepentimiento y la nostalgia. Tomar consciencia de todo lo que verdaderamente nos hunde ya es liberarse un poco de los automatismos, los condicionamientos, las costumbres que nos llevan al juego de las reacciones.
Se escriben un sinnúmero de iniciaciones a la vida espiritual. Sin embargo, no aprendemos a nadar leyendo obras dedicadas a la hidrodinámica ni manteniéndonos secos en el borde la piscina. Hay que saltar, sumergirse con los pies juntos, animarse a tragar un poco de agua, a veces hundirnos y flotar en las entrañas de lo trágico.
Sacudido por las pasiones tristes, me gusta imaginar esta policlínica en la que se dispensarían herramientas salvadoras, en la que se otorgaría una ayuda para avanzar en la gran salud. Sueño con un itinerario que me enseñe a bailar, a renunciar a la dictadura del todos, para progresar hacia un completo desprendimiento del sí. El hombre que escribe estas líneas —¿por qué habría de ocultarlo?— cayó en lo más hondo de una adicción que estuvo a punto de destruirlo. En su deriva, a menudo chocó con órdenes ineficaces, siempre esa ortopedia mental, ese chaleco de fuerza que se le quiere poner a aquél que revela nuestra impotencia. Al final, él debió tomar caminos poco transitados y, para decirlo todo, no muy tradicionales. De allí el cuaderno de bitácora que sigue, una especie de relato clínico, de intentos por encontrar un equilibrio. Porque la gran salud no puede ser creada in vitro. Se la vive, se la experimenta, se encarna en los seres de carne, de lágrimas, de pulsiones y de alegrías. Ésa es la aventura que estoy a punto de retratar, convencido de que el filósofo no flota fuera de la polis, en el cielo de las ideas, sino que se asigna como tarea atravesar los tormentos de una vida, escrutar lo que conduce al fracaso de su voluntad y lo tira hacia abajo, para ayudar a quien deba vencer al caos y logre habitarlo alegremente.
1. En lugar de polyclinique [en castellano «policlínico»] (el lugar donde se curan diferentes afecciones), prefiero el término policlinique, cuya etimología griega polis designa la ciudad, es decir un lugar abierto a todos, que recibe a la gente sin restricciones, al pueblo, a usted y a mí, a todos los que se esfuerzan… ¡es un montón de gente! [En castellano hemos mantenido el término policlínica. N. del T.]
2. Wittgenstein, L. (2002). Remarques mélées, GF, París, pág. 134.
3. Trungpa, C. (1976). Pratique de la voie tibétaine. Au-delà du matérialisme spirituel, Points Seuil, París. [Trad. esp.: (2008). Más allá del materialismo espiritual, Editorial Estaciones, Buenos Aires.]
«Es un desastre, pero no hay problema»
En medio de una mudanza, la feliz visita de una amiga budista me deja como nuevo. Con una calma a prueba de balas, en medio de las cajas, me espeta: «¡Es un desastre, pero no hay problema!». Lo retengo, como un mantra. Esas simples palabras me asestaron un puñetazo espiritual magistral: ¿la mayoría de las preocupaciones provendrían directo de una mente que complica todo?
En caso de tempestades psíquicas, recurran a ella sin moderación: «Es un desastre, pero no hay problema».
De allí proviene esta primera herramienta de una farmacia provisoria y frágil, hay que reconocerlo: diferenciar lo trágico (inevitable y quizás no tan terrible como se cree) de la montaña de psicodramas fabricados por un yo más o menos desquiciado, que no deja de sumar capas, de contaminar lo real con sus proyecciones y de preocuparse a cada instante.
Para profundizar en la gran salud, dejemos de soñar con un mundo aséptico, desprovisto de lo trágico, y divirtámonos al buscar la alegría en este bajo mundo, en el centro de las vicisitudes. Nietzsche sin dudas nos ayuda: «Hay que tener caos en el interior para dar a luz una estrella danzarina».4
Qohéleth, Buda, Boecio, Montaigne, Schopenhauer, Freud… Hay una legión que insiste con que la vida es dura, frágil, precaria, a la merced del primer inconveniente que la azota. ¿Cuál es nuestra tarea, nuestro desafío? Disipar esa sensación de alarma casi permanente que echa todo a perder e intentar dejar ese peso definitivamente.
No faltan los médicos del alma cuya tarea será acompañarnos un poco, incluso curarnos. Nietzsche, Spinoza, Epicuro, Sócrates, Maestro Eckhart y otros… ¿Qué nos prescriben exactamente?
Además de estos especialistas patentados, ¿dónde podremos descubrir enfermeros un poco iconoclastas que nos lleven de la mano hacia un sí mismo juguetón?
Para abrir la policlínica, no debo pedir medicamentos sino cierto apoyo a los filósofos y también a los hombres y mujeres que he cruzado en mi camino. A veces, he detectado más sabiduría en las palabras de algunos perdidos que en la boca de grandes maestros. Esos seres dañados me acercan a la paz interior al revelarme fraternidad. Todos hacemos lo que podemos con lo trágico, todos estiraremos la pata, todos cargamos con deseos que se nos escapan… ¿Y si intercambiamos nuestras herramientas para aprender juntos a flotar de una vez? ¿Cómo huir de ese avispero? Antes que nada, el cotidiano y todas las cachetadas que nos ligamos podrían transformarse en un gigantesco laboratorio, donde progresemos, intentando reconciliarnos de un modo u otro, donde nos las arreglemos para decir «¡sí a la vida!» con las herramientas que tengamos a mano.
Sueño con una ventanilla de una policlínica para destituir el malestar y atravesar la niebla de las pasiones tristes. ¿De dónde viene esa terca voluntad de cura? y ¿qué es curarse? ¿Curarse de qué exactamente? A menudo, debo recurrir al doctor Nietzsche. Él conoció la enfermedad. Sabía de lo que hablaba. Es peligroso retener únicamente la célebre frase con mil efectos secundarios del filósofo del martillo: «Aprendido en la escuela de la guerra de la vida. Lo que no me mata me hace más fuerte».5
Aspirar a la gran salud no es huir, sino asumir lo real tal como se da y torcerles el pescuezo a las sirenas. Nada que ver con los charlatanes o esos vendedores de sueños, como esa señora que me extendió una tarjeta profesional. En Río, aseguraba ella, ejerce un doctor que cura a los enfermos de mi calaña a través de meditaciones. Lo jura, ella vio paralíticos que salían del consultorio de aquel médico abandonando alegremente sus sillas de ruedas. «¿Cómo? Se guarda la tarjeta en su bolsillo así nomás, ¿no tiene miedo de perderla? ¿No me cree?», se enoja. Ante ese palabrerío, ¿cómo hablarle de la alegría del incurable que se curó de la voluntad de curar a cualquier precio y aceptó su suerte sin soñar con un más allá? Nietzsche pasó por aquí:
Finalmente, la gran pregunta sigue abierta: saber si podremos ignorar la enfermedad, incluso para el desarrollo de nuestra virtud, y si especialmente nuestro apetito de conocimiento y de conocimiento de nosotros mismos tendrá tanta necesidad del alma enferma como del alma sana. En síntesis, si la voluntad exclusiva de salud no es más que un prejuicio, una debilidad y quizás un resto de barbarie y de mentalidad atrasada de los más refinados.6
Sin caer en el masoquismo, debo preguntarme a qué tipo de cura aspiro. ¿Y a qué precio? Como Nietzsche, hay que creer que soportar un mal crónico, tenaces problemas del alma, cargar con un trauma, cargar día y noche con una discapacidad no impide la gran salud, nada más alejado de eso.
Hagamos de entrada la diferencia entre la buena salud (ideal que deja a mucha gente al costado de la ruta), y la gran salud que acoge todo. ¿Por qué prohibirle avanzar sanamente a un lisiado, a un atormentado?
Nietzsche suministra una potente vacuna contra el prejuicio que hace de la enfermedad el adverso de la salud. ¿Por qué separar a la gente en gran forma, esos elegidos, de los otros, los que se revuelven al costado del camino? Que conste en actas que él dice:
Puesto que no hay salud en sí, y todos los intentos para definir ese tipo de cosas fracasaron miserablemente, la determinación de lo que debe significar la salud incluso para tu cuerpo depende de tu objetivo, de tu horizonte, de tus pulsiones, de tus errores y, en especial, de los ideales y fantasías de tu alma. Existen, por lo tanto, innombrables saludes del cuerpo.7
4. Nietzsche, F. (2006). Ainsi parlait Zarathoustra, GF, París, pág. 52. [Trad. esp.: (1951). Así habló Zarathustra, Aguilar, Buenos Aires]. Hay varias traducciones del genial mantra nietzscheano. La estrella a veces nace y otras veces es dada a luz. Obviamente esas palabras fueron escritas en alemán: «Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können».
5. Nietzsche, F. (2011). Crépuscule des idoles, Hatier, pág. 10. [Trad. esp.: (1986). El crepúsculo de los ídolos, Editores Mexicanos Unidos, México.]
6. Nietzsche, F. (2007). Le gai savoir, GF, París, libro III, pág. 172. [Trad. esp.: (1966). Obras completas, Aguilar, Buenos Aires.]
7. Ibid., pág 172.
La salud de carne y hueso
A raíz de mis problemas frecuento médicos y especialistas que están tan desvalidos como el perdido que golpea a sus puertas. A menudo, cuando abandono sus consultorios, me digo que hay buenas razones para pegarme un tiro, que no hay remedio, no hay salida y que lo que me sucede necesariamente no tiene arreglo. Pero es en ese momento que comienza el desafío: tener las agallas para inscribir la vida en una dinámica, construir una salud de carne y hueso y dejar de correr detrás de un ideal, de una varita mágica, o una receta milagrosa.
Nietzsche pulveriza la ilusión que nos hace creer que hay que solucionar todos los problemas para tener acceso a la salud auténtica. Incluso la historia clínica más calamitosa no impide estar bien partiendo de su totalidad. Ningún traumatismo, ninguna enfermedad impide que en el fondo de los fondos estemos bien.
Inventar la gran salud, la propia, no la del ser humano en general ni la de los libros de medicina, eso abre mil caminos y una infinidad de posibilidades.
¿Qué estoy esperando para osar una existencia más sana? ¿Cómo permitirle circular a la vida desde ahora sin olvidar que cada uno es y sigue siendo, más allá de las circunstancias, un ser de progreso?
La ilusión, el sueño, la fantasía de una salud impecable, desvía y enferma las fuerzas que residen en el fondo de los fondos. Hasta el último suspiro, nada es definitivo.
Si hay alguien que se atiborró de toda la cháchara médica, ése es Iván Ilitch, el personaje de Tolstoi. ¿Qué mejor guía para una policlínica? En su fuero interno, siente, adivina que va a morir. Acuden a su lecho doctores cuya única preocupación es dilucidar si la culpa de la debacle de su paciente la tiene el riñón, el bazo o el hígado. El consuelo no viene de ese lado. Poco les importa su suerte, la persona. Y el moribundo advierte claramente que, al igual que él que es un viejo jurista, los médicos juegan casi siempre un papel delante de un público desarmado. La muerte de Iván Ilitch es la historia de un tipo que va a morir. ¿Cómo se administra la impotencia? ¿Cómo vivimos la aproximación del declive, de la muerte?
Como todo el mundo, Iván conoce el famoso silogismo: «Sócrates es un hombre. Todos los hombres son mortales… por lo tanto Sócrates es mortal» o, en su versión rusa: «Cayo es un hombre. Todos los hombres son mortales, por lo tanto, Cayo es mortal». Salvo que Iván Ilitch no es Cayo. Esos fríos razonamientos no podrían aplicarse a un tipo como él. En su lecho de muerte, todavía piensa: «¿Ese fuerte olor a cuero del balón multicolor que tanto apreciaba Vania, Cayo lo conoce?... ¿Había bajado la mano de su madre y percibido el susurro sedoso de su vestido?... ¿Se había revelado en la escuela de derecho por unas galletas?... ¿Había amado?».8 ¿Cómo se aplicaría una vana generalidad al curso de una vida, al cotidiano, a las catástrofes que pueden caernos encima?
Embarcarse en el desafío de la gran salud es experimentar, degustar que somos portadores de nuestra totalidad y dejar de desviar nuestra mirada de aquello que no funciona. Cualquiera que sea la trampa, los obstáculos, la vida progresa a paso firme hacia el fondo de los fondos.
8. Tolstoi, L. (1976). La mort d´Ivan Ilitch, Le Livre de Poche, París, cap. vi, pág. 56. [Trad. esp.: (1999). La muerte de Iván Ilitch, Juventud, Barcelona.]
Fragmento 1
Quince horas. Resuena la campanilla de Skype. Al otro lado de la pieza, él se precipita febrilmente sobre su ordenador. Estuvo a punto de caerse de espaldas. Se levanta con sus manos muy entumecidas y temblorosas. Tiene miedo, está mal. Esperó durante toda la tarde. Lo único que cuenta es esa penosa dependencia. La sonrisa de Léonard lo recibe en la webcam, el tipo se quita la ropa lentamente, contonea la cola y enfila hacia la ducha.
Plantado delante de la pantalla, él lo observa acicalarse. El agua chorrea sobre sus piernas, brazos, espalda, torso…. Hace tres meses está atado a ese extraño ritual que gira en falso. Es increíble, cada vez él espera que esas sesiones frías sean breves, que se termine, que el asunto se solucione y poder pasar a otra cosa. ¡La esperanza libre, despejada!
Hace tres meses la mecánica se moderó. Una vez diagnosticada, la adicción resiste y extiende sus estragos. Ningún remedio, ninguna terapia parece enfrentar con eficacia esta sorprendente esclavitud. Trabaja para seguir el llamado de Nietzsche y ver que en este lío total quizás lo espere una gran fecundidad y algunas estrellas. Daría todo por curarse las heridas y sueña con un tratamiento de choque. En ese apartado, ensayó casi todo, pero aquí está plantado delante de ese títere, desarmado, necesitado, decaído y culpable.
Durante veinte minutos un camionero toma su ducha ante los ojos ávidos, aterrorizados, estresados de un mendigo de afecto que quisiera robarle esa figura infernal. Una historia banal de desprecio de sí, de atracciones inmanejables, enorme culpa, odio del cuerpo, desorden total. De allí una existencia semi-clandestina, la actuación cotidiana, el miedo al rechazo. Sin embargo, si miramos con frialdad, clínicamente, no es complicado. Un día, un tipo más o menos normal lo llamó por Skype. Se estaba duchando. Y el otro consideró eso bello, tranquilizador, incluso tuvo pensamientos del tipo: «Ah, mira, ¿es eso entonces un cuerpo normal?». Era como una tarta deliciosa ofrecida a un glotón hambriento.
Léonard cerró el grifo, salió de la bañera, tomó una toalla, buscó los ojos apagados que no dejaban de observarlo. Se secó los brazos, las piernas, el resto. El adicto, enfrente, conocía hasta el más mínimo gesto. Conocía de memoria el trayecto que tomaría el pedazo de tela. Contemplaba ese cuerpo. Léonard se puso el calzón. La sesión había terminado.
La dictadura del «todos»
¿Qué soy para los otros?
La gran salud decapa. Nos arranca los prejuicios, nos invita a bailar, a ponernos en marcha, a avanzar, limpia nuestra mirada. Ya nada está fijado, arruinado. El doctor que me acaba de revisar de la cabeza a los pies y que, a modo de único remedio, me espeta un consternado: «Bueno, como sabe, ¡buena parte de nuestras heridas son psicológicas!», me propone un desafío: o bien me hunde definitivamente en la desesperanza, o bien me despierta una alegre rebeldía. ¿Quién soy en el fondo de los fondos? ¿Un enfermo, una víctima, qué soy?
¿Por qué, cuando hablamos de los otros, siempre los hundimos en una especie de magma de prejuicios, de generalidades, de consideraciones de medio pelo? ¿Cómo se cura una mente que sólo sabe razonar a lo Cayo, que encierra a los seres en las categorías del «todos»?
¿Cómo observar a ese pequeño yo? Desde luego que hay algo en cada uno de nosotros que resiste, que detesta las leyes comunes, que percibe la singularidad de cada uno, pero de allí a considerarse una excepción, un ser aparte, único, hay un gran paso.
Complejidades del cerebro humano que administra paralogismos a lo Cayo, que razona al revés: Todos los hombres son mortales, menos yo… Una negación singular: no me puede pasar, a mí no…
«Es discapacitado», «Es depresivo», «¡Es el arquetipo del ansioso!»… Dios mío, ¡puras etiquetas! Y cuando las palabras de la tribu empiezan a pesar, a matar, hay que liquidar a Cayo. Ante todo, no hay que juzgar a las personas que llegan a la ventanilla. En la policlínica resulta conveniente practicar una recepción radical: todo es camino a la cura. No hay lugar para la ortopedia barata, ni para ningún tipo de condena.
La herida nunca es vergonzosa.
En El ser y el tiempo,9 Heidegger habla de ese «todos» anónimo y famoso. El qué dirán, el deseo de amoldarse a la media, que nos impide ser verdaderamente libres y atrevernos a una existencia un poco más auténtica.
¿Cómo vivir sin estar perpetuamente obsesionados por lo que piensan los otros, sin plegarse sistemáticamente a una norma, a ciertas ideas, a la moda, a lo que se suele hacer, a lo que se suele pensar?
Este sprint interminable tiene con qué darnos vértigo. Por un lado, la tiranía de un ego desenfrenado, neurótico, caprichoso, ávido, en abstinencia y profundamente infeliz; por otro, la dictadura del «todos», de la opinión común, de la doxa, ese corsé. Terminamos queriendo lo que todos (la sociedad, el otro, la gente…) quieren, nos enojamos como todos se enojan, odiamos como todos odian, nos diferenciamos como todos se diferencian.
De allí surge la pregunta clave: ¿quién soy? ¿Un yo tiránico que se considera como un imperio en el imperio? ¿Un montón de prejuicios, de rumores banales, de clichés oídos aquí o allá? ¿Un imitador cobarde que teme ser rechazado? ¿Cómo escapar de este calabozo?
Para comprobar la amplitud de los daños, basta con advertir cómo escapamos de los «¿a qué te dedicas?». Acorralado por el temible «¿quién eres?», es difícil mantenerse libre, espontáneo, sincero, sin apelar enseguida al stock de generalidades de las categorías básicas del «todos»: padre de familia, casado, escritor, amigo de tal, y así… Siempre el «todos» reenvía al «todos».
¿Y qué decir de mis elecciones supuestamente personales, de mis pseudoconvicciones? Corro a la librería y me como con los ojos los escaparates que exhiben lo que hoy en día todos leen. Quitarse los lastres sin transformarse en un yo despótico que oscila entre el «me gusta–no me gusta», ese es el ejercicio de equilibrista que me espera. Y de nada sirve restarle importancia al «todos»… Es duro de roer.
Hacerse el inconformista —¿ante quién, además?— significa siempre someterse hasta las narices a la norma. ¿Cómo salir vivo de esta?
Hay que darse una vuelta por la policlínica. Asumir este dilema, sin preocupaciones excesivas, ni posturas, ni imposturas. Y mirar con calma ese todos tan poco confortable. Advertir cuando me estoy mintiendo, cuando huyo y hago un esfuerzo por actuar delante de los otros.
¡Fuera también la mala fe! Sartre hizo el diagnóstico: soy libre de devenir quien soy. Pero me fabrico una especie de personaje muy práctico, me armo una esencia, una excesiva imagen de mí que se termina pegando a mi piel. Peor aún, me robo un personaje preexistente. ¡Lamentable imitación, actuación desastrosa!
¿Cómo tratarlo? Hacer volar por los aires las máscaras, cambiar los roles, destrozar las etiquetas, desprenderse de las funciones sin caer en el exceso inverso cual bestia de la afirmación de sí.
Ejercicio práctico, farmacia de emergencia: identificar el disfraz que me pongo cada mañana… el discapacitado de turno, en ansioso crónico, el hipersensible, el que se preocupa por cualquier cosa… Es como si hubiera elegido mi vida tras consultar un menú: «¡Ah! Hoy tenemos al niño, al enfermo, al dependiente, al filósofo prodigio buen consejero. ¡Ah! Éste es bastante astuto, es el rey de los inconformistas…». Ser sí mismo exige una libertad más vasta, más exigente y también más sutil. La sociedad juzga, el todos juzga, los otros juzgan, yo juzgo. ¡Qué infierno!
El budismo propone un ejercicio bastante simple que sirve para aliviarnos y hacer el aire un poco más respirable: la consciencia desnuda. Día y noche, la mente vierte una carga de comentarios sobre todas las cosas. Etiqueta permanentemente. Me despierto, doy un vistazo al espejo: «¡Dios mío, qué pinta fatal esta mañana!». Y la picardía, la insensatez, desaparecen enseguida. Dejar de observarme vivir, comenzar a percibir lo real sin llenarlo de miles de prejuicios, animarme a progresar al lado del todos, ¡eso seguramente aliviaría mi mundo!
9. Heidegger, M. (1986). Être et Temps, Gallimard, París, cap. iv, pág. 169. [Trad. esp.: (1951). El ser y el tiempo, FCE, México.]
Fragmento 2
Ya tenía miedo de que mañana lo privaran de su dosis. La conversación oscilaba como de costumbre alrededor de consideraciones más que secundarias. Léonard le anunció que tenía su propia vida, que no podría garantizar el Skype todos los días, que al día siguiente tenía una cena de trabajo y que no sabía a qué hora regresaría. Durante una fracción de segundo, él pensó en pegarse un tiro. Se recuperaba y luego la idea volvía: terminar… ¿Por un par de nalgas? Da risa, pero sentía que podría responder que sí. En todo caso, esos son los hechos, estaría dispuesto a morir si no obtuviera su dosis. ¿Suicidarse para unirse a una nada en la que el deseo ya no molesta, no atormenta a nadie?