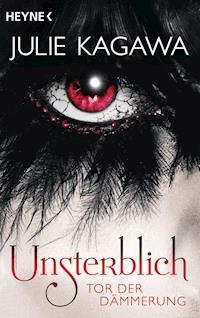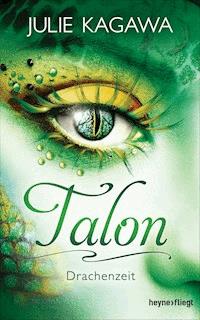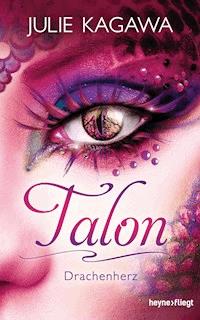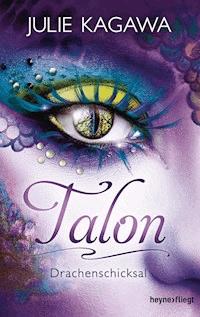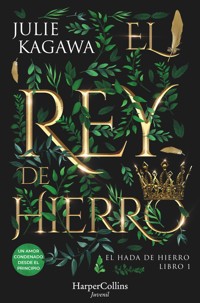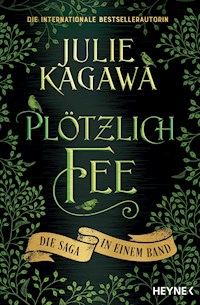Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: La sombra del zorro
- Sprache: Spanisch
Hace mil años, el gran dios Dragón fue invocado para conceder un deseo terrible, y la tierra de Iwagoto se sumió en una era de oscuridad y caos. Ahora se concederá un nuevo deseo a aquél que sea el poseedor del Pergamino de las Mil Oraciones. Criada por monjes en un templo escondido, Yumeko ha sido entrenada para ocultar su naturaleza. Mitad zorro kitsune, mitad humana, su habilidad para transformarse sólo es comparable con su inclinación por las travesuras. Hasta el día en que su hogar es arrasado por demonios del averno y se ve obligada a huir con el mayor tesoro del templo, una parte del antiguo pergamino sagrado. Kage Tatsumi es un misterioso samurái del Clan de la Sombra, un guerrero que ha recibido la orden de recuperar el pergamino a cualquier precio. Pero el destino pronto une a Tatsumi y Yumeko. Con la promesa de guiarlo hasta el tesoro anhelado, Yumeko establece una peligrosa alianza que le ofrece su mejor esperanza de supervivencia. Pero él busca lo que ella ha escondido, ¿y si su engaño es descubierto? Con un ejército de demonios pisándole los talones, y acompañada por el más insólito de los aliados, los secretos de Yumeko son más que una cuestión de vida o muerte. Son la clave del destino del mundo. "Kagawa utiliza elementos de la mitología japonesa y su folklore para desplegar una historia épica… Una aventura repleta de acción." Kirkus Reviews "¡Una de mis novelas de fantasía favoritas de todos los tiempos! ¡Estoy enamorada de este libro, sus personajes y su apasionante mundo!" Ellen Oh, autora de la serie Prophecy
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 668
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Misa. Gracias por tanto, sensei
PARTE I
1
PRINCIPIOS Y FINALES
Llovía el día que Suki llegó al Palacio del Sol, y llovía la noche en que murió. —Eres la nueva doncella, ¿cierto? —preguntó una mujer de rostro estrecho y huesudo, mientras la miraba de arriba abajo. Suki se estremeció, sentía cómo el agua fría de la lluvia se deslizaba a lo largo de su espalda y goteaba desde su cabello para salpicar el fino piso de madera. El ama de llaves resopló—. Bueno, no eres una belleza, eso es seguro. Pero no importa: la última criada de la dama Satomi era tan bonita como una mariposa, pero con la mitad del sentido común —se inclinó más cerca y entrecerró los ojos—. Dime, niña, dijeron que estabas dirigiendo el taller de tu padre antes de venir aquí, ¿tienes una cabeza inteligente sobre tus hombros?, ¿o está tan llena de aire como la de la última niña?
Suki se mordió el labio y miró el suelo. Ella había estado ayudando a administrar el taller de su padre en la ciudad durante la mayor parte de un año. Como la hija única de un célebre fabricante de flautas, a menudo era la responsable de tratar con los clientes cuando su padre estaba en el trabajo, demasiado absorto en su tarea para comer o hablar sino hasta que su última pieza estuviera terminada. Suki podía leer y llevar los números tan bien como cualquier niño, pero dado que era niña, no se le permitía heredar los negocios de su padre o aprender su oficio. Mura Akihito todavía era un hombre fuerte, pero se estaba haciendo viejo; sus dedos, alguna vez ágiles, se estaban endureciendo con la edad y el uso. En lugar de casar a Suki, su padre había utilizado su escasa influencia para conseguirle un trabajo en el Palacio Imperial, de manera que ella estuviera bien cuidada en el momento en que él falleciera. Suki extrañaba su hogar y se preguntaba desesperadamente si su padre estaría bien sin ella, pero sabía que esto era lo que él quería.
—No lo sé, señora —susurró.
—Mmmm... Bueno, pronto lo averiguaremos. Pero yo estaría pensando en algo mejor para decirle a la dama Satomi. De lo contrario, tu estancia será incluso más corta que la de tu predecesora. Ahora, límpiate —continuó—, luego ve a la cocina y busca el té de Satomi-sama.1 El cocinero te dirá dónde llevarlo.
Unos minutos más tarde, Suki caminaba por la terraza con una bandeja de té, intentando recordar las instrucciones que le habían dado. El Palacio del Sol del emperador era toda una ciudad en miniatura: el palacio principal, donde vivían el emperador y su familia, se levantaba por encima del resto, pero un laberinto de muros, estructuras y fortificaciones se extendía entre la fortaleza y el muro interno, todo diseñado para proteger al emperador y confundir a un ejército invasor. Nobles, cortesanos y samuráis desfilaban de un lado a otro en los pasillos, vestidos con túnicas de brillantes colores y diseños: seda blanca con delicados pétalos de sakura,2 o de un rojo vívido con flores doradas de crisantemo. Ninguno de los nobles que pasaron a su lado le dedicó una segunda mirada. Sólo las familias más influyentes residían tan cerca del emperador: cuanto más cerca vivías de la fortaleza principal del palacio, más importante eras.
Suki vagó por el laberinto de terrazas; los nudos en su estómago se tensaban cada vez más mientras buscaba en vano el lugar correcto. Todo lucía exactamente igual. Edificios de techos grises con paredes de bambú y papel, y terrazas de madera entre ellos para que los nobles no ensuciaran sus ropajes sobre la tierra y el rocío. Las torretas de baldosas azules se alzaban sobre ella con esplendor regio, y decenas de diferentes pájaros cantores trinaban desde las ramas de los árboles perfectamente podados, pero la rigidez en el pecho de Suki y la agitación de su interior hacían imposible que pudiera apreciar algo de eso.
Una nota alta y clara cortó el aire y se elevó por encima de los tejados, haciendo que Suki se detuviera en seco. No era un pájaro, aunque un mirlo posado en un arbusto cercano gorjeó en respuesta. Era un sonido que Suki reconoció al instante, porque había memorizado todas y cada una de sus notas. ¿Cuántas veces lo había escuchado, proveniente del taller de su padre? La melodía dulce e inquietante de una flauta.
Hipnotizada, siguió el sonido, olvidando momentáneamente sus deberes y que su nueva señora casi con toda certeza estaría muy molesta de que su té se hubiera demorado tanto. La canción la atrajo hacia delante, una melodía triste y dolorosa, como un adiós o la visión del otoño desvaneciéndose. Suki podía decir que quienquiera que estuviera tocando el instrumento era definitivamente hábil; tanta emoción entre las notas de la melodía, era como si estuviera escuchando el canto de un alma.
Tan hipnotizada estaba por el sonido de la flauta, que olvidó cuidar sus pasos. Al doblar una esquina, Suki gimió consternada cuando un noble joven vestido con una túnica azul cielo y una flauta de bambú pegada a sus labios le cerró el paso. La tetera repiqueteó y las tazas se sacudieron peligrosamente cuando ella se desvió para evitarlo, en un intento desesperado por no derramar su contenido. El sonido de la flauta cesó cuando el noble, para el asombro de ella, se volvió y extendió una mano para ayudarla a estabilizar la bandeja antes de que cayera a la veranda.
—Cuidado con eso —su voz era alta y clara—. No quiero provocar un accidente, sería un desastre tremendo. ¿Está bien?
Suki lo miró fijamente. Era el hombre más apuesto que hubiera visto. No, no apuesto, decidió. Hermoso. Sus anchos hombros llenaban su túnica, pero sus facciones eran elegantes y delicadas, como un sauce en primavera. En lugar del moño de un samurái, su cabello era largo y lacio, caía más abajo de sus hombros y era de un blanco muy puro, del color de la nieve de la montaña. Pero lo más sorprendente era que él le estaba sonriendo, no con la fría y divertida sonrisita de la mayoría de los nobles y samuráis, sino con una sonrisa auténtica que alcanzaba la alegre media luna de sus ojos.
—Por favor, discúlpeme —dijo el hombre, mientras soltaba la bandeja y daba un paso atrás. Su expresión era tranquila, sin irritación en ella—. Esto ha sido mi culpa, plantarme en medio del pasillo, sin pensar que alguien podría estar corriendo por la esquina con una bandeja de té. Espero no haberla molestado, ¿señorita...?
Suki abrió su boca dos veces antes de que alguna palabra lograra salir.
—Por favor, perdóneme, mi señor —su voz era un susurro. Los nobles no se dirigían así a los campesinos, incluso ella lo sabía—. Soy Suki, y sólo soy una doncella. Por favor, no se moleste con gente como yo.
El noble soltó una risita.
—No es una molestia, Suki-san3 —dijo él—. A menudo me olvido de dónde estoy cuando comienzo a tocar —levantó la flauta, haciendo que el corazón de Suki saltara—. Por favor, no piense más en lo sucedido. Puede regresar a sus deberes.
Se hizo a un lado para que ella pasara, pero Suki no se movió, incapaz de apartar la mirada del instrumento que reposaba en su delgada mano. La flauta estaba hecha de madera pulida, oscura y rica, y más recta que una flecha, con una banda distintiva de oro en un extremo. Sabía que no debería hablar con el noble, que él podría ordenar que la arrestaran, la encarcelaran e incluso la ejecutaran si así lo deseaba, pero las palabras escaparon sin que pudiera evitarlo.
—Usted toca magníficamente, mi señor —susurró—. Le presento mis disculpas, sé que no me corresponde decirlo, pero mi padre se sentiría orgulloso.
Él inclinó la cabeza, mientras un destello de sorpresa cruzaba su hermoso rostro.
—¿Su padre? —preguntó, mientras la comprensión se dibujaba en sus ojos—. ¿Usted es hija de Mura Akihito?
—Hai —asintió Suki.
Él sonrió e hizo la más ligera de las rereverencias.
—La canción es tan hermosa como el instrumento —dijo—. Cuando vuelva a ver a su padre, dígale que me siento honrado de poseer una obra maestra de esta naturaleza.
La garganta de Suki se cerró, y sus ojos se sintieron tibios y borrosos. El noble apartó la vista cortésmente, fingiendo interés en un árbol de cerezos en flor, a fin de darle tiempo para que se tranquilizara.
—Ah, pero ¿quizás está perdida? —inquirió después de un momento, examinando una crisálida en una de las esbeltas ramas. Girando hacia atrás, sus delgadas cejas se elevaron, pero Suki no encontró burla en su postura o voz, sólo diversión, como alguien podría haberlo hecho al hablar con un gato vagabundo—. El palacio del Emperador puede ser deslumbrante para los no iniciados. ¿A qué residencia ha sido asignada, Suki-san? Quizá pueda señalarle la dirección correcta.
—La dama Satomi, mi señor —tartamudeó Suki, realmente sorprendida por su amabilidad. Sabía que debía hacer una reverencia, pero le aterrorizaba que el té se pudiera derramar con el movimiento—. Por favor, perdóneme, llegué apenas hoy al palacio, y todo es muy confuso.
Un ligero ceño fruncido cruzó el rostro del noble y el corazón de Suki casi se detuvo en su pecho, creyendo que lo había ofendido.
—Ya veo —murmuró, sobre todo para sí mismo—. ¿Otra doncella más, Satomi-san? ¿Cuántas necesita la concubina del Emperador?
Antes de que Suki pudiera preguntarse qué significaba eso, él se sacudió y sonrió una vez más.
—Bueno, la fortuna la favorece, Suki-san. La residencia de la dama Satomi no está lejos —levantó una de sus ondulantes mangas y señaló con un elegante dedo el pasillo—. Vaya a la izquierda alrededor de este edificio, luego camine derecho justo hasta el final. Es la última entrada a la derecha.
—¡Daisuke-san! —la voz de una mujer resonó por la terraza antes de que Suki pudiera murmurar un agradecimiento, y el hombre apartó su hermoso rostro. Momentos después, tres nobles mujeres, vestidas con elegantes túnicas verdes y doradas, se pavoneaban frente al edificio y lo miraban con el ceño fruncido mientras se apresuraban hacia donde él se encontraba.
—Aquí estás, Daisuke-san —resopló una de ellas—. ¿Dónde habías estado? Llegaremos tarde al recital de poesía de Hanoe-san. Oh —dijo al ver a Suki—, ¿qué es esto? Daisuke-san, no me digas que estuviste aquí todo este tiempo, hablando con una criada.
—¿Y por qué no? —el tono del joven era irónico—. La conversación de una criada puede ser tan interesante como la de cualquier mujer de la nobleza.
Las tres mujeres rieron como si eso fuera lo más divertido que hubieran escuchado jamás. Suki no entendía qué podía resultarles tan gracioso.
—Oh, Taiyo no Daisuke,4 dices las cosas más perversas —lo reprendió una de ellas detrás de un abanico blanco pintado con motivos de flores de cerezo—. Vamos, ahora. En verdad debemos marcharnos. Tú —dijo, dirigiendo su mirada hacia Suki—, vuelve a tus deberes. ¿Por qué estás allí parada boquiabierta? ¡Largo!
Tan rápido como pudo sin derramar el té, Suki se alejó. Pero su corazón todavía latía con fuerza, y por alguna razón no lograba recuperar el aliento. Taiyo. Taiyo era el apellido de la familia imperial. Daisuke-sama pertenecía al Clan del Sol,5 una de las familias más poderosas de Iwagoto, sangre del emperador. La extraña sensación en el estómago se intensificó, y sus pensamientos se convirtieron en un enjambre de polillas que revolotearon alrededor del recuerdo deslumbrante de su sonrisa y la melodía de la flauta de su padre.
De alguna manera, encontró el camino hacia la puerta correcta, al final de la terraza, por encima de los magníficos jardines del palacio. El panel de shoji estaba abierto, y Suki pudo oler el aroma humeante del incienso encendido que salía del oscuro interior. Arrastrándose dentro de la habitación, miró a su alrededor en busca de su nueva señora, pero no encontró a nadie. A pesar de la preferencia generalizada de los nobles por la simplicidad, esta habitación estaba profusamente desordenada. Las pantallas de ornamento la convertían en un pequeño laberinto, y las esteras de tatami se alineaban a lo largo de todo el piso, gruesas y suaves bajo sus pies. Había papel por todas partes: hojas de origami de todos los estilos y texturas se amontonaban en el lugar. Pájaros de papel doblado la observaban desde lo alto de cada superficie plana, dominando la habitación. Suki sacudió una parvada de grullas de origami de la mesa para poder dejar la charola del té.
—¿Mai-chan?6 —una sutil voz se derramó desde la habitación contigua, y el sonido de la seda susurró sobre el piso—. ¿Eres tú? ¿Dónde has estado? Estaba comenzando a preocuparme de que tú... oh.
Una mujer apareció en la puerta y se miraron mutuamente por un momento; la boca de Suki colgaba abierta por el asombro.
Si Taiyo no Daisuke era el hombre más apuesto que había conocido, ésta era la mujer más elegantemente bella de todo palacio. Su ondulante túnica era escarlata con mariposas plateadas, doradas y verdes que revoloteaban en el frente. Su brillante cabello azabache estaba peinado con primor sobre su cabeza, perforado por palitos rojos y dorados y peinetas de marfil. Sus ojos oscuros, enmarcados por un perfecto rostro de porcelana, miraban a Suki con curiosidad.
—Hola —dijo la mujer, y Suki rápidamente cerró la boca—. ¿Podrías decirme quién eres?
—Yo-yo... soy Suki —tartamudeó la niña—. Soy su nueva criada.
—Ya veo.
Los labios de la mujer se curvaron en una leve sonrisa. Suki estaba segura de que si sus dientes quedaran al descubierto, iluminarían la habitación.
—¿Podrías venir aquí, pequeña Suki-chan? Por favor, no pises nada.
Suki obedeció, movió sus pies con sumo cuidado para evitar aplastar cualquier criatura de papel, y se paró frente a la dama Satomi.
La mujer la golpeó en el rostro con su palma abierta.
El dolor estalló detrás de su ojo, y ella se desplomó en el suelo, demasiado aturdida para jadear. Parpadeando para contener las lágrimas, se llevó la mano a la mejilla y miró sin comprender a la dama Satomi, que se cernía sobre ella con una sonrisa.
—¿Sabes por qué hice eso, pequeña Suki-chan? —preguntó, y mostró sus dientes ahora, pero a Suki le recordaron a una calavera sonriente.
—N-no, mi señora —murmuró, mientras su mejilla entumecida empezaba a arder.
—Porque estaba llamando a Mai-chan, no a ti —respondió la dama con una voz implacablemente alegre—. Podrás ser una boba campesina, Suki-chan, pero eso no excusa tu total ignorancia. Debes venir sólo cuando te llaman, ¿entendido?
—Sí, mi señora.
—Sonríe, Suki-chan —sugirió Satomi-sama—. Si sonríes, quizá pueda olvidar que tienes el acento de una sudorosa bárbara de campo y la cara de un buey. Será en verdad difícil no detestarte a primera vista, pero haré un esfuerzo. ¿No es muy generoso de mi parte, Suki-chan?
Suki, sin saber qué responder, mantuvo la boca cerrada y pensó en Daisuke-sama.
—¿No es muy generoso de mi parte, Suki-chan? —repitió Satomi-sama, con cierto filo en su voz ahora.
Suki tragó saliva con fuerza.
—Hai, Satomi-sama.
La dama suspiró.
—Has aplastado mis creaciones —hizo un puchero, y Suki echó un vistazo a las criaturas de origami estrujadas por su cuerpo. La mujer se alejó gimoteando—. Estaré muy molesta si no las reemplazas. Hay una pequeña tienda pintoresca en el distrito del Viento que vende las hojas más delicadas de lavanda. Si corres, deberías alcanzarlos antes de que cierren.
Suki observó a través de una pantalla abierta las nubes tormentosas que se agitaban sobre el palacio. Un trueno retumbó mientras cadenas plateadas y azules se perseguían a través del cielo.
—Hai, Satomi-sama.
Los días siguientes hicieron que Suki ansiara volver al taller de su padre, a la tranquila comodidad de barrer, coser ropa desgarrada y cocinar tres veces al día. Al olor reconfortante del serrín y las virutas de madera, y a los clientes que apenas le dedicaban una mirada, preocupados sólo por su padre y su trabajo. Ella había pensado que sería bastante fácil ser la doncella de una gran dama, ayudarla a vestirse, entregar sus mensajes y cumplir con las pequeñas tareas mundanas que estaban por debajo de la atención de la nobleza. Tal vez así debería haber sido... Ciertamente, las otras criadas no parecían compartir sus predicamentos. De hecho, parecían hacer todo lo posible por evitarla, como si asociarse con la criada de la dama Satomi pudiera atraer la ira de ésta. Suki no podía culparlas.
Satomi-sama era una pesadilla, una hermosa pesadilla de seda, maquillaje y perfume embriagador. Nada de lo que Suki hacía era adecuado para la mujer. No importaba cómo fregara o limpiara, la ropa nunca se encontraba con la satisfacción de Satomi-sama. El té que Suki preparaba era demasiado sutil, demasiado fuerte, demasiado dulce, siempre demasiado algo. Ningún esmero de limpieza era suficiente dentro de las habitaciones de Satomi-sama, siempre había una mota de polvo, una estera de tatami fuera de lugar, una criatura de origami en el lugar equivocado. Y cada falla era acompañada por una pequeña sonrisa de la dama y una bofetada impactantemente poderosa.
A nadie le importaba, por supuesto. Las otras criadas apartaban la mirada de sus moretones, y los guardias no la miraban en absoluto. Suki no se atrevía a quejarse: Satomi-sama no sólo era una gran y poderosa dama, sino la concubina favorita del emperador. Hablar mal de ella era insultar a Taiyo no Genjiro, el gran Hijo del Cielo, y resultaría en ser azotada, humillada públicamente o algo peor.
Lo único que salvaba a Suki de la completa desesperación era la idea de encontrarse otra vez con Daisuke-sama. Era un gran noble, por supuesto, muy por encima de su posición, y a él no le importarían los problemas de una humilde doncella. Pero incluso echarle un vistazo podría ser suficiente. Ella lo buscó en las terrazas y en los pasillos alrededor de la residencia de la dama Satomi, pero el bello noble no estaba por ningún lado. Más tarde, se enteró a través de los rumores que corrían entre la servidumbre que Taiyo no Daisuke había dejado el Palacio del Sol poco después de su llegada y se había dirigido a una de sus misteriosas peregrinaciones a lo largo del país. Quizá, pensó Suki, lo vería cuando regresara. Tal vez volvería a escuchar la flauta de su padre y lo seguiría hasta encontrarlo en las terrazas, con su largo cabello blanco flotando a sus espaldas.
Una bofetada resonante la sacó de su ensoñación y la derribó al suelo.
—Oh, querida. Eres una chica tan torpe —Satomi-sama la veía desde arriba, con su resplandeciente túnica de seda—. Levántate, Suki-chan. Tengo una tarea para ti.
En sus brazos, la dama llevaba un rollo de fino cordón de seda, de color rojo sangre. Cuando Suki se puso en pie tambaleante, el cordón fue arrojado a sus brazos.
—Eres una pequeña cosita de mente débil, ¿cierto? No tengo esperanzas de que te conviertas en una buena doncella. Pero incluso tú podrás ocuparte de esta pequeña tarea. Lleva este cordón al almacén en los jardines orientales, el que está más allá del lago. Seguramente podrás hacer algo tan sencillo. Y deja de llorar, niña. ¿Qué pensará la gente de mí, si mi doncella va lloriqueando por doquier?
Suki despertó en medio de la oscuridad con un dolor punzante en el cráneo. Su visión estaba borrosa y tenía un extraño sabor cobrizo en la parte posterior de su garganta. En lo alto, un trueno rugió y un fuerte viento con olor a lluvia sopló sobre su rostro. El piso debajo de ella se sentía frío, y los bordes duros y pedregosos se presionaban incómodamente contra su estómago y su mejilla. Sin dejar de parpadear, intentó empujarse para enderezarse, pero sus brazos no respondieron. Un momento después, se percató de que estaban atados a su espalda.
El hielo inundaba sus venas. Rodó hacia un costado e intentó ponerse en pie, pero sus rodillas y tobillos también estaban atados (con la misma cuerda que había traído al almacén, según se dio cuenta) y habían metido un trapo en su boca, atado con una tira de tela. Con un chillido ahogado, se revolvió salvajemente, retorciéndose sobre las piedras. El dolor subió por sus brazos mientras se raspaba con el suelo, cortando su piel con los bordes de las rocas y dejando pequeños trozos de carne detrás, pero sus amarres se mantuvieron firmes. Jadeante, agotada, se desplomó contra las piedras, derrotada, y luego levantó la cabeza para mirar a su alrededor.
Se encontraba en el centro de un jardín, pero no en el prístino y elegante jardín del Palacio del Sol, con sus piedras blancas y arbustos recortados. Éste era oscuro, rocoso, y se encontraba en ruinas. El castillo al que estaba anexo también se veía oscuro y abandonado, y se alzaba sobre ella como una gran bestia sombría, con estandartes hechos jirones batiéndose contra las paredes. Hojas secas y piedras rotas estaban esparcidas por todo el jardín, y el yelmo de un samurái, vacío y oxidado, yacía muy cerca de ella. Bajo la luz titilante, podía ver el brillo de los ojos en lo alto de los muros: docenas de cuervos la observaban con las plumas erizadas contra el viento.
—Hola, Suki-chan —dijo una voz extrañamente alegre en algún lugar detrás de ella—. Por fin despertaste.
Suki estiró su cabeza hacia atrás. Satomi-sama estaba parada a unos pasos de distancia, con el cabello suelto y agitado por el viento; las mangas de su kimono rojo y negro parecían velas. Sus ojos eran duros, y sus labios estaban curvados en una pequeña sonrisa. Jadeando, Suki se sentó, queriendo pedir ayuda, preguntar qué estaba pasando. ¿Era éste un terrible castigo por decepcionar a su señora, por no limpiar, ir a buscar o servir de acuerdo con sus estándares? Trató de suplicarle con los ojos, lágrimas ardientes rodaron por sus mejillas, pero la mujer sólo arrugó la nariz.
—Vaya chica tan perezosa, y tan frágil. No puedo soportar tu constante llanto —Satomi-sama resopló y se alejó un poco, sin volver a mirarla—. Bueno, sé feliz, Suki-chan, porque hoy tu miseria llegará a su fin, aunque eso significará que debo solicitar otra doncella... ¿qué sucede con todas estas criadas que huyen como ratones? Miserables ingratas, sin sentido de responsabilidad en absoluto —dio un largo suspiro de sufrimiento, luego miró las nubes mientras relampagueaban y el viento arreciaba—. ¿Dónde está ese oni? —murmuró—. Después de todos los problemas que tuve para obtener una compensación adecuada, me sentiré muy enojada si no llega antes de la tormenta.
¿Oni? Suki debía estar imaginando cosas. Los oni eran grandes y terribles demonios que venían de Jigoku, el reino del mal. Había innumerables historias de valientes samuráis que exterminaban oni, a veces ejércitos de oni, pero se trataba sólo de mitos y leyendas. Los oni eran las criaturas con las que los padres amenazaban a los niños rebeldes: “No te acerques demasiado al bosque o un oni podría atraparte”. “Escucha a tus mayores, o un oni atravesará las tablas del suelo y te llevará a rastras hacia Jigoku.” Advertencias aterradoras para niños y enemigos monstruosos para samuráis legendarios, pero no criaturas que caminaran en Ningenkai, el reino mortal.
Hubo un destello cegador, un trueno y una gran criatura con cuernos apareció al borde del jardín.
Suki intentó gritar. La mordaza ahogó el sonido, pero ella siguió intentando hasta que quedó sin aliento, jadeante. La mordaza en su boca la ahogaba. Trató de escapar, pero cayó con fuerza contra las piedras y se golpeó la barbilla contra una roca, aunque apenas sintió dolor. Los labios de Satomi-sama se movieron cuando le dirigió una mirada fulminante, quizá reprobando su estridencia, pero la mente de Suki no podía registrar mas que al enorme demonio, ya que sólo podía tratarse de una pesadilla que avanzaba hacia la luz de las antorchas. El monstruo que no debería existir.
Era enorme, de unos cinco metros de altura, y tan terrible y aterrador como lo describían las leyendas. Su piel era de color carmesí oscuro, el color de la sangre, y una melena negra y salvaje caía por su espalda y sus hombros. Los afilados colmillos amarillos se curvaban desde su mandíbula, y sus ojos brillaban como brasas ardientes mientras el demonio avanzaba con pesadez, haciendo temblar la tierra. La pequeña parte del cerebro de Suki no congelada por el terror recordó que, en las historias, los oni vestían taparrabos hechos de grandes bestias a rayas, pero este demonio llevaba las placas de armadura lacada, con las hombreras rojas, las protecciones de los muslos y los brazaletes que los samuráis utilizaban cuando cabalgaban hacia la batalla. Sin embargo, fiel a los mitos, llevaba una tetsubo, una gigantesca maza con clavos de hierro, en una mano, y la balanceó hacia su hombro como si no pesara más que un pincel.
—Ahí estás, Yaburama —la dama Satomi levantó su barbilla mientras el oni se detenía frente a ella—. Soy consciente de que el tiempo en Jigoku no existe, y se dice que un día allá equivale a ochocientos años en el reino de los mortales, pero la puntualidad es un atributo maravilloso, algo a lo que todos podemos aspirar.
El oni gruñó, y un sonido profundo y gutural emergió de entre sus colmillos.
—No me sermonees, humana —retumbó, su terrible voz hizo que el aire se estremeciera—. Apelar a Jigoku lleva tiempo, en particular si deseas invocar un ejército.
Detrás del demonio, extendiéndose a su alrededor como una colonia de hormigas, apareció una horda de monstruos más pequeños. Erguidos alcanzaban apenas unos cuantos centímetros por encima de la rodilla, tenían la piel en diferentes tonalidades de azul, rojo y verde, y parecían oni diminutos, salvo por sus enormes orejas acampanadas y sus sonrisas maniacas. Vieron a Suki y comenzaron a avanzar, riendo y relamiendo sus dientes puntiagudos. Ella lanzó un alarido detrás de la mordaza e intentó alejarse, pero no llegó más lejos que un pez fuera del agua.
El oni gruñó una advertencia, profunda como un trueno distante, y la horda se escabulló hacia atrás.
—¿Eso es mío? —preguntó el demonio, mientras su brillante mirada carmesí se posaba sobre Suki—. Se ve sabroso —dio un paso para acercarse, y ella casi se desmaya.
—Paciencia, Yaburama —Satomi-sama tendió una mano para detenerlo. Él entrecerró los ojos y mostró sus dientes ligeramente, pero la mujer no pareció perturbarse—. Podrás recibir tu pago en un momento —prosiguió—. Sólo quiero asegurarme de que sepas por qué fueron invocados y lo que tienen que hacer.
—¿Cómo podría no saberlo? —contestó el oni con impaciencia—. El Dragón está ascendiendo. El Heraldo del Cambio se acerca. Han pasado otros mil años en este horrible reino de luz y sol, y la noche del deseo ya casi sobreviene sobre nosotros. Sólo hay una razón por la que un mortal me invocaría a Ningenkai en este momento —una expresión de desprecio divertido cruzó su brutal rostro—. Te conseguiré el pergamino, humana. O un trozo, ahora que ha sido esparcido a los cuatro vientos —la mirada ardiente y roja se deslizó hacia Suki, y sonrió lentamente, mostrando sus colmillos—. Lo haré, después de cobrar mi pago.
—Bien —Satomi-sama dio un paso atrás, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer—. Cuento contigo, Yaburama. Estoy segura de que hay otros luchando por encontrar todos los trozos del pergamino del Dragón. Sabes qué hacer si te encuentras con ellos. Bueno... —abrió una sombrilla rosa y la colocó sobre su cabeza—. Te la dejo. Disfrútala.
Mientras las cortinas de agua comenzaron a deslizarse por el jardín, Satomi-sama dio media vuelta y comenzó a alejarse. Suki gritó tras la mordaza y se arrojó hacia su señora llorando y suplicando, rezando a los kami y a cualquiera que pudiera escucharla. Por favor, pensó desesperadamente. Por favor, no puedo morir así. No de esta manera.
Satomi-sama hizo una pausa y la miró con sorna.
—Oh, no estés triste, pequeña Suki-chan —dijo—. Éste es tu momento de mayor orgullo. Serás el catalizador que marque el comienzo de una nueva era. Este imperio, el mundo entero, cambiará debido a tu sacrificio el día de hoy. ¿Ves? —la mujer inclinó su cabeza y la observó como si se tratara de un cachorro lastimero—. En realidad, te has vuelto útil. Seguramente eso es suficiente para alguien como tú.
Detrás de Suki, el suelo tembló, una enorme garra se cerró sobre sus piernas y las uñas curvadas se hundieron en su piel. Ella gritó y se revolvió, tirando de las cuerdas, tratando de retorcerse fuera del agarre del demonio, pero no había escapatoria. Satomi-sama resopló, dio media vuelta y continuó, con la sombrilla oscilando bajo la lluvia, mientras Suki era arrastrada hacia el oni y los demonios menores gritaban y bailaban a su alrededor.
Ayúdenme. ¡Que alguien me ayude, por favor! Daisuke-sama... Abruptamente, sus pensamientos se dirigieron hacia aquel hermoso noble, hacia su bello rostro y su sonrisa, aunque sabía que él no vendría. Nadie vendría, porque a nadie le importaba la muerte de una humilde doncella. Padre, pensó Suki en su aturdida desesperación, lo siento. No quería dejarte solo.
En lo más profundo de su interior, destelló la ira, apagando por un momento el miedo. Era terriblemente injusto ser asesinada por un demonio antes de que ella pudiera defenderse. No era más que una criada, pero había esperado casarse con un buen hombre, formar una familia, dejar atrás algo que importara. No estoy lista, pensó Suki con desesperación. No estoy lista para partir. Por favor, todavía no.
Los dedos con garras se cerraron alrededor de su cuello, y ella fue levantada para enfrentar la terrible y hambrienta sonrisa del oni. Su aliento caliente, que olía a humo y a carne podrida, golpeó su rostro cuando el demonio abrió sus fauces. Afortunadamente, los dioses decidieron intervenir en ese momento, y Suki por fin se desmayó presa del terror: su consciencia abandonó su cuerpo un instante antes de que éste fuera partido por la mitad.
El olor de la sangre se esparció en el aire, y los demonios aullaron de regocijo. Desde el cuerpo mutilado de Suki, sin que fuera vista por la horda, e invisible para los ojos normales, una pequeña esfera de luz ascendió lenta en el aire. Flotó sobre la espeluznante escena y pareció observar cómo los demonios menores peleaban por los restos; el estruendoso rugido de Yaburama se elevó en la noche mientras los apartaba a manotazos. Por un momento, pareció no saber si volar hasta las nubes o permanecer donde estaba. Ascendiendo sin rumbo fijo, se detuvo en un destello de color que brillaba a través de la lluvia, una sombrilla rosa que se dirigía hacia las puertas del castillo. El brillo azul y blanco de la esfera estalló en un carmesí furioso.
Rápidamente, desde el cielo, el orbe de luz voló en silencio sobre la cabeza del oni, cayó más abajo hasta el suelo y se deslizó por la puerta del castillo justo antes de que se cerrara, dejando detrás al oni, los demonios y el cuerpo destrozado y asesinado de una pequeña criada.
1 El sufijo -sama es más formal que -san. Se utiliza para personas de una posición muy superior (como un monarca o un gran maestro) o alguien a quien se admira mucho.
2 Muchos nombres y términos usuales del japonés se encontrarán marcados en cursivas a lo largo del libro. No olvides consultar el glosario al final de este volumen.
3 El sufijo -san expresa cortesía y respeto, es el honorífico más común, y se utiliza tanto en hombres como en mujeres.
4 En Japón, por norma de uso suele anteponerse el nombre de la familia, el apellido, al nombre de pila. Al tratarse de un noble, realeza, se usa además la partícula "no" que significa "de", para referirse a la pertenencia a una renombrada familia.
5 Taiyo significa “Sol”.
6 El sufijo -chan es diminutivo y suele emplearse para referirse a chicas adolescentes o a niños pequeños, pero también para expresar cariño o una cercanía especial.
2
UN ZORRO EN EL TEMPLO
—¡Yumeko! El grito resonó en el jardín, estruendoso y furioso, y me hizo hacer una mueca. Había estado sentada tranquilamente junto al estanque, arrojando migajas a los gordos peces rojos y blancos que se amontonaban bajo la superficie, cuando el familiar sonido de mi nombre cargado de ira hizo eco desde el templo. Rápidamente, me oculté detrás de la gran linterna de piedra en el borde del agua, justo mientras Denga acechaba alrededor de la orilla opuesta, con el rostro como una nube de tormenta.
—¡Yumeko! —gritó el monje otra vez mientras yo me presionaba contra la piedra áspera y cubierta de musgo. Podía imaginar su rostro, normalmente severo y plácido, volviéndose tan rojo como los pilares del templo, con el rubor arrastrándose hacia su frente calva. Lo había visto demasiadas veces para poderlas contar. Sin duda, su coleta trenzada y su túnica naranja se batían mientras giraba, buscando en los bordes del estanque, examinando entre las parcelas de bambú que rodeaban el jardín—. ¡Sé que estás por aquí, en algún lugar! —rugió—. ¡Pusiste sal en la tetera... otra vez! ¿Crees que a Nitoru le gusta que le escupan el té directo a la cara? —me mordí el labio para reprimir la risa y me presioné contra la estatua, tratando de permanecer en silencio—. ¡Desdichada niña endemoniada! —Denga bullía mientras el sonido de sus pasos se apartaba del estanque y se dirigía hacia el jardín—. Sé que en este momento te estás riendo a carcajadas, pero cuando te encuentre, ¡estarás barriendo los pisos hasta la hora de la rata!7
Su voz se fue desvaneciendo en la distancia. Me asomé detrás de la piedra para ver cómo Denga continuaba por el camino hacia el bambú, hasta que se perdió de vista.
Solté un suspiro y me apoyé contra el cuerpo desgastado de la linterna, sintiéndome triunfante. Bueno, eso fue entretenido. Denga siempre está muy tenso; en verdad necesita probar nuevas expresiones o su rostro se caerá en pedazos por culpa de la tensión. Sonreí, imaginando la mirada en la cara del pobre Nitoru cuando el otro monje descubrió lo que había en su taza de té. Desafortunadamente, Nitoru tenía el mismo sentido del humor que Denga: ninguno. Lo cierto es que es tiempo de hacerme perdediza. Robaré un libro de la biblioteca y me esconderé debajo del escritorio. Oh, espera... Denga ya conoce ese lugar. Mala idea. Me encogí ante la idea de todas las extensas terrazas de madera que necesitarían un barrido completo si me encontraban. Tal vez sea un buen día para no estar aquí. Al menos hasta que caiga la noche. Me pregunto qué estará haciendo la familia de los monos en el bosque el día de hoy.
La emoción revoloteó. Alrededor de una docena de monos amarillos vivía dentro de las ramas de un antiguo cedro que se elevaba sobre todos los demás árboles del bosque. En días claros, si te subías hasta la cima, podías ver todo el mundo, desde el pequeño pueblo agrícola en la base de las montañas hasta el horizonte lejano. Cada vez que me encontraba en la cima de ese árbol, balanceándome con los monos entre las ramas, miraba por encima de la alfombra multicolor que se extendía delante de mí y me preguntaba si sería el día en que sería lo suficientemente valiente para ver qué pasaba más allá del horizonte.
Nunca lo fui, y esta tarde no sería diferente. Pero al menos no estaría aquí, esperando a que Denga, enojado, empujara con fuerza una escoba en mis manos y me dijera que debía barrer cada superficie del templo. Incluyendo el patio.
Me aparté de la estatua, di una vuelta alrededor... y me encontré cara a cara con Maestro Isao.
Lancé un chillido, di un salto hacia atrás y golpeé la linterna de piedra, que era más grande y más pesada que yo, y se negó obstinadamente a ceder. El anciano monje con barba blanca sonrió con serenidad bajo su sombrero de paja de ala ancha.
—¿Vas a algún lado, Yumeko-chan?
—Mmmm... —tartamudeé, mientras frotaba la parte posterior de mi cabeza. Maestro Isao no era un hombre grande; delgado y pequeño, era una cabeza más bajo que yo incluso cuando llevaba sus geta, sus sandalias de madera. Pero nadie en el templo era más respetado, y nadie tenía tanto control sobre su ki como Maestro Isao. Lo había visto cortar un árbol por la mitad con un movimiento rápido de su mano, y golpear una roca gigante para convertirla en escombros. Era el maestro indiscutido del Templo de los Vientos Silenciosos, capaz de calmar a una sala de tenaces practicantes de ki sólo con su presencia, aun cuando nunca levantaba la voz o parecía enojarse; la expresión más dura que le había visto era fruncir ligeramente el ceño, y eso sólo había sido aterrador.
—Ano... —tartamudeé de nuevo, mientras sus pobladas cejas se alzaban con paciente diversión. No servía de nada mentir, Maestro Isao sabía siempre todo sobre todo—. Yo... iba a visitar a la familia de los monos en el bosque, Maestro Isao —confesé, pensando que ése era el menor de mis crímenes. No estaba estrictamente prohibido abandonar los terrenos del templo, aunque a los monjes ciertamente no les gustaba que lo hiciera. La cantidad de tareas, entrenamiento y deberes que me imponían cuando estaba despierta indicaban que trataban de mantenerme ocupada siempre que fuera posible. El único tiempo libre que podía tener por lo general era robado, como hoy.
Maestro Isao sólo sonrió.
—Ah. Monos. Bueno, me temo que tus amigos tendrán que esperar un poco, Yumeko-chan —dijo, sin sonar enojado ni sorprendido en absoluto—. Debo tomar prestado tu tiempo un momento. Por favor, sígueme.
Dio media vuelta y comenzó a rodear el estanque, para dirigirse al templo. Me sacudí las mangas y lo seguí por el camino de bambú salpicado por el sol y las sombras verdes, más allá de las piedras cantarinas donde la brisa zumbaba juguetonamente al pasar a través de los agujeros desgastados en las rocas, y sobre el puente rojo que se extendía sobre el arroyo. Un pájaro de color marrón apagado revoloteó sobre las ramas de un árbol de enebro, infló su pecho y llenó el aire con la hermosa canción de un ruiseñor. Le devolví el silbido y me miró indignado antes de desaparecer entre las hojas.
Los árboles se abrieron, quedando atrás su follaje, mientras caminábamos más allá del pequeño jardín de rocas con su arena meticulosamente rastrillada, y subíamos los escalones del templo. Cuando entramos en el vestíbulo oscuro y fresco, descubrí a Nitoru, que me fulminó con la mirada desde el otro lado de la habitación, y me atreví a saludarlo con un insolente movimiento de mano, a sabiendas de que no se acercaría mientras yo estuviera con Maestro Isao. Tal vez tendría que barrer los escalones hasta el próximo invierno, pero la expresión en el rostro del monje valió la pena.
Maestro Isao me condujo por varios pasillos angostos, pasando por habitaciones individuales a cada lado, hasta que deslizó el panel de la puerta para abrirla y me indicó que pasara. Entré en una habitación familiar, pequeña y ordenada, vacía salvo por un gran espejo de pie en la pared opuesta y un pergamino colgante al lado. El pergamino representaba a un enorme dragón que volaba sobre un mar embravecido y un pequeño bote arrojado por las olas debajo de él.
Disimulé un suspiro. Había estado en esta habitación unas cuantas veces antes, y el ritual que seguía era siempre el mismo. Sabiendo lo que quería Maestro Isao, caminé con paso ligero a través de las esteras de tatami y me arrodillé frente al espejo, el único en todo el templo. Maestro Isao me siguió y se acomodó junto al espejo, frente a mí, con las manos sobre su regazo. Por un momento, se quedó allí, con los ojos serenos, aunque se sentía como si su mirada pasara a través de mí hacia la pared detrás de mi cabeza.
—¿Qué ves? —preguntó, como siempre lo hacía.
Miré al espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada: una delgada chica de dieciséis inviernos, con el cabello negro y liso suelto sobre su espalda. Usaba sandalias de paja, una banda blanca y un corto kimono carmesí hecho jirones en algunas partes, sobre todo en las mangas largas y onduladas. Sus manos estaban sucias por arrodillarse en el estanque para hablar con los peces, y la tierra manchaba también sus rodillas y su rostro. A primera vista, parecía una harapienta pero perfectamente normal campesina, tal vez la hija abandonada de un pescador o un granjero, arrodillada en el suelo del templo.
Si no te fijabas en la tupida cola naranja que asomaba por detrás de su kimono. Y las orejas grandes, triangulares y de punta negra que sobresalían de la parte superior de su cráneo. Y los brillantes ojos dorados que marcaban claramente que ella no era normal, que no era para nada humana.
—Me veo, Maestro Isao —le dije, preguntándome si, esta vez, sería la respuesta correcta—. En mi verdadera forma. Sin ilusión o barreras. Veo una kitsune.
Kitsune. Zorro. O media kitsune, con más precisión. Los kitsune salvajes, los zorros que vagaban por los lugares ocultos de Iwagoto, eran maestros de la magia de la ilusión y la metamorfosis. Si bien era cierto que algunos kitsune habían elegido vivir como animales salvajes normales, todos los zorros poseían magia. Los kitsune eran yokai, criaturas de lo sobrenatural. Uno de sus trucos favoritos era tomar forma humana, por lo general bajo el disfraz de una mujer hermosa, y atraer a los hombres por el mal camino. A simple vista, yo era una chica humana ordinaria, sin cola, orejas puntiagudas u ojos amarillos. Sólo delante de los espejos y las superficies reflectantes se revelaba mi verdadera naturaleza. Mesas lacadas, agua quieta, incluso la hoja de una cuchilla. Tenía que ser muy cuidadosa sobre dónde me colocaba y lo que había a mi alrededor, para que un observador agudo no notara que el reflejo en la superficie no coincidía exactamente con la chica que se encontraba frente a él.
O al menos eso era lo que los monjes me advertían. Todos ellos sabían lo que era y se aseguraban de recordármelo a menudo. “Mestiza”, “niña endemoniada” o “niña zorro” eran frases que formaban parte de mi vida cotidiana. No es que alguno de los monjes fuera cruel o desalmado, sino sólo práctico. Yo era una kitsune, algo no del todo humano, y no veían ninguna razón para pretender lo contrario.
Eché un vistazo a Maestro Isao y me pregunté si esta vez me diría algo diferente, cualquier indicio de lo que quería que dijera en realidad. Habíamos jugado al ¿Qué ves? muchas veces en el pasado, y ninguna de mis respuestas, así fuera un humano, un demonio, un zorro o un pez, parecían satisfacerlo, porque siempre estaba de regreso en este lugar, mirando a la kitsune en el espejo.
—¿Cómo están progresando tus lecciones? —continuó Maestro Isao, sin dar señal de que hubiera escuchado mi respuesta, o que ésta hubiera sido la correcta, aunque yo lo dudaba muy seriamente.
—Bien, Maestro Isao.
—Muéstrame.
Dudé, buscando un objetivo adecuado. No había muchos. El espejo, tal vez. O el pergamino en la pared. Pero ya había usado ambos en el pasado, y Maestro Isao no se impresionaría si mostraba los mismos trucos una y otra vez. Esto, también, era un juego que habíamos practicado a menudo.
Vi una hoja de arce amarilla, atrapada en el extremo de mi manga, y sonreí.
La levanté, la giré entre los dedos y el pulgar, y luego la coloqué con cuidado sobre mi cabeza. La magia del kitsune necesitaba un ancla, algo del mundo natural, para construir una ilusión alrededor. Había historias de kitsune muy viejos y poderosos que podían tejer ilusiones de la nada, pero yo necesitaba algo para unir la magia a ello. Con el punto focal en su lugar, entrecerré los ojos e invoqué mis poderes.
Desde antes de que pudiera recordar, la magia había llegado naturalmente a mí, un regalo del lado yokai de la familia, me dijeron. Incluso cuando era una niña pequeña, había demostrado un talento impresionante para ella, había hecho flotar pequeñas bolas de kitsune-bi, el fuego fatuo, sin calor, azul y blanco, a través de los pasillos del templo. A medida que fui creciendo, y mi magia también creció, algunos monjes pensaron que Maestro Isao debía hacer algo para sellar mi poder, de manera que no pudiera lastimar a nadie, ni a mí misma. Los kitsune salvajes eran famosos alborotadores. No eran intrínsecamente maliciosos, pero sus bromas podían ser desde simplemente molestas, como robar comida o esconder pequeños objetos, hasta peligrosas en verdad, como asustar a un caballo en un camino estrecho de montaña, o conducir a alguien hasta lo más profundo de un pantano o un bosque y que nunca fuera visto de nuevo. Lo mejor era que yo no tuviera esa tentación, al menos según Denga y algunos otros. Pero el maestro del Templo de los Vientos Silenciosos se había negado rotundamente. La magia de zorro era parte de la vida de un kitsune, dijo, algo tan natural como dormir o respirar. Negarlo haría más mal que bien.
En cambio, practicaba mi magia todos los días con un monje llamado Satoshi, con la esperanza de que aprendería a controlar mi talento natural como zorro, y no al revés. Los monjes se habían mostrado escépticos al principio, pero yo sabía que Maestro Isao confiaba en que no usaría mis poderes para hacer travesuras, así que trataba de no ceder a la tentación. Sin embargo, algunos días era muy difícil no disfrazar al gato como una tetera, o hacer que una puerta cerrada pareciera abierta, o que un tronco se volviera invisible frente a los escalones. La magia de zorro no era más que ilusión y engaño. Denga se había enardecido en más de una ocasión, generalmente como receptor de una broma, y nada bueno podría salir de aquello.
Eso podría ser cierto, pensé, mientras el calor de la magia de zorro ascendía dentro de mí. Pero ciertamente es muy divertido.
Una onda me recorrió, como si mi cuerpo estuviera hecho de agua en la que alguien acababa de arrojar una piedra, y una bocanada de humo blanco me envolvió desde el suelo. A medida que los zarcillos de humo se disiparon, abrí los ojos y sonreí ante la imagen en el espejo. Maestro Isao me miró en el reflejo, una réplica perfecta del hombre sentado al lado del espejo, si no tomabas en cuenta la sonrisa algo petulante en su rostro curtido. Y la cola con punta blanca detrás de él.
El verdadero Maestro Isao rio entre dientes y sacudió la cabeza.
—¿Es esto lo que tú y Satoshi han estado practicando? —preguntó—. Me estremezco al imaginarme el día en que yo sugiera que Denga-san vaya a atrapar un mono.
—Oooh, ¿cree que él lo haría? Eso sería gracioso. Mmmm, no es que alguna vez yo vaya a hacer algo así, por supuesto —levantando la mano, quité la hoja de arce de mi cabeza, y la ilusión se desvaneció, la magia de zorro se dispersó en el viento hasta que fui sólo yo una vez más. Girando la hoja entre mis dedos, me pregunté cuántos problemas tendría si me disfrazara como Maestro Isao y le dijera a Denga que saltara al estanque. Conociendo la devoción fanática del monje por su maestro, lo haría sin cuestionarlo. Y luego quizá me mataría.
—Dieciséis años —comentó Maestro Isao en voz baja. Parpadeé hacia él. Eso era nuevo. Por lo general, para ese momento nuestra conversación habría terminado y él me daría instrucciones para que volviera a mis deberes—. Dieciséis años desde el día en que llegaste con nosotros —continuó, casi con nostalgia—. Desde que te encontramos fuera de la puerta en una canasta de pescado, con nada más que una túnica andrajosa y una nota clavada en la tela. “Perdónenme, pero debo dejar a esta niña a su cuidado”, decía la carta. “No la juzguen con dureza, ella no puede evitar lo que es, y el camino que yo sigo no tiene lugar para la inocencia. Su nombre es Yumeko, ‘hija de los sueños’. Edúquenla bien, y que el Gran Dragón guíe sus pasos, y los de ella.”
Asentí cortésmente, había escuchado esta historia docenas de veces. No había conocido a mi padre ni a mi madre, y no había pensado demasiado en ninguno de los dos. No formaban parte de mi vida, y no veía el punto de preocuparme por cosas que no podía cambiar.
Aunque el recuerdo era muy nebuloso, de cuando era apenas una niña pequeña, continuó acechando mis sueños. Había estado vagando por el bosque fuera del templo ese día, ocultándome de los monjes y persiguiendo ardillas, cuando sentí una mirada detrás de mí. Me volví y descubrí un zorro blanco parado sobre un tronco caído, me miraba fijamente, sus ojos amarillos brillaban en las sombras. Estuvimos mirándonos durante un largo momento, niña y kitsune, y aunque yo era muy pequeña, sentí una conexión con esta criatura, una sensación de anhelo que no comprendí. Pero cuando di un paso hacia él, el zorro desapareció. Nunca lo volví a ver.
—Dieciséis años —continuó Maestro Isao, ignorando mis pensamientos—. Y en ese tiempo te hemos enseñado nuestro camino, te guiamos hacia lo que esperábamos que fuera el sendero correcto, te entrenamos para buscar el equilibrio entre humano y kitsune. Siempre has sabido lo que eres: nunca hemos ocultado la verdad. He sido testigo tanto de la astucia del zorro como de la compasión humana dentro de ti. He visto insensibilidad y bondad en igual medida, y sé que en este momento tu equilibrio descansa sobre un borde muy delgado, entre la yokai y la humana. Lo que sea que elijas, sea cual sea el camino que desees tomar, incluso si intentas atravesarlos ambos, deberás decidirlo por ti misma, pronto. Ya casi llega la hora.
Él no ofreció mayor explicación de lo que quería decir, ni me preguntó si había entendido. Tal vez sabía que la mitad de las veces yo no lograba desentrañar sus acertijos, y la otra mitad en realidad ni siquiera estaba escuchando. Pero asentí y sonreí, como si supiera a qué se estaba refiriendo, y dije:
—Sí, Maestro Isao. Entiendo. Suspiró y sacudió la cabeza.
—No tienes idea de qué estoy hablando, niña —afirmó, haciendo que me estremeciera—, pero eso está bien. Ésa no es la razón por la que te traje aquí hoy —apartó la mirada y ésta se volvió distante, esa sombra cayó sobre sus ojos una vez más—. Eres casi adulta, y el mundo exterior está cambiando. Es hora de que conozcas nuestro verdadero propósito, lo que el Templo de los Vientos Silenciosos protege.
Parpadeé y, en el espejo, las orejas de la kitsune se movieron con brusquedad hacia delante.
—¿Lo que... protegemos? —pregunté—. No sabía que protegíamos algo.
—Por supuesto que no —convino Maestro Isao—. Nadie te lo dijo. Es nuestro mayor secreto, pero es uno que tú debes conocer. El Dragón está ascendiendo, y otra época llega a su fin.
—Alguna vez, hace mucho tiempo —comenzó Maestro Isao en los tonos líricos de un maestro narrador—, existió un mortal, un joven señor que comandaba un gran ejército y tenía sirvientes que superaban en número a los granos de arroz que brotaban del campo. Su nombre se ha perdido en la leyenda, pero se dice que era un humano arrogante e iluso que deseaba convertirse en un kami inmortal, un dios. Con este fin, reunió a sus mejores guerreros y les ordenó que le trajeran el Fushi no Tama, una joya que se decía que otorgaría la inmortalidad a cualquiera que la poseyera. Desafortunadamente, la joya de la inmortalidad residía en la frente del Gran Dragón que vivía bajo el mar. Pero el alto señor codiciaba la inmortalidad, y ordenó a sus guerreros que recuperaran el Fushi no Tama a toda costa.
”Sus criados, un poco más sensatos que su maestro, fingieron que emprendían la búsqueda de inmediato, y tan seguro de su éxito estaba el señor que adornó sus habitaciones con oro y plata, y cubrió con tela de seda el techo de su casa, como correspondía a un dios.
”Pasaron varios meses sin noticias, y el joven señor, cada vez más impaciente, viajó a los acantilados sagrados de Ryugake, donde se decía que el Dragón vivía bajo las olas. Resultó que ninguno de sus guerreros había tomado un bote para buscar al Dragón, sino que habían escapado de la provincia en la primera oportunidad. Enojado por esta noticia, el señor arrojó la precaución a los vientos, contrató a un timonel y un barco, y subió a bordo para emprender la búsqueda él mismo.
”Tan pronto como el infortunado barco llegó al océano profundo, se desató una tormenta feroz y el mar se volvió contra el señor y su tripulación como una bestia enfurecida. Para empeorar las cosas, el señor fue afectado por una terrible enfermedad y yacía cerca de la muerte mientras el mar bramaba y aullaba a su alrededor. A medida que la tormenta crecía en ferocidad y la nave amenazaba con resquebrajarse, el timonel gritó que seguramente los dioses estaban enojados con ellos y que el señor debería ofrecer una plegaria para pacificar al Gran Kami de las profundidades.
”El señor por fin se dio cuenta de su error, y se sintió avergonzado y horrorizado por lo que había intentado hacer. Cayó de cara, rezó no menos de mil veces, arrepentido de la locura que lo había llevado a intentar matar al Dragón, y juró que no volvería a desafiar al Gobernante de las Mareas.
”Después, algunas leyendas afirman que el señor regresó a su tierra natal, y que nada sucedió más allá de que los cuervos robaron la fina tela de seda de su techo para revestir sus nidos. Sin embargo, una leyenda afirma que, después de que el señor terminó sus mil oraciones, los mares hirvieron y un poderoso Dragón ascendió desde las profundidades del océano. Tenía tres veces la longitud de la nave, sus ojos ardían como antorchas en medio de la noche y una brillante perla estaba incrustada en el centro de su frente.
”El señor estaba muy asustado, y tenía razón en estarlo porque el Dragón parecía estar muy disgustado, así que cayó boca abajo y suplicó al poderoso ente que tuviera piedad de él. El Dragón le presentó entonces una elección al señor: le otorgaría al mortal un deseo, cualquier cosa que anhelara (riquezas, vida inmortal, poder sobre la muerte misma), o le dejaría su alma. El señor eligió guardar su alma, y a casa regresó un hombre más sabio.
”Ahora, cada mil años, un año por cada plegaria que pronunció el señor, el Dragón asciende nuevamente para el mortal que lo invoque. Si el alma del mortal es pura, si sus intenciones son justas y su espíritu es honorable, el Dragón le concederá el deseo de su corazón. Sin embargo, si el Dragón encuentra que el alma es ambiciosa, la arranca del cuerpo y la toma como el precio por la arrogancia del mortal que trató de convertirse en dios, hace tanto tiempo.
El silencio cayó después de que Maestro Isao terminara su historia. Permanecí sentada allí, pensando que era una historia intrigante, pero seguía sin entender qué tenía que ver con nuestro templo y lo que se suponía que debíamos proteger. Maestro Isao me miró por un momento, luego sacudió la cabeza.
—Ignoras por qué te conté esa historia, ¿cierto?
—Claro que no lo ignoro —protesté, y Maestro Isao levantó sus pobladas cejas—. Es para que yo pueda... mmm... bueno... sí, lo ignoro.
Nada dijo, sólo esperó con paciencia, insistiendo desde el silencio, como solía hacer, para que yo misma lo resolviera. Me rompí la cabeza tratando de entender. Había mencionado a un dragón, tanto en la historia como antes, con el espejo, por lo que debía ser importante. ¿Qué había dicho él exactamente?
—El Dragón está ascendiendo —repetí, con lo que gané un asentimiento de aprobación—. Y en la historia, cada mil años puede ser convocado para otorgarle a un mortal su deseo —hice una pausa y fruncí el ceño ligeramente—. Entonces... ¿por qué el Dragón otorga deseos? Es un dios, ¿no es así? Seguro tiene cosas más importantes que hacer que aparecer cada mil años. ¿Le gusta otorgar deseos?
—El Dragón no es un títere que conceda deseos, Yumekochan —dijo Maestro Isao—. Es un Gran Kami, el Dios de las Mareas y el Heraldo del Cambio. Cada vez que aparece, para bien o para mal, el mundo sigue un rumbo diferente.
—Entonces, eso debe significar que... ¿es tiempo de que el Dragón ascienda nuevamente?
—Muy bien, Yumeko-chan —Maestro Isao asintió con solemnidad—. Estás en lo correcto. El tiempo del Dragón está cerca de nosotros. Y hay muchos, incluso ahora, que buscan una forma de invocarlo. Pero el Dragón sólo ascenderá si se le convoca de la manera adecuada, y la única forma de hacerlo es recitar las oraciones del joven señor, palabra por palabra. Cada una de las mil oraciones.
—¿Mil oraciones? —ladeé la cabeza. Yo tenía problemas para recordar qué día de la semana era, así que no podía siquiera imaginar tener que recitar mil oraciones de memoria—. Eso suena terriblemente difícil. Y no creo que se trate de la misma plegaria, repetida una y otra vez. Alguien debe haberlas escrito...
Oh
Y las piezas encajaron en su lugar. El misterio del templo, el deber sagrado de los monjes. Miré el pergamino que colgaba de la pared, el Dragón y la nave perdida, y por primera vez me di cuenta de su importancia.
—Eso es lo que protegemos —adiviné—. La plegaria para convocar al Dragón. Está... aquí.
—Una parte de ella —dijo Maestro Isao con solemnidad—. Verás, Yumeko-chan... hace mucho tiempo, alguien usó el poder del Dragón para algo terrible. La oscuridad y el caos gobernaron, y la tierra estuvo cerca de quedar devastada. Se decidió que ese poder nunca debería volver a usarse, por lo que la plegaria se dividió en tres partes y se ocultó a lo largo de todo Iwagoto, de manera que la oscuridad no pudiera ascender una segunda vez.
—Pero... pensé que el Dragón sólo otorgaba deseos a los mortales honorables —dije—. A aquéllos cuyo corazón fuera puro. ¿Cómo podría el deseo ser usado para el mal?
—El camino a Jigoku
3
EL GUERRERO SOMBRA
La noche olía a muerte. Tanto presente como por venir. Agachado en las ramas del retorcido árbol glicina, revisaba los terrenos de la finca del señor Hinotaka y tomaba nota de cada guardia, centinela y patrulla que caminaba por el perímetro. Había estado aquí durante casi una hora, memorizando la distribución de los terrenos, y había calculado el tiempo de las rotaciones de la patrulla en unos pocos segundos. Ahora, con la luna totalmente despierta y la hora del buey9 llegando a su punto máximo, la luz en la ventana superior del castillo finalmente se apagó.
Un viento cálido agitó las ramas donde me encontraba trepado, tirando de mi cabello y mi bufanda, y el sutil aroma de la sangre rozó mis sentidos.
Sentí una chispa en el fondo de mi mente, una agitada impaciencia que no era mía. Kamigoroshi o, mejor dicho, el demonio atrapado dentro de Kamigoroshi, estaba inquieto esta noche ante la sensación de la violencia que estaba a punto de desatarse. La espada, cuyo nombre significaba Asesina de Dioses, había sido un elemento constante en mi mente desde que tenía memoria, desde el día en que fui elegido para llevarla. Me había tomado más de la mitad de mis diecisiete años dominar la colérica arma, y sin el entrenamiento y la guía de mi sensei, habría sucumbido a la ira y la insaciable sed de sangre del demonio atrapado en mi interior. Ahora me jalaba, urgiéndome a sacar la espada, a saltar y teñir de rojo los terrenos de la finca.
Paciencia, Hakaimono, le dije al demonio, y sentí cómo se sosegaba, aunque muy ligeramente. Cumplirás tu deseo lo suficientemente pronto.
Bajé por la rama y caí sobre el muro exterior, luego corrí a lo largo de los parapetos, con el borde deshilado de mi bufanda carmesí flotando a mis espaldas, hasta que llegué a un punto donde la esquina del techo del castillo de baldosas azules se acercaba al muro. Todavía eran casi cinco metros de distancia, pero tomé la cuerda y el gancho de mi cinturón, lo balanceé un par de veces y lo arrojé hacia el techo. El gancho hizo clic