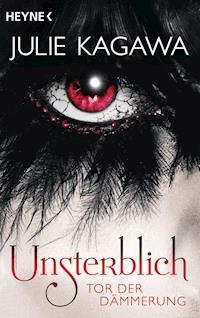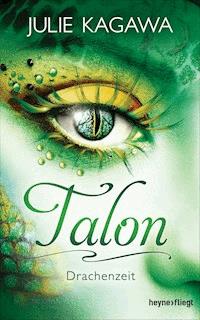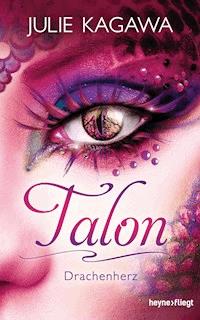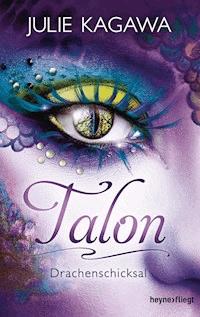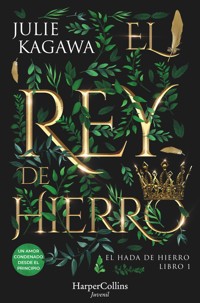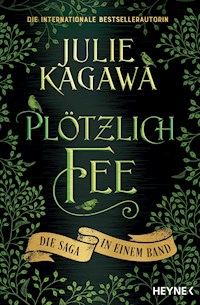4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkiss
- Sprache: Spanisch
Faltan menos de veinticuatro horas para que cumpla diecisiete años. Aunque técnicamente no son diecisiete años los que cumplo. He pasado demasiado tiempo en el Nuncajamás. Cuando estás en el País de las Hadas, no envejeces, o envejeces tan despacio para ni se nota. Así que, aunque en el mundo real ha pasado un año, seguramente solo soy unos días más vieja que cuando llegué al Nuncajamás. En la vida real he cambiado tanto que ni me reconozco. Me llamo Meghan Chase. Pensaba que todo había terminado. Pensaba que había dejado atrás mi tiempo con los duendes, las decisiones vertiginosas que tuve que tomar, los sacrificios que tuve que hacer por aquellos a quienes amaba. Pero se avecina una tormenta, un ejército de duendes de Hierro que me hará volver al País de las Hadas chillando y pataleando. Que me alejará del príncipe desterrado que juró quedarse junto a mí y me arrastrará a una guerra tan destructiva que no estoy segura de que alguien pueda sobrevivir a ella. Esta vez, no habrá vuelta atrás.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Julie Kagawa. Todos los derechos reservados.
LA REINA DE HIERRO, N.º 13 - marzo 2013
Título original: The Iron Queen
Publicada originalmente por Harlequin® Teen
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
DARKISS es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
™ es marca registrada por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2683-0
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
A Erica y Gail, los mayores fans de Ash.
Y a Nick, siempre mi inspiración.
Capítulo uno
El largo camino a casa
Hace once años, el día en que cumplí seis, desapareció mi padre.
El año pasado, ese mismo día, mi hermano también me fue arrebatado. Pero esa vez fui al País de las Hadas a buscarlo.
Es extraño cómo puede cambiarte un viaje, lo que puedes aprender de él. Yo descubrí que el hombre al que creía mi padre no lo era en realidad. Que mi padre biológico ni siquiera era humano. Que era la hija mestiza de un rey legendario del mundo de las hadas y los duendes cuya sangre corría por mis venas.
Descubrí que tenía poder, un poder que todavía hoy me asusta. Un poder que temen incluso los duendes, que puede destruirlos y que no estoy segura de poder controlar.
Descubrí que el amor puede trascender el tiempo y la raza, y que puede ser bello y perfecto, que merece la pena luchar por él, pero que también es frágil y doloroso, y que a veces es preciso un sacrificio.
Que a veces tienes que enfrentarte sola al mundo y que no hay respuestas fáciles. Que tienes que saber cuándo aferrarte a un amor y cuándo darte por vencida. Y que aunque recuperes ese amor, tal vez descubras algo en otra persona que te ha acompañado desde el principio.
Yo pensaba que todo había terminado. Pensaba que había dejado atrás mi tiempo con los duendes, las decisiones vertiginosas que tuve que tomar, los sacrificios que tuve que hacer por aquellos a quienes amaba. Pero se avecinaba una tormenta que pondría a prueba esas decisiones como nunca antes. Y esta vez no habría vuelta atrás.
Me llamo Meghan Chase.
Faltan menos de veinticuatro horas para que cumpla diecisiete años.
Os suena, ¿verdad? Es alucinante lo rápido que pasa el tiempo, como si tú estuvieras parado y él pasara volando. Me cuesta creer que hace ya un año de aquel día. El día en que entré en el País de las Hadas. El día en que mi vida cambió para siempre.
Técnicamente, no son diecisiete años los que cumplo. He pasado demasiado tiempo en el Nuncajamás. Cuando estás en el País de las Hadas, no envejeces, o envejeces tan despacio que casi ni se nota. Así que, aunque en el mundo real ha pasado un año, seguramente solo soy unos días más vieja que cuando llegué al Nuncajamás.
En la vida real he cambiado tanto que ni me reconozco.
Debajo de mí, los cascos del harapotro resonaban contra el asfalto con ritmo lento, acompasados con el latido de mi corazón. Por aquel tramo desierto de una carretera de Luisiana, rodeado de tupelos y cipreses cubiertos de musgo, pasaban pocos coches y los que pasaban lo hacían como una exhalación, sin reducir la marcha y levantando hojas a su paso.
No veían el greñudo caballo negro con ojos como brasas de carbón que caminaba por la carretera sin riendas, bocado ni silla. No veían a sus jinetes, la chica rubia y el príncipe moreno y apuesto que iba tras ella con los brazos enlazados a su cintura. Los mortales eran ciegos al mundo de los duendes, un mundo del que yo formaba parte ahora aunque no lo hubiera elegido.
—¿De qué tienes miedo? —murmuró una voz grave en mi oído, y un escalofrío recorrió mi espalda.
El príncipe de Invierno irradiaba frío incluso en los húmedos pantanos de Luisiana, y su aliento refrescaba deliciosamente mi piel.
Lo miré por encima del hombro.
—¿Qué quieres decir?
Ash, príncipe de la Corte Tenebrosa, me miró a los ojos, y los suyos brillaron plateados a la luz del crepúsculo. Oficialmente ya no era príncipe. La reina Mab lo había desterrado del Nuncajamás después de que se negara a renunciar a su amor por la hija mestiza de Oberón, el rey de Verano. Mi padre. Se suponía que Verano e Invierno eran enemigos. Que no debíamos ayudarnos, ni embarcarnos juntos en ninguna empresa ni, sobre todo, enamorarnos.
Pero Ash y yo nos habíamos enamorado, y ahora Ash estaba aquí, conmigo. Éramos exiliados y las veredas (los senderos que llevaban al País de las Hadas) se nos habían cerrado para siempre, pero no me importaba. De todos modos, no pensaba volver.
—Estás nerviosa —Ash acarició con la mano la parte de atrás de mi cabeza, peinándome el pelo de la nuca, y yo me estremecí de nuevo—. Lo noto. La angustia te envuelve en una especie de aura temblorosa, y estoy tan cerca que me está crispando los nervios. ¿Qué ocurre?
Debería haberlo imaginado. No podía ocultarle a Ash lo que sentía. Ni a Ash, ni a ningún otro duende. Su magia, su embrujo, procedía de las emociones y los sueños humanos. Por eso, sin proponérselo siquiera, percibía lo que sentía yo.
—Lo siento —le dije—. Estoy un poco nerviosa, supongo.
—¿Por qué?
—¿Que por qué? Porque llevo fuera casi un año. A mi madre le va a dar un ataque cuando me vea —se me encogió el estómago al imaginar el reencuentro: las lágrimas, la alegría cargada de rabia, las preguntas inevitables—. No han sabido nada de mí mientras he estado en el Nuncajamás —suspiré y miré hacia el lugar en que el asfalto de la carretera se confundía con la oscuridad—. ¿Qué voy a decirles? ¿Cómo se lo voy a explicar?
El harapotro resopló y aguzó las orejas cuando una camioneta pasó rugiendo a nuestro lado, demasiado cerca. No estaba segura, pero cuando la vi avanzar traqueteando por la carretera y desaparecer al doblar una curva, me pareció la de Luke, una Ford vieja y destartalada. Si era mi padrastro, no nos habría visto, eso seguro: hasta cuando vivíamos en la misma casa le costaba recordar mi nombre.
—Diles la verdad —sugirió Ash.
Me sobresalté. No esperaba que respondiera.
—Desde el principio —añadió—. O la aceptan o no la aceptan, pero no puedes ocultar quién eres, y menos aún a tu familia. Es mejor acabar cuanto antes. Después nos enfrentaremos a lo que ocurra, sea lo que sea.
Su franqueza me sorprendió. Todavía no me había acostumbrado al nuevo Ash, a ese duende que hablaba y sonreía en lugar de ocultarse tras un gélido muro de indiferencia. Desde que habíamos sido desterrados del Nuncajamás, parecía más abierto, menos melancólico y malhumorado, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Seguía siendo solemne y taciturno, sí, pero por vez primera yo empezaba a vislumbrarlo tal y como siempre había creído que era.
—Pero ¿y si no pueden asumirlo? —mascullé, expresando en voz alta la preocupación que llevaba reconcomiéndome toda la mañana—. ¿Y si al ver lo que soy se asustan? ¿Y si... y si ya no me quieren? —bajé la voz al final, consciente de que parecía una niña de cinco años enfurruñada.
Ash me estrechó entre sus abrazos y me apretó contra sí.
—Entonces serás una huérfana, igual que yo —contestó—. Y encontraremos el modo de salir adelante —rozó mi oreja con los labios y el estómago se me hizo una docena de nudos—. Juntos.
Contuve la respiración y giré la cabeza para besarlo, echando la mano hacia atrás para tocar su cabello oscuro y sedoso. El harapotro soltó un bufido y se encabritó ligeramente, no lo suficiente para descabalgarme pero sí para hacerme brincar unos centímetros. Le tiré con fuerza de la crin y Ash me agarró de la cintura para que no me cayera. Con el corazón acelerado, clavé la mirada entre las orejas del harapotro y tuve que refrenarme para no darle una patada en las costillas. Así al menos habría tenido una excusa para tirarme al suelo. Levantó la cabeza y nos miró con enfado. Sus ojos brillaron carmesíes y el fastidio se pintó claramente en su rostro de equino.
Arrugué la nariz.
—Ay, perdona, ¿te sientes incómodo por culpa nuestra? —pregunté con sarcasmo, y bufó de nuevo—. Está bien. Nos comportaremos.
Ash se rio, pero no intentó abrazarme de nuevo. Con un suspiro, miré la carretera por encima de la cabeza del potro buscando algún punto de referencia que me resultara familiar.
Me dio un brinco el corazón cuando vi una furgoneta herrumbrosa aparcada entre los árboles del arcén, tan vieja y roída por la intemperie que un árbol había crecido a través de su techo. Llevaba allí desde que yo podía recordar: la veía todos los días en autobús, al ir y al volver de clase. Siempre sabía por ella cuándo estaba cerca de casa.
Parecía que había pasado muchísimo tiempo (una eternidad) desde la época en que me sentaba en el autobús con mi amigo Robbie y mis únicas preocupaciones eran las notas, los deberes y sacarme el carné de conducir. Habían cambiado tantas cosas... Sería muy extraño regresar al instituto y a mi prosaica vida de antes como si nada hubiera pasado.
—Seguramente tendré que repetir curso —dije suspirando, y sentí que Ash miraba extrañado mi nuca. Él, claro, era un duende inmortal, no tenía que preocuparse por el instituto, ni por el carné de conducir, ni por...
Me detuve cuando la realidad pareció caerme encima de golpe.
El tiempo que había pasado en el Nuncajamás era como un sueño brumoso y etéreo, pero ahora estábamos de vuelta en el mundo real, donde tenía que preocuparme por los deberes, las notas y el ingreso en la universidad. Antes había deseado buscarme un trabajo de verano y ahorrar para comprarme un coche. Había querido ir a la universidad cuando acabara el instituto, y tal vez mudarme a Baton Rouge o a Nueva Orleans después de graduarme. ¿Podría hacerlo ahora, después de todo lo ocurrido? ¿Y cómo encajaba un príncipe de los duendes exiliado en todo aquello?
—¿Qué sucede? —su aliento me hizo cosquillas en la oreja.
Respiré hondo, estremecida.
—¿Qué vamos a hacer, Ash? —me giré a medias para mirarlo—. ¿Dónde estaremos dentro de un año, dentro de dos años? No puedo quedarme aquí eternamente. Tarde o temprano tendré que seguir con mi vida. Las clases, el trabajo, la universidad algún día... —me interrumpí y me miré las manos—. Tengo que pasar página en algún momento, pero no quiero hacer ninguna de esas cosas sin ti.
—He estado pensando en eso —contestó Ash.
Lo miré y me sorprendió con una breve sonrisa.
—Tienes toda la vida por delante. Es lógico que hagas planes para el futuro. Y deduzco que Goodfellow fingió ser un mortal durante dieciséis años. No sé por qué no puedo hacer yo lo mismo.
Parpadeé.
—¿En serio?
Acarició mi mejilla mirándome intensamente a los ojos.
—Quizá tengas que enseñarme algunas cosas sobre el mundo de los humanos, pero estoy dispuesto a aprender si así puedo estar cerca de ti —sonrió de nuevo, tensando los labios con aire irónico—. Estoy seguro de que puedo acostumbrarme a ser humano si es preciso. Si quieres que vaya a clase, que me convierta en un alumno, puedo hacerlo. Si quieres irte a vivir a una ciudad grande para cumplir tus sueños, te seguiré. Y si algún día quieres casarte con un vestido blanco para que esto sea oficial a ojos de los humanos, también estoy dispuesto a hacerlo —se inclinó y me vi reflejada en sus ojos plateados—. Para bien o para mal, me temo que ahora tienes que cargar conmigo.
Me faltó el aliento, no supe qué decir. Quise darle las gracias, pero para un duende esas palabras no significaban lo mismo que para un humano. Quise apoyarme en él el resto del camino y besarlo, pero el harapotro seguramente me lanzaría a la cuneta si lo intentaba.
—Ash —comencé a decir, pero el harapotro se detuvo bruscamente al final de un largo camino de grava que se extendía por un suave promontorio. Reconocí el buzón verde precariamente colocado sobre su poste junto al camino, descolorido por el tiempo y la intemperie, y a pesar de que había oscurecido no me costó ningún trabajo leer la dirección. Chase, 14202.
Se me paró el corazón. Estaba en casa.
Me apeé del harapotro y al pisar el suelo me tambaleé. Habíamos pasado tanto tiempo a caballo que tenía las piernas entumecidas y temblorosas. Ash desmontó con agilidad, dijo algo en voz baja al harapotro, que resopló, levantó la cabeza y se alejó con un trotecillo en medio de la oscuridad. Unos segundos después había desaparecido por completo.
Miré el largo camino de grava. El corazón me latía violentamente dentro del pecho. Mi casa y mi familia me esperaban más allá de aquella loma: la vieja casa de madera verde con la pintura descascarillada, las pocilgas en la parte de atrás, más allá de una extensión de fango, la camioneta de Luke y la ranchera de mamá en el camino de entrada.
Ash se puso a mi lado sin hacer ruido al pisar las piedras.
—¿Estás lista?
No, no lo estaba. Miré la oscuridad por la que había desparecido el harapotro.
—¿Qué ha pasado con el caballo? —pregunté para distraerme—. ¿Qué le has dicho?
—Le he dicho que el favor que me debía estaba pagado y que ahora estamos en paz —por algún motivo aquello parecía hacerle gracia. Se quedó mirando el lugar por donde se había alejado el potro con una leve sonrisa en los labios—. Por lo visto, ya no puedo darles órdenes como antes. De ahora en adelante tendré que acostumbrarme a pedir que me devuelvan favores.
—¿Y eso es malo?
Su sonrisa se convirtió en una mueca irónica.
—Hay mucha gente que me debe algo —al ver que yo vacilaba, señaló hacia el camino con la cabeza—. Adelante. Tu familia te espera.
—¿Y tú?
—Seguramente es mejor que esta vez vayas sola —un destello de pesar cruzó sus ojos. Me lanzó una sonrisa apenada—. No creo que a tu hermano le apetezca volver a verme.
—Pero...
—Estaré cerca —alargó el brazo y me puso un mechón de pelo detrás de la oreja—. Te lo prometo.
Suspiré y miré de nuevo el camino.
—Está bien —mascullé mientras me armaba de valor para afrontar lo inevitable—. Aquí no hago nada.
Di tres pasos, sentí crujir la grava bajo mis pies y miré hacia atrás. La carretera vacía pareció burlarse de mí. La brisa agitaba las hojas en el lugar en el que un momento antes había estado Ash. «Típico de los duendes». Meneé la cabeza y seguí subiendo sola por el camino.
Poco después llegué a lo alto del promontorio y allí, en todo su rústico esplendor, estaba la casa en la que había vivido diez años.
Vi luz en la ventana, y a mi familia moviéndose por la cocina. Allí estaba la figura esbelta de mamá, inclinada sobre el fregadero, y Luke con su mono descolorido, dejando unos platos sucios en la encimera. Y si entornaba los ojos y me esforzaba un poco, podía ver la coronilla rizada de Ethan asomando por encima de la mesa de la cocina.
Sentí el escozor de las lágrimas en los ojos. Después de un año de ausencia luchando contra duendes, descubriendo quién era y burlando a la muerte más veces de las que me atrevía a recordar, estaba por fin en casa.
—¿No es precioso? —siseó alguien.
Me giré y miré a mi alrededor ansiosamente.
—Aquí arriba, princesa.
Miré hacia arriba y vi el destello de una delgada red antes de que cayera sobre mí y me hiciera caer hacia atrás. Comencé a maldecir y a revolverme, tirando de los hilos de la red para intentar romper su finísima trama. Un dolor agudo y penetrante me hizo gemir. La sangre corrió por mis manos y al mirar los hilos vi que la red estaba hecha de alambre fino y flexible y que al forcejear me había hecho cortes en los dedos.
Oí una risotada áspera y estiré el cuello, buscando a mis asaltantes. Sobre los cables de la luz que llegaban hasta el tejado de la casa había posados tres seres bulbosos cuyas patas largas y finas brillaban a la luz de la luna. Me dio un brusco vuelco el corazón cuando todos a un tiempo desplegaron sus patas y, saltando de los cables, aterrizaron en el camino con un leve chasquido. Al incorporarse corrieron hacia mí.
Retrocedí, enredándome más aún en la malla de alambre. Cuando pude verlos claramente me recordaron a arañas gigantes, solo que aún más horribles. Sus patas finas eran agujas enormes, relucientes y puntiagudas, que se deslizaban rápidamente sobre la grava. Tenían, en cambio, cuerpo y cara de mujer, esqueléticos y demacrados, de piel pálida y ojos negros y saltones. Sus brazos eran de alambre y, al acercarse a mí haciendo aquel ruido tintineante sobre la grava, sus dedos largos y finos como agujas se desplegaron como garras.
—Aquí está —siseó una mientras me rodeaba, sonriendo—. Tal y como dijo el rey.
—Ha sido demasiado fácil —graznó otra, mirándome con un ojo negro y abultado—. Qué desilusión. Pensaba que sería una buena presa, pero no es más que un bichito flacucho atrapado en una red. ¿De qué tiene tanto miedo el rey?
—El rey —dije, y me miraron parpadeando, sorprendidas. Quizá porque les había hablado en lugar de encogerme despavorida—. Habláis del falso rey, ¿verdad? Sigue buscándome.
Las brujarañas sisearon, enseñándome sus dientes afilados.
—¡No blasfemes contra él, niña! —chilló una, y agarrando la red tiró de mí—. ¡No es el falso rey! ¡Es el Rey de Hierro, el monarca legítimo de los duendes de Hierro!
—No es eso lo que he oído —repliqué, mirando de lleno sus ojos negros y fulgurantes—. Yo conocí al Rey de Hierro, al verdadero, a Máquina. ¿O es que os habéis olvidado de él?
—¡Claro que no! —silbó otra—. Nunca olvidaremos a Máquina. Quería hacerte su reina, la reina de todos los duendes de Hierro, y tú se lo agradeciste matándolo.
—¡Secuestró a mi hermano y planeaba destruir el Nuncajamás! —repliqué—. Pero eso ahora no importa. El rey al que servís, el que se ha apropiado del trono, es un impostor. No es el verdadero heredero. Estáis apoyando a un falso rey.
—¡Mientes! —chillaron las tres brujas, rodeándome y agarrándome con sus garras puntiagudas hasta hacerme sangre—. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién se atreve a insultar así al nuevo rey?
—Caballo de Hierro —dije, y una de ellas me agarró del pelo y comenzó a sacudirme la cabeza adelante y atrás—. Me lo dijo Caballo de Hierro, el lugarteniente de Máquina.
—¡Ese traidor! ¡Los rebeldes y él serán aplastados en cuanto el rey se encargue de ti!
Las brujarañas siguieron chillando y lanzando maldiciones y amenazas mientras me pinchaban a través de la tela de alambre. Una me agarró del pelo con fuerza y me levantó en vilo. Gemí de dolor y las lágrimas inundaron mis ojos cuando la bruja de alambre comenzó a sisear ante mi cara.
Un relámpago de fría luz azul brilló entre las dos. La brujaraña chilló y un instante después se deshizo, convertida en miles de minúsculas esquirlas que cayeron como una lluvia a mi alrededor, brillando en la oscuridad. Pereció como solían hacerlo las de su especie, entre el brillo de las agujas y los alfileres que reflejaban la luz de la luna. Las otras dos soltaron un gemido y retrocedieron asustadas al tiempo que algo rasgaba su telaraña y se interponía entre nosotras.
—¿Estás bien? —gruñó Ash cuando me puse de pie tambaleándome, sin apartar la mirada de las brujas que tenía delante.
Me escocía el cuero cabelludo, todavía me sangraban los dedos y las garras de las arañas me habían dejado los brazos cubiertos de arañazos, pero no tenía nada grave.
—Estoy bien —le dije mientras la ira comenzaba a bullir lentamente dentro de mi pecho.
Sentí que mi hechizo se alzaba como un tornado, girando como una espiral de emociones y energía. La primera vez que había visto a Mab, la reina de Invierno había sellado mi magia, temerosa de mi poder, pero el sello se había roto y de nuevo sentí el pálpito del hechizo. Estaba a mi alrededor, en todas partes, agreste y salvaje, la magia de Oberón y de los duendes de Verano.
—¡Has matado a nuestra hermana! —chillaron las brujarañas tirándose del pelo—. ¡Vamos a hacerte pedazos! —avanzaron hacia nosotros silbando, con las uñas levantadas.
Sentí una oleada de hechizo procedente de Ash, más fría que la magia feroz de Verano, y el príncipe de Invierno lanzó el brazo hacia delante.
Se vio un fogonazo azul y una andanada de punzones de hielo cayó sobre una de las arañas, atravesándola con sus esquirlas puntiagudas como si fuera metralla. La brujaraña gimió y se deshizo, se dispersó en miles de fragmentos brillantes entre la hierba. Ash blandió su espada y cargó contra la última.
La brujaraña que quedaba chilló llena de furia y levantó los brazos. Diez hilos de alambre reluciente parecieron brotar de sus dedos de aguja. Los lanzó hacia Ash, que se agachó, y el alambre cortó en pedazos un arbolito que había allí cerca. Mientras Ash se movía a su alrededor, me arrodillé y hundí las manos en la tierra, invocando mi hechizo. Sentí el pálpito de las cosas vivas en lo hondo de la tierra y pedí ayuda al suelo para derrotar al monstruo de hierro de la superficie.
La brujaraña estaba tan atareada intentando hacer trizas a Ash que se llevó una sorpresa cuando la tierra se abrió bajo sus pies y las hierbas y los hierbajos, las enredaderas y las raíces envolvieron sus piernas de alambre y treparon por su torso. Chilló y agitó sus mortíferos alambres cortando la vegetación como una segadora enloquecida, pero vertí más hechizo en la tierra y las plantas reaccionaron creciendo a cámara rápida. Aterrorizada, la brujaraña intentó huir cortando la vegetación que se enrollaba en sus piernas y tiraba de ella.
Una sombra emborronó el aire cuando Ash saltó sobre ella con la espada apuntada hacia abajo. Atravesó el cuerpo bulboso de la araña, clavándola en la tierra una fracción de segundo antes de que se deshiciera temblando en un montón de agujas que se dispersaron por el suelo.
Suspiré aliviada y me levanté, pero de pronto la tierra pareció oscilar. Los árboles comenzaron a girar a mi alrededor, dejé de notar las piernas y los brazos y un instante después caí al suelo.
Cuando me desperté estaba tumbada de espaldas, jadeante y débil como si acabara de correr un maratón. Ash me miraba desde arriba con los ojos plateados llenos de preocupación.
—Meghan, ¿estás bien? ¿Qué ha ocurrido?
El mareo se fue disipando. Respiré hondo varias veces para asegurarme de que mis vísceras seguían donde debían estar, y me senté para mirarlo.
—No lo sé... He usado mi hechizo y... me he desmayado.
Maldita sea, seguía dándome vueltas la cabeza. Me apoyé en Ash y él me abrazó con cautela, como si temiera que fuera a romperme.
—¿Es normal? —mascullé, apoyada en su pecho.
—No, que yo sepa —parecía preocupado aunque intentara disimular—. Puede que sea por haber tenido tanto tiempo sellada tu magia.
En fin, otra cosa que agradecerle a Mab...
Ash se levantó y tiró de mí con cuidado. Me picaban los brazos y notaba los dedos pegajosos allí donde me había cortado con la malla de alambre.
Ash rasgó unas tiras de tela de su camisa y me vendó las manos con ellas en silencio, hábilmente y con delicadeza.
—Estaban esperándome —murmuré con la vista fija en los miles de agujas que, esparcidas por la explanada, brillaban al claro de luna.
Un problema más que los duendes habían causado a mi familia. A mi madre y a Luke seguramente les daría un ataque, y ojalá Ethan no las pisara por accidente antes de que les diera tiempo a desaparecer.
—Saben dónde vivo —añadí sin dejar de mirar las esquirlas que destellaban entre la hierba—. El falso rey sabía que iba a venir a casa y las ha enviado... —miré hacia mi casa y vi a través de las ventanas cómo se movía mi familia, ajena al caos que reinaba fuera.
Tuve frío. Sentí una náusea.
—No puedo volver a casa —musité, sintiendo la mirada de Ash fija en mí—. Ya no puedo volver. No puedo traerle esta locura a mi familia —me quedé mirando la casa un momento más. Luego cerré los ojos—. El usurpador no se detendrá aquí. Seguirá mandándome a sus criaturas, y mi familia estará en medio. No puedo permitir que eso ocurra. Tengo que... tengo que marcharme. Enseguida.
—¿Adónde irás? —la voz firme de Ash traspasó mi desesperación—. No podemos volver al País de las Hadas, y en el mundo mortal hay duendes de Hierro por todas partes.
—No lo sé —me tapé la cara con las manos.
Solo sabía que no podía estar con mi familia, que no podía volver a casa, tener una vida normal. No, hasta que el falso rey dejara de buscarme o muriera de repente, como por milagro.
O hasta que me muriera yo.
—Eso no importa ahora, ¿no crees? —gruñí entre los dedos—. Vaya donde vaya, van a seguirme.
Sus fuertes dedos rodearon mis muñecas y me obligaron con suavidad a bajar las manos. Me estremecí y miré sus brillantes ojos de plata.
—Seguiré luchando por ti —dijo con voz baja e intensa—. Haz lo que debas. Yo estaré aquí, decidas lo que decidas. Te protegeré, da igual que pase un año o que pasen mil.
Mi corazón latió con violencia. Ash soltó mis muñecas y deslizó las manos por mis brazos, atrayéndome hacia sí. Me hundí en su abrazo y pegué la cara a su pecho, consciente de que mi odisea no había acabado aún. La decisión se cernía claramente delante de mí. Si quería que aquella huida y aquella lucha constantes acabaran de una vez, tendría que enfrentarme al rey de Hierro. Nuevamente.
Abrí los ojos y miré el lugar en el que habían caído los duendes de Hierro, las esquirlas de metal que titilaban entre los hierbajos. La idea de que aquellos monstruos entraran en mi habitación y fijaran sus ojos asesinos en Ethan o en mi madre me heló la sangre en las venas de pura rabia. «Está bien», pensé, apretando la camisa de Ash con los puños. «¿Ese impostor quiere guerra? Pues va a tenerla».
Aún no estaba preparada. Tenía que cobrar fuerzas. Tenía que aprender a controlar mi magia, el hechizo de Verano y el de Hierro, en caso de que fuera posible dominar ambos. Y para eso necesitaba tiempo. Necesitaba un lugar al que los duendes de Hierro no pudieran seguirme. Y solo conocía un sitio seguro en el que los servidores del usurpador jamás me encontrarían.
Ash pareció advertir que algo había cambiado.
—¿Adónde vamos? —murmuró contra mi pelo.
Respiré hondo y me aparté para mirarlo.
—A casa de Leanansidhe.
Un destello de alarma cruzó su rostro.
—¿La Reina de los Exiliados? —preguntó sorprendido—. ¿Estás segura de que querrá ayudarnos?
No, no lo estaba. La Reina de los Exiliados, como era conocida entre otros nombres, era caprichosa e impredecible y, francamente, bastante aterradora. Pero me había ayudado ya antes, y su casa en el Medio (la membrana que separaba el mundo mortal del País de las Hadas) era el único refugio posible que nos quedaba. Además, tenía una deuda que saldar con ella y unas cuantas preguntas para las que necesitaba respuesta.
Ash seguía mirándome, preocupado.
—No sé —le dije con franqueza—, pero es la única que se me ocurre que puede ayudarnos, y odia a los duendes de Hierro con ferocidad. Además, es la reina de los exiliados. Y nosotros somos exiliados, ¿no?
—Dímelo tú —Ash cruzó los brazos y se apoyó contra un árbol—. Yo no he tenido el placer de conocerla, aunque he oído hablar de ella. Cosas terribles, por cierto —arrugó ligeramente el entrecejo y suspiró—. Esto va a ser muy peligroso, ¿verdad?
—Seguramente.
Una sonrisa remolona tensó sus labios.
—¿Adónde vamos primero?
Una fría determinación tensó mi estómago. Miré mi casa, a mi familia, allí, tan cerca, y me tragué el nudo que tenía en la garganta. «Todavía no», les prometí, «pero pronto. Pronto volveremos a vernos».
—A Nueva Orleans —contesté volviéndome hacia Ash, que esperaba pacientemente, sin apartar los ojos de mi cara—. El Museo de Historia del Vudú. Hay algo allí que debo recuperar.
Capítulo dos
De prendas y guardianes de cementerio
Cualquier guía de Nueva Orleans que se precie os dirá que no os aventuréis solos por las calles de la ciudad en plena noche.
El corazón del Barrio Francés, donde abundan las farolas y el turismo, era bastante seguro, pero un poco más allá, en los callejones oscuros, se escondían bandas, matones y depredadores nocturnos.
No eran, sin embargo, los depredadores humanos los que me preocupaban. Esos no podían vernos, excepto un indigente de cabello canoso que al pasar nosotros se acurrucó contra una pared y comenzó a canturrear:
—Aquí no, aquí no.
La oscuridad escondía también otras cosas, como el fuka con cabeza de cabra que nos miró desde un callejón, al otro lado de la calle, sonriendo como un loco, o la banda de gorros rojos que nos siguió por varias calles, hasta que, aburridos, se fueron en busca de una presa más fácil. Nueva Orleans era una ciudad de duendes en la que el misterio, la fantasía y las tradiciones ancestrales se mezclaban a la perfección y atraían a decenas de exiliados del Nuncajamás.
Ash caminaba a mi lado como una sombra sigilosa y siempre alerta, con una mano apoyada como si tal cosa en la empuñadura de su espada. Todo en él (desde sus ojos al frío que impregnaba el aire a su paso, pasando por la expresión serena pero mortífera de su cara) era una advertencia: convenía no meterse en líos con él. Aunque estaba desterrado y no era ya un príncipe de la Corte Tenebrosa, seguía siendo un guerrero imponente hijo de la reina Mab, y muy pocos se habrían atrevido a desafiarlo.
Al menos eso me repetía yo mientras nos adentrábamos en los callejones del Barrio Francés, avanzando hacia nuestra meta sin detenernos. A la entrada de un callejón estrecho, sin embargo, apareció de nuevo la banda de gorros y nos cortó el camino. Eran pequeños y recios, enanos malévolos con gorros de color rojo sangre cuyos ojos y colmillos aserrados brillaban en la oscuridad.
Ash se detuvo y con un solo gesto me colocó detrás de él y sacó su espada, bañando el callejón en una luz azulada y trémula. Cerré los puños, extraje hechizo del aire y noté un sabor a miedo y a angustia, con un deje de violencia. Al atraer hacia mí el hechizo, me sentí mareada y tuve ganas de vomitar, pero luché por mantenerme en pie.
Por un instante nadie se movió.
Luego Ash soltó una risa siniestra y desganada y echó a andar hacia delante.
—Podemos estar aquí mirándonos toda la noche —dijo con la mirada fija en el gorro rojo más grande, que llevaba un pañuelo rojo y sucio en la cabeza y había perdido un ojo—. ¿O queréis que empiece ya con la masacre?
El Tuerto enseñó los colmillos.
—Tranquilo, príncipe —le espetó con una voz tan gutural como el gruñido de un perro—. No queremos pendencias contigo —husmeó y se frotó la nariz torcida—. Verás, hemos oído el rumor de que estabais en la ciudad y queríamos tener unas palabras con la señorita antes de que os vayáis, eso es todo.
Sospeché enseguida. No me gustaban los gorros rojos. Me había tropezado con algunos y solo habían querido secuestrarme, torturarme o devorarme. Eran los mercenarios y los matones de la Corte Tenebrosa, y los exiliados eran aún peores. No quería nada con ellos.
Ash no envainó la espada. Sin quitar ojos a los gorros rojos, agarró mi mano.
—Está bien. Decid lo que sea y largaos de aquí.
El Tuerto lo miró con desdén y se volvió hacia mí.
—Solo quería que supieras, princesa —dijo recalcando la palabra con una sonrisa dientuda y burlona—, que hay un montón de duendes de Hierro husmeando por la ciudad. Te están buscando y uno de ellos ofrece una recompensa por cualquier información sobre tu paradero. Así que yo que tú tendría mucho cuidado —se quitó el pañuelo e hizo una reverencia ridícula—. He pensado que querrías saberlo.
Intenté disimular mi sorpresa. No porque me estuvieran buscando los duendes de Hierro, eso lo daba por hecho, sino porque un gorro rojo se hubiera tomado la molestia de avisarme.
—¿Por qué me lo cuentas?
—¿Y cómo podemos estar seguros de que no vais a ir corriendo a decirles dónde estamos? —preguntó Ash en tono tajante y frío.
El jefe de los gorros rojos le lanzó una mirada entre temerosa y hastiada.
—¿Crees que quiero a esos cerdos de Hierro en mi terreno? ¿De veras crees que haría tratos con ellos? Los quiero a todos muertos, o al menos fuera de mi territorio. No pienso darles lo que quieren, ni hablar. Si puedo fastidiarles los planes lo haré, aunque para eso tenga que avisaros a vosotros. Y si conseguís liquidarlos a todos, por mí encantado —me miró con expresión esperanzada y me encogí, incómoda.
—No voy a prometerte nada —le advertí—, así que deja de amenazarme.
—¿Quién ha dicho que te estuviera amenazando? —el Tuerto levantó las manos y lanzó una mirada a Ash—. Solo quería avisaros, como haría un amigo. Me he dicho: «Oye, la princesa se ha cargado a unos cuantos cerdos de hierro, a lo mejor le apetece cargarse a algunos más».
—¿Quién te ha dicho eso?
—Venga, por favor, todo el mundo lo sabe. Hemos oído hablar de ti. De ti y de tu novio el tenebroso —miró a Ash con desdén y él le devolvió una mirada sobria—. Nos hemos enterado de lo del cetro y de cómo mataste a esa perra de Hierro que lo robó. Sabemos que se lo devolviste a Mab para parar la guerra entre Verano e Invierno y que os lo han agradecido desterrándoos a los dos —meneó la cabeza y me miró casi con compasión—. En la calle vuelan los rumores, princesa, sobre todo cuando los duendes de Hierro andan corriendo por ahí como pollos sin cabeza, ofreciendo recompensas por encontrar a la hija del rey de Verano. Así que yo que tú me cubriría las espaldas.
Resopló, se volvió y escupió en el zapato de uno de sus esbirros. El otro gruñó y comenzó a maldecir, pero el Tuerto no pareció notarlo.
—El caso es que lo último que sé es que esos cerdos estaban husmeando por Bourbon Street. Si consigues matarlos, princesa, dales recuerdos de Jack el Tuerto. Vámonos, chicos.
—Sí, jefe —el gorro rojo al que había escupido me sonrió y se lamió los colmillos—. ¿No podemos darle un mordisco a la princesa, aunque sea uno pequeñito?
Jack el Tuerto le dio un manotazo en la cabeza sin mirarlo.
—Idiota —gruñó—. No me apetece recoger sus tripas congeladas del suelo de la calle. Venga, moveos, pandilla de cretinos, antes de que pierda la paciencia —me sonrió, lanzó a Ash una última sonrisa desdeñosa y comenzó a retroceder por el callejón. Se adentraron en la oscuridad chasqueando las mandíbulas y discutiendo entre sí y un momento después se perdieron de vista.
Miré a Ash.
—¿Sabes?, hubo una época en la que me apetecía ser así de famosa.
Él se guardó la espada.
—¿Quieres que paremos a pasar la noche?
—No —me froté los brazos, me desprendí del hechizo y del mareo que lo acompañaba y escudriñé la calle—. No puedo correr a esconderme solo porque me estén buscando los duendes de Hierro. Así no llegaría a ninguna parte. Sigamos.
Ash asintió.
—Casi hemos llegado.
Llegamos a nuestro destino sin más tropiezos. El Museo de Historia del Vudú de Nueva Orleans estaba tal y como lo recordaba: sus puertas negras descoloridas seguían empotradas en la pared y el letrero de madera chirriaba colgado de sus cadenas.
—Ash —murmuré mientras nos acercábamos en silencio a las puertas—. He estado pensando —el encuentro con las brujarañas y los gorros rojos había reforzado mi convicción, y estaba lista para contarle mis planes—. Quiero que hagas algo por mí si puede ser.
—Lo que necesites.
Llegamos a las puertas y Ash miró por la ventana. El interior del museo estaba a oscuras. Echó una mirada alrededor, luego se volvió y posó una mano sobre una de las puertas.
—Te escucho, Meghan —dijo en voz baja—. ¿Qué quieres que haga?
Tomé aliento.
—Enséñame a pelear.
Se giró con las cejas levantadas. Aproveché su silencio para añadir apresuradamente, antes de que pudiera protestar:
—Lo digo en serio, Ash. Estoy cansada de quedarme en la banda sin hacer nada, viendo cómo peleas por mí. Quiero aprender a defenderme. ¿Me enseñarás?
Arrugó el ceño y abrió la boca, pero antes de que pudiera decir nada añadí:
—Y no me vengas con ese rollo de que tienes que defender mi honor, o de que una chica no puede usar un arma, ni me digas que es demasiado peligroso para mí. ¿Cómo voy a derrotar al impostor si ni siquiera sé blandir una espada?
—Iba a decir —respondió Ash en tono casi solemne, de no ser por la leve sonrisa que asomaba a sus labios— que me parecía una buena idea. De hecho, iba a ofrecerme a escoger un arma para ti en cuanto acabemos aquí.
—Ah —dije con una vocecilla.
Él suspiró.
—Tenemos muchos enemigos —continuó—. Y aunque odie decirlo, habrá veces en que no esté ahí para ayudarte. Aprender a luchar y a utilizar el hechizo es crucial en estos momentos. Estaba buscando el modo de ofrecerme a enseñarte sin que te pusieras hecha una furia —sonrió tensando ligeramente los labios y sacudió la cabeza—. Pero supongo que tenías que ponerte hecha una furia de todos modos.
—Ah —repetí con una vocecilla aún más débil—. Bueno... bien. Con tal de que nos entendamos —me alegré de que la oscuridad ocultara mi cara colorada, aunque conociendo a Ash seguramente me veía de todas formas.
Sin dejar de sonreír, se volvió hacia la puerta, puso una mano sobre la madera gastada y dijo algo en voz baja. La puerta se abrió con un chasquido, lentamente.
Dentro hacía calor y olía a humedad. Al cruzar la puerta tropecé con el mismo bulto de la moqueta que el año anterior y me tropecé con Ash. Me sujetó dando un suspiro, igual que hacía un año, solo que esta vez bajó el brazo, acarició mi mano y se inclinó para susurrarme al oído:
—Primera lección —dijo, y hasta a oscuras sentí su sonrisa—, ten siempre mucho cuidado con dónde pones los pies.
—Gracias —contesté con sorna—. Lo recordaré.
Se apartó e hizo aparecer una bola de fuego mágico. La esfera blanca azulada quedó suspendida sobre nosotros, iluminando con su resplandor la sala y la macabra colección de objetos que había a nuestro alrededor. El esqueleto con chistera y el maniquí con cabeza de caimán seguían sonriéndonos desde la pared, pero una figura antigua, semejante a una momia, se había sumado al dúo: una anciana arrugada, con las cuencas de los ojos vacías y brazos como sarmientos.
Su cara marchita se volvió hacia mí y me sonrió, y tuve que refrenar un grito.
—Hola, Meghan Chase —susurró el oráculo, apartándose de la pared y de sus dos siniestros guardaespaldas—. Sabía que volverías.
Ash no echó mano de su espada, pero sentí tensarse sus músculos bajo la piel. Respiré hondo para calmar el latido de mi corazón y di un paso adelante.
—Entonces ya sabes por qué estoy aquí.
El oráculo clavó en mi cara su mirada ciega.
—Quieres recuperar lo que me diste hace un año. Lo que entonces no te pareció importante y ahora ansías. Siempre es así. Vosotros los mortales no sabéis lo que tenéis hasta que lo habéis perdido.
—El recuerdo de mi padre —me aparté de Ash y me acerqué al oráculo. Su mirada hueca me siguió, y el olor a periódicos polvorientos inundó mi nariz y mi boca cuando me aproximé—. Quiero recuperarlo. Lo necesito si... si voy a volver a verlo en casa de Leanansidhe. Tengo que saber qué significa para mí. Por favor.
Todavía me dolía aquel error. Cuando había ido en busca de mi hermano, habíamos acudido al oráculo para que nos ayudara. Ella había aceptado ayudarnos a cambio de un recuerdo. En aquel momento me había parecido insignificante. Había aceptado su precio y después no había sabido qué recuerdo me había quitado.
Luego habíamos conocido a Leanansidhe, que mantenía a varios humanos en su casa del Medio. Todos ellos eran artistas de algún tipo, personas brillantes, con talento y ligeramente enloquecidas por haber pasado tanto tiempo en el Medio. Uno de ellos, un pianista magnífico, se había interesado mucho por mí, aunque yo no sabía entonces quién era. Solo después, cuando ya habíamos dejado la mansión de Leanansidhe y era ya demasiado tarde para regresar, me había enterado de quién era.
Mi padre. Mi padre humano, o al menos el hombre que me había criado hasta los seis años y que había desaparecido. Eso era lo que me había quitado el oráculo: el recuerdo de mi padre humano. Ahora necesitaba recuperarlo. Si iba a volver a casa de Leanansidhe, quería tener su recuerdo intacto cuando le exigiera a la Reina de los Exiliados que me explicara por qué estaba allí mi padre.
—Tu padre es Oberón, el rey de Verano —susurró el oráculo, y su boca delgada se distendió en una sonrisa—. Ese hombre al que buscas, ese humano, no lleva tu misma sangre. Es un simple mortal. Un desconocido. ¿A qué viene tanto interés?
—No lo sé —contesté, apenada—. No sé si debería importarme, y quiero estar segura. ¿Quién era? ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué está con Leanansidhe? —me interrumpí y me quedé mirándola. Sentí que Ash se acercaba a mí para darme su apoyo, aunque no dijo nada—. Tengo que saberlo —murmuré—. Necesito recuperar ese recuerdo.
El oráculo se quedó pensando mientras tamborileaba haciendo entrechocar sus uñas relucientes.
—Fue un trato justo —dijo con voz rasposa—. Una cosa por otra, y las dos estuvimos de acuerdo. No puedo devolverte sin más lo que buscas —resopló, indignada por un momento—. Tendrás que darme algo a cambio.
Yo ya lo suponía. No se puede esperar que un duende te haga un favor sin ponerle precio. Intentando refrenar mi fastidio, lancé una mirada a Ash y vi que asentía con la cabeza. Él también se lo había esperado. Suspiré y me volví hacia el oráculo:
—¿Qué quieres?
Ella se tocó la barbilla con una uña varias veces, levantando algunas motas de polvo o piel muerta.
—Mmm, veamos. ¿De qué estaría dispuesta a desprenderse la niña? Quizá de su futuro hi...
—No —dijimos los dos al unísono.
Ella soltó un bufido.
—No podéis reprocharme que lo haya intentado. Muy bien —se inclinó hacia delante y me observó con las cuencas vacías de sus ojos.
Sentí que una presencia rozaba con delicadeza mi mente y me aparté, rechazándola.
El oráculo siseó y un olor a podredumbre llenó el aire.
—Qué... interesante —dijo, pensativa.
Esperé, pero no dijo nada más y pasado un momento retrocedió con una extraña sonrisa en su rostro apergaminado.
—Muy bien, Meghan Chase, esto es lo que te pido. Te repugna desprenderte de aquello que más amas, y sería una pérdida de tiempo pedirte esas cosas. Así que en su lugar voy a pedirte que me traigas una cosa que otra persona tiene en gran estima.
Pestañeé mirándola.
—¿Qué?
—Deseo que me traigas una Prenda. Sin duda no es mucho pedir.
—Eh... —miré a Ash de reojo—. ¿Qué es una Prenda?
El oráculo suspiró.
—Sigues siendo igual de ingenua —miró a Ash frunciendo el ceño con aire casi maternal—. Confío en que en el futuro le enseñes mejor, joven príncipe. Ahora escúchame, Meghan Chase, voy a contarte una tradición de los duendes. La mayoría de los objetos —prosiguió, levantando con sus garras huesudas un cráneo que había encima de una mesa— son solo eso. Objetos prosaicos, corrientes, del montón. Nada del otro mundo. Pero... —dejó caer el cráneo sobre la mesa con un golpe seco y recogió con cuidado una bolsita de cuero atada con una tira de piel. Oí un ruido de guijarros o huesos dentro cuando la sostuvo en alto—. Ciertas cosas, en cambio, han sido tan amadas y apreciadas por los mortales que se convierten en otra cosa completamente distinta: en un símbolo de esa emoción, ya sea amor, odio, orgullo o miedo. Una muñeca favorita, o la obra maestra de un pintor. Y a veces, aunque raramente, ese objeto se vuelve tan importante que desarrolla vida propia. Es como si un trozo del alma del humano quedara prendido en ese objeto, antaño corriente. A esos objetos, los duendes los llamamos prendas y son muy apreciados porque de ellos irradia un embrujo especial que nunca se disipa —retrocedió y pareció desvanecerse entre los cachivaches que adornaban las paredes—. Encuéntrame una Prenda, Meghan Chase —susurró—, y te devolveré tu recuerdo.
Luego desapareció.
Me froté los brazos y me volví hacia Ash, que tenía una expresión pensativa. Se quedó mirando el lugar en el que se había desvanecido el oráculo.
—Genial —mascullé—. Así que tenemos que encontrar una de esas Prendas. Y supongo que no habrá muchas disponibles por ahí, ¿no? ¿Alguna idea?
Se irguió y me miró.
—Quizá sepa dónde encontrar una —dijo con aire otra vez solemne—. Pero está en un lugar que los humanos temen visitar, sobre todo de noche.
Me reí.
—¿Qué ocurre? ¿Es que crees que no podré soportarlo?
Levantó una ceja y arrugué el ceño.
—Ash, he cruzado Arcadia, Tir Na Nog, los Zarzales, el Medio, el Reino de Hierro, la torre de Máquina y los campos mortíferos del Nuncajamás. No creo que a estas alturas haya algún sitio capaz de asustarme.
Me miró con un destello de humor, como si me desafiara en silencio.
—Está bien —dijo, y echó a andar—. Sígueme.
La Ciudad de los Muertos se extendía ante mí, negra y diáfana bajo una luna hinchada y amarilla, humeando en medio del aire húmedo. Flanqueaban sus callejuelas filas y filas de criptas, tumbas y mausoleos, algunos de ellos amorosamente decorados con flores, velas y placas; otros, decrépitos por el paso del tiempo y el olvido. Algunos semejaban casas en miniatura o incluso pequeñas catedrales cuyas torres y cruces de piedra arañaban el cielo. Estatuas de ángeles y mujeres llorosas miraban desde lo alto de los tejados con expresión severa o presas del dolor. Sus ojos huecos parecían seguirme por los pasillos bordeados de tumbas.
«En serio, tengo que aprender a cerrar la boca», pensé mientras seguía a Ash por las callejuelas. Se me erizaba la piel cada vez que oía un ruido o veía una sombra de aspecto sospechoso. Una brisa cálida susurraba entre las criptas, levantando polvo y empujando hojas muertas por el suelo. Mi imaginación hiperactiva comenzó a funcionar a toda máquina, y vi zombis arrastrando los pies entre hileras de tumbas, puertas que se abrían chirriando y manos esqueléticas que intentaban alcanzarnos. Me estremecí y me pegué a Ash, al que no parecía molestarle lo más mínimo caminar por el cementerio de Nueva Orleans en plena noche. Noté que en el fondo se estaba divirtiendo a mis expensas y pensé que si por casualidad se le ocurría decir «te lo dije» o algo por el estilo, le daría una bofetada. «Aquí no hay fantasmas», me dije mientras miraba de una hilera de tumbas a otra. «Ni fantasmas, ni zombis, ni hombres con ganchos como manos esperando a asaltar a los adolescentes sin cerebro que vienen de noche al cementerio. No te pongas paranoi...».
Distinguí un movimiento entre las criptas, un destello de algo blanco y fantasmal. Una mujer con un manto y una capucha manchados de sangre flotaba sobre el suelo. Casi se me paró el corazón y dando un gritito agarré a Ash de la manga y tiré de él para que parara. Cuando se volvió, me arrojé en sus brazos y escondí la cara contra su pecho. Al diablo mi orgullo: después lo mataría por llevarme allí.
—¿Qué ocurre, Meghan? —me apretó con fuerza, preocupado.
—Un fantasma —musité, y señalé frenéticamente hacia el espectro—. He visto un fantasma. Allí.
Se volvió para mirar en aquella dirección y noté que se relajaba.
—Una bean sidhe —murmuró como si intentara contener la risa—. No es raro verlas por aquí. Suelen merodear por las tumbas cuando se ha enterrado a un muerto.
Levanté los ojos y vi a la bean sidhe alejarse entre la oscuridad, flotando. Así que no era un fantasma. Solté un soplido indignada y me aparté de Ash, aunque no lo solté.
—Pero ¿no se supone que tienen que estar por ahí, llorando? —mascullé, mirando ceñuda a aquella especie de espectro—. ¿Qué hace merodeando por aquí?
—En los viejos cementerios hay hechizo a montones. Lo notas, ¿no?
Ahora que lo decía, sí que lo notaba. El dolor, el miedo y la desesperación pendían como una fina niebla gris sobre todas las cosas, pegándose a las piedras y reptando por el suelo. Tomé aire y el hechizo inundó mi nariz y mi boca. Sentí un sabor a sal, a lágrimas y a pena ulcerosa y en carne viva, mezclado con el tufo del negro temor a la muerte y a lo desconocido.
—Qué horror —logré decir, asqueada.
Ash asintió.
—A mí tampoco me gusta, pero algunos de los nuestros prefieren el dolor y el miedo a cualquier otra cosa, así que los cementerios suelen atraerlos. Sobre todo, de noche.
—¿Como a los bean sidhes?
—Los bean sidhes presagian la muerte y a veces vagan por el lugar donde hicieron su último augurio —Ash no me había soltado aún. Parecía gustarle abrazarme, y a mí me apetecía quedarme allí—. Pero hay otros, como los cocos y los pordioseros, cuyo único propósito en la vida es atemorizar a los mortales. Puede que veamos a algunos aquí, pero no te molestarán si no tienes miedo.
—Demasiado tarde —mascullé, y sentí que se reía en voz baja. Me di la vuelta y le lancé una mirada fulminante, pero me miró con inocencia—. Para que lo sepas —mascullé clavándole un dedo en el pecho—, voy a matarte por traerme aquí.
—Me muero de ganas.
—Espera y verás. Ya te arrepentirás cuando algo me agarre y empiece a lanzar chillidos capaces de despertar a los muertos.
Ash sonrió y me soltó.
—Para eso tendrá que pasar primero por encima de mí —prometió con un brillo acerado en los ojos—. Además, los que quizá te agarren serán crías de coco, molestas pero inofensivas. Solo quieren asustarte —se puso serio y entornó los párpados mientras miraba a su alrededor—. El verdadero peligro es el Grim, suponiendo que en este cementerio haya uno.
—¿Qué es un grim? —pensé enseguida en Grimalkin, el gato parlante e ingenioso que siempre aparecía en los momentos más inesperados, pidiendo favores a cambio de su ayuda.
Me pregunté dónde estaría y si habría vuelto al bosque después de nuestra última aventura. Pero, naturalmente, como estábamos en un cementerio, un Grim podía ser también un esqueleto sonriente que se deslizara por los pasillos con su capa negra y su guadaña en la mano. Me estremecí y maldije a mi imaginación incansable.
Si veía llegar a aquella cosa, se me oiría gritar al otro lado de la ciudad aunque estuviera allí Ash.
Un aullido fantasmagórico hendió la noche y yo di un brinco. Ash se quedó paralizado. Sus músculos se tensaron bajo la tela de la camisa. Una calma letal se adueñó de su cara: era su máscara de guerrero. El cementerio pareció quedar de repente mortalmente quieto, como si hasta los fantasmas y las crías de coco temieran moverse.
—Déjame adivinar. Eso era un grim.
—Vamos —dijo Ash en voz baja, alejándose.
Seguimos andando por varios pasillos, entre mausoleos de piedra. Yo miraba frenética entre las tumbas, buscando cocos y pordioseros o cualquier otra cosa que pudiera abalanzarse sobre mí. Busqué también al misterioso Grim mientras mi cerebro espeluznado imaginaba licántropos, perros zombificados y esqueletos armados con guadañas que nos seguían por las calles del cementerio.
Por fin llegamos a un pequeño mausoleo de piedra rematado por una cruz antigua, con una sencilla puerta de madera. Nada lujoso ni extravagante. La minúscula placa sujeta a la pared estaba tan borrosa que resultaba imposible leerla. Yo habría pasado de largo si Ash no se hubiera detenido.
—¿De quién es esta tumba? —pregunté, apartándome de la puerta como si pudiera abrirse en cualquier momento para mostrarnos su horrendo contenido.
Ash se acercó a los desmoronados peldaños de granito y apoyó una mano sobre la madera.
—De una pareja de ancianos, nadie que importe —contestó mientras pasaba los dedos por la puerta descolorida como si sintiera lo que había al otro lado. Entornó los párpados y me miró—. Ven aquí, Meghan.
Me encogí, asustada.
—¿Vamos a entrar?
—En cuanto abra la puerta el Grim sabrá que estamos aquí. Es su deber custodiar el cementerio y velar por los restos de los que descansan en él, así que no va a gustarle que molestemos a los muertos. No conviene que estés aquí sola cuando venga, créeme.
Con el corazón acelerado, subí rápidamente los peldaños, me pegué a su espalda y contemplé el cementerio.
—¿Qué es ese grim? —pregunté—. ¿No puedes atravesarlo con tu espada, o por lo menos volvernos invisibles?
—No es tan fácil —me explicó con paciencia—. Los grims de cementerio son inmunes a la magia y el hechizo: lo descubren enseguida. Y aunque mates a uno, no muere. Para destruir a un grim, hay que desenterrar su verdadero cuerpo y quemarlo, y ahora no tenemos tiempo —se volvió hacia la puerta, murmuró una palabra y la empujó.
Una ráfaga de aire caliente salió de la cripta, acompañada por un rancio olor a polvo, moho y podredumbre. Me dieron arcadas y pegué la cara al hombro de Ash cuando entramos y cerramos la puerta. La pequeña sala era como un horno. Un instante después estaba cubierta de sudor. Me tapé la boca con la manga y, respirando a través de la tela, procuré contener las náuseas al ver lo que había en medio de la estancia.
Encima de un altar de piedra yacían dos esqueletos, uno junto al otro. La cripta era tan pequeña que apenas había espacio para sortear los bordes de la mesa y los cuerpos estaban muy juntos. Demasiado juntos, en mi opinión. Los huesos habían amarilleado con el tiempo y no quedaba nada prendido a ellos, ni piel, ni pelo, ni carne. Así pues, debían de llevar allí bastante tiempo.
Me fijé en que estaban tomados de la mano: sus dedos largos y huesudos se entrelazaban en una grotesca demostración de afecto. En uno de ellos, descarnado y nudoso, brillaba entre las sombras un anillo oscurecido.
La curiosidad venció al asco y miré a Ash, que contemplaba a la pareja con expresión grave.
—¿Quiénes son? —susurré con la manga todavía pegada a la boca.
Titubeó. Luego respiró hondo suavemente.
—Se cuenta una historia —comenzó a decir en tono solemne— acerca de un saxofonista con mucho talento que una noche de Mardi Gras llamó la atención de una reina de las hadas. La reina le ordenó ir con ella porque era joven, guapo y encantador, y su música hacía arder el alma. Pero el saxofonista se negó porque ya tenía esposa y su amor por ella era mayor aún que la belleza de la reina de las hadas. Así que, furiosa por que la hubiera rechazado, la reina se lo llevó y lo retuvo en el Nuncajamás muchos días, obligándolo a entretenerla. Pero a pesar de las cosas que vio en el País de las Hadas y de todo lo que hizo la reina para que fuera suyo, el saxofonista no pudo olvidar a su esposa mortal. Ni siquiera cuando ya no recordaba su propio nombre.
Al mirar su cara y ver las sombras que oscurecían sus ojos mientras hablaba, tuve la sensación de que no había oído aquella historia en cualquier parte. La había visto desplegarse ante sus ojos. Conocía aquella Prenda y había sabido dónde encontrarla porque se acordaba del saxofonista de la corte de la reina. Otro mortal atrapado por la crueldad de los duendes.
—Pasó el tiempo —prosiguió— y la reina lo soltó por fin porque así se le antojó. Y cuando el joven regresó con su amada esposa, con la cabeza llena de recuerdos reales e imaginarios, descubrió que su amada había envejecido sesenta años mientras que por él no parecía haber pasado un solo día desde su desaparición del mundo de los mortales. Ella seguía llevando su anillo de casada y no había vuelto a casarse ni tenía pareja, porque siempre había creído que su marido regresaría algún día.
Se detuvo y con la mano libre me enjugué los ojos. Los esqueletos no me parecían ya tan espantosos, tendidos inmóviles sobre el altar. Al menos podía mirarlos sin que se me revolviera el estómago.
Miré a Ash, esperanzada.
—¿Qué pasó después? —susurré, deseando que aquel cuento de hadas tuviera un final feliz. O al menos uno no demasiado horrible. Pero debería haber sabido que eso era imposible.
Ash meneó la cabeza y suspiró.
—Unos días después, los vecinos los encontraron en la cama, un joven y una anciana consumida, con los dedos entrelazados en un nudo inextricable, las caras vueltas la una hacia la otra. La sangre de sus muñecas ya se había secado sobre las sábanas.
Tenía un nudo en la garganta. Tragué saliva y miré de nuevo los esqueletos con los dedos entrelazados en la muerte como lo habían estado en vida. Y deseé que por una vez los cuentos de hadas (los cuentos de hadas reales, no los de Disney) tuvieran un final feliz.
«Me pregunto cuál será mi fin», pensé de pronto, y arrugué el ceño. Miré a Ash por encima del altar. Su mirada plateada se clavó en la mía y sentí que el corazón se me hinchaba dentro del pecho. Yo estaba en un cuento de hadas. ¿Verdad? Estaba representando mi papel en la historia, el papel de la chica humana que se había enamorado de un príncipe de las hadas. Las historias como esa rara vez acababan bien. Aunque saldara cuentas con el falso rey, aunque regresara con mi familia y llevara una vida normal, ¿dónde encajaría Ash? Yo era humana. Él era un duende sin alma, inmortal. ¿Qué futuro teníamos juntos? Yo envejecería con el tiempo y moriría; Ash viviría eternamente, o al menos hasta que el mundo de los mortales lo agotara por completo y dejara de existir.
Cerré los ojos, angustiada por la amarga verdad. El mundo de los mortales no era para Ash. Su lugar estaba en el País de las Hadas, junto con los demás seres creados por el mito, por la imaginación y las pesadillas. Ash era un sueño bello, pero imposible: un cuento de hadas. Y yo, a pesar de que la sangre de mi padre corría por mis venas, seguía siendo humana.
—Meghan —dijo con voz suave e inquisitiva—, ¿qué te ocurre?
Enfadada de pronto, alejé de mí aquella sombría idea. No. No lo aceptaría. Aquella era mi historia, nuestra historia. Encontraría el modo de que viviéramos ambos, de que fuéramos felices. Se lo debía a Ash.
Algo aterrizó en el tejado con un golpe seco y una lluvia de polvo cayó sobre mí. Tosiendo, moví la mano delante de mi cara y miré a través del polvo guiñando los ojos.
—¿Qué ha sido eso?
Ash miró hacia el techo con los párpados entornados.
—La señal de que debemos irnos. Ten —me lanzó algo por encima del altar.
Brilló fugazmente cuando lo agarré: era el anillo de oro deslustrado del dedo del esqueleto.
—Ahí tienes tu Prenda —masculló, y vi que, veloz como un rayo, escondía la mano en el bolsillo de la chaqueta antes de apartarse del altar—. Salgamos de aquí.
Abrió la puerta y me hizo señas de que saliera. Al pasar por la puerta agachando la cabeza, algo goteó en mi hombro desde arriba, algo cálido, húmedo y pegajoso. Me llevé la mano al cuello y la noté cubierta de una baba espumosa. Con el corazón en la garganta, miré hacia atrás y hacia arriba.
Agazapada sobre el mausoleo, recortada contra el cielo iluminado por la luna, vi una silueta monstruosa. Era enjuta, musculosa, sobrenatural, de eso no había duda. Temblando, miré los ojos carmesíes y abrasadores de un enorme perro negro, grande como una vaca, que con los labios replegados enseñaba unos colmillos tan largos como cuchillos.
—Ash —dije con una vocecilla aguda mientras retrocedía.
Los ojos del perro monstruoso me siguieron, fijos en la mano en la que llevaba el anillo.
—¿Eso es...?
Ash sacó su espada con un sonido rasposo.
—El Grim.