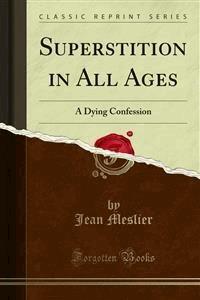3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
Superstición en todas las épocas (Sentido común) es un libro de Jean Meslier, publicado originalmente en 1732. El autor era un sacerdote católico francés, algo inusual dado que el tema del libro (que fue descubierto después de su muerte) promueve el ateísmo y el materialismo. Lleno de argumentos racionales contra la religión y en el que se discuten cuestiones como el libre albedrío, el alma, la moral y los orígenes de la humanidad, el libro ofrece una visión ilustrada de alguien que, en su vida cotidiana, parecía seguir la ley de Dios. Su lugar en los libros de historia como la primera persona que puso su nombre en un documento ateo se vio obstaculizado en cierta medida por las acciones de Voltaire, que publicó extractos de la obra de Meslier de manera que lo hizo aparecer como un deísta (como Voltaire), en lugar de un ateo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Índice de contenidos
Vida de Jean Meslier de Voltaire
Prefacio del autor
Sentido común
Resumen del testamento de John Meslier
Prefacio de la editorial
Nota preliminar del traductor
Prefacio del editor de la edición francesa de 1830
La superstición en todas las épocas
Jean Meslier
Vida de Jean Meslier de Voltaire
Jean Meslier, nacido en 1678, en el pueblo de Mazerny, dependiente del ducado de Rethel, era hijo de un tejedor de sargas; criado en el campo, prosiguió, sin embargo, sus estudios y llegó al sacerdocio. En el seminario, donde vivió con mucha regularidad, se dedicó al sistema de Descartes.
Convertido en coadjutor de Etrepigny, en Champaña, y vicario de una pequeña parroquia anexa llamada Bue, destacó por la austeridad de sus costumbres. Dedicado a todos sus deberes, cada año entregaba lo que le quedaba de su salario a los pobres de sus parroquias; entusiasta y de rígida virtud, era muy moderado, tanto en lo que respecta a su apetito como en relación con las mujeres.
MM. Voiri y Delavaux, el uno coadjutor de Varq, el otro coadjutor de Boulzicourt, fueron sus confesores, y los únicos con los que se relacionó.
El cura Meslier era un rígido partidario de la justicia, y a veces llevaba su celo demasiado lejos. El señor de su pueblo, M. de Touilly, habiendo maltratado a unos campesinos, se negó a rezar por él en su servicio. El Sr. de Mailly, arzobispo de Reims, ante quien se presentó el caso, lo condenó. Pero el domingo siguiente a esta decisión, el abad Meslier se subió a su púlpito y se quejó de la sentencia del cardenal. "Este es -dijo- el destino general del pobre cura rural; los arzobispos, que son grandes señores, los desprecian y no los escuchan. Por lo tanto, recemos por el señor de este lugar. Rezaremos por Antoine de Touilly, para que se convierta y se le conceda la gracia de no agraviar a los pobres y despojar a los huérfanos." Su señoría, que estaba presente en esta mortificante súplica, presentó nuevas quejas ante el mismo arzobispo, que ordenó al coadjutor Meslier que fuera a Donchery, donde lo maltrató con un lenguaje abusivo.
Apenas hubo otros acontecimientos en su vida, ni otro beneficio, que el de Etrepigny. Murió en olor de santidad en el año 1733, a los cincuenta y cinco años. Se cree que, asqueado de la vida, rechazó expresamente los alimentos necesarios, pues durante su enfermedad no estaba dispuesto a tomar nada, ni siquiera un vaso de vino.
A su muerte entregó todo lo que poseía, que era poco, a sus feligreses, y deseó ser enterrado en su jardín.
Se llevaron una gran sorpresa al encontrar en su casa tres manuscritos, cada uno de los cuales contenía trescientas sesenta y seis páginas, todas escritas por su mano, firmadas y tituladas por él, "Mi Testamento". Esta obra, que el autor dirigió a sus feligreses y a M. Leroux, abogado y procurador del parlamento de Meziers, es una simple refutación de todos los dogmas religiosos, sin exceptuar uno. El gran vicario de Reims se quedó con uno de los tres ejemplares; otro fue enviado al señor Chauvelin, guardián del sello del Estado; el tercero se quedó en la secretaría del magistrado de San Minehould. El conde de Caylus tuvo durante algún tiempo uno de esos tres ejemplares en su poder, y poco después más de un centenar se encontraban en París, vendidos a diez luises de oro cada uno. Un sacerdote moribundo que se acusa de haber profesado y enseñado la religión cristiana, causó una impresión más profunda en la mente que los "Pensamientos de Pascal".
El coadjutor Meslier había escrito en un papel gris que envolvía el ejemplar destinado a sus feligreses estas notables palabras "He visto y reconocido los errores, los abusos, las locuras y la maldad de los hombres. Los he odiado y despreciado. No me atreví a decirlo durante mi vida, pero lo diré al menos al morir, y después de mi muerte; y es para que se sepa, que escribo este presente memorial a fin de que sirva de testimonio de la verdad a todos aquellos que puedan verlo y leerlo si así lo desean."
Al principio de esta obra se encuentra este documento (una especie de enmienda de honor, que en su carta al Conde de d'Argental del 31 de mayo de 1762, Voltaire califica de prefacio), dirigido a sus feligreses.
"Conocéis", dijo, "mis hermanos, mi desinterés; no sacrifico mi creencia a ningún vil interés. Si abracé una profesión tan directamente opuesta a mis sentimientos, no fue por codicia. Obedecí a mis padres. Hubiera preferido ilustraros antes si hubiera podido hacerlo con seguridad. Ustedes son testigos de lo que afirmo. No he deshonrado mi ministerio exigiendo los requisitos que forman parte de él.
"Pido al cielo que sea testigo de que yo también desprecié completamente a los que se reían de la sencillez de los ciegos, a los que proporcionaban piadosamente sumas considerables de dinero para comprar oraciones. ¡Qué horrible es este monopolio! No culpo el desprecio que los que se enriquecen con vuestro sudor y vuestras penas, muestran por sus misterios y sus supersticiones; pero detesto su insaciable codicia y el notable placer que tales sujetos sienten al despotricar de la ignorancia de aquellos a quienes cuidadosamente mantienen en este estado de ceguera. Que se contenten con reírse de su propia comodidad, pero que al menos no multipliquen sus errores abusando de la piedad ciega de quienes, con su sencillez, les procuraron una vida tan fácil. Hacedme, hermanos míos, la justicia que me corresponde. La simpatía que manifesté por vuestros problemas me salva de la menor sospecha. Cuántas veces he desempeñado gratuitamente las funciones de mi ministerio. Cuántas veces también mi corazón se ha afligido por no poder ayudaros tan a menudo y tan abundantemente como hubiera deseado. ¿No os he demostrado siempre que me gustaba más dar que recibir? He evitado cuidadosamente exhortaros al fanatismo, y os he hablado lo menos posible de nuestros desafortunados dogmas. Era necesario que me absolviera como sacerdote de mi ministerio, pero cuántas veces no he sufrido en mi interior cuando me veía obligado a predicaros esas mentiras piadosas que despreciaba en mi corazón. Qué desprecio tenía por mi ministerio, y particularmente por esa misa supersticiosa, y esas ridículas administraciones de sacramentos, especialmente si me veía obligado a realizarlas con la solemnidad que despertaba toda vuestra piedad y toda vuestra buena fe. ¡Qué remordimientos tuve por excitar tu credulidad! Mil veces a punto de estallar públicamente, iba a abrirte los ojos, pero un temor superior a mis fuerzas me contuvo y me obligó a callar hasta mi muerte."
El abad Meslier había escrito dos cartas a los coadjutores de su barrio para informarles de su Testamento; les decía que había consignado en la cancillería de San Minnehould un ejemplar de su manuscrito en 366 hojas en octavo; pero temía que fuera suprimido, según la mala costumbre establecida para impedir que los pobres se instruyeran y conocieran la verdad.
El coadjutor Meslier, el fenómeno más singular que se haya visto entre todos los meteoros fatales para la religión cristiana, trabajó toda su vida en secreto para atacar las opiniones que creía falsas. Para componer su manuscrito contra Dios, contra toda religión, contra la Biblia y la Iglesia, no tuvo más ayuda que la propia Biblia, Moreri Montaigne y algunos padres.
Mientras el abad Meslier reconocía ingenuamente que no deseaba ser quemado hasta después de su muerte, Thomas Woolston, médico de Cambridge, publicó y vendió públicamente en Londres, en su propia casa, sesenta mil ejemplares de sus "Discursos" contra los milagros de Jesucristo.
Es muy sorprendente que dos sacerdotes escriban al mismo tiempo contra la religión cristiana. El cura Meslier ha ido aún más lejos que Woolston; se atreve a tratar el transporte de nuestro Salvador por el diablo en la montaña, las bodas de Caná, el pan y los peces, como fábulas absurdas, injuriosas para la divinidad, que fueron ignoradas durante trescientos años por todo el Imperio Romano, y finalmente pasaron de la clase baja al palacio de los emperadores, cuando la política les obligó a adoptar las locuras del pueblo para subyugarlo más fácilmente. Las denuncias del cura inglés no se acercan a las del cura de Champagne. Woolston es a veces indulgente, Meslier nunca. Era un hombre profundamente amargado por los crímenes que presenció, de los que considera responsable a la religión cristiana. No hay milagro que para él no sea objeto de desprecio y horror; no hay profecía que no compare con las de Nostredamus. Escribió así contra Jesucristo cuando estaba en los brazos de la muerte, en un momento en que los más disimulados no se atreven a mentir, y en que los más intrépidos tiemblan. Golpeado por las dificultades que encontró en la Escritura, inervó contra ella más amargamente que los Acosta y que todos los judíos, más que los famosos Porfirio, Celsa, Iamblique, Juliano, Libanio y todos los partidarios de la razón humana.
Entre los libros del coadjutor Meslier se encontró un manuscrito impreso del Tratado de Fenelon, arzobispo de Cambray, sobre la existencia de Dios y sus atributos, y las reflexiones del jesuita Tournemine sobre el ateísmo, a cuyo tratado añadió notas marginales firmadas por su mano.
Decreto
de la convención nacional sobre la proposición de erigir una estatua al cura Jean Meslier, el 27 de Brumario, en el año II. (17 de noviembre de 1793). La Convención Nacional envía al Comité de Instrucción Pública la propuesta hecha por uno de sus miembros de erigir una estatua a Jean Meslier, coadjutor de Etrepigny, en Champagne, el primer sacerdote que tuvo el valor y la honestidad de abjurar de los errores religiosos.
Presidente y Secretarios.
Firmado P. A. Laloy, Presidente; Bazire, Charles Duval, Philippeaux, Frecine y Merlin (de Thionville), Secretarios.
Certificado según el original.
Miembros de la comisión de decretos y procesos verbales.
Firmaron Batellier, Echasseriaux, Monnel, Becker, Vernetey, Pérard, Vinet, Bouillerot, Auger, Cordier, Delecloy y Cosnard.
Prefacio del autor
Cuando queremos examinar con frialdad y calma las opiniones de los hombres, nos sorprende mucho encontrar que en aquellas que consideramos más esenciales, nada es más raro que encontrarlos usando el sentido común; es decir, la porción de juicio suficiente para conocer las verdades más simples, para rechazar los absurdos más sorprendentes y para escandalizarse de las contradicciones palpables. Tenemos un ejemplo de esto en la Teología, una ciencia venerada en todos los tiempos, en todos los países, por el mayor número de mortales; un objeto considerado como el más importante, el más útil y el más indispensable para la felicidad de la sociedad. Si se tomaran la molestia de sondear los principios sobre los que se apoya esta pretendida ciencia, se verían obligados a admitir que los principios que se consideraban incontestables, no son más que suposiciones arriesgadas, concebidas en la ignorancia, propagadas por el entusiasmo o la mala intención, adoptadas por una tímida credulidad, conservadas por la costumbre, que nunca razona, y veneradas únicamente porque no se comprenden. Algunos, dice Montaigne, hacen creer al mundo lo que ellos mismos no creen; un número mayor de otros se hacen creer a sí mismos, sin comprender lo que es creer. En una palabra, quien consulte el sentido común sobre las opiniones religiosas, y lleve a este examen la atención prestada a los objetos de interés ordinario, percibirá fácilmente que estas opiniones no tienen ningún fundamento sólido; que toda religión no es más que un castillo en el aire; que la Teología no es más que la ignorancia de las causas naturales reducida a un sistema; que no es más que un largo tejido de quimeras y contradicciones; que no presenta a todas las naciones de la tierra más que romances desprovistos de toda probabilidad, cuyo héroe mismo está compuesto de cualidades imposibles de conciliar, teniendo su nombre el poder de excitar en todos los corazones el respeto y el temor, se encuentra que no es más que una palabra vaga, que los hombres pronuncian continuamente, no pudiendo atribuirle más que las ideas o cualidades que son desmentidas por los hechos, o que se contradicen evidentemente. La noción de este ser imaginario, o más bien la palabra con la que lo designamos, no tendría ninguna importancia si no causara estragos sin número en la tierra. Nacidos en la opinión de que este fantasma es para ellos una realidad muy interesante, los hombres, en lugar de concluir sabiamente de su incomprensibilidad que están exentos de pensar en él, por el contrario, concluyen que no pueden ocuparse suficientemente de él, que deben meditarlo sin cesar, razonar sin fin y no perderlo nunca de vista. La invencible ignorancia en que se les mantiene a este respecto, lejos de desanimarles, no hace sino excitar su curiosidad; en lugar de ponerles en guardia contra su imaginación, esta ignorancia les hace positivos, dogmáticos, imperiosos, y les hace reñir con todos los que oponen las dudas a los ensueños que sus cerebros han hecho nacer. ¡Qué perplejidad, cuando intentamos resolver un problema irresoluble! Las meditaciones ansiosas sobre un objeto imposible de comprender, y que, sin embargo, se supone que es muy importante para él, no pueden sino poner a un hombre de mal humor, y producir en su cerebro transportes peligrosos. Cuando el interés, la vanidad y la ambición se unen a una disposición tan malhumorada, la sociedad se ve necesariamente perturbada. Por eso tantas naciones se han convertido a menudo en teatro de extravagancias provocadas por visionarios disparatados, que, publicando sus superficiales especulaciones por la verdad eterna, han encendido el entusiasmo de los príncipes y de los pueblos, y los han preparado para las opiniones que representaban como esenciales para la gloria de la divinidad y para la felicidad de los imperios. Hemos visto mil veces, en todas las partes de nuestro globo, a fanáticos enfurecidos que se matan entre sí, que encienden las pilas fúnebres, que cometen sin escrúpulos, por obligación, los mayores crímenes. ¿Por qué? Para mantener o propagar las conjeturas impertinentes de los entusiastas, o para sancionar las canalladas de los impostores a causa de un ser que sólo existe en su imaginación, y que sólo es conocido por los estragos, las disputas y las locuras que ha causado en la tierra.
Originalmente, las naciones salvajes, feroces, perpetuamente en guerra, adoraban, bajo diversos nombres, a algún Dios conforme a sus ideas; es decir, cruel, carnívoro, egoísta, ávido de sangre. Encontramos en todas las religiones de la tierra un Dios de los ejércitos, un Dios celoso, un Dios vengador, un Dios exterminador, un Dios que goza de la carnicería y cuyos adoradores hacen un deber de servirle a su gusto. Se le sacrifican corderos, toros, niños, hombres, herejes, infieles, reyes, naciones enteras. Los celosos servidores de este Dios bárbaro llegan a creer que están obligados a ofrecerse a sí mismos como sacrificio a él. En todas partes vemos a fanáticos que, después de haber meditado tristemente sobre su terrible Dios, imaginan que, para complacerlo, deben hacerse todo el daño posible, e infligirse, en su honor, todos los tormentos imaginables. En una palabra, en todas partes las ideas nefastas de la Divinidad, lejos de consolar a los hombres por los infortunios incidentes en su existencia, han llenado el corazón de problemas, y han dado origen a locuras destructivas para ellos. ¿Cómo podría progresar la mente humana, llena de fantasmas espantosos y guiada por hombres interesados en perpetuar su ignorancia y su miedo? El hombre se vio obligado a vegetar en su primitiva estupidez; sólo fue preservado por poderes invisibles, de los que se suponía que dependía su destino. Ocupado únicamente por sus alarmas y sus ensueños ininteligibles, estaba siempre a merced de sus sacerdotes, que se reservaban el derecho de pensar por él y de regular su conducta.
Así, el hombre fue, y siguió siendo siempre, un niño sin experiencia, un esclavo sin valor, una caguama que temía razonar y que nunca pudo salir del laberinto en el que le habían metido sus antepasados; se sintió obligado a gemir bajo el yugo de sus Dioses, de los que no conocía más que los relatos fabulosos de sus ministros. Estos, después de haberle encadenado con los lazos de la opinión, han seguido siendo sus amos o le han entregado indefenso al poder absoluto de los tiranos, no menos terribles que los Dioses, de los que eran los representantes en la tierra. Oprimido por el doble yugo del poder espiritual y temporal, al pueblo le era imposible instruirse y trabajar por su propio bienestar. Así, la religión, la política y la moral se convirtieron en santuarios en los que no se permitía entrar a los profanos. Los hombres no tenían otra moral que la que sus legisladores y sus sacerdotes afirmaban que descendía de regiones empíricas desconocidas. La mente humana, perpleja por estas opiniones teológicas, se malinterpretó a sí misma, dudó de sus propios poderes, desconfió de la experiencia, temió la verdad, desdeñó su razón y se abandonó a seguir ciegamente la autoridad. El hombre era una pura máquina en manos de sus tiranos y sus sacerdotes, que eran los únicos que tenían derecho a regular sus movimientos. Tratado siempre como un esclavo, tenía en todo momento y en todo lugar los vicios y disposiciones de un esclavo.
Estas son las verdaderas fuentes de la corrupción de las costumbres, a las que la religión no opone más que obstáculos ideales e ineficaces; la ignorancia y la servidumbre tienen tendencia a hacer a los hombres perversos e infelices. La ciencia, la razón, la libertad, son las únicas que pueden reformarlos y hacerlos más felices; pero todo conspira para cegarlos y confirmarlos en su ceguera. Los sacerdotes los engañan, los tiranos los corrompen para someterlos más fácilmente. La tiranía ha sido y será siempre la principal fuente de la moral depravada y de las calamidades habituales del pueblo. Estos, casi siempre fascinados por sus nociones religiosas o por ficciones metafísicas, en lugar de mirar las causas naturales y visibles de sus miserias, atribuyen sus vicios a las imperfecciones de su naturaleza, y sus desgracias a la cólera de sus dioses; Ofrecen al Cielo votos, sacrificios y regalos para poner fin a sus desgracias, que en realidad sólo se deben a la negligencia, a la ignorancia y a la perversidad de sus guías, a la insensatez de sus instituciones, a sus tontas costumbres, a sus falsas opiniones, a sus irracionales leyes y, sobre todo, a su falta de ilustración. Llénese tempranamente la mente con ideas verdaderas; cultívese la razón del hombre; gobiérnese la justicia; y no habrá necesidad de oponer a sus pasiones la barrera impotente del temor de los dioses. Los hombres serán buenos cuando se les enseñe bien, se les gobierne bien, se les castigue o censure por el mal, y se les recompense justamente por el bien que hayan hecho a sus conciudadanos. Es ocioso pretender curar a los mortales de sus vicios si no se empieza por curarlos de sus prejuicios. Sólo mostrándoles la verdad pueden conocer sus mejores intereses y los verdaderos motivos que les llevarán a la felicidad. Hace ya bastante tiempo que los instructores del pueblo han fijado sus ojos en el cielo; que los devuelvan por fin a la tierra. Cansados de una teología incomprensible, de fábulas ridículas, de misterios impenetrables, de ceremonias pueriles, que la mente humana se ocupe de las cosas naturales, de los objetos inteligibles, de las verdades sensibles y de los conocimientos útiles. Que se disipen las vanas quimeras que acosan al pueblo, y muy pronto las opiniones racionales llenarán las mentes de aquellos que se creían destinados a estar siempre en el error. Para aniquilar los prejuicios religiosos, bastaría con demostrar que lo que es inconcebible para el hombre no puede serle útil. ¿Hace falta, pues, algo más que el simple sentido común para percibir que un ser claramente irreconciliable con las nociones de la humanidad, que una causa continuamente opuesta a los efectos que se le atribuyen; que un ser del que no se puede decir una palabra sin caer en contradicciones; que un ser que, lejos de explicar los misterios del universo, no hace más que hacerlos más inexplicables; ese ser al que durante tantos siglos los hombres se dirigieron en vano para obtener su felicidad y librarse de sus sufrimientos; ¿se necesita, digo, algo más que el simple sentido común para comprender que la idea de un ser así es una idea sin modelo, y que él mismo no es evidentemente un ser razonable? ¿Se necesita más que el sentido común para sentir que hay por lo menos delirio y frenesí en odiarse y atormentarse por opiniones ininteligibles de un ser de esta clase? Finalmente, ¿no demuestra todo esto que la moral y la virtud son totalmente incompatibles con la idea de un Dios, cuyos ministros e intérpretes lo han pintado en todos los países como el más fantástico, el más injusto y el más cruel de los tiranos, cuyos pretendidos deseos son servir de reglas y leyes para los habitantes de la tierra? Para descubrir los verdaderos principios de la moral, los hombres no tienen necesidad de la teología, de la revelación, ni de los dioses; no necesitan más que el sentido común; no tienen más que mirar en su interior, reflexionar sobre su propia naturaleza, consultar sus intereses evidentes, considerar el objeto de la sociedad y de cada uno de los miembros que la componen, y comprenderán fácilmente que la virtud es una ventaja, y que el vicio es un perjuicio para los seres de su especie. Enseñemos a los hombres a ser justos, benévolos, moderados y sociables, no porque sus Dioses lo exijan, sino para complacer a los hombres; digámosles que se abstengan del vicio y del crimen, no porque serán castigados en otro mundo, sino porque sufrirán en el presente. Hay, dice Montesquieu, medios para prevenir el crimen, son los sufrimientos; para cambiar las costumbres, son los buenos ejemplos. La verdad es simple, el error es complicado, incierto en su andar, lleno de desvíos; la voz de la naturaleza es inteligible, la de la mentira es ambigua, enigmática y misteriosa; el camino de la verdad es recto, el de la impostura es oblicuo y oscuro; esta verdad, siempre necesaria para el hombre, es sentida por todas las mentes justas; las lecciones de la razón son seguidas por todas las almas honestas; los hombres son infelices sólo porque son ignorantes; son ignorantes sólo porque todo conspira para impedirles ser iluminados, y son malvados sólo porque su razón no está suficientemente desarrollada.
Sentido común
Detexit quo dolose Vaticinandi furore sacerdotes mysteria, illis spe ignota, audactur publicant. Petron. Sátiro.
I. DISCULPA.
Hay un vasto imperio gobernado por un monarca, cuya conducta no hace más que confundir las mentes de sus súbditos. Desea ser conocido, amado, respetado y obedecido, pero nunca se muestra; todo tiende a hacer inciertas las nociones que podemos formarnos sobre él. El pueblo sometido a su poder sólo tiene las ideas del carácter y de las leyes de su soberano invisible que le dan sus ministros; pero éstas se ajustan a ellas porque ellos mismos no tienen ninguna idea de su señor, pues sus caminos son impenetrables, y sus opiniones y sus cualidades son totalmente incomprensibles; Además, sus ministros discrepan entre sí respecto a las órdenes que pretenden emanar del soberano cuyos órganos dicen ser; las anuncian diversamente en cada provincia del imperio; se desacreditan y tratan entre sí como impostores y mentirosos; los decretos y ordenanzas que promulgan son oscuros; son enigmas, hechos para no ser entendidos ni adivinados por los súbditos a cuya instrucción estaban destinados. Las leyes del monarca invisible necesitan intérpretes, pero los que las explican están siempre discutiendo entre ellos sobre la verdadera manera de entenderlas; más aún, no se ponen de acuerdo entre ellos; todo lo que relatan de su príncipe oculto no es más que un tejido de contradicciones, apenas una sola palabra que no se contradiga a la vez. Se le llama supremamente bueno, sin embargo no hay una persona que no se queje de sus decretos. Se le supone infinitamente sabio, y en su administración todo parece contrario a la razón y al buen sentido. Se jacta de su justicia, y los mejores de sus súbditos son generalmente los menos favorecidos. Nos aseguran que lo ve todo, pero su presencia no remedia nada. Se dice que es el amigo del orden, y todo en su universo se encuentra en un estado de confusión y desorden; todo es creado por él, y sin embargo, los acontecimientos rara vez ocurren según sus proyectos. Lo prevé todo, pero su previsión no impide nada. Se impacienta si alguien le ofende; al mismo tiempo, pone a todos en el camino de ofenderle. Su conocimiento es admirado en la perfección de sus obras, pero sus obras están llenas de imperfecciones, y de poca permanencia. Está continuamente ocupado en crear y destruir, y luego en reparar lo que ha hecho, sin parecer nunca satisfecho con su trabajo. En todas sus empresas no busca más que su propia gloria, pero no consigue ser glorificado. No trabaja más que para el bien de sus súbditos, y la mayoría de ellos carecen de lo necesario para vivir. Aquellos a los que parece favorecer, son generalmente los que están menos satisfechos con su suerte; los vemos a todos rebelarse continuamente contra un señor cuya grandeza admiran, cuya sabiduría ensalzan, cuya bondad adoran y cuya justicia temen, venerando órdenes que nunca cumplen. Este imperio es el mundo; su monarca es Dios; sus ministros son los sacerdotes; sus súbditos son los hombres.
II. ¿QUÉ ES LA TEOLOGÍA?
Hay una ciencia que sólo tiene por objeto las cosas incomprensibles. A diferencia de todas las demás, no se ocupa más que de las cosas invisibles. Hobbes lo llama "el reino de las tinieblas". En esta tierra todo obedece a leyes opuestas a las que los hombres reconocen en el mundo que habitan. En esta maravillosa región la luz no es más que oscuridad, la evidencia se vuelve dudosa o falsa, lo imposible se vuelve creíble, la razón es una guía infiel, y el sentido común se transforma en delirio. Esta ciencia se llama Teología, y esta Teología es un continuo insulto a la razón humana.
III.
Mediante la repetición frecuente de si, pero y tal vez, conseguimos formar un sistema imperfecto y roto que desconcierta las mentes de los hombres hasta el punto de hacerles olvidar las nociones más claras, y hacer inciertas las verdades más palpables. Con la ayuda de este sinsentido sistemático, toda la naturaleza se ha convertido en un enigma inexplicable para el hombre; el mundo visible ha desaparecido para dar lugar a las regiones invisibles; la razón se ve obligada a dar lugar a la imaginación, que sólo puede conducirnos al país de las quimeras que ella misma ha inventado.
IV. EL HOMBRE NO NACE NI RELIGIOSO NI DEÍSTA.
Todos los principios religiosos se basan en la idea de un Dios, pero es imposible que los hombres tengan ideas verdaderas de un ser que no actúa sobre ninguno de sus sentidos. Todas nuestras ideas no son más que imágenes de objetos que nos impresionan. ¿Qué puede representar para nosotros la idea de Dios, cuando es evidentemente una idea sin objeto? ¿No es esa idea tan imposible como un efecto sin causa? Una idea sin prototipo, ¿es algo más que una quimera? Algunos teólogos, sin embargo, aseguran que la idea de Dios es innata, o que los hombres tienen esta idea desde el momento de su nacimiento. Todo principio es un juicio; todo juicio es el efecto de la experiencia; la experiencia no se adquiere sino por el ejercicio de los sentidos: de lo que se deduce que los principios religiosos no se extraen de nada, y no son innatos.
V. NO ES NECESARIO CREER EN UN DIOS, Y LO MÁS RAZONABLE ES NO PENSAR EN ÉL.
Ningún sistema religioso puede fundarse de otro modo que en la naturaleza de Dios y de los hombres, y en las relaciones que mantienen entre sí. Pero, para juzgar la realidad de estas relaciones, debemos tener alguna idea de la naturaleza divina. Pero todos nos dicen que la esencia de Dios es incomprensible para el hombre; al mismo tiempo no dudan en asignar atributos a este Dios incomprensible, y aseguran que el hombre no puede prescindir de un conocimiento de este Dios tan imposible de concebir. Lo más importante para los hombres es aquello que les resulta más imposible de comprender. Si Dios es incomprensible para el hombre, parecería racional no pensar nunca en Él; pero la religión concluye que el hombre es criminal si deja por un momento de venerarlo.
VI. LA RELIGIÓN SE BASA EN LA CREDULIDAD.
Se nos dice que las cualidades divinas no son de una naturaleza que pueda ser captada por mentes limitadas. La consecuencia natural de este principio debería ser que las cualidades divinas no están hechas para emplear mentes limitadas; pero la religión nos asegura que las mentes limitadas nunca deben perder de vista a este ser inconcebible, cuyas cualidades no pueden ser captadas por ellas: de lo que se desprende que la religión es el arte de ocupar las mentes limitadas con lo que les es imposible comprender.
VII. TODA RELIGIÓN ES UN ABSURDO.
La religión une al hombre con Dios o los pone en comunicación; pero ¿dices que Dios es infinito? Si Dios es infinito, ningún ser finito puede tener comunicación o relación alguna con Él. Donde no hay relaciones, no puede haber unión, ni correspondencia, ni deberes. Si no hay deberes entre el hombre y su Dios, no existe religión para el hombre. Así pues, al decir que Dios es infinito, aniquiláis, desde ese momento, toda religión para el hombre, que es un ser finito. La idea de infinito es para nosotros en idea sin modelo, sin prototipo, sin objeto.
VIII. LA NOCIÓN DE DIOS ES IMPOSIBLE.
Si Dios es un ser infinito, no puede haber ni en el mundo actual ni en otro ninguna proporción entre el hombre y su Dios; así la idea de Dios nunca entrará en la mente humana. En la suposición de una vida en la que los hombres estarán más iluminados que en ésta, la infinidad de Dios pondrá siempre tal distancia entre su idea y la mente limitada del hombre, que éste no podrá concebir a Dios más en una vida futura que en la presente. De ahí se deduce evidentemente que la idea de Dios no será más adecuada para el hombre en la otra vida que en la presente. Dios no está hecho para el hombre; se deduce también que las inteligencias superiores al hombre, como los ángeles, los arcángeles, los serafines y los santos, no pueden tener nociones más completas de Dios que las que tiene el hombre, que no comprende nada de Él aquí abajo.
IX. ORIGEN DE LA SUPERSTICIÓN.
¿Cómo es que hemos logrado persuadir a los seres razonables de que la cosa más imposible de entender era la más esencial para ellos? Es porque estaban muy asustados; es porque cuando se mantiene a los hombres en el miedo, dejan de razonar; es porque se les ha ordenado expresamente que desconfíen de su razón. Cuando el cerebro está perturbado, creemos todo y no examinamos nada.
X. ORIGEN DE TODA RELIGIÓN.
La ignorancia y el miedo son los dos ejes de toda religión. La incertidumbre que acompaña a la relación del hombre con su Dios es precisamente el motivo que le une a su religión. El hombre tiene miedo cuando está en la oscuridad física o moral. Su miedo es habitual para él y se convierte en una necesidad; creería que le falta algo si no tuviera nada que temer.
XI. EN NOMBRE DE LA RELIGIÓN LOS CHARLATANES SE APROVECHAN DE LA DEBILIDAD DE LOS HOMBRES.
Aquel que desde su infancia ha tenido la costumbre de temblar cada vez que escuchaba ciertas palabras, necesita estas palabras, y necesita temblar. De este modo, está más dispuesto a escuchar al que alienta sus temores que al que los disipa. El hombre supersticioso quiere tener miedo; su imaginación se lo exige. Parece que no teme nada más que no tener ningún objeto que temer. Los hombres son pacientes imaginarios, a los que los charlatanes interesados se encargan de alentar en su debilidad, a fin de tener un mercado para sus remedios. Los médicos que ordenan un gran número de remedios son más escuchados que los que recomiendan un buen régimen, y que dejan actuar a la naturaleza.
XII. LA RELIGIÓN SEDUCE A LA IGNORANCIA CON LA AYUDA DE LO MARAVILLOSO.
Si la religión fuera clara, tendría menos atractivos para los ignorantes. Necesitan oscuridad, misterios, fábulas, milagros, cosas increíbles, que mantengan sus cerebros perpetuamente en funcionamiento. Los romances, las historias ociosas, los cuentos de fantasmas y brujas, tienen más encanto para el vulgo que las narraciones verdaderas.
XIII. CONTINUACIÓN.
En materia de religión, los hombres no son más que niños crecidos. Cuanto más absurda es una religión y más llena de maravillas, más poder ejerce; el devoto se cree obligado a no poner límites a su credulidad; cuanto más inconcebibles son las cosas, más divinas le parecen; cuanto más increíbles son, más mérito se concede por creerlas.
XIV. NUNCA HABRÍA EXISTIDO LA RELIGIÓN SI NO HUBIERA HABIDO EDADES OSCURAS Y BÁRBARAS.
El origen de las opiniones religiosas se remonta, en general, a la época en que las naciones salvajes estaban aún en estado de infancia. Fue a los hombres toscos, ignorantes y estúpidos a quienes se dirigieron los fundadores de la religión en todas las épocas, para presentarles dioses, ceremonias, historias de divinidades fabulosas, fábulas maravillosas y terribles. Estas quimeras, adoptadas sin examen por los padres, han sido transmitidas con más o menos cambios a sus pulidos hijos, que a menudo no razonan más que sus padres.
XV. TODA RELIGIÓN NACIÓ DEL DESEO DE DOMINAR.
Los primeros legisladores de las naciones tenían por objeto dominar, El medio más fácil de conseguirlo era asustar al pueblo e impedirle razonar; lo conducían por caminos tortuosos para que no percibiera los designios de sus guías; lo obligaban a mirar al aire, por temor a que mirara a sus pies; lo entretenían en el camino con cuentos; en una palabra, lo trataban a la manera de las enfermeras, que emplean canciones y amenazas para dormir a los niños, o para obligarlos a callar.
XVI. LO QUE SIRVE DE BASE A TODA RELIGIÓN ES MUY INCIERTO.
La existencia de un Dios es la base de toda religión. Pocos parecen dudar de esta existencia, pero este principio fundamental es precisamente el que impide a toda mente razonar. La primera pregunta de todo catecismo fue, y será siempre, la más difícil de responder.
XVII. ES IMPOSIBLE ESTAR CONVENCIDO DE LA EXISTENCIA DE DIOS.
¿Puede uno decir honestamente que está convencido de la existencia de un ser cuya naturaleza no se conoce, que permanece inaccesible a todos nuestros sentidos, y de cuyas cualidades se nos asegura constantemente que son incomprensibles para nosotros? Para persuadirme de que un ser existe o puede existir, debe comenzar por decirme qué es este ser; para hacerme creer la existencia o la posibilidad de tal ser, debe decirme cosas sobre él que no sean contradictorias y que no se destruyan unas a otras; finalmente, para convencerme plenamente de la existencia de este ser, debe decirme cosas sobre él que pueda comprender, y probarme que es imposible que el ser al que atribuye estas cualidades no exista.
XVIII. CONTINUACIÓN.
Una cosa es imposible cuando se compone de dos ideas tan antagónicas, que no podemos pensar en ellas al mismo tiempo. Sólo se puede confiar en la evidencia cuando está confirmada por el testimonio constante de nuestros sentidos, que son los únicos que dan origen a las ideas y nos permiten juzgar su conformidad o su incompatibilidad. Lo que existe necesariamente, es aquello cuya inexistencia implicaría una contradicción. Estos principios, universalmente reconocidos, fallan cuando se considera la cuestión de la existencia de Dios; lo que se ha dicho de Él es ininteligible o perfectamente contradictorio; y por esta razón debe parecer imposible a todo hombre de sentido común.
XIX. LA EXISTENCIA DE DIOS NO ESTÁ DEMOSTRADA.
Todas las inteligencias humanas son más o menos ilustradas y cultivadas. ¿Por qué fatalidad es que la ciencia de Dios no ha sido nunca explicada? Las naciones más civilizadas y los pensadores más profundos son de la misma opinión con respecto al asunto que las naciones más bárbaras y los pueblos más ignorantes y rústicos. A medida que examinemos el tema más de cerca, encontraremos que la ciencia de la divinidad por medio de ensueños y sutilezas no ha hecho más que oscurecerla más y más. Hasta ahora, toda la religión se ha fundado en lo que se llama en lógica, un "begging of the question"; supone libremente, y luego prueba, finalmente, por las suposiciones que ha hecho.
XX. DECIR QUE DIOS ES UN ESPÍRITU, ES HABLAR SIN DECIR NADA.
Por la metafísica, Dios se convierte en un espíritu puro, pero ¿ha avanzado la teología moderna un paso más que la teología de los bárbaros? Ellos reconocían un gran espíritu como dueño del mundo. Los bárbaros, como todos los hombres ignorantes, atribuyen a los espíritus todos los efectos de los cuales su inexperiencia les impide descubrir las verdaderas causas. Preguntad a un bárbaro qué es lo que hace que se mueva vuestro reloj, y os responderá: "un espíritu". Preguntad a nuestros filósofos qué es lo que mueve el universo, os dirán "es un espíritu".
XXI. LA ESPIRITUALIDAD ES UNA QUIMERA.
El bárbaro, cuando habla de un espíritu, atribuye al menos algún sentido a esta palabra; entiende por ella un agente semejante al viento, al aire agitado, al aliento, que produce, invisiblemente, efectos que percibimos. Al sutilizar, el teólogo moderno se vuelve tan poco inteligible para sí mismo como para los demás. ¿Preguntadle qué entiende por espíritu? Responderá que es una sustancia desconocida, que es perfectamente simple, que no tiene nada de tangible, nada de común con la materia. De buena fe, ¿hay algún mortal que pueda formarse la menor idea de tal sustancia? Un espíritu en el lenguaje de la teología moderna no es entonces más que una ausencia de ideas. La idea de espiritualidad es otra idea sin modelo.
XXII. TODO LO QUE EXISTE SURGE DEL SENO DE LA MATERIA.
¿No es más natural y más inteligible deducir todo lo que existe, del seno de la materia, cuya existencia está demostrada por todos nuestros sentidos, cuyos efectos sentimos a cada instante, que vemos actuar, moverse, comunicarse, moverse y hacer existir constantemente a los seres vivos, que atribuir la formación de las cosas a una fuerza desconocida, a un ser espiritual, que no puede sacar de su terreno lo que no tiene él mismo, y que, por la esencia espiritual que se le reclama, es incapaz de hacer nada y de poner nada en movimiento? Nada es más claro que el hecho de que quieran hacernos creer que un espíritu intangible puede actuar sobre la materia.
XXIII. ¿CUÁL ES EL DIOS METAFÍSICO DE LA TEOLOGÍA MODERNA?
El Júpiter material de los antiguos podía mover, construir, destruir y propagar seres similares a él; pero el Dios de la teología moderna es un ser estéril. Según su supuesta naturaleza, no puede ocupar ningún lugar, ni mover la materia, ni producir un mundo visible, ni propagar ni hombres ni dioses. El Dios metafísico es un obrero sin manos; sólo es capaz de producir nubes, sospechas, ensueños, locuras y peleas.
XXIV. SERÍA MÁS RACIONAL ADORAR AL SOL QUE A UN DIOS ESPIRITUAL.
Ya que era necesario que los hombres tuvieran un Dios, ¿por qué no tuvieron el sol, el Dios visible, adorado por tantas naciones? ¿Qué ser tenía más derecho al homenaje de los mortales que el astro del día, que da luz y calor; que vigoriza a todos los seres; cuya presencia reanima y rejuvenece la naturaleza; cuya ausencia parece sumirla en la tristeza y la languidez? Si algún ser otorgaba a los hombres poder, actividad, benevolencia, fuerza, era sin duda el sol, que debía ser reconocido como el padre de la naturaleza, como el alma del mundo, como la Divinidad. Por lo menos no se podía, sin locura, discutir su existencia, o negarse a reconocer su influencia y sus beneficios.
XXV. UN DIOS ESPIRITUAL ES INCAPAZ DE QUERER Y DE ACTUAR.
El teólogo nos dice que Dios no necesita manos ni brazos para actuar, y que actúa por su sola voluntad. Pero, ¿qué es este Dios que tiene voluntad? ¿Y qué puede ser el sujeto de esta voluntad divina? ¿Es más ridículo o más difícil creer en las hadas, en los silfos, en los fantasmas, en las brujas, en los lobos, que creer en la acción mágica o imposible del espíritu sobre el cuerpo? Desde el momento en que se admite un Dios así, ya no hay fábulas ni visiones que no se puedan creer. Los teólogos tratan a los hombres como a los niños, que nunca ponen reparos a las posibilidades de los cuentos que escuchan.
XXVI. ¿QUÉ ES DIOS?
Para desestabilizar la existencia de un Dios, basta con pedirle a un teólogo que hable de Él; en cuanto pronuncia una palabra sobre Él, la menor reflexión nos hace descubrir enseguida que lo que dice es incompatible con la esencia que atribuye a su Dios. Por lo tanto, ¿qué es Dios? Es una palabra abstracta, acuñada para designar las fuerzas ocultas de la naturaleza; o bien, es un punto matemático, que no tiene ni longitud, ni anchura, ni espesor. Un filósofo [David Hume] ha dicho muy ingeniosamente al hablar de los teólogos, que ellos han encontrado la solución al famoso problema de Arquímedes; un punto en los cielos desde el cual mueven el mundo.
XXVII. NOTABLES CONTRADICCIONES DE LA TEOLOGÍA.
La religión pone a los hombres de rodillas ante un ser sin extensión, y que, sin embargo, es infinito, y llena todo el espacio con su inmensidad; ante un ser todopoderoso, que nunca ejecuta lo que desea; ante un ser supremamente bueno, y que no causa sino disgustos; ante un ser, amigo del orden, y en cuyo gobierno todo está en desorden. Después de todo esto, conjeturemos qué es este Dios de la teología.
XXVIII. ADORAR A DIOS ES ADORAR UNA FICCIÓN.
Para evitar toda vergüenza, nos dicen que no es necesario saber lo que es Dios; que debemos adorar sin saber; que no nos está permitido poner un ojo de temeridad en sus atributos. Pero si debemos adorar a un Dios sin conocerlo, ¿no deberíamos estar seguros de que existe? Además, ¿cómo estar seguros de que existe sin haber examinado si es posible que las diversas cualidades que se le atribuyen, se reúnan en Él? En verdad, adorar a Dios es no adorar más que ficciones del propio cerebro, o mejor dicho, es no adorar nada.
XXIX. LA INFINIDAD DE DIOS Y LA IMPOSIBILIDAD DE CONOCER LA ESENCIA DIVINA, PROVOCA Y JUSTIFICA EL ATEÍSMO.