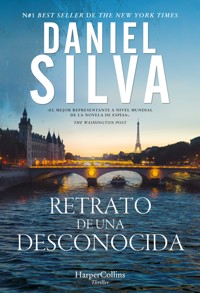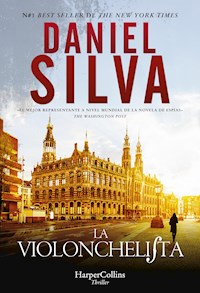
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
El maestro de la intriga internacional Daniel Silva añade un nuevo best seller a sus grandes éxitos La Orden, La chica nueva y La otra mujer con esta fascinante historia de espionaje y suspense repleta de acción protagonizada por el restaurador de arte y espía Gabriel Allon. El fatal envenenamiento de un multimillonario ruso envía a Gabriel Allon a un peligroso viaje por Europa y a la órbita de una virtuosa música que puede tener la clave de la verdad sobre la muerte de su amigo. La trama que Allon descubre conduce a canales secretos de dinero e influencia que van al corazón mismo de la democracia occidental y amenazan la estabilidad del orden global.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La violonchelista
Título original: The Cellist
© 2021, Daniel Silva
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Darren Holt, HarperCollins Design Studio
Imagen de cubierta: Shutterstock.com
ISBN: 978-84-9139-755-7
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
PRIMERA PARTE: Moderato
1. Jermyn Street, st. James’s
2. Cheyne Walk, Chelsea
3. Londres
4. Hospital St. Thomas, Lambeth
5. Nahalal, Israel
6. Queen’s Gate Terrace, Kensington
7. Eaton Square, Belgravia
8. Londres – Norwich
9. Bishopgate, Norwich
10. Aeropuerto Ciudad de Londres – Ámsterdam
11. Museo Van Gogh, Ámsterdam
12.Wormwood Cottage, Dartmoor
13. Wormwood Cottage, Dartmoor
14. Berna
15. Sede del Ndb, Berna
16. Zúrich
17. Erlenbach, Suiza
18. Römerhofplatz, Zúrich
19. Erlenbach, Suiza
20. Erlenbach, Suiza
SEGUNDA PARTE: Minueto y trío
21. Zúrich – Valle de Jezreel
22. Alta Galilea, Israel
23. Alta Galilea, Israel
24.Alta Galilea, Israel
25. Tiberíades, Israel
26. King Saul Boulevard, Tel Aviv
27. Ginebra
28. Talackerstrasse, Zúrich
29. Kensington, Londres
30. Ginebra – Zúrich
31. Rosenbühlweg, Zúrich
32. Londres – Zúrich
33. Kunsthaus, Zúrich
34. Kunsthaus, Zúrich
35. Quai du Mont-Blanc, Ginebra
36. Quai du Mont-Blanc, Ginebra
37. Ginebra – París
38. Île Saint-Louis, París
39. Féchy, Cantón de Vaud
40. Féchy, Cantón de Vaud
TERCERA PARTE: Adagio cantabile
41. Ginebra – Londres
42. Quai du Mont-Blanc, Ginebra
43. Tel Aviv – Langley, Virginia
44. Ginebra
45. Féchy, Cantón de Vaud
46. Ginebra – Costa de Prata, Portugal
47. Costa de Prata, Portugal
48. Courchevel, Francia
49. Courchevel, Francia
50. Courchevel, Francia
51. Rue de Nogentil, Courchevel
52. Rue de Nogentil, Courchevel
53. Rue de Nogentil, Courchevel
54. Rue de Nogentil, Courchevel
55. Rue de Nogentil, Courchevel
56.Aeropuerto de Chambéry, Francia
57. Macizo de La Vanoise, Francia
CUARTA PARTE: Finale
58. Ginebra – Londres – Tel Aviv
59. Tzamarot Ayalon, Tel Aviv
60. Narkiss Street, Jerusalén
61. Wilmington, Delaware
62. Wilmington, Delaware
63. Colina del Capitolio, Washington
64. Washington
QUINTA PARTE: Encore
65. Washington
66. Narkiss Street, Jerusalén
67. Mason’s Yard, St. James’s
Nota del autor
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
A los agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos y de la Policía Metropolitana de Washington que defendieron nuestra democracia el 6 de enero de 2021
Y, como siempre, a mi mujer, Jamie, y a mis hijos, Lily y Nicholas
Cleptocracia (de clepto- y -cracia).
f. Sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos.
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.RAE
En Rusia el poder equivale a riqueza y la riqueza a poder.
ANDERS ÅSLUND,RUSSIA’S CRONY CAPITALISM
PRIMERA PARTEModerato
1Jermyn Street, st. James’s
Sarah Bancroft envidiaba a esas almas afortunadas que creían controlar su destino. Para ellas, la vida era tan sencilla como montar en metro. No había más que introducir el billete en el torniquete de entrada y apearse en la parada correcta: en Charing Cross en vez de en Leicester Square. Ella nunca había profesado semejantes bobadas. Sí, uno podía prepararse, podía esforzarse, podía tomar decisiones, pero en última instancia la vida era un complejísimo juego de previsión y probabilidad. Ella, por desgracia, había demostrado una asombrosa falta de sincronía tanto en el amor como en el trabajo. Iba siempre un paso por delante o un paso por detrás. Había perdido muchos trenes. Y varias veces había tomado un tren equivocado, casi siempre con resultados desastrosos.
Su última maniobra profesional parecía ceñirse a esa pauta nefasta. Tras convertirse en una de las principales comisarias de arte de Nueva York, había decidido mudarse a Londres para hacerse cargo de la gestión diaria de la galería Isherwood Fine Arts, proveedora de cuadros de maestros antiguos italianos y holandeses desde 1968. Y, cómo no, al poco tiempo de su llegada se declaró una pandemia mortífera. Ni siquiera el mundillo del arte, que satisfacía los caprichos de los superricos planetarios, fue inmune a los estragos del contagio. Casi de la noche a la mañana, el negocio entró en algo parecido a un paro cardíaco. Las pocas veces que sonaba el teléfono, solía ser un comprador o su representante que llamaban para cancelar un encargo. Desde el estreno en el West End del musical Buscando a Susandesesperadamente —declaró la madre de Sarah con su mordacidad habitual—, no se había visto en Londres un debut menos prometedor.
Isherwood Fine Arts había pasado por malas rachas otras veces —guerras, atentados terroristas, crisis petrolíferas, hundimientos del mercado, relaciones sentimentales devastadoras—, pero siempre había logrado capear el temporal. Sarah había trabajado una temporada en la galería quince años atrás, mientras prestaba servicios como agente encubierta de la Agencia Central de Inteligencia. Aquella operación había sido un proyecto conjunto americanoisraelí, dirigido por el legendario Gabriel Allon. Con la excusa de un Van Gogh desaparecido, Gabriel había introducido a Sarah en el entorno de un multimillonario saudí llamado Zizi al Bakari, con la misión de encontrar al cerebro terrorista que se ocultaba allí. Desde entonces, su vida no había vuelto a ser la misma.
Tras concluir la operación, pasó varios meses recuperándose en una casa de la Agencia, en la campiña del norte de Virginia. Después, trabajó en el Centro de Lucha Antiterrorista de la CIA en Langley, y participó en varias operaciones conjuntas americanoisraelíes, siempre a las órdenes de Gabriel. Los servicios de inteligencia británicos conocían bien su pasado y estaban al tanto de su presencia en Londres, lo que no era de extrañar teniendo en cuenta que en ese momento compartía la cama con un agente del MI6 llamado Christopher Keller. Normalmente, una relación como la suya estaba estrictamente prohibida, pero en el caso de Sarah se había hecho una excepción. Graham Seymour, el director general del MI6, era amigo suyo, al igual que el primer ministro, Jonathan Lancaster. De hecho, poco después de su llegada a Londres Christopher y ella habían cenado en privado en el Número Diez.
Con la única excepción de Julian Isherwood, propietario de la encantadora galería que llevaba su nombre, los miembros del mundillo del arte londinense desconocían todo esto. Para sus colegas y competidores, Sarah era la bella y brillante historiadora del arte norteamericana que había iluminado fugazmente su mundo un triste invierno de hacía mucho tiempo, para luego abandonarlos por gente como Zizi al Bakari, ya fallecido. Y ahora, después de un tumultuoso periplo por el mundo del espionaje, había regresado, demostrando así que, tal y como ella suponía, todo era cuestión de previsión y probabilidad. Por fin había cogido el tren correcto.
Londres la había recibido con los brazos abiertos y casi sin hacer preguntas. Apenas le había dado tiempo a poner en orden sus asuntos antes de la invasión del virus. Se contagió a principios de marzo en la Feria Europea de Arte y Antigüedades de Maastricht y enseguida infectó a Julian y Christopher. Julian pasó quince días horribles en el University College Hospital. Sarah se salvó de los peores síntomas, pero durante un mes tuvo fiebre, cansancio y dolor de cabeza, y le costaba respirar cada vez que se levantaba casi a rastras de la cama. Como cabía esperar, Christopher salió indemne: fue asintomático. Sarah le castigó obligándole a atenderla como un esclavo. Y, a pesar de todo, su relación sobrevivió.
En junio, Londres despertó del letargo del confinamiento. Después de dar tres veces negativo en las pruebas de COVID, Christopher volvió al trabajo en Vauxhall Cross. Sarah y Julian, en cambio, esperaron hasta el solsticio de verano para reabrir la galería. Esta estaba situada en Mason’s Yard, un tranquilo cuadrángulo adoquinado rodeado de locales comerciales, entre las oficinas de una compañía naviera griega de poca importancia y un pub que en los días de inocencia anteriores a la peste frecuentaban bonitas oficinistas motorizadas. En el último piso había una hermosa sala de exposiciones inspirada en la famosa galería parisina de Paul Rosenberg, en la que Julian había pasado muchas horas felices de niño. Sarah y él compartían el espacioso despacho de la primera planta con Ella, la atractiva pero ineficaz recepcionista. Durante la primera semana después de la reapertura, el teléfono sonó solo tres veces, y las tres veces Ella dejó que saltara el buzón de voz. Sarah la informó de que sus servicios —si es que podían considerarse como tales— ya no eran necesarios.
No tenía sentido sustituirla. Los expertos auguraban una segunda ola arrolladora cuando volviera el frío, y los comerciantes londinenses estaban advertidos de que podía haber nuevos cierres decretados por el Gobierno. Lo último que le hacía falta era tener otra boca que alimentar. Decidió no desperdiciar por completo el verano y se propuso vender un cuadro, cualquier cuadro, aunque fuera lo último que hiciese.
Encontró uno, casi por casualidad, mientras hacía inventario de la cantidad catastrófica de obras sin vender que Julian guardaba en su atiborrado almacén: La tañedora de laúd, óleo sobre lienzo, 152 por 134 centímetros, del barroco temprano quizá, bastante dañado y sucio. El recibo original y los albaranes de envío aún se encontraban en los archivos de Julian, junto con una copia amarillenta del contrato. El primer propietario conocido era el conde Fulano de Bolonia, que en 1698 le vendió el cuadro al príncipe Mengano de Liechtenstein, quien a su vez se lo vendió al barón Zutano de Viena, donde el cuadro permaneció hasta 1962, cuando lo compró un marchante de Roma que al cabo de un tiempo se lo endosó a Julian. Había sido atribuido sucesivamente a la Escuela Italiana, a un discípulo de Caravaggio y, lo que era más prometedor, al círculo de Orazio Gentileschi. Sarah tuvo una corazonada. Le enseñó la obra al erudito de Niles Dunham, de la National Gallery, durante el paréntesis de tres horas que Julian se reservaba a diario para ir a comer. Niles aceptó provisionalmente la atribución de Sarah, a la espera de que se efectuaran las pruebas técnicas de radiografía y reflectografía infrarroja. Después, se ofreció a comprarle el cuadro por ochocientas mil libras.
—Vale cinco millones o más.
—No en plena Peste Negra.
—Eso habrá que verlo.
Normalmente, cuando se descubría una obra de un artista de primera fila, su salida al mercado se anunciaba a bombo y platillo, sobre todo si la popularidad del artista en cuestión había aumentado en tiempos recientes debido a su trágica historia personal. Pero teniendo en cuenta la volatilidad del mercado —por no hablar de que el cuadro había sido descubierto en su propia galería—, Julian se decantó por una venta privada. Llamó a algunos de sus clientes más fiables y no le ofrecieron ni unas migajas. Sarah contactó entonces discretamente con un coleccionista multimillonario, amigo de un amigo. El coleccionista se mostró interesado y, tras varias reuniones en su residencia de Londres guardando la debida distancia social, llegaron a un acuerdo satisfactorio. Sarah solicitó un pago inicial de un millón de libras, en parte para cubrir los gastos de la restauración, que sería muy costosa. El comprador le dijo que fuera a su casa a las ocho de esa misma tarde a recoger el cheque.
Todo ello explicaba hasta cierto punto por qué Sarah Bancroft estaba sentada en una mesa esquinera del bar del restaurante Wilton’s, en Jermyn Street, una húmeda noche de miércoles a finales de julio. El ambiente en la sala era ambiguo, las sonrisas forzadas y las carcajadas, aunque escandalosas, sonaban a falsas. Julian estaba apoyado en el extremo de la barra. Con su traje de Savile Row y sus abundantes mechones grises, tenía un aire de elegancia algo dudosa, una apariencia que él mismo describía como de digna depravación. Miraba con fijeza su copa de Sancerre mientras fingía escuchar lo que Jeremy Crabbe, el director del departamento de Maestros Antiguos de Bonhams, le murmuraba atropelladamente al oído. Amelia March, de ARTNews, escuchaba con disimulo la conversación entre Simon Mendenhall, el subastador jefe de Christie’s con aspecto de maniquí, y Nicky Lovegrove, asesor artístico de gentes cuya riqueza podía considerarse casi delictiva. Roddy Hutchinson —el marchante con menos escrúpulos de todo Londres, según la opinión general— tiraba de la manga al rechoncho Oliver Dimbleby, que no parecía darse cuenta, pues estaba manoseando a la bellísima exmodelo que ahora era propietaria de una exitosa galería de arte moderno en King Street. Al marcharse, la modelo le lanzó un decoroso beso a Sarah con sus perfectos labios de color carmesí. Sarah dio un sorbo a su martini de tres aceitunas y murmuró:
—Zorra.
—¡Te he oído! —Por suerte, era solo Oliver. Enfundado en un traje gris entallado, se acercó a su mesa flotando como un zepelín y se sentó—. ¿Se puede saber qué tienes contra la encantadora señorita Watson?
—Sus ojos. Sus pómulos. Su pelo. Sus tetas. —Sarah suspiró—. ¿Quieres que continúe?
Oliver hizo un gesto desdeñoso con su mano regordeta.
—Tú eres mucho más guapa, Sarah. Nunca olvidaré la primera vez que te vi cruzando Mason’s Yard. Casi me da un infarto. Si no recuerdo mal, en aquella época hice un ridículo espantoso.
—Me pediste que me casara contigo. Varias veces, de hecho.
—Mi oferta sigue en pie.
—Me siento halagada, Ollie, pero me temo que no es posible.
—¿Soy demasiado viejo?
—En absoluto.
—¿Demasiado gordo?
Ella le pellizcó la mejilla sonrosada.
—Estás perfecto, de hecho.
—Entonces, ¿cuál es el problema?
—Que estoy involucrada.
—¿Involucrada en qué?
—En una relación.
Oliver puso cara de no conocer esa palabra. Sus relaciones románticas rara vez duraban más de una o dos noches.
—¿Te refieres a ese tipo que se pasea por ahí con un Bentley muy llamativo?
Sarah dio otro sorbo a su copa.
—¿Cómo se llama ese novio tuyo?
—Peter Marlowe.
—Suena a nombre inventado.
Lógico, pensó Sarah.
—¿A qué se dedica? —insistió Oliver.
—¿Puedes guardar un secreto?
—Mi querida Sarah, guardo en la cabeza más secretos sucios que el MI5 y el MI6 juntos.
Ella se inclinó sobre la mesa.
—Es un asesino profesional.
—¿En serio? Qué trabajo tan interesante, ¿no?
Sarah sonrió. No era cierto, por supuesto. Hacía ya varios años que Christopher no trabajaba como asesino a sueldo.
—¿Es por él por lo que has vuelto a Londres? —la sondeó Oliver.
—En parte. La verdad es que os echaba mucho de menos a todos. Incluso a ti, Oliver. —Miró la hora en su teléfono—. ¡Dios! ¿Puedes hacerme el favor de pagar mi copa? Llego tarde.
—¿Tarde a qué?
—Pórtate bien, Ollie.
—¿Por qué narices iba a portarme bien? Es aburridísimo…
Sarah se levantó, le guiñó un ojo a Julian y salió a Jermyn Street.
Llovía de pronto a mares, pero un taxi acudió enseguida en su auxilio. Esperó a estar a resguardo dentro del coche para darle la dirección al taxista.
—Cheyne Walk, por favor. Número cuarenta y tres.
2Cheyne Walk, Chelsea
Al igual que Sarah Bancroft, Viktor Orlov creía que la vida era un viaje que se hacía mejor sin ayuda de un mapa. Pese a que se había criado en un piso moscovita sin calefacción que compartían tres familias, se había hecho milmillonario gracias a una mezcla de suerte, determinación y tácticas despiadadas que incluso sus defensores más acérrimos calificaban de inescrupulosas, cuando no de criminales. Orlov no ocultaba que era un depredador y un rey entre los ladrones. De hecho, lucía esas etiquetas con orgullo.
—Si hubiera nacido inglés, habría hecho dinero limpiamente —le dijo con desdén a un periodista británico tras fijar su residencia en Londres—. Pero nací ruso. Y he hecho fortuna al estilo ruso.
A decir verdad, Viktor Orlov no había nacido en Rusia, sino en la Unión Soviética. Matemático brillante, estudió en el prestigioso Instituto de Precisión y Óptica de Leningrado y desapareció a continuación en el programa de armas nucleares soviético, donde se dedicó a diseñar misiles balísticos intercontinentales de ojivas múltiples. Cuando más adelante le preguntaron por qué se había afiliado al Partido Comunista, reconoció que solo lo había hecho para progresar en su carrera profesional.
—Supongo que podría haberme hecho disidente —añadió—, pero nunca me atrajo mucho el gulag.
Como miembro de la élite privilegiada, Orlov presenció desde dentro el declive del sistema soviético y comprendió que solo era cuestión de tiempo que el imperio se derrumbara. Cuando el colapso se produjo por fin, abandonó el Partido Comunista y juró hacerse rico. En pocos años amasó una fortuna considerable importando ordenadores y otros productos occidentales para venderlos en el incipiente mercado ruso. Después empleó ese dinero en adquirir la mayor empresa siderúrgica estatal de Rusia y Ruzoil, el gigante petrolero de Siberia. Al poco tiempo, Orlov era el hombre más rico de Rusia.
Pero en la Rusia postsoviética, un país en el que no imperaba la ley, su fortuna le convirtió en un hombre marcado. Sobrevivió al menos a tres atentados y se rumoreaba que había ordenado matar a varias personas como represalia. La mayor amenaza contra él vendría, sin embargo, del hombre que sucedió a Boris Yeltsin en la presidencia. El nuevo presidente, convencido de que Viktor Orlov y los demás oligarcas se habían adueñado de los principales recursos del país, se propuso recuperarlos para sí. Tras instalarse en el Kremlin, mandó llamar a Orlov y le exigió dos cosas: su empresa siderúrgica y Ruzoil.
—Y no metas la nariz en política —añadió en tono amenazador—. O te la cortaré.
Orlov aceptó renunciar a sus intereses siderúrgicos, pero no a Ruzoil. El presidente no se lo tomó bien. Mandó de inmediato a la fiscalía que le investigara por fraude y soborno, y una semana después se emitió orden de detención contra Orlov. El empresario huyó a Londres, donde se convirtió en uno de los principales opositores al presidente ruso. Durante unos años, Ruzoil permaneció congelada jurídicamente, fuera del alcance tanto de Orlov como de los nuevos amos del Kremlin. Orlov aceptó por fin entregar la empresa a cambio de que se pusiera en libertad a tres agentes de inteligencia israelíes que estaban presos en Rusia. Uno de ellos era Gabriel Allon.
Su generosidad le valió a Orlov el pasaporte británico y una audiencia privada con la reina en el palacio de Buckingham. Se embarcó entonces en un ambicioso intento de reconstruir su fortuna perdida, en esta ocasión bajo la atenta mirada de las autoridades reguladoras británicas, que supervisaban todas sus inversiones y operaciones financieras. Su imperio incluía ahora rotativos londinenses tan venerables como el Independent, el Evening Standard y el Financial Journal. Adquirió también una participación mayoritaria en el semanario de investigación ruso Moskovskaya Gazeta. Con el apoyo financiero de Orlov, la revista volvió a ser el medio de comunicación independiente más importante de Rusia y una espina clavada en el costado de los hombres del Kremlin.
Como consecuencia de ello, Orlov vivía cada día con la certeza de que los formidables servicios de inteligencia de la Federación Rusa estaban tramando su asesinato. Su nueva limusina Mercedes-Maybach estaba provista de medidas de seguridad reservadas por lo general a los coches oficiales de jefes de Estado y de Gobierno, y su casa en el histórico Cheyne Walk de Chelsea era una de las mejor defendidas de todo Londres. Un Range Rover negro permanecía siempre al ralentí junto a la acera, con los faros apagados. Dentro había cuatro guardaespaldas, todos ellos exagentes de élite del Servicio Aéreo Especial, empleados de una discreta empresa de seguridad privada con sede en Mayfair. El que estaba sentado al volante levantó una mano a modo de saludo cuando Sarah se bajó del taxi. Evidentemente, la estaban esperando.
El número 43 era un edificio alto y estrecho, cubierto de glicinias. Al igual que los inmuebles vecinos, estaba algo retirado de la calle, detrás de una verja de hierro forjado. Sarah avanzó deprisa por el camino del jardín, resguardada a duras penas por su paraguas plegable. El timbre resonó con un tañido de campana en el interior de la casa, pero no hubo respuesta. Sarah pulsó el botón de nuevo, con el mismo resultado.
Normalmente, una criada habría acudido a abrir la puerta. Pero Viktor, que ya antes de la pandemia tenía fobia a los gérmenes, había recortado drásticamente las horas de trabajo de su personal doméstico para reducir las probabilidades de contraer el virus. Soltero empedernido, pasaba casi todas las tardes en su despacho del segundo piso, a veces solo; a menudo, acompañado por mujeres escandalosamente jóvenes. Las cortinas estaban iluminadas por la luz de una lámpara. Sarah dedujo que Orlov estaría atendiendo una llamada. Al menos, eso esperaba.
Tocó el timbre por tercera vez y, al no recibir respuesta, apoyó el dedo índice en el lector biométrico que había junto a la puerta. Viktor había introducido su huella dactilar en el sistema, sin duda con la esperanza de que su relación se prolongara tras la venta del cuadro. Un gorjeo electrónico informó a Sarah de que el escáner la había reconocido. Introdujo su código personal —el mismo que usaba en la galería— y los cerrojos se abrieron de inmediato.
Bajó el paraguas, giró el pomo de la puerta y entró. El silencio era absoluto. Llamó a Viktor por su nombre, pero nadie contestó. Cruzó el vestíbulo y subió por la espléndida escalera hasta la segunda planta. La puerta del despacho estaba entornada. Tocó con la mano. No hubo respuesta.
Llamando de nuevo a Viktor, entró en la habitación. Era una réplica exacta del despacho privado de la reina en su apartamento del palacio de Buckingham, salvo por la pared de monitores de alta definición que, con un leve parpadeo, emitían noticiarios financieros y datos bursátiles de distintas partes del globo. Viktor estaba sentado detrás de su escritorio, con la cara levantada hacia el techo, como si estuviera absorto en sus pensamientos.
No se movió al acercarse Sarah. Tenía delante de sí el auricular del teléfono fijo, una copa de vino tinto a medio beber y un montón de documentos. Su boca y su barbilla estaban cubiertas de espuma blanca y había vómito en la pechera de su elegante camisa a rayas. Sarah no vio indicios de que respirara.
—Dios mío, Viktor…
En la CIA, había trabajado en casos relacionados con armas de destrucción masiva. Reconoció los síntomas. Viktor se había visto expuesto a un agente nervioso.
Y, con toda probabilidad, también ella.
Salió corriendo de la habitación con la mano en la boca y bajó la escalera a toda prisa. La puerta de la verja, el botón del timbre, el escáner biométrico, el teclado… Cualquiera de esas cosas podía estar contaminada. Los agentes nerviosos actuaban con extrema rapidez. Solo tardaría uno o dos minutos en saberlo.
Tocó una última superficie: el pomo de la puerta blindada de Viktor. Al salir, levantó la cara hacia la lluvia y esperó a que se manifestaran las primeras náuseas. Uno de los guardaespaldas bajó del Range Rover, pero Sarah le advirtió que no se acercara. Luego sacó su teléfono del bolso y marcó un número de su lista de contactos. Saltó el buzón de voz. Como siempre, pensó, su falta de sincronía era impecable.
—Perdóname, amor mío —dijo con calma—, pero creo que me estoy muriendo.
3Londres
Una de las muchas incógnitas sin resolver que rodeaban los sucesos de esa noche era la identidad del hombre que llamó a la línea de emergencia de la Policía Metropolitana. La grabación automática de la llamada reveló que hablaba un inglés con fuerte acento francés. Los lingüistas forenses determinarían más adelante que era con toda probabilidad originario del sur de Francia, aunque uno de ellos aventuró que posiblemente procedía de la isla de Córcega. Cuando se le pidió que se identificara, cortó la llamada. Nunca se pudo establecer el número de su dispositivo móvil, que no dejó rastro de metadatos.
Las primeras unidades llegaron al lugar de los hechos —el número 43 de Cheyne Walk, en Chelsea, una de las calles más pijas de Londres— apenas cuatro minutos después. Allí les esperaba un espectáculo extraordinario. Había una mujer parada en el camino de entrada de la elegante casa de ladrillo visto, a pocos pasos de la puerta abierta. Tenía un teléfono móvil en la mano derecha y con la izquierda se restregaba furiosamente la cara, que levantaba hacia el aguacero. Cuatro hombres de complexión robusta, vestidos con traje oscuro, la observaban desde el otro lado de la verja de hierro como si estuviera loca.
Cuando uno de los policías intentó acercarse, la mujer le gritó que se detuviera. Les explicó entonces que el propietario de la casa, el financiero y editor ruso Viktor Orlov, había sido asesinado mediante un agente nervioso, muy probablemente de origen ruso. Estaba convencida de que ella también se había visto expuesta a la toxina, de ahí su apariencia y comportamiento. Tenía acento americano y dominaba a la perfección el léxico de las armas químicas. Los agentes supusieron que tenía experiencia en asuntos de seguridad, opinión que se vio confirmada por su negativa a identificarse o a explicar qué era lo que la había llevado a casa del señor Orlov esa noche.
Transcurrieron otros siete minutos antes de que los primeros efectivos NRBQ entraran en la casa. En el despacho del último piso encontraron al multimillonario ruso sentado detrás de su escritorio, con las pupilas contraídas, saliva en la barbilla y vómito en la camisa, síntomas todos ellos de exposición a un agente nervioso. El personal médico no hizo ningún intento de reanimarle. Al parecer, Orlov había muerto hacía una hora o más, probablemente por asfixia o debido a una parada cardíaca provocada por la pérdida de control de los músculos respiratorios. El examen preliminar del despacho reveló rastros de contaminación en el escritorio, en el pie de la copa de vino y en el teléfono. No había indicios de contaminación en ninguna otra superficie, incluyendo la puerta principal, el pulsador del timbre o el escáner biométrico.
Los investigadores dedujeron de ello que el agente nervioso lo había introducido directamente en el despacho de Orlov un intruso o una visita. El equipo de seguridad del multimillonario le contó a la policía que esa noche Orlov había recibido la visita de dos mujeres. Una era la americana que había descubierto el cadáver. La otra era rusa; al menos, eso supusieron los guardaespaldas. La mujer no se identificó y Orlov no les dio su nombre. Pero eso no era nada raro, explicaron. Orlov era reservado por naturaleza, y más aún en lo tocante a su vida privada. Salió a recibir a la mujer a la puerta de entrada, la saludó calurosamente —con sonrisas y besos al estilo ruso— y la acompañó al despacho, cuyas cortinas corrió a continuación. Ella se quedó unos quince minutos y salió sin que nadie la acompañara, lo que tampoco era raro en el caso de Orlov.
Eran casi las diez de la noche cuando el oficial a cargo de la investigación informó de sus conclusiones preliminares a New Scotland Yard. El supervisor de guardia llamó a la comisaria Stella McEwan y esta, a su vez, se puso en contacto con el ministro del Interior, que alertó a Downing Street. La llamada fue innecesaria, pues el primer ministro Lancaster ya estaba al tanto de la crisis; le había informado quince minutos antes Graham Seymour, director general del MI6. El primer ministro había reaccionado a la noticia con una furia justificada. Todo apuntaba a que, por segunda vez en apenas año y medio, los rusos habían perpetrado un asesinato en el corazón de Londres utilizando para ello un arma de destrucción masiva. Los dos atentados tenían, como mínimo, un elemento en común: el nombre de la mujer que había descubierto el cadáver de Orlov.
—¿Se puede saber qué hacía en casa de Viktor?
—Iba a venderle un cuadro —explicó Seymour.
—¿Seguro que era solo eso?
—Primer ministro…
—No estará trabajando otra vez para Allon, ¿verdad?
Seymour le aseguró a Lancaster que no.
—¿Dónde está ahora?
—En el hospital St. Thomas.
—¿La ha afectado el gas?
—No tardaremos en saberlo. Mientras tanto, es imprescindible que su nombre no se filtre a la prensa.
Dado que el incidente afectaba a la seguridad interior, los rivales de Seymour en el MI5 se hicieron cargo de la investigación. Centraron sus pesquisas en la primera de las dos visitas de Orlov. Gracias a las cámaras de videovigilancia de Londres, la Policía Metropolitana ya había descubierto que la mujer llegó a casa de Orlov en un taxi a las 18:19 horas. La revisión de otras grabaciones permitió establecer que había subido al mismo taxi cuarenta minutos antes en la Terminal 5 de Heathrow, adonde había llegado en un vuelo de British Airways procedente de Zúrich. La Policía Fronteriza la identificó como Nina Antonova, de cuarenta y dos años, ciudadana de la Federación Rusa y residente en Suiza.
Dado que el Reino Unido ya no exigía a los pasajeros que llegaban al aeropuerto que rellenaran tarjetas de desembarque, se desconocía su profesión. Con todo, una simple búsqueda en Internet reveló que Nina Antonova trabajaba como periodista de investigación para Moskovskaya Gazeta, el semanario anti-Kremlin propiedad del mismísimo Viktor Orlov. Había huido de Rusia en 2014 tras sobrevivir a un intento de asesinato y desde su corresponsalía en Zúrich había sacado a la luz numerosos casos de corrupción que implicaban a miembros del círculo íntimo del presidente ruso. Se describía a sí misma como disidente y aparecía con frecuencia en la televisión suiza como experta en asuntos rusos.
El suyo no era el currículum típico de una asesina de Moscú Centro. Aun así, teniendo en cuenta el historial del Kremlin, no podía descartarse que no lo fuera. De lo que no había duda era de que había que interrogarla, y cuanto antes mejor. Según las cámaras de seguridad, salió de la residencia de Orlov a las 18:35 y se dirigió a pie al hotel Cadogan, en Sloane Street. El recepcionista confirmó que, en efecto, una tal Nina Antonova se había registrado en el hotel esa misma tarde. No, no estaba en su habitación. Había salido del hotel a las siete y cuarto, al parecer para una cena, y aún no había regresado.
Las cámaras de seguridad del hotel habían grabado su salida. Con semblante serio, había subido a la parte de atrás de un taxi al que había llamado un aparcacoches cubierto con un impermeable. El taxi no la llevó a un restaurante, sino al aeropuerto de Heathrow, donde a las diez menos cuarto de la noche embarcó en un vuelo de British Airways con destino a Ámsterdam. Una llamada a su teléfono móvil —cuyo número conocía la policía por el formulario de registro del hotel— no obtuvo respuesta. A partir de ese momento, Nina Antonova se convirtió en la principal sospechosa del asesinato del financiero y editor de prensa ruso Viktor Orlov.
Como postrera humillación, fue Samantha Cooke, del Telegraph, el periódico rival de Orlov, quien publicó la primicia del asesinato, aunque su relato apenas contenía detalles. A la mañana siguiente, durante una comparecencia ante los periodistas frente al Número Diez, el primer ministro Lancaster confirmó que el multimillonario había sido asesinado mediante una toxina química aún no identificada, casi con toda certeza de fabricación rusa. No habló de los documentos que se habían descubierto en el escritorio de Orlov, ni de las dos mujeres que le habían visitado la noche de su asesinato. Una parecía haberse esfumado sin dejar rastro. La otra descansaba cómodamente en el hospital St. Thomas. Y aunque solo fuera por eso, el primer ministro daba gracias al cielo.
Cuando llegó estaba empapada hasta los huesos y temblaba de frío. Al personal de cuidados intensivos no se le notificó su nombre ni su ocupación, solo su nacionalidad y su edad aproximada. Le quitaron la ropa mojada, que metieron en una bolsa roja de riesgo biológico, y le dieron una bata y una mascarilla para que se las pusiera. Sus pupilas respondían y no presentaba obstrucción de las vías respiratorias. Tenía alterados el ritmo cardíaco y la respiración. ¿Notaba náuseas? No. ¿Dolor de cabeza? Un poco, admitió, pero seguramente era por el martini que se había tomado esa noche. No dijo dónde.
Su estado sugería que había salido ilesa de la exposición al agente nervioso. Aun así, por si los síntomas se manifestaban tardíamente, le administraron atropina y cloruro de pralidoxima por vía intravenosa. La atropina le secó la boca y le nubló la vista, pero por lo demás no tuvo efectos secundarios reseñables.
Tras cuatro horas en observación, la trasladaron en silla de ruedas a una habitación en una de las últimas plantas del hospital, con vistas al Támesis. Eran casi las cuatro de la madrugada cuando por fin se quedó dormida. Sus sacudidas dieron un buen susto a las enfermeras del turno de noche —los espasmos musculares eran síntoma de envenenamiento por agentes nerviosos—, pero la pobre solo estaba teniendo una pesadilla. Dos agentes uniformados de la Policía Metropolitana vigilaban su puerta, junto a un hombre de traje oscuro con un auricular en la oreja. Más tarde, la dirección del hospital se vio obligada a desmentir el rumor que se extendió como un virus entre el personal, según el cual dicho agente pertenecía a la rama de la policía encargada de proteger a la familia real y al primer ministro.
Eran casi las diez de la mañana cuando la mujer se despertó. Tras tomar un desayuno ligero —café y una tostada—, volvieron a examinarla. Las pupilas respondían y las vías respiratorias seguían despejadas. El ritmo cardíaco, la respiración y la presión arterial eran normales. Parecía que estaba fuera de peligro, dictaminó el médico.
—¿Significa eso que puedo marcharme?
—Todavía no.
—¿Cuándo, entonces?
—A última hora de la tarde, como muy pronto.
Aunque su desilusión era más que evidente, aceptó su destino sin rechistar. Las enfermeras procuraron que se sintiera cómoda, pero ella esquivó con destreza cualquier intento de entablar conversación más allá del tema de su estado de salud. Era extremadamente educada, sí, pero reservada y distante. Pasó gran parte del día viendo la cobertura televisiva del asesinato del multimillonario ruso. Al parecer, estaba implicada de algún modo en el asunto, aunque por lo visto Downing Street había decidido mantenerlo en secreto. Se había advertido al personal del hospital que no dijera ni una palabra sobre ella a la prensa.
Poco después de las cinco de la tarde sonó el teléfono de su habitación. Era el Número Diez, el primer ministro en persona, según una de las operadoras, que juró haber reconocido su voz. Unos minutos después de que terminara la conversación, llegó un hombre de aspecto juvenil, con aire de párroco rural, llevando una muda de ropa y una bolsa de aseo. Escribió algo ilegible en el libro de visitas y esperó en el pasillo, con los policías, mientras la mujer se duchaba y se vestía. Tras un último examen, que superó con éxito, los médicos le dieron el alta. El hombre de aspecto juvenil se apoderó al instante del formulario y ordenó a la enfermera jefe que borrara la historia de la paciente del sistema informático. Un momento después, tanto la historia como la paciente habían desaparecido.
4Hospital St. Thomas, Lambeth
Un Bentley Continental plateado esperaba frente a la entrada principal del hospital. El conductor, vestido con gabardina Burberry Camden y traje de botonadura sencilla de Richard Anderson, confeccionado en Savile Row, se apoyaba con indiferencia en el capó. Tenía el pelo descolorido por el sol y los ojos de un azul intenso. Sarah se bajó la mascarilla y le besó en la boca, que parecía lucir una sonrisa irónica permanente.
—¿De verdad te parece sensato? —preguntó Christopher.
—Mucho. —Ella deslizó la yema del dedo índice por el hoyuelo de su barbilla robusta. Tenía la piel tersa y morena. Los años que había pasado en las montañas de Córcega habían dado a su tez un tono mediterráneo.
—Estás para comerte.
—¿Es que no te han dado de comer ahí dentro?
—No tenía mucho apetito después de ver a Viktor así. Pero prefiero que hablemos de algo más agradable.
—¿De qué, por ejemplo?
—De todas las guarradas que voy a hacerte cuando lleguemos a casa.
Se mordió el labio inferior y se deslizó en el asiento del copiloto del Bentley. Poco después de mudarse a Londres, le había sugerido a Christopher que vendiera el coche y se comprara otro menos ostentoso, un Volvo, quizá; a ser posible, una berlina. Ahora, mientras sentía la caricia del cuero acolchado, se preguntaba cómo había podido ser tan tonta. Uno de sus standards de jazz favoritos sonaba sedosamente en el equipo de música. Cantó junto a Chet Baker mientras cruzaban el puente de Westminster.
I fell in love just once, and then it had to be with you…[1]
El tráfico de la hora punta languidecía. En la orilla opuesta del Támesis, los andamios ocultaban por completo Elizabeth Tower, alterando el horizonte de Londres. Incluso la famosa esfera del reloj estaba velada. Qué mal andaba el mundo, se dijo Sarah. Todo se había desmoronado.
Everything happens to me…
—No sabía que tenías una voz tan bonita —dijo Christopher.
—Creía que los espías tenían que mentir bien.
—Yo soy agente de inteligencia. Los espías son las personas a las que engañamos para que traicionen a su país.
—Eso no cambia nada. Sigo sin saber cantar.
—Qué va.
—Claro que sí. Cuando estaba en primer curso, en Brearley, mi maestra escribió todo un tratado en mi boletín de notas hablando sobre mi incapacidad para entonar una melodía.
—Ya sabes lo que dicen de los maestros.
—La señorita Hopper —dijo Sarah con rencor—. Por suerte, a mi padre le trasladaron a Londres al año siguiente. Me matriculó en el Colegio Americano de St. John’s Wood y pude cerrar ese capítulo de mi vida. —Miró por la ventanilla las aceras desiertas de Birdcage Walk—. Cuando vivíamos en Londres, solía dar paseos larguísimos con mi madre. Entonces todavía nos hablábamos.
Los Marlboro de Christopher descansaban sobre la consola central del coche, bajo su encendedor Dunhill de oro. Sarah dudó un momento; luego sacó uno del paquete.
—Quizá no deberías.
—¿No te has enterado? Dicen que mata el coronavirus. —Encendió el mechero y acercó el extremo del cigarrillo a la llama—. Podrías haber venido a verme, ¿sabes?
—Sanidad prohíbe las visitas, salvo en caso de muerte inminente.
—Estuve expuesta a un agente nervioso ruso. Podía haberme muerto.
—Para que lo sepas, me ofrecí a montar guardia delante de tu puerta, pero Graham se negó en redondo. Te manda recuerdos, por cierto.
Christopher encendió Radio Four a tiempo de escuchar el comienzo de las noticias de las seis. El asesinato de Viktor Orlov había conseguido desplazar a la pandemia de los titulares. El Kremlin negaba cualquier implicación en el asunto y acusaba a los servicios de inteligencia británicos de un complot para desacreditar a Rusia. Según la BBC, las autoridades británicas aún no habían identificado la toxina empleada para matar a Orlov. Tampoco sabían cómo había llegado la sustancia a la casa del multimillonario en Cheyne Walk.
—Seguro que tú sabes más —comentó Sarah.
—Mucho más.
—¿Qué tipo de agente nervioso era?
—Me temo que eso es alto secreto, cariño.
—Yo también lo soy.
Christopher sonrió.
—Es una sustancia conocida como Novichok. Es…
—Un arma binaria desarrollada por la Unión Soviética en los años setenta. Los científicos que la crearon decían que era entre cinco y ocho veces más letal que el VX, lo que la convierte en el arma más mortífera jamás creada.
—¿Has terminado?
—¿Cómo introdujeron los rusos el Novichok en el despacho de Viktor?
—Los documentos que viste en su escritorio estaban cubiertos de polvo ultrafino de Novichok.
—¿Qué eran?
—Registros financieros de algún tipo, al parecer.
—¿Cómo llegaron allí?
—Ah, sí —dijo Christopher—. Ahí es donde la cosa se pone interesante.
—¿Y estáis completamente seguros de que la mujer que estuvo en casa de Viktor era Nina Antonova? —preguntó Sarah cuando Christopher concluyó su informe.
—Hemos comparado una foto de vigilancia tomada en Heathrow con una aparición reciente que hizo en televisión. El programa de reconocimiento facial ha dictaminado que se trata de la misma persona. Y los guardaespaldas de Viktor dicen que la saludó como si fuera una buena amiga.
—¿Una buena amiga que llevaba una remesa de documentos envenenados?
—Cuando el Kremlin quiere matar a alguien, suele ser un conocido o un socio el que sirve el champán. Pregúntaselo, si no, al príncipe heredero Abdulá de Arabia Saudí.
—Ni lo sueñes. —Entraron en Sloane Square. La oscura fachada del Royal Court Theatre pasó ante la ventanilla de Sarah—. ¿Y cuál es vuestra teoría? ¿Que los servicios de inteligencia rusos reclutaron a Nina Antonova, una conocida disidente y periodista de investigación, para asesinar al hombre que salvó él solito su revista?
—¿He dicho yo que la reclutaran?
—Elige tú el término que prefieras.
Christopher llevó el Bentley hacia King’s Road.
—Tanto Vauxhall Cross como nuestros colegas de Thames House han llegado a la conclusión de que Nina Antonova es en realidad una agente de inteligencia rusa que se introdujo hace años en la Moskovskaya Gazeta y ha estado esperando el momento de actuar.
—¿Y cómo explicas el intento de asesinato que la obligó a huir de Rusia?
—Fue una estratagema estupenda de Moscú Centro.
Sarah no lo descartó por completo.
—Hay otra posibilidad, lo sabes, ¿verdad?
—¿Cuál?
—Que la engañaran para que le entregara a Viktor los documentos envenenados. De hecho, dadas las extrañas circunstancias de su huida de Londres, diría que es la explicación más probable.
—Su huida no tiene nada de extraña. Se fue antes de que pudiéramos identificarla.
—Entonces, ¿por qué se registró en un hotel en vez de irse directamente al aeropuerto? ¿Y por qué se fue a Ámsterdam en vez de a Moscú?
—A esa hora no había ningún vuelo directo a Moscú. Suponemos que tomó un avión a Moscú esta misma mañana, usando un pasaporte legal.
—Si es así, seguramente ya estará muerta. La verdad es que me sorprende que llegara viva a Heathrow.
Christopher giró en Old Church Street y se dirigió al norte, hacia Kensington.
—Creía que los analistas de la CIA estaban adiestrados para no sacar conclusiones precipitadas.
—Los que estáis sacando conclusiones precipitadas sois vosotros y vuestros colegas del MI5. —Sarah contempló la brasa de su cigarrillo—. El teléfono fijo de Viktor estaba descolgado cuando entré en el despacho. Debió de llamar a alguien antes de morir.
—Llamó a Nina.
—¿Ah, sí?
—Ella estaba en su habitación del Cadogan. Se marchó del hotel unos minutos después.
—¿El GCHQ tenía pinchados los teléfonos de Viktor?
—El Gobierno británico no espía las comunicaciones de destacados editores de periódicos.
—Viktor Orlov no era un editor cualquiera.
—Por eso ha muerto —dijo Christopher.
—¿De qué crees que hablaron?
—Yo diría que Viktor debía de estar bastante enfadado con Nina por haberle envenenado.
Sarah frunció el ceño.
—¿De verdad crees que un hombre como Viktor desperdiciaría sus últimos momentos de vida echándole la bronca a su asesina?
—¿Por qué, si no, iba a llamarla veinte minutos después de que se marchara?
—Para avisarla de que ella sería la siguiente.
Christopher torció hacia Queen’s Gate Terrace.
—Esto se te da bastante bien, ¿sabes?
—Para ser marchante de arte —repuso Sarah.
—Una marchante de arte con un pasado singular.
—Mira quién fue a hablar.
Christopher aparcó el Bentley frente a una casa georgiana de color crema. Sarah y él compartían el dúplex de las dos primeras plantas. El piso de arriba era propiedad de una empresa fantasma de nombre impreciso registrada en las Islas Caimán. En el Reino Unido había casi cien mil inmuebles de lujo —muchos de ellos situados en barrios exclusivos de Londres como Kensington y Knightsbridge— en manos de propietarios misteriosos. Ni siquiera el MI6 había podido averiguar la verdadera identidad de su vecino ausente.
Christopher apagó el motor, pero dudó antes de abrir la puerta.
—¿Pasa algo? —preguntó Sarah.
—La luz de la cocina está encendida.
—Te habrás olvidado de apagarla al salir esta mañana.
—No. —Christopher se metió la mano bajo la chaqueta del traje y sacó una Walther PPK—. Espera aquí. Tardo solo un momento.
[1] Solo me enamoré una vez y tuvo que ser de ti… Todo me pasa a mí.
5Nahalal, Israel
Por ser el director general de la Oficina, Gabriel Allon podía utilizar los pisos francos como le pareciera oportuno. Su sentido ético, sin embargo, no le permitió tomar prestada una casa a fin de sacar a su mujer y a sus hijos de su estrecho piso de Narkiss Street, Jerusalén, durante el confinamiento. Por insistencia suya, Intendencia le propuso un alquiler mensual ajustado a las tarifas del mercado. Gabriel se apresuró a duplicarlo y ordenó a la oficina de Personal que dedujera el importe del alquiler de su salario. En aras de la transparencia, envió copias de toda la documentación a Kaplan Street para su aprobación. El primer ministro, que estaba acusado de malversación de fondos públicos, no entendió a qué venía tanto alboroto.
La casa en cuestión no era lujosa, ni mucho menos: un bungaló más bien pequeño que solía utilizarse para tomar declaración y ocultar a agentes que volvían de una misión. Estaba situado en Nahalal, un antiguo moshav del valle de Jezreel, a una hora de King Saul Boulevard por el norte. El mobiliario era escaso pero cómodo, y la cocina y los baños estaban recién reformados. Había vacas en el prado, gallinas en el gallinero, varias hectáreas de tierras de cultivo y un jardín con césped a la sombra de los eucaliptos. Como el moshav estaba defendido por un cuerpo de policía local de primera fila, no había que preocuparse por la seguridad.
Chiara y los niños se instalaron en el bungaló a finales de marzo y se quedaron allí después de que el agradable clima primaveral diera paso al calor tórrido del verano. Las tardes eran insoportables, pero por las noches soplaba una brisa fresca procedente de la Alta Galilea. La piscina comunitaria del moshav estaba cerrada por orden del Gobierno, y una oleada de contagios veraniegos hacía imposible quedar para jugar con otros niños. Pero daba igual; Irene y Raphael se conformaban con pasar el día organizando complicadísimos juegos con las gallinas y el rebaño de cabras del vecino. A mediados de junio, la piel de ambos era ya de color moka. Aunque Chiara los embadurnaba con protector solar, estaban cada vez más morenos.
—Lo mismo les pasó a los judíos que fundaron el moshav en 1921 —explicó Gabriel—. Raphael e Irene ya no son urbanitas ñoños. Son hijos del valle.
Durante la primera oleada de la pandemia, Gabriel había estado casi siempre ausente. Provisto de un avión Gulfstream nuevo y de varias maletas llenas de dinero, había viajado por todo el mundo en busca de respiradores, instrumental de análisis y trajes protectores para sanitarios. Compró la mayor parte del material en el mercado negro y se encargó de transportarlo en persona a Israel, donde se distribuyó por hospitales de todo el país. Cuando la prensa se enteró de sus esfuerzos, un influyente columnista de Haaretz comentó que debería dedicarse a la política cuando dejara su puesto en la Oficina. La propuesta tuvo una acogida tan favorable que muchos comentaristas se preguntaron si no habría sido en realidad una estratagema para sondear el terreno. Gabriel, avergonzado por tanto revuelo, publicó un comunicado en el que aseguraba que no tenía ningún interés en ocupar un cargo electo, lo que los comentaristas interpretaron como una prueba palmaria de que se presentaría a las elecciones a la Knesset en cuanto terminara su mandato. Lo único que quedaba por saber, decían, era su afiliación política.
A principios de junio, la Oficina volvió a dedicarse a tareas más convencionales. Alarmado por las informaciones que indicaban que Teherán seguía tratando de construir un arma nuclear, Gabriel introdujo una bomba de gran tamaño en una fábrica de centrifugadoras de Natanz. Seis semanas después, en una audaz operación auspiciada por los estadounidenses, un equipo de asalto de la Oficina mató a un alto mando de Al Qaeda en el centro de Teherán. Gabriel filtró los detalles del asesinato a una periodista del New York Times amiga suya, aunque solo fuera para recordarles a los iraníes que podía entrar en su país cuando se le antojara y atacar a voluntad.
A pesar de la cantidad de operaciones que hubo ese verano, solía llegar a Nahalal a tiempo para cenar. Chiara ponía la mesa al fresco, en el jardín, y Raphael e Irene le contaban alborozados los pormenores del día, siempre idénticos a los de la víspera. Después, Gabriel los llevaba a dar un paseo por los polvorientos caminos del valle y les contaba historias de su infancia en el entonces todavía incipiente Estado de Israel.
Había nacido en Ramat David, un kibutz situado cerca de allí. En aquella época no había ordenadores ni teléfonos móviles, claro. La televisión no llegó a Israel hasta 1966, y ni siquiera entonces quiso su madre que entrara un televisor en casa, por miedo a que la distrajera de su trabajo. Gabriel les explicaba a los niños que solía sentarse a sus pies mientras ella pintaba y que imitaba sus pinceladas en un lienzo propio. No les hablaba, en cambio, de los números que su madre tenía tatuados en el brazo izquierdo, ni de las velas que se encendían en casa en recuerdo de los familiares muertos en los campos de concentración. Tampoco de los gritos que se oían en otros bungalós de Ramat David de madrugada, cuando llegaban los demonios.
Poco a poco, les fue contando más cosas de sí mismo: hilos, fragmentos sueltos, retazos de verdad mezclados con evasivas sutiles y alguna que otra mentira sin ambages, aunque solo fuera para protegerlos de los horrores de la vida que había llevado. Sí, les dijo, había sido soldado, pero un soldado de los buenos. Cuando dejó el ejército, ingresó en la Academia Bezalel de Arte y Diseño y comenzó a formarse como pintor. Pero en el otoño de 1972, tras el atentado terrorista de los Juegos Olímpicos de Múnich, Ari Shamron, al que los niños llamaban saba, le pidió que participara en una operación conocida como Ira de Dios. No les contó que él en persona había matado a seis integrantes de la facción de la OLP responsable del atentado, ni que siempre que pudo les disparó once veces. Les dio a entender, eso sí, que sus vivencias le habían despojado de la capacidad de pintar cuadros originales que estuvieran a la altura de sus expectativas. Y que en lugar de permitir que su talento se desperdiciara, aprendió italiano y viajó a Venecia, donde se formó como restaurador de arte.
Sin embargo, los niños —sobre todo si son hijos de un agente de inteligencia— no se dejan engañar fácilmente, y Raphael e Irene intuían que el relato que Gabriel hacía de su vida distaba mucho de ser completo. Le sondeaban con cuidado, guiados por su madre, que opinaba que ya iba siendo hora de airear en familia los esqueletos que su marido guardaba en el armario. Los niños sabían ya, por ejemplo, que había estado casado anteriormente y que el rostro de su hijo muerto los miraba cada noche desde las nubes que el propio Gabriel había pintado en la pared de su dormitorio. Pero ¿cómo había sucedido? Gabriel respondió con una versión muy edulcorada de los hechos, consciente de que aun así abriría la caja de Pandora.
—¿Por eso siempre miras debajo del coche antes de que montemos?
—Sí.
—¿Quieres a Dani más que a nosotros?
—Por supuesto que no. Pero no debemos olvidarnos de él.
—¿Dónde está Leah?
—Vive en un hospital especial en Jerusalén, no muy lejos de donde vivimos nosotros.
—¿Nos ha visto alguna vez?
—Solo a Raphael.
—¿Por qué?
Porque Dios, en su infinita sabiduría, había hecho de Raphael un duplicado perfecto del hijo muerto de Gabriel. Eso tampoco se lo dijo a los niños, por el bien de todos. Aquella noche, mientras Chiara dormía plácidamente a su lado, revivió en sueños el atentado de Viena y al despertar descubrió que su mitad de la cama estaba empapada de sudor. Fue quizá lo más apropiado, pues, que al coger el teléfono que había dejado en la mesilla de noche se enterara de que un viejo amigo había sido asesinado en Londres.
Se vistió a oscuras, subió a su todoterreno y condujo hasta King Saul Boulevard. Después de que le tomaran la temperatura y le hicieran un test rápido de COVID, subió en su ascensor privado hasta la última planta, donde estaba su despacho, debidamente higienizado. Dos horas más tarde, tras ver la elusiva rueda de prensa del primer ministro británico frente al Número Diez, llamó a Graham Seymour por la línea directa. Graham no le dio más datos sobre el asesinato, salvo el nombre de la mujer que había encontrado el cadáver. Gabriel respondió con la misma pregunta que había hecho el primer ministro la noche anterior.
—¿Se puede saber qué hacía en casa de Viktor Orlov?
Si alguna ventaja tenía su existencia tras la irrupción del virus, era el avión Gulfstream. El G550, asombrosamente cómodo y de procedencia difusa, aterrizó en el aeropuerto Ciudad de Londres a las cuatro y media de esa misma tarde. El pasaporte diplomático israelí que les mostró a las autoridades de inmigración llevaba un nombre falso y no engañó a nadie.
Aun así, tras otro test rápido de COVID, se le permitió entrar en el Reino Unido. Una berlina de la embajada le condujo al número 18 de Queen’s Gate Terrace, en Kensington. Según la lista de nombres que figuraba en el portero automático, el ocupante del dúplex era un tal Peter Marlowe. Gabriel llamó al timbre y, en vista de que nadie respondía, bajó los peldaños de hierro forjado hasta la entrada inferior y sacó la fina ganzúa que solía llevar en el bolsillo de la chaqueta. Ninguna de las dos cerraduras de alta calidad se le resistió en exceso.
Cuando entró en la casa, la alarma protestó con un trino suave. Introdujo el código de ocho dígitos en el teclado y encendió la luz del techo, iluminando la espaciosa cocina de diseño. La mampostería era corsa, al igual que la botella de vino rosado que sacó de la atiborrada nevera Sub-Zero. Descorchó el vino y encendió la radio Bose que descansaba sobre la encimera de granito.
El Gobierno ruso niega cualquier implicación en la muerte de Orlov…
El presentador de la BBC pasó bruscamente del asesinato de Orlov a las últimas noticias de la pandemia. Gabriel apagó la radio y bebió un poco de vino corso. Por fin, a las seis y veinte, un Bentley Continental paró en la calle y de él se apeó un hombre bien vestido. Un momento después estaba en la puerta abierta de la cocina, sujetando una Walther PPK con las manos extendidas.
—Hola, Christopher. —Gabriel levantó la copa de vino—. Hazme el favor de bajar la dichosa pistola. Si no, uno de los dos podría salir herido.
6Queen’s Gate Terrace, Kensington
Christopher Keller formaba parte de un club sumamente pequeño: la hermandad de los terroristas, asesinos, espías, traficantes de armas, ladrones de arte y sacerdotes caídos en desgracia que se habían propuesto asesinar a Gabriel Allon y aún seguían sobre la faz de la tierra. Los motivos de Christopher para acometer esa empresa habían sido de índole más pecuniaria que política. Por aquel entonces trabajaba al servicio de Don Anton Orsati, el jefe de una familia de la mafia corsa especializada en el asesinato a sueldo. A diferencia de muchos de los necios que le habían precedido, Christopher era un rival digno de encomio, un exmiembro de las fuerzas especiales del SAS que había servido en misión secreta en Irlanda del Norte durante uno de los periodos más duros del conflicto norirlandés. Gabriel había sobrevivido únicamente porque Christopher, por cortesía profesional, se negó a apretar el gatillo cuando tuvo ocasión de matarle. Unos años después, Gabriel le devolvió el favor convenciendo a Graham Seymour de que le diera trabajo en el MI6.
Como parte de su acuerdo de repatriación, a Christopher se le había permitido conservar la sustanciosa fortuna que había amasado trabajando para Don Orsati. Había invertido parte de ese dinero —ocho millones de libras, para ser exactos— en el dúplex de Queen’s Gate Terrace. La última vez que Gabriel se había pasado por allí sin avisar, las habitaciones estaban prácticamente vacías. Ahora estaban decoradas con gusto, en seda estampada y cretona, y un leve pero inconfundible olor a pintura fresca impregnaba el aire. Era evidente que Christopher le había dado a Sarah carta blanca y recursos ilimitados. Gabriel había bendecido a regañadientes su relación, convencido de que sería tan breve como desastrosa. Incluso había conseguido que Sarah trabajara en la galería de Julian, a pesar de los problemas de seguridad que ello entrañaba. Tenía que reconocer que, incluso tras haberse visto expuesta a un agente nervioso ruso, hacía muchos años que no la veía tan feliz. Y si alguien se había ganado el derecho a ser feliz, pensó Gabriel, esa era Sarah Bancroft.
Estaba reclinada en un mullido sillón del salón de arriba, descalza y con una copa de vino en la mano. Sus ojos azules no se apartaban de Christopher, que ocupaba un sillón a juego, a su derecha. Gabriel se había acomodado en un rincón algo apartado, donde estaba a salvo de sus microbios y ellos de los suyos. Sarah le había saludado con grata sorpresa, pero sin darle siquiera un beso en la mejilla o un abrazo fugaz. Tales eran las costumbres sociales del nuevo mundo feliz dominado por la COVID; todos se habían vuelto intocables. O tal vez, pensó Gabriel, Sarah solo trataba de mantenerle a distancia. Nunca había ocultado que estaba locamente enamorada de él, ni siquiera cuando le pidió su aprobación para dejar Nueva York y mudarse a Londres.
Parecía que Christopher había roto por fin ese hechizo. Gabriel sospechaba que su aparición había interrumpido un momento de intimidad, pero quería aclarar una o dos cosas antes de despedirse.
—¿Y estás segura de la autoría del cuadro? —preguntó.
—No se lo habría ofrecido a Viktor si no lo estuviera. Habría sido muy poco ético por mi parte.
—¿Desde cuándo se preocupan por la ética los marchantes de arte?
—O los agentes de inteligencia —replicó Sarah.
—Pero los maestros antiguos italianos no son tu especialidad, ¿verdad? De hecho, si no recuerdo mal, tu tesis en Harvard trataba sobre los expresionistas alemanes.
—Eso fue a la tierna edad de veintiocho años. —Se apartó un mechón de pelo rubio de la cara usando solo el dedo corazón—. Pero antes de eso, como bien sabes, hice un máster en Historia del Arte en el Instituto Courtauld de Londres.
—¿Pediste una segunda opinión sobre el cuadro?
—Sí, a Niles Dunham. Me ofreció ochocientos mil en el acto.
—¿Por un Artemisia? Qué desfachatez.
—Eso le dije yo.
—Aun así, tal y como están las cosas, habrías hecho bien aceptando.
—Te aseguro que pienso llamarle a primera hora de la mañana.
—No lo hagas, por favor.
—¿Por qué?
—Porque nunca sabe uno cuándo puede venirle bien un cuadro recién descubierto de Artemisia Gentileschi.
—Hay que restaurarlo —le advirtió Sarah.
—¿Tenías a alguien en mente para ese trabajo?

![Die Fälschung (Gabriel Allon 22) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a3c78f56d830648941e8541a912ece8c/w200_u90.jpg)
![Der Geheimbund (Gabriel Allon 20) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3f0442bd1f64b2b41e586c80150b3c0/w200_u90.jpg)
![Die Cellistin (Gabriel Allon 21) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bdaaa9cd283b671c252c1b0a29ef6f0/w200_u90.jpg)


![Das Vermächtnis (Gabriel Allon 19) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2dc3fc2736d865447dbf9f082ac49b4/w200_u90.jpg)