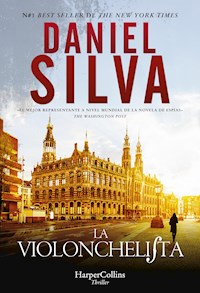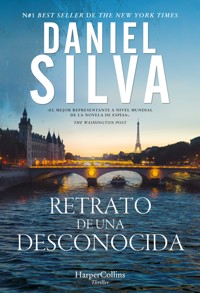
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
En la nueva y deslumbrante obra maestra de Daniel Silva, autor número uno de la lista de superventas de The New York Times, Gabriel Allon se embarca en una búsqueda trepidante para descubrir al mayor falsificador de arte que jamás haya existido. Tras cortar sus lazos con los servicios de inteligencia israelíes, el legendario espía y restaurador de arte Gabriel Allon se instala discretamente en Venecia, el único lugar donde ha conocido la paz. Su bella esposa, Chiara, dirige la Compañía de Restauración Tiepolo y sus dos hijos de corta edad acuden a una scuola elementare del barrio. Gabriel, entretanto, dedica sus días a vagar por las calles y los canales de la ciudad acuática, desprendiéndose de los demonios de su trágico y violento pasado. Pero cuando Julian Isherwood, el excéntrico marchante de arte londinense, le pide que investigue las circunstancias que rodean el redescubrimiento y la lucrativa venta de un cuadro centenario, Gabriel no tarda en descubrir que la obra en cuestión, un retrato de una mujer anónima atribuido a Anton van Dyck, es casi con toda certeza una falsificación hecha con diabólica habilidad. Para encontrar al misterioso personaje que pintó el cuadro —y destapar un fraude multimillonario en la cúspide del mundo del arte—, Gabriel concibe uno de los planes más complejos de su carrera. Si quiere tener éxito, habrá de convertirse en la imagen especular del hombre al que busca: el mayor falsificador de cuadros de la historia. Elegante, sofisticada y brillante en su trama argumental, la nueva novela de Daniel Silva es un recorrido fascinante por el lado oscuro del mundo del arte. Desde su elegante comienzo hasta los impactantes giros de su clímax, Retrato de una desconocida es una de las mejores historias de robos jamás escritas. Y una prueba más de que, dentro del género de la intriga y el suspense internacionales, Daniel Silva no tiene igual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Retrato de una desconocida
Título original: Portrait of an Unknown Woman
© 2022, Daniel Silva
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Darren Holt, HarperCollins Design Studio
Imágenes de cubierta: El río Sena y el Pont au Change de Kryssia Campos/Getty Images; el resto de imágenes de Shutterstock
ISBN: 9788491398684
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Cita
Primera parte. Craquelado
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Segunda parte. Dibujo subyacente
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Tercera parte. Pentimento
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
Capítulo 68
Capítulo 69
Capítulo 70
Cuarta parte. Desvelamiento
Capítulo 71
Capítulo 72
Capítulo 73
Capítulo 74
Capítulo 75
Nota del autor
Agradecimientos
Nota
Si te ha gustado este libro…
Para Burt Bacharach
Y, como siempre, para mi mujer, Jamie, y mis hijos, Lily y Nicholas
No todo lo que reluce es oro.
WILLIAM SHAKESPEARE
El mercader de Venecia
PRIMERA PARTE Craquelado
1
Mason’s Yard
Cualquier otro día, Julian la habría tirado directamente a la basura. O, mejor aún, la habría metido en la potente trituradora de papel de Sarah. Durante el largo y sombrío invierno de la pandemia, cuando habían vendido un solo cuadro, ella había utilizado aquel artilugio para destruir implacablemente los abultados archivos de la galería. Julian, traumatizado por su empeño, temía que, cuando no tuviera más registros de ventas y albaranes innecesarios que destruir, le tocara el turno a él de pasar por la trituradora. Se iría de este mundo convertido en un diminuto paralelogramo de papel amarillento, echado al contenedor de reciclaje junto con el resto de los desperdicios de la semana, y retornaría a la vida transformado en un vasito de café respetuoso con el medio ambiente. Suponía, no sin cierta razón, que había destinos peores.
La carta había llegado a la galería un viernes lluvioso de finales de marzo, dirigida a mister Julian Isherwood. Sarah (que había sido agente secreta de la CIA y no tenía ningún reparo en leer el correo del prójimo) la había abierto aun así. Intrigada, la dejó sobre el escritorio de Julian junto con varias cosas sin importancia llegadas con el correo de la mañana, la única correspondencia que por lo general le permitía ver. Él la leyó por primera vez con la gabardina chorreante todavía puesta y el espeso cabello gris alborotado por culpa del viento. Eran las once y media, lo que en sí mismo era digno de mención. Últimamente, rara vez pisaba la galería antes de las doce, lo que le daba el tiempo justo para estorbar un poco antes de iniciar el paréntesis de tres horas que dedicaba cada día al almuerzo.
Su primera impresión de la carta fue que su autora, una tal madame Valerie Bérrangar, tenía la letra más exquisita que había visto desde hacía siglos. Al parecer, había leído el artículo publicado hacía poco en Le Monde sobre la venta multimillonaria por parte de Isherwood Fine Arts de Retrato de una desconocida, óleo sobre lienzo de 115 por 92 centímetros, del pintor barroco flamenco Anton van Dyck. Por lo visto, madame Bérrangar tenía dudas acerca de la transacción, dudas de las cuales deseaba hablarle en persona, ya que eran de índole ética y legal. Le esperaría en el Café Ravel de Burdeos a las cuatro de la tarde del lunes. Era su deseo que acudiera solo a la cita.
—¿Qué opinas? —preguntó Sarah.
—Que está loca de remate, evidentemente. —Julian le mostró la carta escrita a mano, como si eso demostrara que tenía razón—. ¿Cómo ha llegado? ¿Por paloma mensajera?
—Por DHL.
—¿El albarán llevaba remitente?
—Ha usado la dirección de una oficina de DHL en Saint-Macaire. Está a unos cincuenta kilómetros de…
—Sé dónde está Saint-Macaire —repuso Julian, y al instante se arrepintió de haber contestado con tanta brusquedad—. ¿Por qué tengo la horrible sensación de que me están chantajeando?
—A mí no me da la impresión de ser una chantajista.
—Ahí es donde te equivocas, corazón. Todos los chantajistas y extorsionadores que he conocido tenían unos modales impecables.
—Entonces, quizá deberíamos avisar a Scotland Yard.
—¿Involucrar a la policía? ¿Te has vuelto loca?
—Al menos enséñale la carta a Ronnie.
Ronald Sumner-Lloyd era el carísimo abogado de Julian, con despacho en Berkeley Square.
—Tengo una idea mejor.
Eran las 11:36 de la mañana cuando Julian, bajo la mirada de reproche de Sarah, suspendió la carta sobre su anticuada papelera metálica, una reliquia de los días de gloria de la galería, cuando esta estaba situada en la elegante New Bond Street (o New Bondstrasse, como se la conocía en algunos sectores del oficio). Pero, por más que lo intentó, no consiguió soltar el dichoso papel. O quizá, pensó después, fuera la carta de madame Bérrangar la que se pegó a sus dedos.
La dejó a un lado, revisó el resto del correo de la mañana, devolvió algunas llamadas e interrogó a Sarah sobre los pormenores de una venta que estaba pendiente. Luego, como no tenía nada más que hacer, se fue al Dorchester a almorzar. Le acompañó, cómo no, una mujer: una empleada de una venerable casa de subastas londinense, recién divorciada, sin hijos, mucho más joven que él pero no hasta un punto indecoroso. Julian la dejó anonadada con sus conocimientos sobre los pintores italianos y holandeses del Renacimiento y le regaló el oído con sus hazañas de galerista. Llevaba interpretando aquel papel con éxito moderado desde hacía más tiempo del que se atrevía a recordar. Era el incomparable Julian Isherwood, Julie para sus amigos, Julie el Jugoso para sus camaradas de ocasionales correrías alcohólicas. Leal a más no poder, confiado hasta decir basta e inglés hasta la médula. Tan inglés como el té y la mala dentadura, le gustaba decir a él. Y, sin embargo, de no ser por la guerra, habría sido otra persona completamente distinta.
Al volver a la galería, descubrió que Sarah había pegado una nota adhesiva de color fucsia en la carta de madame Bérrangar aconsejándole que reconsiderara el asunto. Leyó la carta por segunda vez, despacio. Su tono era tan formal como el grueso papel en el que estaba escrita. Incluso él tuvo que reconocer que madame Bérrangar parecía bien razonable, en absoluto una extorsionadora. Seguramente, pensó, no le haría ningún daño limitarse a escuchar lo que quisiera decirle. Además, el viaje le proporcionaría un muy necesario descanso de su aplastante carga de trabajo en la galería. Y el pronóstico meteorológico auguraba varios días de lluvia y frío casi ininterrumpidos en Londres. En el suroeste de Francia, en cambio, era ya primavera.
Una de las primeras medidas que adoptó Sarah al entrar a trabajar en la galería fue informar a Ella, la despampanante pero ineficaz recepcionista de Julian, de que sus servicios ya no eran necesarios. Después no se molestó en contratar a una sustituta. Era más que capaz, decía, de responder al teléfono y al correo electrónico, llevar la agenda y abrir a las visitas que se presentaban en la puerta perpetuamente cerrada de Mason’s Yard.
Se negó, no obstante, a organizar el viaje de Julian, si bien condescendió a mirar por encima de su hombro mientras lo hacía él mismo, aunque solo fuera para asegurarse de que no reservaba por error un billete en el Orient Express a Estambul y no uno en el Eurostar a París. Desde allí, apenas había dos horas y catorce minutos de viaje en TGV hasta Burdeos. Julian consiguió comprar un billete en primera clase y a continuación reservó una suite en el Intercontinental para dos noches, solo por si acaso.
Concluida la tarea, se dirigió al bar del Wiltons para tomar una copa con Oliver Dimbleby y Roddy Hutchinson, los marchantes con más fama de golfos de todo Londres. Una cosa llevó a otra, como solía ocurrir cuando Oliver y Roddy estaban de por medio, y eran más de las dos de la madrugada cuando Julian se dejó caer por fin en su cama. Pasó el sábado cuidándose la resaca y dedicó gran parte del domingo a hacer la maleta. En tiempos, se habría subido al Concorde solamente con un maletín y una chica guapa sin pensárselo dos veces. Ahora, en cambio, los preparativos para una excursión a través del canal de la Mancha requerían todo su poder de concentración. Supuso que era otro inconveniente de hacerse mayor, como su alarmante despiste, los sonidos extraños que emitía o su incapacidad aparente para cruzar una habitación sin chocarse con algo. Tenía preparada una lista de excusas burlonas para justificar su humillante torpeza: nunca había sido muy deportista; la culpa era de la maldita lámpara o de la mesita auxiliar, que le había atacado.
Durmió mal, como solía ocurrirle en vísperas de un viaje importante, y se despertó con la molesta sensación de que estaba a punto de sumar un error más a su larga lista de errores espantosos. Su animo mejoró, no obstante, cuando el Eurostar salió del túnel del canal de la Mancha y se lanzó a través de los campos grises y verdes del Pas-de-Calais rumbo a París. Tomó el métro en la Gare du Nord para ir a la Gare Montparnasse y disfrutó de un almuerzo decente en el vagón restaurante del TGV mientras, más allá de la ventanilla, la luz adquiría poco a poco la calidez de un paisaje de Cézanne.
Recordaba con claridad asombrosa el instante en que había visto por primera vez esa luz deslumbrante del sur. Entonces, igual que ahora, viajaba en un tren que había partido de París. Su padre, el marchante judío alemán Samuel Isakowitz, iba sentado frente a él en el compartimento, leyendo un periódico del día anterior como si no ocurriera nada fuera de lo corriente. Su madre, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, tenía la mirada perdida y el semblante inexpresivo.
Encima de sus cabezas, enrollados en hojas de papel parafinado y ocultos en las maletas, había varios cuadros. Su padre había dejado algunas obras menores en su galería de la Rue la Boétie, en el elegante octavo arrondissement. El grueso de su inventario estaba ya escondido en el château que había alquilado al este de Burdeos. Julian permaneció allí hasta el terrible verano de 1942, cuando un par de pastores vascos le ayudaron a cruzar clandestinamente los Pirineos hasta la España neutral. Sus padres fueron detenidos en 1943 y deportados al campo de exterminio nazi de Sobibor, donde murieron en la cámara de gas nada más llegar.
La estación de Saint-Jean de Burdeos estaba pegada al río Garona, al final del Cours de la Marne. El panel de salidas del vestíbulo reformado era un dispositivo moderno —los aplausos de cortesía cuando se actualizaba la información eran cosa del pasado—, pero la fachada de estilo Beaux-Arts, con sus dos relojes prominentes, seguía tal y como la recordaba Julian. Lo mismo podía decirse de los edificios Luis XV de color miel que bordeaban los bulevares que recorrió en la parte trasera de un taxi. Algunas fachadas eran tan claras que parecían resplandecer con luz propia. Otras estaban oscurecidas por la suciedad. Su padre le había explicado que se debía a la porosidad de la piedra de la región, que absorbía el hollín del aire como una esponja y que, lo mismo que las pinturas al óleo, necesitaba una limpieza de vez en cuando.
Por obra de algún milagro, el hotel no había extraviado su reserva. Tras dejar una propina sumamente generosa en la palma del inmigrante que trabajaba como botones, colgó su ropa y se retiró al baño para restaurar su desaliñada apariencia. Eran más de las tres cuando se dio por vencido. Guardó sus objetos de valor en la caja fuerte de la habitación y se debatió un momento entre llevar o no la carta de madame Bérrangar al café. Una voz interior (la de su padre, supuso) le aconsejó que la dejara allí, oculta dentro del equipaje.
La misma voz le indicó que llevara su maletín porque le confería una pátina de autoridad del todo injustificada. Lo llevó por el Cours de l’Intendance, pasando por delante de una hilera de tiendas exclusivas. No había coches, solo peatones y ciclistas y elegantes tranvías eléctricos que se deslizaban por raíles de acero casi en silencio. Julian caminaba sin apresurarse, con el maletín en la mano derecha y la izquierda metida en el bolsillo, junto con la tarjeta llave de la habitación del hotel.
Dobló una esquina detrás de un tranvía y enfiló la Rue Vital Carles. Justo delante de él se alzaban las dos agujas góticas de la catedral de Burdeos, rodeada por una espaciosa plaza de adoquines relucientes. El Café Ravel ocupaba la esquina noroeste. No era un local muy frecuentado por los bordeleses, pero era céntrico y fácil de encontrar. Julian supuso que por eso lo había elegido madame Bérrangar.
La sombra que proyectaba el hôtel de ville caía sobre casi todas las mesas del café, pero la más próxima a la catedral estaba iluminada por el sol y desocupada. Se sentó, dejó el maletín a sus pies y echó un vistazo a los demás clientes. Con la posible excepción del hombre sentado tres mesas a su derecha, ninguno parecía francés. El resto eran turistas, en su mayoría de la variedad paquete turístico. Él desentonaba, con sus pantalones de franela y su americana gris. Parecía un personaje de una novela de E. M. Forster. Pero al menos a madame Bérrangar no le costaría reconocerle.
Pidió un café con leche, pero enseguida se arrepintió y pidió media botella de Burdeos blanco, bestialmente frío, y dos copas. El camarero le llevó el vino cuando las campanas de la catedral estaban dando las cuatro. Julian se alisó de manera automática la parte delantera de la chaqueta mientras escudriñaba la plaza. A las cuatro y media, cuando las sombras comenzaron a alargarse y a invadir su mesa, madame Valerie Bérrangar seguía sin aparecer.
Eran casi las cinco cuando se terminó el vino. Pagó en efectivo, cogió su maletín y fue de mesa en mesa como un mendigo repitiendo el nombre de madame Bérrangar y recibiendo a cambio solo miradas de extrañeza.
El interior del café estaba desierto, menos por el hombre que atendía la vieja barra de zinc. No conocía a ninguna Valerie Bérrangar, pero le sugirió a Julian que dejara su nombre y su número de teléfono.
—Isherwood —dijo cuando el barman entornó los ojos tratando de leer los garabatos picudos que había escrito en el reverso de una servilleta—. Julian Isherwood. Me hospedo en el Intercontinental.
Fuera, volvieron a tañer las campanas de la catedral. Julian siguió a una paloma incapaz de volar por los adoquines de la plaza y torció luego hacia la Rue Vital Carles. Al cabo de un momento, se dio cuenta de que se estaba reprendiendo a sí mismo por haber ido hasta Burdeos sin motivo alguno y haber permitido que aquella mujer, aquella tal madame Bérrangar, removiera recuerdos penosos del pasado.
—¿Cómo se atreve? —gritó, sobresaltando a un pobre transeúnte.
Era otra novedad inquietante provocada por su edad avanzada: aquella propensión que tenía desde hacía un tiempo a expresar en voz alta los pensamientos íntimos que le rondaban por la cabeza.
Las campanas enmudecieron por fin y volvió a oírse el murmullo bajo y placentero del casco antiguo. Un tranvía eléctrico pasó deslizándose por su lado, sotto voce. Julian, cuyo enfado empezaba a remitir, se detuvo ante una pequeña galería de arte y contempló con desazón de profesional los cuadros de inspiración impresionista del escaparate. Oyó vagamente el sonido de una motocicleta que se acercaba. No era el ruido del motor de un escúter, pensó. Era una de esas bestias achaparradas que conducían individuos vestidos con monos resistentes al viento.
El propietario de la galería salió a la puerta y le invitó a entrar a ver de cerca sus fondos. Julian declinó la invitación y siguió calle adelante en dirección al hotel, con el maletín, como de costumbre, en la mano izquierda. El ruido de la motocicleta había aumentado bruscamente, subiendo medio tono de registro. De repente, vio que una mujer mayor (sin duda una sosias de madame Bérrangar) le señalaba con el dedo y le gritaba algo en francés que no entendió.
Temiendo haber hecho de nuevo algo inapropiado, se dio la vuelta y vio que la motocicleta se le echaba encima y que una mano enguantada hacía amago de agarrar su maletín. Se lo pegó al pecho y, al girar sobre sí mismo para apartarse de la trayectoria de la máquina, chocó contra el frío metal de un objeto alto e inamovible. Mientras yacía aturdido en el suelo, vio varias caras cernerse sobre él con expresión de lástima. Alguien sugirió llamar a una ambulancia; otra persona, a los gendarmes. Humillado, echó mano de una de las excusas que tenía preparadas. No había sido culpa suya, explicó. La maldita farola le había atacado.
2
Venecia
Fue Francesco Tiepolo quien, parado sobre la tumba de Tintoretto en la iglesia de la Madonna dell’Orto, vaticinó que algún día Gabriel volvería a Venecia. El comentario no fue una vana especulación, como descubrió Gabriel unas noches más tarde en la isla de Murano, durante una cena a la luz de las velas con su joven y bella esposa. Se opuso al plan con argumentos razonados, sin convicción ni éxito, y, tras un electrizante cónclave en Roma, se cerró el trato. Los términos eran equitativos: todos quedaron contentos. Especialmente, Chiara. Y, por lo que a Gabriel respectaba, eso era lo importante.
Tenía que reconocer que era de lo más lógico. Al fin y al cabo, él se había formado en Venecia y había restaurado, usando un seudónimo, muchas de las grandes obras maestras de la ciudad. Aun así, el arreglo no estaba exento de posibles escollos, entre ellos el organigrama de la Compañía de Restauración Tiepolo, la principal empresa del sector en la ciudad. Según los términos del acuerdo, Francesco permanecería al frente de la compañía hasta su jubilación, momento en el que Chiara, veneciana de nacimiento, asumiría el control. Mientras tanto, ella ocuparía el puesto de directora general y Gabriel trabajaría como director del departamento de pintura. Lo que significaba, a todos los efectos, que iba a trabajar para su esposa.
Aprobó la compra de un lujoso piano nobile de cuatro habitaciones en San Polo, con vistas al Gran Canal, pero por lo demás dejó en las capaces manos de Chiara la planificación y ejecución de la mudanza. Ella se encargó de supervisar la reforma y la decoración del piso desde Jerusalén mientras Gabriel concluía su mandato en King Saul Boulevard. Los últimos meses pasaron a toda prisa (siempre parecía haber una reunión más a la que asistir, una crisis más que esquivar) y a finales de otoño comenzó lo que un destacado columnista de Haaretz definió como «el largo adiós». Los actos fueron muy variados: desde cócteles y cenas de homenaje hasta una fiesta en el hotel Rey David a la que asistieron espiócratas de todo el mundo, incluido el poderoso jefe del Mujabarat jordano y sus homólogos de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Su presencia era la prueba de que Gabriel, que había cultivado acuerdos de seguridad con todo el mundo árabe, dejaba una huella indeleble en una región desgarrada por décadas de conflicto armado. A pesar de todos sus problemas, Oriente Próximo había cambiado a mejor durante su mandato.
Como era reservado por naturaleza y siempre se sentía incómodo en lugares concurridos, todo aquel revuelo se le hacía insoportable. De hecho, prefería con mucho las tranquilas veladas que pasaba con los miembros de su equipo más cercano de colaboradores: los hombres y mujeres con los que había llevado a cabo algunas de las operaciones más célebres de su célebre servicio de espionaje. Pidió perdón a Uzi Navot. Repartió consejos profesionales y matrimoniales a Mijail Abramov y Natalie Mizrahi. Lloró de risa al contar anécdotas desternillantes sobre los tres años que pasó viviendo en la clandestinidad en Europa Occidental con el hipocondríaco de Eli Lavon. Dina Sarid, la archivera del terrorismo palestino e islámico, le pidió que le concediera una serie de entrevistas de despedida para compilar sus hazañas en una historia oficial no clasificada. Como era de esperar, Gabriel se negó. No tenía ningún deseo de pensar en el pasado, le dijo. Solo en el futuro.
Dos oficiales de su equipo, Yossi Gavish, de Investigación, y Yaakov Rossman, de Operaciones Especiales, eran los candidatos con más posibilidades de sucederle, pero ambos se alegraron al saber que Gabriel había elegido finalmente a Rimona Stern, la jefa del Departamento de Recopilación. Una borrascosa tarde de viernes, a mediados de diciembre, Rimona se convirtió en la primera directora general en la historia de la Oficina. Y Gabriel, tras estampar su firma en un montón de documentos relativos a su modesta pensión y a las nefastas consecuencias que sufriría si alguna vez divulgaba los secretos alojados dentro de su cabeza, se convirtió oficialmente en el espía retirado más famoso del mundo. Una vez completado su despojamiento ritual, recorrió King Saul Boulevard de arriba abajo estrechando manos y secando mejillas llorosas. Aseguró a sus desconsoladas tropas que volverían a verle y que tenía intención de seguir al pie del cañón. Pero nadie le creyó.
Esa noche asistió a una última reunión, esta vez a orillas del mar de Galilea. A diferencia de las anteriores, esta fue a ratos conflictiva, si bien al final se llegó a una especie de paz. A la mañana siguiente, temprano, peregrinó a la tumba de su hijo en el Monte de los Olivos y al hospital psiquiátrico cercano a la antigua aldea árabe de Deir Yassin donde residía la madre del niño, encerrada en la prisión de su memoria y en un cuerpo arrasado por el fuego. Con permiso de Rimona, la familia Allon voló a Venecia a bordo del Gulfstream de la Oficina y a las tres de esa misma tarde, después de una ventosa travesía por la laguna en un taxi acuático de madera reluciente, llegaron a su nuevo hogar.
Gabriel se fue derecho a la habitación amplia y luminosa que se había reservado como estudio y encontró allí un antiguo caballete italiano, dos lámparas de trabajo halógenas y un carrito de aluminio con pinceles Winsor & Newton de pelo de marta, pigmentos, medio y disolvente. Faltaba su viejo reproductor de CD manchado de pintura. En su lugar, había un equipo estéreo de fabricación británica provisto de un par de altavoces verticales. Su extensa colección de discos estaba ordenada por género, compositor e intérprete.
—¿Qué te parece? —preguntó Chiara desde la puerta.
—Los conciertos para violín de Bach están en la sección de Brahms. Por lo demás, es absolutamente…
—Increíble, creo yo.
—¿Cómo es posible que hayas hecho todo esto desde Jerusalén?
Ella hizo un ademán quitándole importancia al asunto.
—¿Queda algo de dinero?
—No mucho.
—Conseguiré algunos encargos privados cuando nos hayamos instalado.
—De eso ni hablar, me temo.
—¿Por qué?
—Porque no vas a trabajar hasta que hayas descansado y te hayas recuperado como es debido. —Chiara le entregó una hoja de papel—. Puedes empezar por esto.
—¿Una lista de la compra?
—No hay comida en casa.
—Creía que iba a descansar.
—Y eso estás haciendo. —Sonrió—. No tengas prisa, cariño. Disfruta haciendo algo normal, para variar.
El supermercado más cercano era el Carrefour que había junto a la iglesia de Frari. El nivel de estrés de Gabriel pareció disminuir gradualmente con cada artículo que colocaba en la cesta de color verde lima. De vuelta a casa, vio las últimas noticias de Oriente Medio con interés pasajero mientras Chiara, canturreando en voz baja, preparaba la cena en la deslumbrante cocina del piso. Se acabaron lo que quedaba del Barbaresco en la terraza de la azotea, apretujados para resguardarse del frío de diciembre. Allá abajo, las góndolas se mecían en sus amarres y, en la suave curva del Gran Canal, el puente de Rialto estaba bañado de luz.
—¿Y si pintara algo original? —preguntó Gabriel—. ¿Eso sería trabajar?
—¿Tienes algo pensado?
—Una escena del canal. O un bodegón, quizá.
—¿Un bodegón? Qué aburrido.
—Entonces, ¿qué tal una serie de desnudos?
Chiara levantó una ceja.
—Supongo que necesitarás una modelo.
—Sí. —Gabriel tiró de la cremallera del abrigo de su mujer—. Supongo que sí.
Chiara esperó hasta enero para ocupar su nuevo puesto en la Compañía de Restauración Tiepolo. El almacén de la empresa estaba en tierra firme, pero las oficinas se encontraban en la elegante Calle Larga XXII Marzo, en San Marcos, a diez minutos en vaporetto. Francesco le presentó a la élite artística de la ciudad y dejó caer crípticas insinuaciones acerca de la puesta en marcha de un plan sucesorio. Alguien filtró la noticia a Il Gazzettino y a finales de febrero apareció un breve artículo en la sección cultural del periódico. Aludía a Chiara por su apellido de soltera, Zolli, y señalaba que su padre era el rabino mayor de la cada vez más exigua comunidad judía de Venecia. La noticia fue bien acogida, con la excepción de algunos comentarios desagradables de lectores de la extrema derecha populista.
El artículo no hacía mención de su cónyuge o pareja, solo de sus dos hijos, gemelos al parecer, de edad y género indeterminados. Por insistencia de Chiara, matricularon a Irene y Raphael en la scuola elementare del barrio, en lugar de en uno de los muchos colegios privados internacionales que había en Venecia. La scuola, muy adecuadamente, llevaba el nombre de Bernardo Canal, el padre de Canaletto. Gabriel dejaba a los niños en la puerta a las ocho de la mañana y los recogía a las tres y media. A eso y a su visita diaria al mercado de Rialto para comprar los ingredientes para la cena se reducían sus obligaciones domésticas.
Dado que Chiara le había prohibido trabajar e incluso poner un pie en las oficinas de la Compañía de Restauración Tiepolo, ideó formas de llenar su enorme caudal de tiempo libre. Leía libros sesudos. Escuchaba su colección de discos en el equipo de música nuevo. Pintaba desnudos; de memoria, claro, dado que su modelo ya no estaba disponible. De vez en cuando, Chiara iba al piso a «comer», que era como llamaban a sus voraces sesiones de sexo a mediodía en su espléndido dormitorio con vistas al Gran Canal.
Sobre todo, caminaba. Sus caminatas no eran ya las agotadoras excursiones por los acantilados de su exilio en Cornualles, sino callejeos venecianos sin rumbo fijo, a la manera parsimoniosa de un paseante. Cuando le apetecía, iba a ver algún cuadro que había restaurado en su día, aunque solo fuera para comprobar qué tal había resistido su trabajo el paso del tiempo. Después, podía entrar en un bar a tomarse un café y, si hacía frío, una copita de algo más fuerte para entrar en calor. Con frecuencia, algún parroquiano intentaba trabar conversación con él haciéndole un comentario sobre el tiempo o las noticias del día. Y, si antes rehuía esos acercamientos, ahora respondía con una ocurrencia o con alguna aguda observación de su cosecha, en un italiano perfecto, aunque con leve acento extranjero.
Uno a uno, sus demonios levantaron el vuelo, y la violencia de su pasado, las noches de sangre y fuego abandonaron sus pensamientos y sus sueños. Le costaba menos reír. Se dejó crecer el pelo. Adquirió un nuevo vestuario, compuesto de pantalones elegantes hechos a medida y chaquetas de cachemira, propios de un hombre de su posición. Al poco tiempo, apenas reconocía la figura que vislumbraba cada mañana en el espejo del vestidor. La transformación, pensó, era casi completa. Ya no era el ángel vengador de Israel. Era el director del departamento de pintura de la Compañía de Restauración Tiepolo. Chiara y Francesco le habían dado una segunda oportunidad de vivir. Y se juró que esta vez no cometería los mismos errores.
A principios de marzo, durante unos días de lluvia torrencial, pidió a Chiara permiso para empezar a trabajar. Y cuando ella se negó una vez más, encargó un yate Bavaria C42 de doce metros y pasó las dos semanas siguientes preparando un itinerario detallado para hacer un crucero de verano por el Adriático y el Mediterráneo. Se lo enseñó a Chiara durante un almuerzo especialmente satisfactorio en el dormitorio del piso.
—Tengo que decir —murmuró ella con aprobación— que ha sido una de tus mejores actuaciones.
—Debe de ser por lo mucho que estoy descansando.
—¿Ah, sí?
—He descansado tanto que estoy a punto de aburrirme como una ostra.
—Entonces, quizá haya algo que podamos hacer para que tu tarde sea un poco más interesante.
—No estoy seguro de que eso sea posible.
—¿Qué te parecería tomar una copa con un viejo amigo?
—Depende de quién sea el amigo.
—Julian me ha llamado a la oficina cuando me iba. Ha dicho que estaba en Venecia y quería saber si tenías un rato para verle.
—¿Qué le has dicho?
—Que te tomarías una copa con él cuando terminaras de hacer conmigo lo que quisieras.
—Seguro que eso último te lo has callado.
—Pues no, creo que no.
—¿A qué hora me espera?
—A las tres.
—¿Y los niños?
—Descuida, yo te cubro. —Miró su reloj—. La cuestión es ¿qué vamos a hacer hasta entonces?
—Ya que no llevas nada de ropa…
—¿Sí?
—¿Por qué no vienes a mi estudio y posas para mí?
—Tengo una idea mejor.
—¿Cuál?
Chiara sonrió.
—El postre.
3
Harry’s Bar
Bajo una cascada de agua hirviendo, agotado ya el deseo, Gabriel se lavó de la piel los últimos rastros de Chiara. Su ropa yacía arrugada a los pies de la cama deshecha, con un botón de la camisa arrancado. Escogió ropa limpia de su armario, se vistió rápidamente y bajó. La suerte quiso que un número 2 estuviera llegando al muelle de la parada de San Tomà. Lo cogió hasta San Marco y a las tres en punto entró en el recinto íntimo del Harry’s Bar.
Julian Isherwood estaba mirando su teléfono móvil en una mesa de esquina, con un Bellini a medio beber a ras de labios. Cuando Gabriel se acercó, levantó la vista y frunció el ceño, molesto por la interrupción. Cuando al fin lo reconoció, su semblante adquirió una expresión de profundo deleite.
—Deduzco que Chiara no bromeaba cuando me ha dicho a qué dedicáis la hora de la comida.
—Esto es Italia, Julian. Nos tomamos al menos dos horas para comer.
—Pareces treinta años más joven. ¿Cuál es tu secreto?
—Comidas de dos horas con Chiara.
Julian entornó los ojos.
—Pero no es solo eso, ¿verdad? Pareces como… —Se interrumpió.
—¿Como qué, Julian?
—Restaurado —respondió al cabo de un momento—. Como si te hubieran quitado el barniz sucio y hubieran reparado los daños. Es casi como si nada hubiera ocurrido.
—Es que no ha ocurrido.
—Es curioso, porque te pareces vagamente a un chico de aspecto taciturno que entró en mi galería hace cosa de cien años. ¿O son doscientos?
—Eso tampoco ocurrió nunca. Por lo menos, oficialmente —añadió Gabriel—. Enterré tu voluminoso expediente en lo más profundo del registro antes de salir por la puerta de King Saul Boulevard. Tus lazos con la Oficina se han roto definitivamente.
—Pero no contigo, espero.
—Me temo que conmigo vas a tener que seguir cargando. —Un camarero les llevó dos Bellinis más a la mesa. Gabriel levantó su copa en señal de saludo—. ¿Qué te trae por Venecia?
—Estas aceitunas. —Julian cogió una del cuenco que había en el centro de la mesa y se la metió en la boca con gesto teatral—. Están peligrosamente buenas.
Vestía uno de sus trajes de Savile Row y una camisa azul de puño francés. Su pelo gris necesitaba un buen corte, como de costumbre. Tenía, en conjunto, bastante buen aspecto, salvo por el esparadrapo pegado a su mejilla derecha, dos o tres centímetros por debajo del ojo.
Gabriel le preguntó con cautela a qué se debía.
—Tuve una discusión con mi navaja de afeitar esta mañana y me temo que ganó ella. —Julian cogió otra aceituna del cuenco—. Bueno, ¿qué haces cuando no estás almorzando con tu bella esposa?
—Paso todo el tiempo que puedo con mis hijos.
—¿Todavía no se han aburrido de ti?
—No parece.
—No te preocupes, pronto se aburrirán.
—Hablas como un soltero empedernido.
—Tiene sus ventajas, ¿sabes?
—Dime una.
—Dame un minuto, seguro que se me ocurre algo. —Julian terminó su primer Bellini y empezó con el segundo—. ¿Y qué hay del trabajo? —preguntó.
—He pintado tres desnudos de mi mujer.
—Pobrecito. ¿Son buenos?
—No están mal, la verdad.
—Tres Allon originales alcanzarían un buen precio en el mercado.
—Son solo para mis ojos, Julian.
Justo en ese momento se abrió la puerta y entró un italiano moreno y guapo, con pantalones ajustados y chaqueta Barbour acolchada. Se sentó a una mesa cercana y con acento del sur pidió un Campari con soda.
Julian contemplaba el cuenco de aceitunas.
—¿Has limpiado algo últimamente?
—Toda mi colección de discos.
—Me refería a cuadros.
—La Compañía de Restauración Tiepolo firmó hace poco un contrato con el Ministerio de Cultura para restaurar los cuatro evangelistas de Giulia Lama de la iglesia de San Marziale. Chiara dice que, si sigo portándome bien, dejará que me ocupe yo.
—¿Y cuánto percibirá Tiepolo como estipendio?
—No preguntes.
—Quizá pueda tentarte con algo un poco más lucrativo.
—¿Como qué?
—Una encantadora escena del Gran Canal que podrías restaurar en una o dos semanas mientras contemplas el verdadero canal desde la ventana de tu estudio.
—¿Atribución?
—Escuela del norte de Italia.
—Qué preciso —comentó Gabriel.
La atribución a una escuela era la forma más opaca de señalar la procedencia de un cuadro antiguo. En el caso de la escena del canal a la que se refería Julian, significaba que el cuadro era obra de alguien que trabajaba en algún lugar del norte de Italia, en algún momento del pasado lejano. La denominación «obra de» ocupaba el extremo opuesto del espectro. Señalaba que el marchante o la casa de subastas que vendía el cuadro tenía la certeza de que este era obra del artista a cuyo nombre se le vinculaba. Entre ambas denominaciones había una serie de categorías subjetivas —y con frecuencia especulativas— que iban desde el respetable «taller de» hasta el ambiguo «a la manera de», todas ellas ideadas para abrir el apetito de posibles compradores y, al mismo tiempo, proteger al vendedor de posibles demandas.
—Antes de que arrugues la nariz —dijo Julian—, deberías saber que te pagaré lo suficiente para cubrir el coste de tu nuevo velero. De dos veleros, de hecho.
—Es demasiado para un cuadro así.
—Me proporcionaste muchas oportunidades de hacer negocios mientras dirigías la Oficina. Es lo menos que puedo hacer.
—No sería ético.
—Soy un marchante de arte, corazón. Si me interesara la ética, trabajaría para Amnistía Internacional.
—¿Se lo has comentado a tu socia?
—Sarah y yo casi no somos socios. Puede que mi nombre siga figurando en la puerta de la galería, pero desde hace un tiempo solo soy un estorbo. —Sonrió—. Supongo que eso también tengo que agradecértelo a ti.
Era Gabriel quien había conseguido que Sarah Bancroft, historiadora del arte de formación exquisita y ex agente secreta, se hiciera con la gestión diaria de la galería Isherwood. También había facilitado hasta cierto punto su reciente decisión de casarse. Por razones que tenían que ver con el complicado pasado de su marido, la ceremonia había sido clandestina: se había celebrado en una casa del MI6 en la campiña de Surrey. Julian había sido uno de los pocos invitados. Gabriel, que llegó tarde de Tel Aviv, había acompañado a la novia hasta el altar.
—¿Y dónde está esa obra maestra tuya? —preguntó.
—Bien custodiada en Londres.
—¿Hay una fecha límite?
—¿Tienes otro encargo urgente?
—Eso depende.
—¿De qué?
—De lo que respondas a mi siguiente pregunta.
—¿Quieres saber qué le ha pasado realmente a mi cara?
Gabriel asintió.
—La verdad, esta vez, Julian.
—Me atacó una farola.
—¿Otra?
—Me temo que sí.
—Por favor, dime que fue una noche de niebla en Londres.
—En realidad, fue ayer por la tarde en Burdeos. Fui allí a instancias de una tal Valerie Bérrangar. Al parecer, quería decirme algo sobre un cuadro que vendí no hace mucho.
—¿No será el Van Dyck?
—Sí, ese mismo.
—¿Hay algún problema?
—No sabría decirte. Verás, madame Bérrangar falleció en un accidente de tráfico cuando iba camino de nuestra reunión.
—¿Y el incidente de la farola?
—Dos hombres en una motocicleta intentaron robarme el maletín cuando iba por la calle, de vuelta al hotel. Al menos, eso creo que pretendían. Aunque tengo la impresión —añadió Julian— de que también intentaban matarme.
4
San Marcos
En la plaza de San Marcos, un cuarteto de cuerda tocaba cansinamente para los últimos clientes del día del Caffè Florian.
—¿Son incapaces de tocar algo que no sea Vivaldi? —preguntó Julian.
—¿Qué tienes contra Vivaldi?
—Lo adoro, pero ¿qué tal Corelli, para variar? ¿O Händel, por el amor de Dios?
—O Anton van Dyck. —Gabriel se detuvo ante un escaparate, en los soportales del flanco sur de la plaza—. El artículo de ARTnews no decía dónde encontraste el cuadro. Tampoco identificaba al comprador. El precio, en cambio, figuraba en lugar destacado.
—Seis millones y medio de libras. —Julian sonrió—. Ahora pregúntame cuánto pagué por el dichoso cuadro.
—A eso iba.
—Tres millones de euros.
—O sea, que obtuviste un beneficio superior al cien por cien.
—Pero así es como funciona el mercado secundario del arte, corazón. Los marchantes como yo buscamos cuadros mal atribuidos, extraviados o infravalorados y los sacamos al mercado. Si hay suerte y tenemos garbo y estilo suficientes, atraemos a uno o varios compradores con mucho dinero. Y no olvides que yo también tuve mis gastos.
—¿Te refieres a largos almuerzos en los mejores restaurantes de Londres?
—En realidad, la mayoría de los almuerzos tuvieron lugar en París. Verás, compré el cuadro en una galería del distrito octavo. En la Rue la Boétie, nada menos.
—¿Esa galería tiene nombre?
—Galería Georges Fleury.
—¿Habías tenido tratos con él anteriormente?
—Muchas veces. Monsieur Fleury está especializado en pintura francesa de los siglos XVII y XVIII, pero también comercia con obras holandesas y flamencas. Mantiene excelentes relaciones con muchas de las familias más antiguas y ricas de Francia, de esas que viven en châteaux llenos de corrientes de aire y obras de arte. Me avisa cuando encuentra algo interesante.
—¿Dónde encontraste Retrato de una desconocida?
—Procedía de una antigua colección privada. Eso fue lo único que me dijo.
—¿Atribución?
—A la manera de Anton van Dyck.
—Lo que podía significar cualquier cosa.
—Efectivamente —coincidió Julian—. Pero monsieur Fleury creyó ver indicios de la mano del maestro. Me llamó para pedirme una segunda opinión.
—¿Y?
—En cuanto vi el cuadro, tuve esa extraña sensación en la nuca.
Salieron de los soportales a la luz menguante de la tarde. A su izquierda se alzaba el Campanile. Gabriel condujo a Julian hacia la derecha, pasando ante la abigarrada fachada del Palacio Ducal. En el Ponte della Paglia, se sumaron al cúmulo de turistas que contemplaban boquiabiertos el puente de los Suspiros.
—¿Buscas algo? —preguntó Julian.
—Ya sabes lo que dicen de las viejas costumbres.
—Me temo que yo prácticamente solo tengo malas costumbres. Tú, en cambio, eres la persona más disciplinada que he conocido.
Al otro lado del puente se extendía el sestiere de Castello. Pasaron a toda prisa junto a los quioscos de souvenirs que bordeaban la Riva degli Schiavoni y siguieron luego el pasadizo hasta el Campo San Zaccaria, sede del cuartel regional de losCarabinieri. Julian había pasado una vez una noche en vela en una sala de interrogatorios del segundo piso de aquel edificio.
—¿Cómo está tu buen amigo el general Ferrari? —preguntó—. ¿Sigue arrancándoles las alas a las moscas o ha encontrado un nuevo pasatiempo?
El general Cesare Ferrari era el comandante de la División para la Defensa del Patrimonio Cultural de los Carabinieri, más conocida como Brigada Arte. La división tenía su sede en un palacio de la Piazza di Sant’Ignazio de Roma, pero tres de sus oficiales estaban destinados permanentemente en Venecia. Cuando no estaban buscando cuadros robados, vigilaban al ex espía y asesino israelí que vivía tan tranquilo en San Polo. Gracias al general Ferrari, Gabriel había conseguido un permesso di soggiorno, un permiso de residencia permanente en Italia. De ahí que Gabriel procurara tenerle contento, cosa nada fácil.
Junto al cuartel de los Carabinieri se hallaba la iglesia que daba nombre a la plaza. Entre las numerosas obras de arte monumentales que adornaban la nave había una crucifixión pintada por Anton van Dyck durante los seis años que pasó estudiando y trabajando en Italia. Gabriel se detuvo ante ella, se llevó la mano a la barbilla y ladeó ligeramente la cabeza.
—Ibas a hablarme de la procedencia del cuadro.
—Me pareció suficiente.
—¿Qué quieres decir con eso?
—Que describía un retrato pintado a finales de la década de 1620 que con el paso de los siglos había llegado de Flandes a Francia. No había lagunas evidentes ni nada sospechoso.
—¿El cuadro necesitaba restauración?
—Monsieur Fleury lo mandó limpiar antes de enseñármelo. Tiene un restaurador propio. No de tu talla, claro, pero no está mal. —Julian cruzó al otro lado de la nave y se situó frente al majestuoso Retablo de san Zacarías de Bellini—. Hiciste un trabajo magnífico con él. El viejo Giovanni te habría dado su aprobación.
—¿Tú crees?
Julian le lanzó una mirada de suave reproche.
—La modestia no te sienta bien, muchacho. Tu restauración de este cuadro fue la comidilla del mundo del arte.
—Tardé más en limpiarlo de lo que tardó Giovanni en pintarlo.
—Hubo circunstancias atenuantes, si no recuerdo mal.
—Casi siempre las había. —Gabriel se reunió con él frente al retablo—. Supongo que Sarah y tú pedisteis una segunda opinión sobre la atribución cuando el cuadro llegó a Londres.
—No solo una segunda. También una tercera, una cuarta y una quinta. Y todos los afamados mercenarios a los que consultamos concluyeron que el cuadro era obra de Anton van Dyck y no de un seguidor posterior. Al cabo de una semana teníamos una guerra de ofertas entre manos.
—¿Quién fue el afortunado ganador?
—Masterpiece Art Ventures, un fondo de inversión que dirige un antiguo contacto de Sarah, de sus tiempos en Nueva York. Un tal Phillip Somerset.
—El nombre me suena vagamente —comentó Gabriel.
—Compran y venden una enorme cantidad de cuadros. De todo, desde Maestros Antiguos hasta artistas contemporáneos. Phillip Somerset suele presentar a sus inversores rendimientos anuales del veinticinco por ciento, de los que se lleva una buena tajada. Y puede ser muy quisquilloso si cree que alguien le ha engañado. Demandar a la gente es su pasatiempo favorito.
—Por eso fuiste corriendo a Burdeos cuando recibiste una carta bastante ambigua de una perfecta desconocida.
—En realidad, fue Sarah quien me convenció de que fuera. En cuanto a la carta, los de la moto pensaban, obviamente, que la llevaba en el maletín. Por eso intentaron robármelo.
—Puede que fueran ladrones normales y corrientes, ¿sabes? Hoy en día, la delincuencia callejera es uno de los pocos sectores en auge en Francia.
—No, no lo eran.
—¿Por qué estás tan seguro?
—Porque cuando volví al hotel después de que me dieran de alta en l’hôpital, vi que habían registrado mi habitación. —Julian se palpó la pechera de la chaqueta—. Afortunadamente, no encontraron lo que buscaban.
—¿Quién la había registrado?
—Dos hombres bien vestidos. Pagaron cincuenta euros al botones para que los dejara entrar.
—¿Cuánto te sacó a ti?
—Cien —respondió Julian—. Como puedes suponer, pasé una noche bastante agitada. Esta mañana, cuando me he levantado, había un ejemplar del Sud Ouest delante de mi puerta. Al leer que había habido un accidente mortal al sur de Burdeos en el que solo había estado implicado un vehículo, recogí a toda prisa mis cosas y tomé el primer tren a París. Llegué a tiempo de coger el vuelo de las once a Venecia.
—¿Porque se te antojaron las aceitunas del Harry’s Bar?
—En realidad, quería saber si…
—Si podías convencerme de que averigüe qué quería contarte Valerie Bérrangar sobre el Retrato de una desconocida de Anton van Dyck.
—Tú tienes amigos en las altas esferas del Gobierno francés —dijo Julian—, lo que te permitirá hacer averiguaciones con total discreción y reducir así las posibilidades de que haya un escándalo.
—¿Y si tengo éxito?
—Supongo que eso dependerá de la información que encuentres. Si de veras hay un problema legal o ético con la venta, le devolveré discretamente los seis millones y medio a Phillip Somerset antes de que me lleve a los tribunales y destruya lo poco que queda de mi antaño espléndida reputación. —Julian le tendió la carta de madame Bérrangar—. Eso por no hablar de la reputación de tu querida amiga Sarah Bancroft.
Gabriel dudó un momento; luego aceptó la carta.
—Necesitaré los informes de atribución de los expertos. Y fotografías del cuadro, claro.
Julian sacó el móvil.
—¿Dónde te lo mando?
Gabriel le dio una dirección de ProtonMail, el servidor de correo electrónico encriptado con sede en Suiza. Un momento después, con el móvil seguro en la mano, estaba escudriñando una imagen de alta resolución de la pálida mejilla de una mujer desconocida.
Por fin preguntó:
—¿Alguno de tus expertos examinó el craquelado?
—¿Por qué lo preguntas?
—¿Recuerdas esa extraña sensación que tuviste cuando viste el cuadro por primera vez?
—Por supuesto.
—Yo también acabo de tenerla.
Julian había reservado una habitación para una noche en el Palacio Gritti. Gabriel le acompañó hasta la puerta y luego se dirigió al Campo Santa Maria del Giglio. No había ni un solo turista a la vista. Era como si se hubiera abierto un desagüe, pensó, y los hubiera arrastrado al mar.
En el lado oeste de la plaza, junto al hotel Ala, se hallaba la entrada a una calle estrecha y oscura. Gabriel la siguió hasta la estación del vaporetto y se unió a los otros tres pasajeros que esperaban bajo la marquesina: una pareja de escandinavos de unos setenta años y aspecto próspero, y una veneciana de unos cuarenta con cara de hastío. Los escandinavos estaban inclinados sobre un plano. La veneciana observaba el número 1, que subía despacio por el Gran Canal desde San Marcos.
Cuando la embarcación se acercó al muelle, la veneciana subió primero, seguida por los escandinavos. Se sentaron los tres en la cabina. Gabriel, como tenía por costumbre, se situó en el pasillo abierto, detrás de la timonera. Desde allí pudo observar a un pasajero de última hora que acababa de salir de la calle.
Pelo moreno. Pantalones ajustados. Chaqueta Barbour acolchada.
El hombre del Harry’s Bar.
5
Canal Grande
Entró en la cabina de pasajeros y se acomodó en un asiento de plástico azul verdoso de la primera fila. Era más alto de lo que recordaba Gabriel y de constitución imponente, en la flor de la vida. Tenía unos treinta años; treinta y cinco, como mucho. El tufillo que dejaba a su paso indicaba que era fumador y el ligero abultamiento del lado izquierdo de su chaqueta sugería que iba armado.
Por suerte, Gabriel también estaba en posesión de una pistola: una Beretta 92FS de 9 mm con empuñadura de nogal. La llevaba encima con pleno conocimiento y autorización del general Ferrari y los Carabinieri. Aun así, se hizo el firme propósito de resolver la situación sin necesidad de desenfundar el arma, ya que un acto de violencia, aunque fuera en defensa propia, probablemente daría lugar a la revocación inmediata de su permesso, lo que a su vez pondría en peligro su posición en casa.
El procedimiento más obvio era despistar al hombre lo antes posible. En una ciudad como Venecia, con sus calles laberínticas y sus sombríos sotoporteghi, no resultaría difícil. Sin embargo, le privaría de la oportunidad de averiguar por qué le seguía aquel individuo. Mejor que despistarlo sería tener unas palabras con él a solas, tranquilamente, se dijo.
El palazzo Venier dei Leoni, sede de la Colección Peggy Guggenheim, pasó de derecha a izquierda por su campo de visión. Los dos escandinavos desembarcaron en la Accademia; la veneciana, en Ca’ Rezzonico. San Tomà, la parada de Gabriel, era la siguiente. Se quedó quieto detrás de la timonera mientras el vaporetto se detenía el tiempo justo para recoger a un solo pasajero.
Mientras la embarcación se apartaba del muelle, levantó un momento la vista hacia los ventanales de su nuevo piso. Resplandecían con una luz ambarina. Sus hijos estaban haciendo los deberes. Su mujer, preparando la cena. Sin duda, estaría preocupada por su larga ausencia. Volvería pronto a casa, pensó. Pero antes tenía que resolver un asuntillo.
El vaporetto cruzó el canal hasta la parada de Sant’Angelo; luego viró hacia el lado de San Polo y atracó en San Silvestri. Esta vez, Gabriel desembarcó, salió del muelle y entró en un sotoportego oscuro. Oyó pasos detrás de él: los pasos de un hombre de complexión imponente, en la flor de la vida. Tal vez, después de todo, fuera necesario un mínimo de violencia.
Avanzó con el ritmo relajado de sus paseos vespertinos por la ciudad. Aun así, en dos ocasiones tuvo que pararse delante de unos escaparates para no despistar a su perseguidor. No era un especialista en vigilancia, eso era evidente. Tampoco parecía familiarizado con las calles del sestiere, lo que daba a Gabriel la clara ventaja de quien jugaba en casa.
Siguió en dirección noroeste: cruzó el Campo Sant’Aponal, recorrió una serie de estrechos callejones y pasó por un puente jorobado, hasta llegar a un corte bordeado en tres de sus lados por edificios de pisos. Sabía que las viviendas, muy deterioradas, estaban desocupadas; por eso había elegido aquel patio como destino.
Se situó en un rincón oscuro y oyó las pisadas apresuradas de su perseguidor. Transcurrió un rato antes de que este apareciera. Se detuvo en un charco de luz de luna y, al ver que no había salida, dio media vuelta para marcharse.
—¿Busca algo? —preguntó Gabriel tranquilamente en italiano.
El hombre se giró y se llevó de forma automática la mano a la pechera de la chaqueta.
—Yo que usted no lo haría.
El hombre se quedó paralizado.
—¿Por qué me sigue?
—No le estoy siguiendo.
—Estaba en el Harry’s Bar. Estaba en el vaporetto. Y ahora está aquí. —Gabriel salió de las sombras—. Dos veces es coincidencia. Pero a la tercera va la vencida.
—Estoy buscando un restaurante.
—Dígame cuál y le indico el camino.
—Osteria da Fiore.
—Ni siquiera está por aquí. —Gabriel avanzó otro paso por el patio—. Por favor, vuelva a hacer amago de sacar la pistola.
—¿Por qué?
—Así no me sentiré culpable cuando le rompa la nariz, la mandíbula y varias costillas.
Sin decir palabra, el joven italiano se puso de lado, levantó la mano izquierda con gesto defensivo y apretó el puño derecho junto a la cadera.
—Muy bien —dijo Gabriel con un suspiro de resignación—. Si insiste.
La disciplina de artes marciales israelí conocida como krav magá se caracteriza por la agresión constante, las medidas ofensivas y defensivas simultáneas y la implacabilidad absoluta. La velocidad se valora por encima de todo. Los combates son, por lo general, de corta duración (apenas unos segundos) y de resultado concluyente. Una vez lanzado un ataque, este no cesa hasta que el adversario queda completamente incapacitado. Las lesiones permanentes son habituales y la muerte entra dentro de lo posible.
Ninguna parte del cuerpo está vedada. De hecho, se anima a quienes practican krav magá a centrar sus ataques en las zonas más sensibles y vulnerables. El gambito de apertura de Gabriel consistió en una fuerte patada a la rótula izquierda de su rival, seguida de un golpe de talón descendente dirigido al empeine del pie izquierdo. A continuación apuntó hacia arriba, a la ingle y el plexo solar, antes de propinarle a toda velocidad varios codazos y golpes con el canto de la mano en la garganta, la nariz y la cabeza. En ningún momento el italiano, más joven y corpulento, consiguió asestarle un puñetazo o una patada. Aun así, Gabriel no salió ileso. La mano derecha le palpitaba dolorosamente, debido con toda probabilidad a una pequeña fractura: el equivalente en krav magá a un gol en propia puerta.
Con los dedos de la mano izquierda, comprobó si su oponente, caído en el suelo, tenía pulso y respiraba. Tras constatar que sí, metió la mano en la pechera de su chaqueta y confirmó que, en efecto, iba armado: llevaba una Beretta 8000, el arma reglamentaria de los Carabinieri, lo que explicaba la documentación que encontró en su bolsillo. Al parecer, era el capitano Luca Rossetti, de la división veneciana de Il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.
La Brigada Arte.
Devolvió la pistola a su funda, volvió a guardarle la documentación en el bolsillo y llamó a la jefatura regional de los Carabinieri para informar de que había un herido en un corte cercano al Campo Sant’Aponal. Lo hizo anónimamente, con su número de teléfono oculto y en perfecto veneziano. Hablaría con el general Ferrari por la mañana. Mientras tanto, tenía que inventar una excusa plausible para explicarle a Chiara por qué tenía la mano magullada. Se le ocurrió mientras cruzaba el Ponte San Polo. No había sido culpa suya, le diría. La dichosa farola le había atacado.
6
San Polo
Cinco minutos más tarde, mientras subía la escalera hacia la puerta del piso, le salió al paso la suculenta fragancia de la carne de ternera cocinada a fuego lento con vino y hierbas aromáticas. Marcó el código de acceso en el panel y giró el picaporte, ambas cosas con la mano izquierda. La derecha la llevaba oculta en el bolsillo de la chaqueta y allí la dejó cuando entró en el cuarto de estar, donde encontró a Irene tumbada en la alfombra, con un lápiz en la mano y la frente de porcelana fruncida.
Gabriel le habló en italiano.
—Hay un escritorio precioso en tu habitación, ¿sabes?
—Prefiero estar en el suelo. Me ayuda a concentrarme.
—¿De qué son tus deberes?
—De mates, tonto. —Miró hacia arriba con los ojos de la madre de Gabriel—. ¿Dónde estabas?
—Tenía una cita.
—¿Con quién?
—Con un viejo amigo.
—¿Trabaja para la Oficina?
—¿Por qué dices eso?
—Porque parece que todos tus amigos trabajan para la Oficina.
—No todos —repuso Gabriel, y miró a Raphael. El chico estaba arrellanado en el sofá. Sus ojos de color jade, de largas pestañas, miraban con inquietante fijeza la pantalla de su videoconsola portátil—. ¿A qué está jugando?
—A Mario.
—¿A qué?
—Es un videojuego.
—¿Por qué no está haciendo deberes?
—Porque ya los ha terminado. —Con la punta del lápiz, Irene señaló el cuaderno de su hermano—. Mira.
Gabriel ladeó la cabeza para examinar el trabajo de Rafael. Veinte ecuaciones rudimentarias con sumas y restas, todas ellas resueltas correctamente al primer intento.
—¿A ti se te daban bien las mates de pequeño? —preguntó Irene.
—No me interesaban mucho.
—¿Y a mamá?
—Ella estudió Historia de Roma.
—¿En Padua?
—Sí.
—¿Raphael y yo iremos allí a la universidad?
—Eres todavía muy joven para pensar en eso, ¿no?
Suspirando, su hija se lamió la punta del dedo índice y pasó una hoja del cuaderno. Gabriel encontró a Chiara en la cálida cocina, descorchando una botella de Brunello di Montalcino. Andrea Bocelli sonaba en el altavoz inalámbrico de la encimera.
—Siempre me ha encantado esa canción —comentó Gabriel.
—¿Por qué será? —Chiara usó su teléfono para bajar el volumen—. ¿Vas a algún sitio?
—¿Perdón?
—Todavía llevas puesta la chaqueta.
—Me he quedado un poco frío, nada más. —Se acercó al flamante horno Vulcano de acero inoxidable y miró a través del cristal. Dentro estaba la fuente naranja que Chiara utilizaba para preparar el osobuco—. ¿Qué he hecho para merecer esto?
—Se me ocurren una o dos cosas. O tres —contestó ella.
—¿Cuánto falta para que esté listo?
—Le quedan otros treinta minutos. —Sirvió dos copas de Brunello—. El tiempo justo para que me cuentes tu conversación con Julian.
—Te la contaré después de cenar, si no te importa.
—¿Hay algún problema?
Gabriel se giró bruscamente.
—¿Por qué lo preguntas?
—Suele haberlo, tratándose de Julian. —Chiara le miró atentamente un momento—. Y tú pareces inquieto por algo.
Decidió, con no poca mala conciencia, que lo más sensato sería culpar a Raphael de su malestar.
—Tu hijo no se ha dado cuenta de que he vuelto a casa porque está hipnotizado con ese videojuego.
—Le he dado permiso.
—¿Por qué?
—Porque ha tardado cinco minutos en terminar los deberes. Sus profesores creen que es superdotado. Quieren que empiece a trabajar con un especialista.
—De mí no lo habrá sacado, desde luego.
—De mí tampoco. —Chiara le ofreció una copa de vino—. Hay un paquete en tu estudio. Me parece que podría ser de tu amiguita Anna Rolfe. —Sonrió tranquilo—. Ve a escuchar un poco de música y relájate. Te encontrarás mejor.
—Me encuentro perfectamente.
Cogió el vino con la mano izquierda y se retiró al cuarto de baño del dormitorio, donde se examinó la extremidad herida a la luz del tocador de Chiara. El agudo dolor que le produjo una palpación suave indicaba, como mínimo, una fractura capilar en el quinto metacarpiano. La hinchazón era ya muy evidente, aunque todavía no había hematoma visible. Habría que inmovilizarla inmediatamente y aplicarle hielo. Pero, dadas las circunstancias, ninguna de las dos cosas era posible, de modo que tendría que recurrir al alcohol y los analgésicos como único tratamiento.

![Die Fälschung (Gabriel Allon 22) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a3c78f56d830648941e8541a912ece8c/w200_u90.jpg)
![Der Geheimbund (Gabriel Allon 20) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3f0442bd1f64b2b41e586c80150b3c0/w200_u90.jpg)
![Die Cellistin (Gabriel Allon 21) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bdaaa9cd283b671c252c1b0a29ef6f0/w200_u90.jpg)


![Das Vermächtnis (Gabriel Allon 19) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2dc3fc2736d865447dbf9f082ac49b4/w200_u90.jpg)