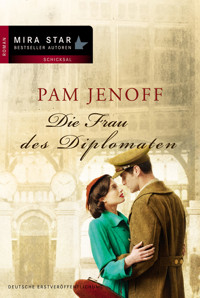6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Novela Histórica
- Sprache: Spanisch
1940: Con el mundo en guerra, Eleanor Trigg lidera un misterioso grupo de agentes secretas femeninas en Londres. Doce de estas mujeres son enviadas para ayudar a la Resistencia francesa. Nunca regresaron a casa. 1946: Al pasar por la Estación Central, en Nueva York, Grace Healey encuentra una maleta abandonada escondida debajo de un banco. La maleta contiene una docena de fotografías, cada una de una mujer diferente. En busca de las mujeres reales de las fotos, Grace se siente cada vez más atraída por su misterioso destino. Y a medida que profundiza en los secretos del pasado, descubre una historia de amistad, valentía impensable y, en última instancia, de la más despreciable de las traiciones. Las chicas desaparecidas de París es una emotiva historia de amistad y traición durante la Segunda Guerra Mundial, inspirada en hechos reales, de la autora best seller internacional Pam Jenoff
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Las chicas desaparecidas de París
Título original: The Lost Girls of Paris
© 2019, Pam Jenoff
© 2019, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© De la traducción del inglés, Isabel Murillo Fort
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Imagen de cubierta: iStock
I.S.B.N.: 978-84-9139-424-2
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Índice
Capítulo uno
Capítulo dos
Capítulo tres
Capítulo cuatro
Capítulo cinco
Capítulo seis
Capítulo siete
Capítulo ocho
Capítulo nueve
Capítulo diez
Capítulo once
Capítulo doce
Capítulo trece
Capítulo catorce
Capítulo quince
Capítulo dieciséis
Capítulo diecisiete
Capítulo dieciocho
Capítulo diecinueve
Capítulo veinte
Capítulo veintiuno
Capítulo veintidós
Capítulo veintitrés
Capítulo veinticuatro
Capítulo veinticinco
Capítulo veintiséis
Capítulo veintisiete
Capítulo veintiocho
Capítulo veintinueve
Capítulo treinta
Capítulo treinta y uno
Capítulo treinta y dos
Nota de la autora
Agradecimientos
La verdadera historia de Las chicas desaparecidas de París
Si te ha gustado este libro…
Para mi familia
En tiempos de guerra, la verdad es tan preciosa que siempre debería estar protegida por un guardaespaldas de las mentiras.
Winston Churchill
Capítulo uno
Grace
Nueva York, 1946
De no haber sido por el segundo error más grande que Grace Healey cometió en su vida, jamás habría encontrado la maleta.
A las nueve y veinte de la mañana de un martes, Grace debería estar viajando rumbo sur, en dirección al centro, a bordo del primero de dos autobuses, desplazándose desde la pensión donde vivía, en Hell’s Kitchen, hacia la oficina del Lower East Side donde trabajaba. Y, efectivamente, estaba de camino al trabajo. Pero ni mucho menos cerca del barrio que ahora asimilaba como su hogar. Corría por Madison Avenue, intentando acorralar sus rizos en un moño bajo. Se quitó rápidamente el abrigo, a pesar del frío reinante, para poder despojarse de la chaqueta de lana de color verde menta. No quería que Frankie se diese cuenta de que iba vestida exactamente igual que el día anterior y pensase lo impensable: que no había pasado por casa.
Grace se detuvo para examinar su imagen reflejada en el escaparate de una tienda de todo a cinco centavos. Le habría gustado que estuviera abierta para poder comprarse unos polvos y así camuflar las marcas del cuello, y pedir también una muestra de perfume para disimular el hedor de coñac del día anterior, que se combinaba con el aroma, delicioso aunque incorrecto, de la loción para después del afeitado de Mark, un olor que le provocaba vértigo y vergüenza cada vez que lo aspiraba. En la esquina había un borrachín, sentado en el suelo y gimoteando en sueños. Viendo su palidez grisácea y carente de vida, Grace experimentó un sentimiento de solidaridad. De un callejón emergía el ruido metálico de un cubo de basura, que parecía seguir el ritmo del sonido sordo que latía en su cabeza. Era como si Nueva York entera estuviera demacrada y de resaca. O a lo mejor le parecía eso porque ella sí que lo estaba.
Las ráfagas del gélido viento de febrero cruzaban Madison y agitaban con furia las banderas que ondeaban en lo alto de los rascacielos. Un periódico viejo y arrugado bailaba alrededor de la alcantarilla. Al oír que las campanas de Saint Agnes daban las nueve y media, Grace apretó el paso y al acelerar, percibió la humedad de la piel en contacto con la ropa. La Grand Central Terminal se alzaba imponente delante de ella. Un poco más allá, en cuanto llegara a la calle 42, giraría a la izquierda y en Lexington cogería un autobús directo hacia el centro.
Pero al acercarse a la intersección con la calle 43, vio que la circulación estaba interrumpida. Había tres coches de policía atravesados, acordonando Madison e impidiendo el paso hacia el sur. Un accidente de coche, se imaginó Grace de entrada en cuanto vio el Studebaker negro cruzado en la calle y el humo que salía de su capó. Las calles de Midtown estaban últimamente más llenas de coches que nunca, compitiendo por hacerse un hueco entre autobuses, taxis y camiones de reparto. No daba la impresión de que hubiera más vehículos implicados. En la esquina había una sola ambulancia. Pero los médicos no corrían de un lado a otro con urgencia, sino que permanecían apoyados en el vehículo, fumando.
Grace se acercó a un policía, cuya cara fofa asomaba por encima del cuello alto de su uniforme azul marino con botones dorados.
—Disculpe. ¿Va a estar la calle cortada mucho tiempo? Llego tarde al trabajo.
El hombre la miró con desdén desde debajo de la visera de su gorra, como si acumulara odio hacia todas las mujeres que habían trabajado responsablemente en las fábricas ocupando el puesto de los hombres que se habían alistado y viajado al extranjero durante la guerra, como si la idea de que una mujer trabajara le resultase aún ridícula.
—No puede pasar por aquí —replicó el policía, cortándola—. Ni podrá hacerlo en un buen rato.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Grace, pero el policía le dio la espalda.
Se adelantó un poco y estiró el cuello para intentar ver qué pasaba.
—Una mujer, la ha atropellado un coche y ha muerto —dijo el hombre tocado con una gorra de lana que estaba a su lado.
Al ver el parabrisas hecho añicos del Studebaker, Grace sintió náuseas de repente.
—Qué lástima —logró por fin decir.
—Yo no lo he visto —continuó el hombre—. Pero dicen que ha muerto al instante. Al menos no ha sufrido.
«Al menos». Una frase que Grace había escuchado muy a menudo después de la muerte de Tom. Al menos, ella aún era joven. Al menos, no había niños de por medio. Como si eso lo hiciera más fácil de soportar. A veces pensaba que los niños no habrían sido una carga, sino algo de él que habría estado con ella para siempre.
—Nunca se sabe dónde terminará todo —reflexionó el hombre de la gorra, a su lado.
Grace no replicó. También la muerte de Tom había sido inesperada, el jeep había volcado en el recorrido entre la base del ejército y la estación de tren, en Georgia, cuando se dirigía a Nueva York para visitarla antes de ser enviado al frente. Lo consideraron víctima de la guerra, pero en realidad fue un accidente que podría haberse producido en cualquier parte.
De pronto se iluminó el flash de la cámara de un reportero y Grace parpadeó. Se protegió los ojos y, a ciegas, se abrió paso entre la multitud que se había congregado, en busca de aire que respirar en un ambiente cargado de humo de tabaco, sudor y perfume.
Lejos ya de la barricada formada por la policía, miró por encima del hombro. La calle 43 estaba también bloqueada en dirección oeste y era imposible cruzarla. Volver a enfilar Madison y rodear la estación por el otro lado le llevaría al menos media hora, con lo que llegaría más tarde al trabajo si cabe. Maldijo de nuevo la noche anterior. Si no fuera por Mark, no estaría ahora allí, sin otra alternativa que pasar por Grand Central, un lugar que había jurado no volver a pisar jamás.
Grace se giró hacia el edificio. Grand Central se cernía sobre ella, una sombra gigantesca que oscurecía el asfalto. Los peatones entraban y salían sin cesar por sus puertas. Se imaginó el interior de la estación, el vestíbulo donde la luz se filtraba a través de las ventanas de cristal tintado, el gran reloj bajo el cual se citaban amigos y amantes. No era el lugar lo que no soportaba ver, sino la gente. Las chicas con el carmín recién aplicado, pasándose la lengua por los dientes para asegurarse de que no hubieran quedado manchados, aferradas expectantes a sus bolsitos. Los niños repeinados, ligeramente nerviosos ante la idea de ver a un padre al que no conseguían recordar porque se había marchado cuando ellos apenas daban sus primeros pasos. Los soldados con el uniforme arrugado por el viaje saltando al andén con ramos de margaritas marchitas. Un reencuentro que nunca sería el de ella.
Mejor haría dejándolo correr y volviendo a casa. Le apetecía darse un baño, regalarse tal vez una siesta. Pero había que ir a trabajar. Frankie tenía entrevistas con una familia francesa a las diez y la necesitaba para dictarle las notas. Y después llegarían los Rosenberg, a recoger la documentación para el piso. Normalmente, eso era lo que más le gustaba de su trabajo, perderse en los problemas de los demás. Pero hoy, la responsabilidad pesaba sobre ella como nunca.
No, tenía que seguir adelante y aquella era su única alternativa. Enderezó la espalda y echó a andar hacia Grand Central.
Cruzó la puerta de la estación. Era la primera vez que estaba allí desde la tarde en que llegó de Connecticut con su mejor vestido drapeado, con el cabello perfectamente peinado con unos rollos Victoria y la cabeza coronada con un elegante casquete. Tom no había llegado en el tren de las tres procedente de Filadelfia, donde debería haber hecho transbordo, e imaginó que habría perdido el enlace. Pero cuando tampoco llegó en el siguiente tren, empezó a inquietarse. Se acercó al tablón de mensajes que había justo al lado del puesto de información, en el centro de la estación, donde la gente colgaba notas, por si acaso Tom había llegado con antelación y no se habían cruzado. No tenía manera de ponerse en contacto con él y no le quedaba otra alternativa que esperar. Comió un perrito caliente que le echó a perder el carmín y le dejó un regusto amargo, leyó los titulares del periódico en el quiosco una segunda vez, luego una tercera. Los trenes llegaban y se vaciaban, vertiendo en el andén soldados que podrían haber sido Tom pero que no lo eran. Cuando llegó el último tren de la noche, a las ocho y media, estaba loca de preocupación. Tom jamás se habría marchado dejándola allí plantada. ¿Qué había pasado? Al final, un teniente de pelo castaño rojizo que reconoció de la ceremonia de reclutamiento de Tom, se acercó a ella con expresión grave, y lo supo. Seguía sintiendo aún el contacto de aquellas manos desconocidas cogiéndola en volandas cuando a ella se le doblaron las rodillas.
La estación estaba igual que aquella noche, un torrente interminable de gente que iba a lo suyo, a trabajar y de viaje, impertérrita ante el papel tan enorme que había jugado en su cabeza durante todos aquellos meses. «Limítate a cruzar», se dijo, consciente de que la salida del lado opuesto de la estación la llamaba como un rayo de esperanza. No tenía ninguna necesidad de detenerse y recordar.
Notó un extraño tirón en la pierna, como si hubiera quedado apresada por los dedos de un niño. Grace se paró y bajó la vista. Una carrera en las medias. ¿Se la habrían hecho las manos de Mark? La carrera aumentaba de tamaño a cada paso que daba y a la altura de la pantorrilla estaba a punto de abrirse un agujero. De pronto sintió la necesidad de arrancárselas.
Grace echó a correr hacia la escalera que conducía a los baños del nivel inferior. Al pasar por delante de un banco, tropezó y estuvo a punto de caer de bruces al suelo. Se le torció el pie y la punzada de dolor le atravesó el tobillo. Avanzó cojeando hasta el banco, dando por sentado que no había arreglado correctamente el tacón y se había salido de nuevo. Pero el zapato seguía intacto. No, lo que le había hecho tropezar era un objeto que asomaba por debajo del banco. Una maleta marrón, que alguien había empujado descuidadamente hacia abajo. Miró a su alrededor con fastidio, preguntándose quién podía haber sido tan irresponsable como para dejar aquello allí, de esa manera, pero no había nadie cerca y la gente seguía pasando por delante sin fijarse en nada. A lo mejor, el propietario de la maleta había ido al baño o a comprar un periódico. La empujó un poco para que nadie más tropezara con ella y continuó su camino.
Delante de la puerta de los servicios de mujeres, Grace vio a un hombre sentado en el suelo con un uniforme harapiento. Por un segundo fugaz, se alegró de que Tom no hubiera vivido para luchar en la guerra y volver destruido a casa por culpa de todo lo que había visto. Siempre guardaría de él aquella imagen rubia, perfecta y fuerte. Tom nunca volvería a casa destrozado como tantos otros ni tendría que esforzarse por poner buena cara y disimular que estaba roto por dentro. Grace buscó en el bolsillo la última moneda que le quedaba e intentó no pensar en el café que tanto le apetecía y del que ahora tendría que prescindir. Depositó la moneda en la mano arrugada del hombre. No podía ignorarlo.
Entró en los servicios de señoras y se encerró en un cubículo para quitarse las medias. Salió y se acercó al espejo para arreglarse un poco el pelo, negro como el azabache, y aplicarse de nuevo su lápiz de labios Coty, saboreando en su textura cérea todo lo que había sucedido la noche anterior. Delante del lavabo contiguo, una mujer más joven que ella se alisaba el abrigo y, con el gesto, dejaba patente un vientre abultado. Había embarazos por todas partes, el fruto de felices reencuentros con chicos que habían vuelto a casa de la guerra. Grace notó que la mujer se fijaba en su aspecto desaliñado. Con conocimiento de causa.
Sabiendo que cada instante que pasaba significaba llegar más tarde al trabajo, Grace salió corriendo de los servicios. Dispuesta a cruzar el vestíbulo de la estación, se fijó en la maleta con la que había tropezado hacía apenas unos minutos. Seguía debajo del banco. Se acercó despacio a ella, mirando a su alrededor por si aparecía alguien con intención de recogerla.
Viendo que nadie lo hacía, se arrodilló para examinarla. Era una maleta de lo más normal, de forma redondeada, igual que las miles de maletas que los viajeros transportaban a diario por la estación, con un asa gastada, de nácar, lo que la hacía más bonita que la mayoría. La única diferencia era que nadie la transportaba sino que seguía debajo de aquel banco. Abandonada. ¿La habría perdido alguien? Se detuvo un instante, cautelosa, recordando de pronto una historia de la guerra sobre una bolsa que en realidad era una bomba. Pero aquello había acabado, el peligro de invasión o de cualquier otro tipo de ataque que acechaba hasta hacía poco tiempo en cada esquina se había esfumado.
Estudió la maleta en busca de alguna señal que identificara a su propietario. En el lateral había un nombre escrito con tiza. Recordó con inquietud a algunos de los clientes de Frankie, supervivientes a quienes los alemanes habían obligado a escribir el nombre en sus maletas con la falsa promesa de poder recoger más adelante sus pertenencias. Aquella tenía escrita una sola palabra: Trigg.
Grace consideró sus opciones: decírselo a un maletero o marcharse y olvidarse del asunto. Llegaba tarde al trabajo, pero la curiosidad pudo con ella. Era posible que en el interior hubiera alguna identificación. Manipuló el cierre. Se abrió sin el más mínimo problema, con solo tocarlo. Levantó la tapa unos centímetros. Miró por encima del hombro con la sensación de que en cualquier minuto la sorprendería alguien. Y, a continuación, observó el interior de la maleta. Todo estaba perfectamente dispuesto. Un cepillo para el pelo con mango plateado y una pastilla de jabón de lavanda Yardley aún por abrir ocupaban una de las esquinas superiores, había ropa de mujer doblada con pulcritud. En la parte posterior vio dos zapatitos de bebé, pero a primera vista no le pareció que hubiera más ropa de niño.
De repente, estar husmeando en aquella maleta le pareció una invasión imperdonable de la intimidad (y lo era, por supuesto). Grace retiró rápidamente la mano. Y al hacerlo, se cortó el dedo índice con alguna cosa.
—¡Ay! —gritó sin poder evitarlo.
Apareció un hilillo de sangre, con burbujas rojas, de dos o tres centímetros de longitud. Se llevó el dedo a la boca y chupó la herida para detener la hemorragia. Palpó la maleta con la mano ilesa. Necesitaba saber qué le había cortado, tal vez una navaja de afeitar o un cuchillo. Debajo de la ropa encontró un sobre abultado. Se había cortado el dedo con el papel. «Déjalo correr», oyó que le decía una voz interior. Pero, sin poder evitarlo, abrió el sobre.
Dentro encontró un paquete de fotografías, cuidadosamente envueltas con una tira de encaje. Grace las sacó y, al hacerlo, una gota de sangre del dedo se derramó sobre el encaje manchándolo sin poder remediarlo. Había una docena de fotografías en total, retratos individuales de distintas chicas. Eran tan diferentes entre sí que no le pareció que estuvieran emparentadas. Algunas llevaban uniforme militar, otras blusas inmaculadamente planchadas o americana. Ninguna debía de tener más de veinticinco años.
Tener en la mano las fotografías de aquellas desconocidas le parecía demasiado íntimo, terriblemente incorrecto. Pensó en guardarlas, en olvidarse de lo que había visto. Pero los ojos de la chica de la fotografía de encima eran oscuros y parecía que estuvieran llamándola. ¿Quién sería?
Justo en aquel momento empezaron a sonar sirenas fuera de la estación y le embargó la sensación de que estaban destinadas a ella, de que era la policía que venía a arrestarla por haber abierto una maleta que no era suya. Con prisas, Grace corrió a envolver de nuevo las fotografías con la tira de encaje y a guardarlo todo otra vez en la maleta. Pero el encaje se resistía y parecía imposible poder volver a meter aquel paquete en su interior. Las sirenas sonaban con más fuerza. No tenía tiempo. Furtivamente, se guardó las fotos en el bolso y empujó con el pie la maleta debajo del banco, para que no quedara a la vista.
Y, acto seguido, echó a andar hacia la salida, con la herida del dedo doliéndole cada vez más.
—Ya lo sabía —murmuró para sus adentros—. Entrar en esta estación no podía acarrearme nada bueno.
Capítulo dos
Eleanor
Londres, 1943
El Director estaba furioso.
Aporreó la larga mesa de reuniones con una mano que parecía una garra, con tanta fuerza que las tazas tintinearon y el té que contenían se derramó por los bordes e inundó los platillos. El parloteo normal de la reunión de la mañana se interrumpió de inmediato. Estaba colorado.
—Han capturado a dos agentes más —vociferó, sin tomarse la molestia de bajar la voz.
Una de las mecanógrafas que pasaba en aquel momento por el pasillo se detuvo, observó la escena con los ojos abiertos de par en par y siguió rápidamente su camino. Eleanor se levantó para ir a cerrar la puerta, agitando la mano para disipar la nube de humo de tabaco que se había formado por encima de ellos.
—Así es, señor —tartamudeó el capitán Michaels, el agregado militar de la Royal Air Force—. Los agentes desplegados por las cercanías de Marsella fueron arrestados a las pocas horas de su llegada. No hemos tenido noticias de ellos y suponemos que los han matado.
—¿Cuáles? —preguntó el Director.
Gregory Winslow, director del Ejecutivo de Operaciones Especiales, era un antiguo coronel del ejército altamente condecorado durante la Gran Guerra. A pesar de rondar ya los sesenta, seguía siendo una figura imponente y en los cuarteles generales todo el mundo lo conocía simplemente como «el Director».
El capitán Michaels se quedó desconcertado ante la pregunta. Para los hombres que gestionaban la operación desde la distancia, los agentes que realizaban el trabajo de campo eran piezas de ajedrez anónimas.
Pero no para Eleanor, que estaba sentada a su lado.
—James, Harry. Canadiense de nacimiento y graduado por el Magdalen College, Oxford. Peterson, Ewan, antiguo miembro de la Royal Air Force.
Eleanor conocía de memoria los detalles de todos los hombres que se desplegaban sobre el terreno.
—Estamos ante el segundo conjunto de arrestos en lo que llevamos de mes —dijo el Director, mordisqueando el extremo de una pipa que ni siquiera había encendido.
—El tercero —le corrigió Eleanor en voz baja, sin ganas de hacerlo enfadar aún más pero no dispuesta a mentir.
Hacía casi tres años que Churchill había autorizado la creación del Ejecutivo de Operaciones Especiales, o SOE[1], con la orden de «incendiar Europa» mediante el sabotaje y la subversión. Desde entonces, la organización había desplegado cerca de trescientos agentes en Europa para provocar alteraciones en fábricas de munición y líneas de ferrocarril. En su mayoría, los agentes habían sido destinados a Francia, como parte de la unidad conocida como «Sección F», con el objetivo de debilitar la infraestructura y armar a los partisanos franceses en preparación de la rumoreada invasión aliada del otro lado del Canal.
Pero más allá de las paredes de sus cuarteles generales, en Baker Street, prácticamente nadie consideraba que el SOE fuera un éxito. El MI6 y otras agencias tradicionales del gobierno creían que el SOE saboteaba sus operaciones y lo consideraban una organización de aficionados que no hacía otra cosa que perjudicar su forma de hacer, más clandestina y profesional. El éxito de las actividades del SOE era difícil de cuantificar, bien porque eran confidenciales, bien porque su efecto no se haría notar del todo hasta que se produjera la invasión. Y, últimamente, las cosas habían empezado a ir mal y cada vez había más agentes arrestados. ¿Estaría el problema en el tamaño de las operaciones, haciéndolas víctimas de su propio éxito? ¿O se trataba de algo totalmente distinto?
El Director se giró hacia Eleanor, una presa recién descubierta que de pronto había captado la atención del león.
—¿Qué demonios está pasando, Trigg? ¿Están mal preparados? ¿Están cometiendo errores?
Eleanor se quedó sorprendida. Había entrado a trabajar como secretaria en el SOE cuando la organización llevaba poco tiempo en funcionamiento. Conseguir que la contrataran había sido una batalla cuesta arriba: no solo era mujer, sino que además era polaca y judía. Muy pocos pensaban que pudiera tener un lugar allí. A menudo se preguntaba cómo se lo había montado para llegar desde su pequeño pueblo, cerca de Pinsk, hasta los pasillos del poder en Londres. Pero había logrado convencer al Director de que le diera una oportunidad, y con sus habilidades y sus conocimientos, con su meticulosa atención al detalle y su memoria enciclopédica, se había acabado ganando su confianza. Y a pesar de que su título profesional y su salario seguían siendo los mismos, se había convertido prácticamente en una asesora. El Director insistía en que en las reuniones no se sentara junto con las demás secretarias, en la periferia, sino en la mesa, a su derecha. (Lo hacía en parte, sospechaba Eleanor, para compensar la sordera que padecía en aquel lado, algo que el Director no reconocía ante nadie más. Cuando terminaban las reuniones, Eleanor siempre le hacía un resumen en privado para asegurarse de que el Director no se hubiera perdido nada).
Pero aquella era la primera vez que le pedía su opinión delante de los demás.
—Con todos mis respetos, señor, considero que no se trata de un tema de formación ni de ejecución.
De pronto, Eleanor se dio cuenta de que todos los ojos estaban puestos en ella. Se sentía orgullosa de pasar inadvertida en la agencia, de llamar la atención lo menos posible. Pero ahora, su tapadera, por decirlo de algún modo, acababa de salir a la luz y los hombres la observaban con un escepticismo en absoluto disimulado.
—Y, entonces, ¿de qué se trata? —preguntó el Director, con su habitual falta de paciencia escaseando cada vez más.
—Se trata de que son hombres. —Eleanor eligió sus palabras con cuidado, sin permitir que le instara a explicarse más apresuradamente, deseosa de hacérselo entender sin que se sintiera ofendido—. En las ciudades y pueblos franceses ya casi no quedan hombres jóvenes. Han sido llamados a filas por las Fuerzas Voluntarias Lealistas, están luchando con la milicia colaboracionista de Vichy o están en la cárcel por negarse a hacerlo. Es imposible que nuestros agentes pasen desapercibidos a estas alturas.
—¿Y entonces qué? ¿Los enviamos a todos a la clandestinidad?
Eleanor negó con la cabeza. Los agentes no podían esconderse. Para obtener información tenían que interactuar con los locales. La información real era la que conseguía la camarera de Lautrec que oía de refilón la conversación de los oficiales cuando ya llevaban unas cuantas copas de vino encima, o la esposa del granjero, que se percataba de los cambios en los trenes que cruzaban sus campos; la información real era el resultado de lo que veían los ciudadanos de a pie. Y los agentes tenían que establecer contacto con la reseau, la red de información de la resistencia, para de este modo fortalecer sus iniciativas y debilitar a los alemanes. No, los agentes de la Sección F no podían operar escondidos en sótanos y bodegas.
—¿Entonces qué? —insistió el Director, presionándola.
—Hay otra opción… —Vaciló, y el Director la miró con impaciencia. Eleanor no acostumbraba a quedarse sin palabras, pero lo que estaba a punto de decir era tan audaz que no se atrevía. Respiró hondo—. Enviar mujeres.
—¿Mujeres? No lo entiendo.
La idea se le había ocurrido hacía unas semanas al ver cómo una de las chicas de la sala de radio descodificaba, de forma rápida y sin vacilación, un mensaje que había enviado un agente desde Francia. Un desperdicio de talento, había pensado Eleanor. Aquella chica tendría que estar transmitiendo desde el terreno. Pero había sido una idea tan estrambótica que Eleanor había necesitado un tiempo para que acabara de cristalizar en su cabeza. En ningún momento había sido su intención exponerla en aquella reunión, pero había salido a relucir, una idea a medio formar.
—Sí.
Eleanor había oído historias sobre mujeres agentes, operativos solitarios que trabajaban por su cuenta en el Este, transmitiendo mensajes y ayudando a escapar a prisioneros de guerra. Cosas que habían pasado ya en la Primera Guerra Mundial, y seguramente en mayor grado de lo que la gente se imaginaba. Pero crear un programa formal para entrenar y desplegar mujeres sobre el terreno era un asunto completamente distinto.
—¿Y qué harían? —preguntó el Director.
—El mismo trabajo que los hombres —respondió Eleanor, sintiéndose de pronto molesta por tener que explicar lo que debería ser evidente—. Transportar mensajes. Transmitir por radio. Armar a los partisanos. Volar puentes.
Las mujeres estaban desempeñando papeles de todo tipo en el frente doméstico, no solo trabajando como enfermeras y realizando tareas de vigilancia local. Manejaban artillería antiaérea y pilotaban aviones. ¿Por qué resultaba tan difícil entender que también podían hacer aquello?
—¿Una sección de mujeres? —dijo Michaels, interrumpiéndola y sin apenas poder contener su escepticismo.
Haciéndole caso omiso, Eleanor se giró hacia el Director.
—Piénselo, señor —dijo ganando inercia a medida que la idea empezaba a tomar más forma en su cabeza—. Los hombres jóvenes escasean en Francia, pero hay mujeres por todas partes. Se podrían mezclar perfectamente con las demás en las calles, en las tiendas y en las cafeterías. Pero en cuanto a las mujeres que ya trabajan aquí… —Dudó, pensando en las operadoras de radio que trabajaban incansablemente para el SOE. A cierto nivel, eran perfectas: con habilidades y conocimientos, plenamente comprometidas con la causa. Pero esas cualidades que las hacían ideales las hacían también inútiles para trabajar sobre el terreno. Estaban demasiado arraigadas en su puesto como para poder ser entrenadas y trabajar como operativos, y habían visto y sabían demasiado como para poder ser desplegadas en el extranjero—. Ellas tampoco funcionarían. Habría que reclutar mujeres desde cero.
—¿Y dónde encontrarlas? —preguntó el Director, que al parecer empezaba a comprar la idea.
—En los mismos sitios donde encontramos a los hombres. —Cierto, no tenían cuerpo de oficiales al que poder recurrir—. En el WAC[2] o en el FANY[3], en las universidades y en las escuelas de comercio, o en las fábricas y en la calle. —No existía un currículo único que se adaptara al concepto de agente ideal, no había una titulación especial para ello. Era más bien la sensación de que una determinada persona iba a ser capaz de desempeñar con éxito aquel trabajo—. El mismo tipo de perfil: inteligente, versátil y que domine el francés —añadió.
—Habría que formarlas —destacó Michaels, expresándolo como si aquello fuera un obstáculo insalvable.
—Igual que a los hombres —contraatacó Eleanor—. Nadie nace sabiendo hacer este trabajo.
—¿Y luego? —preguntó el Director.
—Y luego las desplegaríamos sobre el terreno.
—Señor —interrumpió Michaels—. La Convención de Ginebra prohíbe expresamente las mujeres combatientes.
Los demás hombres reunidos alrededor de la mesa hicieron un gesto de asentimiento, mostrando su acuerdo con aquella cuestión.
—La Convención prohíbe muchas cosas —replicó de inmediato Eleanor. Conocía todos los rincones oscuros del SOE, el modo en que la agencia, apoyándose en la desesperación de la guerra, tomaba atajos y burlaba la ley cuando le convenía—. Podemos hacer que formen parte del FANY a modo de tapadera.
—Sería poner en riesgo la vida de esposas, hijas y madres —insistió Michaels.
—No me gusta —dijo otro de los hombres uniformados desde el extremo opuesto de la mesa.
Eleanor tenía un nudo de nervios en el estómago. El Director no era precisamente un líder con voluntad de hierro. Si todos los demás cerraban filas en torno a Michaels, lo más probable era que acabara rechazando la propuesta.
—¿Y les gusta perder media docena de hombres en manos de los alemanes cada quince días? —disparó Eleanor, incrédula ante su propia osadía.
—Lo probaremos —dijo el Director con una determinación inusual en él, impidiendo cualquier otro debate. Se giró hacia Eleanor—. Monte una oficina en Norgeby House, aquí en esta misma calle, y dígame que necesita para ello.
—¿Yo? —preguntó Eleanor sorprendida.
—La idea ha sido suya, Trigg. Y usted será la encargada de dirigir este asunto.
Pensando en las bajas que acababan de comentar hacía tan solo unos minutos, Eleanor se estremeció al recibir el encargo del Director.
—Señor —intervino Michaels—. No creo que la señorita Trigg esté cualificada. Sin ánimo de ofender —añadió ladeando la cabeza en dirección a ella.
Los demás hombres se quedaron mirándola con expresión dubitativa.
—No me ofendo.
Eleanor se había curtido hacía tiempo en lo que desprecio de los hombres se refería.
—Señor —intervino entonces el oficial del ejército del otro extremo de la mesa—. A mí también me parece que la señorita Trigg no es la persona más adecuada. Con sus antecedentes…
Las cabezas de los sentados a la mesa se movieron en gesto de asentimiento y sus miradas escépticas se vieron acompañadas por un murmullo. Eleanor sabía que todos la estaban estudiando, cuestionándose su lealtad a la causa. «No es una de los nuestros —parecía decir la expresión de aquellos hombres—, y no es de confianza». A pesar de todo lo que había hecho por el SOE, seguían viéndola como un enemigo. Distinta, extranjera. Y no porque no lo hubiera intentado. Había trabajado para encajar en el grupo, para silenciar cualquier rastro de su acento. Y había solicitado la nacionalidad británica. Se la habían denegado ya una vez, basándose en determinados argumentos que ni siquiera el Director, con todo su poder y toda su influencia, había conseguido verificar. La había presentado una segunda vez hacía unos meses, con una nota de recomendación firmada por él, confiando en que este detalle lograra marcar la diferencia. Hasta la fecha, seguía sin recibir respuesta.
Eleanor tosió para aclararse la garganta antes de tomar de nuevo la palabra, dispuesta a anunciar que no quería ser considerada para el puesto. Pero el Director habló antes que ella.
—Eleanor, monte la oficina —le ordenó—. Empiece a reclutar y entrenar a las chicas sin más dilación.
Y levantó la mano para anunciar que no quería más discusiones.
—Sí, señor —dijo Eleanor manteniendo la cabeza bien alta, dispuesta a no apartar la mirada de todos los ojos que se habían clavado ahora en ella.
Terminada la reunión, Eleanor esperó a que todos se hubieran marchado para abordar al Director.
—Señor, no creo que…
—Tonterías, Trigg. Todos sabemos que es usted el hombre ideal para el puesto, si me perdona la expresión. Incluso esos militares, por mucho que no quieran reconocerlo o no entiendan muy bien por qué.
—Pero, señor, aun en el caso de que esto fuera cierto, soy una persona de fuera. No tengo el potencial necesario para…
—Es usted una persona de fuera, y esa es precisamente una de las cosas que la hace perfecta para el puesto. —Bajó la voz—. Estoy cansado de que la política lo embarre todo. Usted no permitirá que las lealtades personales u otras preocupaciones influyan en su opinión.
Eleanor asintió, consciente de que era cierto. No tenía esposo ni hijos, no tenía distracciones externas. La misión era lo único importante para ella, y siempre había sido así.
—¿Está seguro de que no podría ir yo? —preguntó, conociendo de antemano la respuesta.
A pesar de que se sentía elogiada porque el Director la hubiera elegido como encargada de dirigir la operación de las mujeres, aquella opción ocupaba el segundo puesto con respecto a realizar labores de agente sobre el terreno.
—Sin la documentación, sería inverosímil. —Y tenía razón, claro está. En Londres podía esconder sus orígenes. Pero conseguir la documentación necesaria para ser enviada al extranjero, y especialmente en aquel momento, con la petición de nacionalidad pendiente, era a todas luces imposible—. Y, de todas maneras, esto es mucho más importante. Ahora es usted jefa de un departamento. Tiene que reclutar a las chicas. Entrenarlas. Convertirse en una persona de su confianza.
—¿Yo?
Eleanor sabía que las demás mujeres que trabajaban en el SOE la consideraban fría y distante, que no era el tipo de chica a la que invitarían a comer o a tomar el té, y mucho menos en la que depositarían su confianza.
—Eleanor —prosiguió el Director hablando en voz baja y en tono serio, taladrándola con la mirada—. Somos muy pocos los que estamos donde esperábamos estar al comienzo de la guerra.
Eso, reflexionó Eleanor, era una verdad mucho más grande de lo que el Director podía imaginarse. Pensó en lo que aquel hombre estaba pidiéndole. Era una oportunidad para ponerse al timón de la situación, de intentar solventar todos los errores que se había visto obligada a ver desde la barrera durante todos aquellos meses en los que se había sentido impotente para hacer cualquier cosa. Aunque no era lo mismo que estar trabajando sobre el terreno, sí sería una oportunidad para hacer mucho más de lo que ahora estaba haciendo.
—Necesitamos que se encargue de encontrar a estas chicas y de desplegarlas allí —continuó el Director, como si todo estuviera ya arreglado y ella hubiera dicho que sí.
Eleanor estaba inmersa en un conflicto interno. La perspectiva de aceptar aquella responsabilidad era atractiva. Pero, por otro lado, la enormidad de la tarea se extendía ante ella como una baraja de cartas dispuesta sobre la mesa. Los hombres se estaban enfrentando ya a muchas cosas y, por mucho que su corazón le dijera que las mujeres eran la respuesta, prepararlas para desempeñar aquella tarea sería un trabajo digno de Hércules. Era demasiado, una implicación —y también una exposición— que no sabía si podía permitirse.
Pero entonces miró las fotografías que colgaban en la pared de los agentes del SOE caídos en acción, jóvenes que lo habían dado todo por la guerra. Se imaginó el servicio de inteligencia alemán, el Sicherheitsdienst, en sus cuarteles generales en Francia, en la Avenue Foch de París. El SD estaba comandado por el tristemente célebre Sturmbannführer Hans Kriegler, antiguo comandante de campos de concentración que Eleanor sabía por los archivos que era tan astuto como cruel. Había informes que afirmaban que utilizaba a los hijos de los franceses para obligar a sus padres a confesar, que decían que colgaba a los prisioneros de ganchos de carnicero para sonsacarles toda la información antes de dejarlos morir allí. Y, sin duda, en aquellos momentos, estaba ya planificando la caída de más agentes.
Eleanor sabía que no tenía más opción que aceptar el trabajo.
—De acuerdo. Pero necesitaré tener el control absoluto —dijo, pensando que siempre era importante adelantarse a la hora de establecer los términos del acuerdo.
—Lo tendrá.
—Y depender directamente de usted. —En otras circunstancias, los sectores especiales dependerían de alguno de los adjuntos del Director. Eleanor miró por el rabillo del ojo a Michaels, que se había quedado deambulando por el pasillo. Sabía que ni a él ni a los demás hombres les gustaría que tuviera una relación tan estrecha con el Director, más de la que ya tenía—. De usted —repitió con énfasis, dejando que las palabras calaran en su superior.
—No habrá intromisiones burocráticas —le prometió el Director—. Dependerá solo de mí.
Eleanor captó entonces la desesperación que escondía su voz, lo mucho que la necesitaba para sacar adelante aquel trabajo.
[1] El Ejecutivo de Operaciones Especiales, o Special Operations Executive (SOE) fue, efectivamente, una organización de operaciones secretas creada por el primer ministro británico Winston Churchill, con el objetivo de «incendiar» la retaguardia enemiga. Se utilizarán sus siglas en inglés por ser con ellas con las que el equipo es conocido en publicaciones y entornos de lengua castellana. (N. de la T.).
[2] Women’s Army Corps o WAC, Cuerpo de Mujeres del Ejército. (N. de la T.).
[3] First Aid Nursing Yeomanry o FANY, Cuerpo de Enfermería de Primeros Auxilios para la Caballería. (N. de la T.).
Capítulo tres
Marie
Londres, 1944
El último lugar donde Marie habría esperado ser reclutada como agente secreto (si acaso algún día se había imaginado que eso fuera a suceder) era en un cuarto de baño.
Tan solo una hora antes, Marie estaba sentada a una mesa junto a la ventana en Town House, una cafetería tranquila de York Street que solía frecuentar, saboreando unos minutos de calma después de una interminable jornada tecleando a máquina en la lóbrega Oficina de Guerra del edificio anexo, donde trabajaba como mecanógrafa. Al pensar en el fin de semana, para cuya llegada solo faltaban dos días, sonrió, imaginándose a Tess, de cinco años, y aquel dientecillo torcido que a buen seguro ya le estaría asomando un poco más. Es lo que tenía ver a su hija solo el fin de semana: Marie tenía la sensación de que en los días que transcurrían desde una visita a la otra, pasaban años. Deseaba salir al campo con Tess, jugar junto al arroyo y buscar piedras. Pero alguien tenía que estar allí, ganando unas cuantas libras para impedir que su vieja casa adosada de Maida Vale no acabara embargada o en estado de abandono; eso si las bombas no terminaban antes con ella.
Se oyó un estruendo a lo lejos y los platos que había en la mesa traquetearon. Marie se sobresaltó y buscó instintivamente la máscara de gas que ya nadie llevaba encima desde que terminara el Blitz. Levantó la vista hacia el cristal de la ventana de la cafetería. En la calle, mojada por la lluvia, un niño de ocho o nueve años intentaba arrancar fragmentos de carbón de la acera. Se le encogió el estómago. ¿Dónde estaría su madre?
Recordó el día, hacía ya más de dos años, en que decidió enviar a Tess lejos de la ciudad. Al principio, la idea de vivir separada de su hija le resultaba impensable. Pero luego una bomba impactó contra el edificio de pisos de enfrente y acabó con la vida de siete niños. Podría haber sido Tess. A la mañana siguiente, Marie puso en marcha los preparativos.
Al menos ahora sabía que Tess estaba bien con tía Hazel. La mujer era en realidad prima suya, y un poco arisca, eso sí, pero le tenía cariño a la niña. Y a Tess le encantaba la vieja vicaría de Anglia Oriental, con sus interminables armarios y sus mohosos pasadizos subterráneos. Podía corretear todo lo que le apeteciera por las marismas cuando el tiempo lo permitía y ayudar a Hazel con su trabajo en la oficina de correos cuando no. Marie no había podido hacerse a la idea de poner a su niña en un tren y mandarla al campo, a un frío convento o a Dios sabe dónde, dejarla en manos de desconocidos. Era una escena que había visto en King’s Cross casi cada viernes durante todo el año anterior, cuando cogía el tren hacia el norte para ir a visitar a Tess: madres reprimiendo las lágrimas mientras ajustaban los abrigos y las bufandas de los pequeños, hermanos menores que no querían deshacer el abrazo que los unía a sus hermanos mayores, niños cargados con maletas enormes y llorando a moco tendido, intentando saltar por las ventanillas del vagón. Aquellas escenas hacían casi insoportable el viaje de dos horas que la separaba del abrazo de Tess. Se quedaba allí hasta el domingo, hasta que Hazel le recordaba que o cogía el último tren o la sorprendería el toque de queda. Sabía que su hija estaba sana y salva con la familia. Pero eso no hacía más soportable el hecho de que fuera solo miércoles.
¿Debería haber traído ya de vuelta a Tess a la ciudad? Era la pregunta que, viendo el goteo de niños que iba volviendo a Londres, acosaba constantemente a Marie durante aquellos últimos meses. El Blitz había acabado, y ahora que la población ya no pasaba las noches en las estaciones de metro, se había restablecido una especie de normalidad. Pero la guerra no estaba ganada ni de lejos, y Marie intuía que algo mucho peor estaba todavía por llegar.
Olvidando por un rato sus dudas, Marie sacó un libro del bolso. Era poesía de Baudelaire, un autor que adoraba porque sus versos elegantes la transportaban de nuevo a tiempos felices, a cuando era niña y veraneaba en las costas de Bretaña con su madre.
—Disculpe —dijo un hombre al cabo de unos instantes. Marie levantó la vista, fastidiada por la interrupción. Era un cuarentón, delgado y del montón, vestido con una chaqueta deportiva de tweed y con gafas. Se había levantado de una mesa donde había dejado abandonado un plato con un bollito aún por empezar—. Me ha llamado la atención lo que está leyendo.
Se preguntó si querría flirtear con ella. Las intrusiones estaban a la orden del día, con todos aquellos soldados estadounidenses en la ciudad que salían de los pubs al mediodía y caminaban de tres en tres por las calles, con unas risotadas escandalosas que quebrantaban la tranquilidad.
Pero el hombre tenía acento británico y su expresión templada no era en absoluto indecorosa. Marie levantó el libro para que pudiera verlo.
—¿Le importaría leerme un poco? —preguntó el hombre—. Me temo que no hablo francés.
—La verdad es que no creo que… —empezó a objetar Marie, sorprendida por una petición tan extraña.
—Por favor —dijo el hombre interrumpiéndola y en un tono casi implorante—. Está haciendo una buena obra.
Se preguntó por qué significaría tanto para aquel hombre. Tal vez había perdido a alguien en Francia o era un veterano que había combatido allí.
—De acuerdo —accedió.
Unas cuantas líneas no harían daño a nadie. Empezó a leer del poema N’importe où hors du monde, de los Pequeños poemas en prosa. Lo hizo con voz cohibida de entrada, pero poco a poco fue ganando confianza.
Después de unas cuantas frases, Marie se interrumpió.
—¿Qué tal?
Esperaba que le dijera que siguiera leyendo. Pero no lo hizo.
—¿Ha estudiado francés?
Marie negó con la cabeza.
—No, pero lo hablo. Mi madre era francesa y de pequeña pasaba los veranos allí.
La verdad era que aquellos veranos habían sido una forma de escapar de su padre, un borracho eternamente enfadado incapaz de encontrar trabajo ni de mantenerse en un puesto cuando lo encontraba, resentido por la educación de su madre y el dinero de su familia, y frustrado porque Marie no era un niño. Esa era la razón por la cual Marie y su madre se marchaban a pasar el verano lejos, en Francia. Y era también la razón por la cual, con solo dieciocho años, Marie había huido de la casa solariega en Herefordshire, donde se había criado, para instalarse en Londres. Y por la que había adoptado el apellido de su madre. Sabía que si se quedaba en la casa que había temido durante toda su infancia, con el carácter cada vez peor de su padre, no habría salido de aquello con vida.
—Tiene un acento extraordinario —dijo el hombre—. Casi perfecto.
¿Cómo podía saberlo si acababa de decir que no hablaba francés?, se preguntó Marie.
—¿Trabaja? —preguntó el hombre.
—Sí —respondió ella secamente. El cambio de tema había sido abrupto y la pregunta excesivamente personal. Se levantó con rapidez y buscó unas monedas en el bolso—. Lo siento, pero tengo que irme.
El hombre extendió el brazo y cuando ella volvió a mirarlo, vio que tenía una tarjeta de visita en la mano.
—No era mi intención ser grosero. Pero estaba preguntándome si le interesaría un trabajo. —Marie aceptó la tarjeta. Número 64 de Baker Street era lo único que podía leerse en ella. Ningún nombre de persona ni de empresa—. Pregunte por Eleanor Trigg.
—¿Y por qué tendría que hacerlo? —cuestionó Marie, perpleja—. Tengo trabajo.
El hombre meneó levemente la cabeza.
—Este es diferente. Es un trabajo importante y me parece que sería usted muy adecuada… además de que estaría bien pagada. Me temo que no puedo decir nada más.
—¿Cuándo tendría que ir? —preguntó Marie, aun estando segura de que no iría nunca.
—Ahora mismo. —Marie esperaba que le diera cita para otro día—. ¿Así que va a ir?
Marie dejó unas monedas en la mesa y salió de la cafetería, ansiosa por alejarse de aquel hombre y de su intromisión. Abrió el paraguas y se ajustó bien al cuello la bufanda de color granate para protegerse del frío. Dobló la esquina y se paró a mirar por encima del hombro para asegurarse de que aquel hombre no la había seguido. Echó entonces un vistazo a la tarjeta, sencilla, blanca con letras negras. Oficial.
Podría haberle dicho a aquel hombre que no, cayó entonces en la cuenta. Podría tirar la tarjeta y seguir su camino tranquilamente. Pero sentía curiosidad. ¿Qué tipo de trabajo sería y para quién? A lo mejor se trataba de algo más interesante que pasarse el día entero tecleando. Además, el hombre había mencionado que estaba bien pagado y ella necesitaba dinero.
Diez minutos más tarde, Marie estaba en la entrada de Baker Street. Se detuvo junto al buzón de color rojo que había en la esquina. La famosa casa de Sherlock Holmes estaba supuestamente en Baker Street, recordó. Siempre se lo había imaginado como un lugar misterioso, envuelto en niebla. Pero la manzana era igual que cualquier otra, edificios anodinos de oficinas con tiendas en la planta baja. Siguiendo la calle, descubrió las típicas casas de ladrillo, viviendas reconvertidas en sedes de negocios. Caminó hasta llegar al número 64, y entonces dudó. Oficina de Investigación de los Servicios Interdepartamentales, rezaba el cartel de la puerta. ¿De qué diablos iba todo aquello?
Antes de que le diera tiempo a llamar, la puerta se abrió y una mano que no parecía estar unida a ninguna persona, señaló hacia la izquierda.
—Orchard Court, Portman Square. Doble la esquina y continúe calle abajo.
—Disculpe —dijo Marie enseñando la tarjeta, por mucho que diera la impresión de que no había nadie que pudiera verla—. Me llamo Marie Roux. Me han dicho que viniera aquí y preguntara por Eleanor Trigg.
La puerta se cerró.
—Curioso y rarífico —murmuró pensando en el libro favorito de Tess, la versión ilustrada de Alicia en el País de las Maravillas que le leía en voz alta cuando iba a verla.
Al doblar la esquina, había más casas adosadas. Siguió caminando hasta Portman Square y encontró el edificio con el nombre de Orchard Court. Llamó a la puerta. No hubo respuesta. Todo aquello empezaba a parecerle una broma de mal gusto. Dio media vuelta, dispuesta a poner rumbo a casa y olvidarse de aquella locura.
A sus espaldas, la puerta se abrió con un chirrido. Se giró en redondo y se encontró con un mayordomo con el cabello blanco.
—¿Sí?
El hombre la miró con frialdad, como si fuera un vendedor puerta a puerta ofreciendo un producto poco apetecible. Estaba demasiado nerviosa para hablar, de modo que le mostró la tarjeta.
El mayordomo le indicó que entrara.
—Pase —dijo, ahora con impaciencia, como si estuvieran esperándola y llegara tarde. La condujo por un vestíbulo cuyos techos altos y lámparas de araña transmitían la impresión de que en su día había sido la entrada a una casa lujosa. Abrió una puerta que quedaba a la derecha y volvió a cerrarla enseguida—. Espere aquí —le ordenó.
Marie se quedó allí de pie, incómoda, con la completa sensación de que su lugar no estaba allí. Oyó pasos en la planta de arriba y al volverse vio a un hombre joven y atractivo con cabello rubio que bajaba por una escalera de forma curva. Al verla, se detuvo.
—¿Así que forma usted parte del Racket[4]? —preguntó.
—No tengo ni idea de qué me habla.
El hombre sonrió.
—¿Entonces solo pasaba por aquí? —No esperó a que respondiera—. El Racket, así es como llamamos a todo esto —dijo abarcando con un gesto el vestíbulo.
El mayordomo reapareció tosiendo para indicar su presencia. Su expresión seria transmitió a Marie la innegable sensación de que no deberían estar conversando. Sin decir nada más, el hombre rubio dobló la esquina y cruzó otra de las innumerables puertas que parecía haber en aquel lugar.
El mayordomo la guio por el pasillo y abrió una puerta que daba acceso a un cuarto de baño con baldosas en ónix y blanco. Se giró sorprendida; no había pedido ir al baño.
—Espere aquí.
El mayordomo cerró la puerta sin darle a Marie tiempo para protestar, dejándola sola. Se quedó allí, inquieta, inhalando el olor a moho disfrazado de producto de limpieza. ¡Pedirle que esperara en un cuarto de baño! Tenía que irse de allí, aunque no sabía muy bien cómo hacerlo. Se sentó en el borde de la bañera con patas y cruzó pulcramente las piernas a la altura de los tobillos. Pasaron cinco minutos, luego diez.
La puerta se abrió finalmente, con un clic, y entró una mujer. Debía de ser diez años mayor que Marie, tal vez veinte. Lucía una expresión seria. Tenía el pelo oscuro, y de entrada le dio a Marie la impresión de que lo llevaba corto, pero cuando se acercó más se dio cuenta de que lo recogía en un tenso moño bajo. Ni rastro de maquillaje ni de joyas, y su camisa blanca almidonada estaba perfectamente planchada, parecía casi militar.
—Soy Eleanor Trigg, directora de reclutamiento. Siento que tengamos que reunirnos aquí —dijo con voz entrecortada—. Vamos escasos de espacio.
La explicación parecía extraña, teniendo en cuenta el tamaño de la casa y el número de puertas que Marie había visto. Pero entonces recordó al hombre al que el mayordomo aparentemente había reprendido con la mirada por estar hablando con ella. A lo mejor, los que corrían por allí no podían verse entre ellos.
Eleanor evaluó a Marie como quien evaluaría un jarrón o una joya, con mirada fría e implacable.
—¿Ha tomado ya una decisión? —preguntó, como si estuvieran al final de una larga conversación y no se hubieran conocido hacía tan solo treinta segundos.
—¿Una decisión? —repitió Marie perpleja.
—Sí. Tiene que decidir si quiere poner en riesgo su vida y yo tengo que decidir si le permito hacerlo.
La cabeza empezó a darle vueltas.
—Perdón…, pero me parece que no la entiendo.
—No sabe quiénes somos, ¿verdad? —Marie hizo un gesto negativo—. ¿Entonces, qué hace aquí?
—Un hombre en una cafetería me ha dado una tarjeta y… —Marie titubeó escuchando la ridiculez de la situación en su propia voz. Ni siquiera se había molestado en averiguar cómo se llamaba aquel hombre—. Tengo que irme —dijo levantándose.
La mujer le posó con firmeza una mano en el hombro.
—No necesariamente. El hecho de que no sepa por qué ha venido no significa que no daba estar aquí. A menudo encontramos un objetivo en la vida cuando menos lo esperamos… o no. —Su estilo era brusco, poco femenino e indudablemente serio—. No le eche la culpa al hombre que la ha enviado aquí. No estaba autorizado a decir más. Nuestro trabajo es altamente confidencial. Muchos de los que trabajan en los niveles más altos de Whitehall no tienen ni idea de lo que hacemos.
—¿Y qué hacen exactamente? —se aventuró a preguntar Marie.
—Somos una filial del Ejecutivo de Operaciones Especiales.
—Oh —dijo Marie, aunque la respuesta no le hubiese aclarado nada.
—Operaciones secretas.
—¿Como los «rompecódigos» de Bletchey? —replicó, recordando que había conocido a una chica que dejó el equipo de mecanógrafas para dedicarse a eso.
—Algo parecido. Aunque nuestro trabajo es un poco más físico. Sobre el terreno.
—¿En Europa?
Eleanor asintió. Marie entendió entonces de qué se trataba: pretendía enviarla allí, a la guerra.
—¿Quieren que sea espía?
—Aquí no se formulan preguntas —le espetó Eleanor.
Entonces no era lugar para ella, reflexionó Marie. Siempre había sido curiosa, demasiado curiosa, decía su madre, porque no paraba de formular preguntas que no servían más que para avinagrar el carácter de su padre, que empeoró más si cabe cuando Marie entró en la adolescencia.
—No somos espías —continuó Eleanor, como si la sugerencia le hubiese resultado ofensiva—. El espionaje es asunto del MI6. Aquí, en el SOE, nuestra misión principal es el sabotaje, la destrucción de cosas como vías de tren, líneas de telégrafo, maquinaria de fábricas y similares, con el objetivo de debilitar a los alemanes. También ayudamos a los partisanos locales a armarse y resistir.
—Nunca había oído hablar de eso.
—Exactamente —dijo Eleanor con un tono que rozaba la satisfacción.
—¿Y qué le lleva a pensar que yo podría formar parte de algo así? Creo que no estoy cualificada para ello.
—Tonterías. Es usted inteligente, capaz. —¿Cómo podía aquella mujer, que acababa de conocerla, saber eso? Era quizás la primera vez en su vida que alguien la describía de aquella manera. Su padre se había asegurado de que se sintiese precisamente todo lo contrario. Y Richard, su esposo desaparecido, la había tratado como si fuera especial durante un momento fugaz, y así había acabado ella. Marie nunca se había considerado ninguna de esas cosas, pero de pronto se descubrió sentada en la bañera con la espalda más erguida—. Habla el idioma. Es justo lo que estamos buscando. ¿Ha tocado alguna vez un instrumento musical? —preguntó Eleanor.
Aunque tenía la impresión de que ya nada podría sorprenderla más, la pregunta le pareció extraña.
—Piano de pequeña. Y arpa en el colegio.
—Eso podría resultarnos útil. Abra la boca —le ordenó Eleanor con un tono de voz repentinamente tenso. Marie estaba segura de haber oído mal. Pero el rostro de Eleanor mantenía su seriedad—. La boca —ordenó de nuevo con insistencia e impaciencia. Marie obedeció a regañadientes. Eleanor le examinó la boca como un dentista. Marie se enfureció ante la intrusión tan descarada de una mujer a la que acababa de conocer—. Ese empaste de atrás tendrá que desaparecer —dijo con determinación Eleanor, apartándose.
—¿Desaparecer? —replicó Marie alarmada, levantando la voz—. Es un empaste perfecto. Apenas tiene un año y me salió muy caro.
—Exactamente. Demasiado caro. La identificaría de inmediato como inglesa. Lo sustituiremos por otro de porcelana, que es lo que utilizan los franceses.
De pronto, Marie lo entendió todo: el interés del hombre por sus habilidades lingüísticas, la preocupación de Eleanor por si el empaste parecía demasiado inglés.
—Pretenden hacerme pasar por francesa.
—Entre otras cosas, sí. Recibirá formación en todas las habilidades necesarias antes de ser enviada a su destino, siempre y cuando supere dicha formación. —Eleanor hablaba como si Marie ya hubiera accedido—. Es lo único que puedo decirle por el momento. El secretismo es de tremenda importancia para nuestras operaciones.
«Enviada a su destino». «Operaciones». A Marie le daba vueltas la cabeza. Le parecía surrealista que en aquella mansión elegante en el centro de la ciudad, a escasos pasos de las tiendas y el bullicio de Oxford Street, se planificara y librara la guerra secreta contra Alemania.
—El coche vendrá a buscarla en una hora para llevarla al centro de formación —dijo Eleanor, como si ya todo estuviera cerrado.
—¿Ahora? ¡Es demasiado pronto! Antes tendría que poner en orden mis asuntos y hacer la maleta.
—Siempre funciona así —replicó Eleanor. Tal vez, reflexionó Marie, no querían dar a la gente la oportunidad de volver a casa y pensárselo mejor—. Le proporcionaremos todo lo que necesite y se lo notificaremos a la Oficina de Guerra.
Marie miró sorprendida a Eleanor. No le había mencionado dónde trabajaba. Y entonces cayó en la cuenta de que aquella gente, quienquiera que fuera, sabía mucho sobre ella. El encuentro en la cafetería no había sido casual.
—¿Cuánto tiempo tendré que estar ausente? —preguntó.
—Eso depende de la misión y de varias circunstancias más. Puede presentar su dimisión en cualquier momento.
«Márchate», parecía decirle una voz que no era la suya. Marie se había metido en algo mucho más grande y más profundo de lo que se había imaginado. Pero sus pies permanecieron clavados en el suelo y su curiosidad siguió incentivada.
—Tengo una hija cerca de Ely, está con mi tía. Tiene cinco años.
—¿Y su marido?
—Muerto en el frente —mintió. El padre de Tess, Richard, era un actor sin trabajo que de vez en cuando hacía papeles de extra en espectáculos del West End y que se había esfumado poco después de que naciera Tess. Marie había ido a vivir a Londres con solo dieciocho años, huyendo de casa de su padre, y había sido víctima de la primera manzana podrida que había caído a sus pies—. Desaparecido en Dunkerque.
La explicación, una mentira macabra, era preferible a la más que probable verdad: que estaba en Buenos Aires, dilapidando lo que quedaba de la herencia de la madre de Marie, después de que ella, al poco tiempo de casarse, depositara ingenuamente todo el dinero en una cuenta corriente conjunta para cubrir los gastos de la casa.
—¿Su hija está bien atendida? —Marie asintió—. Bien. Porque si estuviera preocupada por eso no podría concentrarse debidamente en la formación.
Marie jamás dejaría de preocuparse por Tess. Y al instante comprendió que Eleanor no tenía hijos. Pensó en Tess en el campo, en las visitas de fin de semana que dejarían de existir si aceptaba la propuesta de Eleanor. ¿Qué tipo de madre haría una cosa así? Lo más responsable sería quedarse en Londres, darle las gracias a Eleanor y regresar a la vida normal y corriente que había dejado atrás por culpa de la guerra. Era el padre y la madre de Tess. Si no volvía, Tess no tendría a nadie más que a su anciana tía Hazel, que seguramente no podría seguir cuidando de ella mucho tiempo más.
—El trabajo se paga a diez libras por semana —añadió Eleanor.