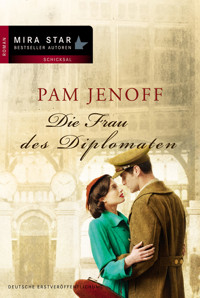7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Novela Histórica
- Sprache: Spanisch
Una poderosa novela sobre la amistad ambientada en un circo ambulante durante la Segunda Guerra mundial. El vagón de los huérfanos nos presenta a dos mujeres extraordinarias y sus desgarradoras historias de sacrificio y supervivencia. Noa, de dieciséis años, es rechazada cuando se queda embarazada de un soldado nazi y se ve obligada a renunciar a su bebé. Vive encima de una pequeña estación de tren, que limpia para ganarse la manutención… Cuando descubre un vagón con docenas de niños judíos que se dirige a un campo de concentración, recuerda al bebé que le arrebataron. Y, en un momento que cambiará el curso de su vida, roba uno de los bebés y huye en mitad de la noche. Noa encuentra refugio en un circo alemán, pero debe aprender a realizar acrobacias para pasar desapercibida, y despierta así la animadversión de Astrid, la acróbata principal. Noa y Astrid son rivales al principio, aunque pronto forjan un vínculo muy poderoso. Pero, a medida que la fachada que las protege comienza a debilitarse, Noa y Astrid deben decidir si su amistad es suficiente para salvarse la una a la otra… o si los secretos que hay entre ellas lo destruirán todo. Secretos, mentiras, traiciones y pasión…Leí esta novela de un tirón. Christina Baker Kline, autora best seller #1 del New York Times.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
El vagón de los huerfanos
Título original: The Orphan’s Tale
© 2017, Pam Jenoff
© 2017, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
© De la traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Imágenes de cubierta: Tren: Yolande de Kort/Trevillion Images y Árboles: Sharon Meredith/Istockphoto
ISBN: 978-84-9139-190-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1. Noa
Capítulo 2. Astrid
Capítulo 3. Noa
Capítulo 4. Astrid
Capítulo 5. Noa
Capítulo 6. Noa
Capítulo 7. Astrid
Capítulo 8. Astrid
Capítulo 9. Noa
Capítulo 10. Noa
Capítulo 11. Astrid
Capítulo 12. Noa
Capítulo 13. Astrid
Capítulo 14. Noa
Capítulo 15. Noa
Capítulo 16. Astrid
Capítulo 17. Noa
Capítulo 18. Astrid
Capítulo 19. Noa
Capítulo 20. Noa
Capítulo 21. Astrid
Capítulo 22. Noa
Capítulo 23. Astrid
Capítulo 24. Noa
Capítulo 25. Noa
Capítulo 26. Astrid
Capítulo 27. Noa
Epílogo. Astrid
Nota de la autora
Agradecimientos
Conversación con Pam Jenoff
Para mi familia.
Prólogo
París
Ya estarán buscándome.
Me detengo en los escalones de granito del museo, en busca de la barandilla para enderezarme. El dolor, más agudo que nunca, me recorre la cadera izquierda, que no se ha recuperado por completo de la rotura del año pasado. Más allá de la Avenue Winston Churchill, tras la cúpula de cristal del Grand Palais, el cielo de marzo se tiñe de rosa al atardecer.
Me asomo por el portal arqueado del Petit Palais. De las impresionantes columnas de piedra cuelga una pancarta roja de dos pisos de altura: Deux Cents ans de Magie du Cirque, doscientos años de magia circense. Está decorada con elefantes, un tigre y un payaso cuyos colores son más brillantes en mis recuerdos.
Debería haberle dicho a alguien que me iba. Aunque habrían intentado detenerme. Mi huida, planificada durante meses desde que viera el anuncio de la exposición en el Times, estaba bien orquestada: había sobornado a un auxiliar de la residencia para que tomara la foto que yo tenía que enviar por correo a la oficina de pasaportes y había pagado el billete de avión en efectivo. Estuvieron a punto de pillarme cuando el taxi que había pedido se detuvo frente a la residencia poco antes del amanecer y tocó el claxon con fuerza. Pero el guardia de la recepción siguió durmiendo.
Reúno de nuevo mis fuerzas y empiezo a subir otra vez, soportando el dolor a cada paso. En el vestíbulo, la gala de la inauguración está en pleno apogeo, hay grupos de hombres con esmoquin y mujeres con vestido de noche charlando bajo el techo abovedado y pintado de manera elaborada. A mi alrededor fluyen las conversaciones en francés, como un perfume largamente olvidado que estoy deseando volver a inhalar. Me llegan palabras que me resultan familiares, primero gota a gota, después en un torrente, a pesar de que apenas las he oído en medio siglo.
No me detengo en el mostrador de recepción para registrarme; no esperan mi asistencia. En lugar de eso, esquivo a los camareros que sirven canapés y champán y recorro los suelos de mosaicos, dejo atrás paredes llenas de murales y me encamino hacia la exposición circense, cuya entrada está señalizada por una versión más pequeña de la pancarta de fuera. Hay fotos ampliadas y colgadas del techo con alambres demasiado finos para verlos, imágenes de un tragasables, caballos que bailan y más payasos. Leyendo los pies de foto, los nombres vuelven a mi cabeza como en una canción: Lorch, D’Augny, Neuhoff; grandes dinastías circenses europeas vencidas por la guerra y el tiempo. Al llegar al último nombre, empiezan a escocerme los ojos.
Más allá de las fotos hay colgado un cartel alargado y gastado de una mujer suspendida en el aire por cuerdas de seda enredadas en sus brazos, con una pierna estirada por detrás en un arabesco. Apenas reconozco su rostro y su cuerpo juveniles. En mi mente comienza a sonar la canción del tiovivo a lo lejos, como en una caja de música. Siento el calor abrasador de los focos, tan fuerte que casi me quemaba la piel. Sobre la exposición cuelga un trapecio volante, instalado como si flotara. Incluso ahora, mis piernas de casi noventa años ansían subirse ahí.
Pero no hay tiempo para recuerdos. Llegar hasta aquí me ha llevado más tiempo del que pensaba, como todo lo demás últimamente, y no hay un minuto que perder. Trago saliva para aliviar el nudo que siento en la garganta, sigo avanzando y dejo atrás los vestidos y los tocados, artefactos de una civilización perdida. Al fin llego hasta el vagón. Han quitado algunos de los paneles laterales para dejar al descubierto las literas diminutas y apiñadas del interior. Me sorprende el reducido tamaño, menos de la mitad de la habitación que comparto en la residencia. En mi cabeza era mucho más grande. ¿De verdad habíamos vivido ahí durante varios meses seguidos? Estiro el brazo para tocar la madera podrida. Aunque, nada más ver la foto en el periódico, había sabido que era el mismo vagón, una parte de mi corazón había temido creerlo hasta ahora.
Las voces se vuelven más fuertes a mis espaldas. Miro un segundo por encima del hombro. La recepción ha terminado y los asistentes se acercan a la exposición. En pocos minutos ya será demasiado tarde.
Miro hacia atrás una vez más, después me agacho para pasar por debajo del cordón de terciopelo. «Escóndete», parece decirme una voz, ese instinto enterrado que resurge. En lugar de eso, paso la mano por debajo del fondo del vagón. El compartimento está ahí, tal y como recordaba. La puerta todavía se atasca, pero, si presiono ligeramente así… Se abre y yo imagino la emoción de una joven que busca una invitación escrita a mano a un encuentro secreto.
Pero, al meter la mano, mis dedos se encuentran con un espacio frío. El compartimento está vacío, y la esperanza de encontrar allí las respuestas se evapora como la niebla.
Capítulo 1
Noa
Alemania, 1944
Es un sonido grave, como el zumbido de las abejas que una vez persiguieron a mi padre por la granja y le obligaron a pasarse una semana envuelto en vendas.
Dejo el cepillo que estaba usando para frotar el suelo, que otrora era de un mármol elegante y ahora está agrietado por los golpes de los tacones y con finos surcos de barro y de ceniza que son ya imposibles de eliminar. Presto atención al origen del sonido y paso por debajo del cartel de la estación, en el que puede leerse en letras negras: Bahnhof Bensheim. Un gran nombre para algo que no es más que una sala de espera con dos retretes, una ventanilla de billetes y un puesto de salchichas que funciona cuando hay carne y el clima no es horrible. Me agacho para recoger una moneda que hay al pie de uno de los bancos y me la guardo en el bolsillo. Me sorprenden las cosas que la gente se olvida o deja atrás.
En el exterior, veo el vaho que mi respiración provoca por el frío invernal de esta noche de febrero. El cielo es un collage de marfil y gris que amenaza con más nieve. La estación se encuentra en el fondo de un valle, rodeada por tres lados de colinas frondosas de pinos cuyas puntas verdes asoman por encima de las ramas cubiertas de nieve. El aire tiene un ligero aroma a quemado. Antes de la guerra, Bensheim no era más que otra parada que casi todos los viajantes pasaban de largo sin reparar en su existencia. Pero parece ser que los alemanes lo aprovechan todo, y la ubicación es buena para aparcar los trenes y cambiar motores durante la noche.
Llevo aquí casi cuatro meses. Durante el otoño no había sido tan malo, y me alegraba de haber encontrado cobijo después de ser expulsada con comida para dos días, a lo sumo tres. La residencia de chicas donde viví, después de que mis padres descubrieran que estaba embarazada y me echaran a la calle, estaba ubicada lejos de cualquier parte, para preservar la discreción; podrían haberme dejado en Mainz, o al menos en el pueblo más cercano, pero se limitaron a abrirme la puerta y echarme sin más. Me fui a la estación de tren antes de darme cuenta de que no tenía ningún sitio al que ir. En más de una ocasión durante los meses que estuve fuera, había pensado en volver a casa y suplicar perdón. No es que fuera demasiado orgullosa. Me habría puesto de rodillas si hubiera pensado que serviría de algo. Pero, a juzgar por la furia en los ojos de mi padre el día que me echó de casa, sabía que no cambiaría de opinión. No podía exponerme por segunda vez al rechazo.
Pero, por suerte, la estación necesitaba limpiadora. Miro hacia la parte trasera del edificio, hacia el diminuto armario en el que duermo sobre un colchón tirado en el suelo. El vestido premamá es el mismo que llevaba el día que abandoné la residencia, salvo que ahora la parte delantera cuelga holgadamente. No siempre será así, claro. Encontraré un trabajo de verdad, uno que me permita comer pan sin moho y tener un hogar en condiciones.
Me veo reflejada en la ventana de la estación de tren. Tengo el clásico aspecto que encaja por aquí: pelo rubio sucio que se aclara con el sol en verano y ojos azules muy claros. En otra época, la ausencia de atractivo me molestaba, pero aquí es un beneficio. Los otros dos trabajadores de la estación, la chica que despacha los billetes y el hombre del quiosco, vienen y después se van a casa cada noche, sin apenas dirigirme la palabra. Los viajeros atraviesan la estación con el ejemplar diario de Der Stürmer debajo del brazo, apagan los cigarrillos en el suelo y no les importa quién soy o de dónde vengo. Aunque es una vida solitaria, necesito que sea así. No puedo responder a preguntas sobre el pasado.
No, no se fijan en mí. Pero yo los veo, a los soldados de permiso y a las madres y esposas que vienen cada día a escudriñar el andén con la esperanza de ver a un hijo o a un marido antes de marcharse solas. Siempre se sabe quiénes son los que intentan huir. Tratan de aparentar normalidad, como si se fueran de vacaciones. Pero llevan la ropa demasiado ajustada por las capas acolchadas de debajo y las bolsas, que van tan llenas que amenazan con explotar en cualquier momento. No te miran a los ojos, meten prisa a sus hijos con la cara pálida y cansada.
El zumbido se hace más fuerte y más agudo. Proviene del tren que oí llegar antes y que ahora está aparcado en la vía más alejada. Comienzo a caminar hacia allí, paso junto a los contenedores de carbón casi vacíos, que fueron esquilmados hace tiempo para las tropas que luchan en el este. Quizá alguien se haya dejado encendido un motor o alguna otra máquina. No quiero que me culpen a mí y arriesgarme a perder el empleo. Pese a la austeridad de mi situación, sé que podría ser peor… y que tengo suerte de estar aquí.
Suerte. La primera vez que lo oí me lo dijo una anciana alemana que compartió un poco de arenque conmigo en el autobús de camino a La Haya tras marcharme de casa de mis padres.
—Eres el ideal ario —me dijo mientras se relamía los labios y avanzábamos por carreteras llenas de baches.
Yo pensé que bromeaba; tenía el pelo rubio y una naricilla pequeña. Mi cuerpo era robusto; atlético, hasta que comenzó a suavizar sus formas y a ganar curvas. Salvo cuando el alemán me susurraba palabras tiernas al oído durante la noche, siempre me había considerado poco llamativa. Pero ahora acababan de decirme que estaba bien. De pronto me descubrí confesándole a la mujer lo de mi embarazo y le expliqué que me habían echado. Ella me dijo que me fuera a Wiesbaden y garabateó una nota en la que decía que llevaba en mis entrañas un hijo del Reich. Acepté la nota y me fui. No se me ocurrió que pudiera ser peligroso irme a Alemania o que debiera negarme. Alguien deseaba niños como el mío. Mis padres habrían preferido morir antes que aceptar ayuda de los alemanes. Pero la mujer me dijo que ellos me darían cobijo. Tan malos no podían ser y yo no tenía ningún otro lugar al que ir.
Cuando llegué a la residencia de mujeres, volvieron a decirme que tenía suerte. Aunque era holandesa, me consideraban de raza aria y mi hijo –que de lo contrario habría sido declarado un uneheliches Kind, concebido fuera del matrimonio– podría ser aceptado en el programa Lebensborn y lo criaría una buena familia alemana. Había pasado casi seis meses allí, leyendo y ayudando con las tareas domésticas, hasta que mi tripa se volvió demasiado prominente. Las instalaciones, si no excelentes, eran modernas y estaban limpias, diseñadas para asistir los partos de bebés sanos para el Reich. Yo había conocido a una chica robusta llamada Eva que estaba embarazada de unos pocos meses más que yo, pero una noche se despertó con una hemorragia, se la llevaron al hospital y no volví a verla nunca. Después de eso, traté de pasar desapercibida. Ninguna de nosotras pasaría allí demasiado tiempo.
Mi momento llegó una fría mañana de octubre, cuando me levanté de la mesa del desayuno en la residencia de mujeres y rompí aguas. Las siguientes dieciocho horas las pasé entre intensos dolores y órdenes estrictas, sin una sola palabra de ánimo o una caricia. Al fin nació el bebé con un chillido y todo mi cuerpo se estremeció al quedar vacío, como una máquina que se apaga. Vi una mirada extraña en la cara de la enfermera.
—¿Qué sucede? —pregunté. Se suponía que no debía ver al bebé, pero resistí el dolor y me incorporé—. ¿Qué sucede?
—Todo va bien —me aseguró el médico—. El bebé está sano. —Sin embargo, su voz sonaba tensa y parecía preocupado tras aquellas gafas de cristales gruesos. Me incliné hacia delante para ver al bebé y me encontré con unos ojos negros y penetrantes.
Unos ojos que no eran arios.
Comprendí entonces la preocupación del doctor. El bebé no tenía rasgos de la raza perfecta. Algún gen oculto, por mi parte o por la del alemán, le había otorgado unos ojos negros y una piel oscura. Jamás lo aceptarían en el programa Lebensborn.
Mi bebé soltó un chillido agudo y desgarrador, como si hubiera oído su destino y quisiera protestar. Yo estiré los brazos hacia él a pesar del dolor.
—Quiero abrazarlo.
El doctor y la enfermera, que había estado escribiendo detalles sobre el niño en una especie de formulario, se miraron incómodos.
—No podemos. Es decir, el programa Lebensborn no lo permite.
Yo intenté incorporarme.
—Entonces me lo llevaré. —Había sido un farol; no tenía ningún sitio al que ir. Al llegar, había firmado unos papeles en los que renunciaba a mis derechos a cambio de una estancia, había guardias en el hospital y yo apenas podía caminar—. Por favor, dejen que lo tenga en brazos solo un segundo.
—Nein. —La enfermera negó enfáticamente con la cabeza y salió de la habitación mientras yo suplicaba.
Cuando se fue, algo en mi voz obligó al doctor a ceder.
—Solo un momento —me advirtió antes de entregarme al niño con reticencia. Me quedé mirando esa carita roja, inhalé el delicioso aroma de su cabeza, que acababa en punta después de pasarse horas luchando por salir al mundo, y me fijé en sus ojos. Esos preciosos ojos. ¿Cómo era posible que algo tan perfecto no fuese su ideal?
Pero era mío. Un torrente de amor se apoderó de mí. No había deseado tener aquel bebé, pero, en ese momento, el arrepentimiento se esfumó y fue sustituido por el anhelo. Me invadieron el pánico y el alivio. Ya no lo querrían. Tendría que llevármelo a casa porque no había otra opción. Me lo quedaría, encontraría la manera de…
Entonces regresó la enfermera y me lo arrebató.
—No, espere —protesté yo. Cuando intenté alcanzar a mi bebé, algo afilado me pinchó en el brazo. Empezó a darme vueltas la cabeza. Unas manos volvieron a recostarme sobre la cama y me mantuvieron allí. Me desmayé, viendo todavía aquellos ojos oscuros.
Me desperté sola en aquel paritorio frío y estéril, sin mi hijo, o un marido o una madre o incluso una enfermera. Era un recipiente vacío que ya nadie deseaba. Después me dijeron que había sido enviado a un buen hogar. No tenía manera de saber si decían la verdad o no.
Trago saliva para intentar aliviar la sequedad de la garganta y me obligo a olvidar aquellos recuerdos. Salgo de la estación, recibo una bofetada de aire frío y me alivia comprobar que la Schutzpolizei des Reiches, la asquerosa policía del Reich, no está por ninguna parte. Lo más probable es que estén combatiendo el frío en su camioneta con una petaca. Examino el tren en un intento de localizar el zumbido. Proviene del último vagón, adyacente al furgón de cola; no del motor. Nada de eso. El sonido procede de algo que hay dentro del tren. Algo que está vivo.
Me detengo. Me he obligado a no acercarme nunca a los trenes, a apartar la mirada cuando pasan, porque llevan judíos.
Todavía vivía con mis padres en el pueblo la primera vez que vi aquella fila triste de hombres, mujeres y niños en la plaza de la localidad. Corrí hacia mi padre llorando. Él era un patriota y se enfrentaba a todo lo demás. ¿Por qué no a esto?
—Es horrible —admitió, con esa barba gris y amarillenta por el humo de la pipa. Después me secó las lágrimas de las mejillas y me explicó vagamente que había maneras de tratar las cosas. Pero esas maneras no impidieron que mi amiga del colegio, Steffi Klein, tuviera que irse a la estación de tren con su hermano pequeño y sus padres, vestida con el mismo conjunto que había llevado a mi cumpleaños un mes antes.
El sonido sigue creciendo, parece casi un lamento, como el de un animal herido entre los matorrales. Escudriño el andén y me asomo por una esquina de la estación. ¿La policía también oirá el ruido? Me quedo al borde del andén sin saber qué hacer, contemplo los raíles que me separan del vagón. Debería marcharme. Mirar al suelo, esa ha sido la lección que he aprendido durante años de guerra. Fijarse en los asuntos de los demás nunca tiene consecuencias positivas. Si me pillan husmeando en zonas de la estación en las que no debería estar, me despedirán, me quedaré sin un lugar donde vivir y puede que incluso me detengan. Pero nunca se me ha dado bien eso de no mirar. Cuando era pequeña, mi madre decía que era demasiado curiosa. Siempre he necesitado saber. Doy un paso hacia delante, incapaz de ignorar el sonido que, al acercarme, parece un llanto.
Tampoco puedo ignorar el piececito que se ve a través de la puerta abierta del vagón.
Abro la puerta del todo.
—¡Oh! —Mi voz resuena peligrosamente en la oscuridad, me arriesgo a que me descubran. Son bebés, cuerpos pequeños, demasiados para poder contarlos, tumbados en el suelo del vagón, cubierto de heno, apiñados, unos encima de otros. La mayoría no se mueve y no sé si están muertos o dormidos. De entre la quietud emergen llantos lastimeros mezclados con suspiros y gemidos, como el balido de los corderos.
Me agarro a la pared del vagón y me esfuerzo por respirar por encima del olor a orín, a heces y a vómito que me invade. Desde que llegué aquí, me he acostumbrado a las imágenes, como si fueran un mal sueño o una película que no puede ser real. Sin embargo, esto es diferente. Tantos niños, solos, arrancados de los brazos de sus madres. Empiezo a notar un ardor en la parte baja del abdomen.
Me quedo parada frente al vagón, sin poder hacer nada, perpleja por la sorpresa. ¿De dónde habrán salido esos bebés? Deben de haber llegado hace poco, porque no podrían aguantar mucho con estas temperaturas tan bajas.
Llevo meses viendo los trenes irse hacia el este, con personas en lugar de ganado o sacos de grano. Pese a lo horrible del transporte, me había dicho a mí misma que se iban a un campamento o a un pueblo, que los mantendrían en un único lugar. La idea era vaga en mi cabeza, pero me imaginaba un lugar quizá con cabañas o tiendas de campaña, como el camping que había junto al mar al sur de nuestro pueblo en Holanda, para aquellos que no podían permitirse unas vacaciones de verdad o preferían algo más rústico. Reasentamiento. Sin embargo, en estos bebés muertos o moribundos, veo hasta dónde llegaba la mentira.
Miro por encima del hombro. Los trenes con personas siempre están vigilados. Pero aquí no hay nadie, porque estos bebés no tienen posibilidad de sobrevivir.
El más cercano a mí es un bebé con la piel gris y los labios azules. Intento sacudirle la fina capa de escarcha de las pestañas, pero el niño está ya muerto y rígido. Aparto la mano y examino a los otros. Casi todos están desnudos o envueltos con una manta o un trapo, desprovistos de cualquier cosa que pudiera haberles protegido del frío. Pero en el centro del vagón sobresalen rígidos dos patucos rosas perfectos, pegados a un bebé que, por lo demás, está desnudo. Alguien se ha tomado la molestia de tejer esos patucos, punto por punto. Dejo escapar un sollozo.
Una cabeza se asoma entre los demás. Tiene la cara cubierta de paja y heces. El bebé no parece sentir dolor o estar incómodo, pero tiene una expresión de confusión, como preguntándose qué estará haciendo aquí. Me resulta familiar: ojos negros que me miran fijamente, igual que el día que di a luz. El corazón me da un vuelco.
El bebé arruga de pronto la cara y comienza a llorar. Estiro los brazos e intento alcanzarlo por encima de los demás antes de que alguien lo oiga. No lo consigo y el bebé chilla con más fuerza. Trato de subirme al vagón, pero los niños están demasiado apiñados y no puedo moverme por miedo a pisar a alguno. Desesperada, vuelvo a estirar los brazos todo lo que puedo y lo alcanzo. Lo levanto del suelo, necesito hacerle callar. Tiene la piel helada cuando lo saco del vagón, está desnudo, salvo por un pañal manchado.
Es el segundo bebé que tengo en brazos en toda mi vida, pero parece calmarse contra mi pecho. ¿Podría tratarse de mi bebé, que ha regresado a mí gracias al destino o a la suerte? Cierra los ojos e inclina la cabeza hacia delante. No sé si está durmiendo o muriéndose. Me aferro a él y comienzo a alejarme del tren. Entonces me giro: si alguno de esos niños sigue vivo, yo soy su única esperanza. Debería llevarme más.
Pero el bebé que llevo en brazos empieza a llorar de nuevo y sus llantos rasgan el silencio. Le tapo la boca y corro hacia la estación.
Me dirijo hacia el armario en el que duermo. Me detengo en la puerta y miro a mi alrededor. No tengo nada. Me voy al baño de señoras, pero apenas percibo el olor a humedad habitual después de haber estado en el vagón. En el lavabo, le froto la cara al bebé con uno de los trapos que utilizo para limpiar. Parece que va entrando en calor, pero tiene dos dedos del pie azules y me pregunto si podría perderlos. ¿De dónde habrá salido?
Abro el pañal manchado. Se trata de un niño, como mi propio hijo. Al fijarme mejor, me doy cuenta de que su diminuto pene es diferente al del alemán, o al de aquel niño del colegio que me enseñó el suyo cuando tenía siete años. Circuncidado. Steffi me enseñó esa palabra y me explicó lo que le habían hecho a su hermano pequeño. El niño es judío. No es el mío.
Doy un paso atrás y me topo con la realidad que había intentado ignorar: no puedo quedarme con un bebé judío, ni de otra clase, yo sola mientras limpio la estación durante doce horas al día. ¿En qué estaría pensando?
El bebé comienza a girar de un lado a otro sobre el borde del lavabo, donde lo había dejado. Me acerco corriendo y lo agarro antes de que caiga contra el duro suelo de azulejos. No estoy familiarizada con los bebés y ahora lo sujeto con los brazos estirados, como si fuera un animal peligroso. Pero se me acerca, busca mi cuello. Fabrico con torpeza un pañal utilizando otro trapo, después saco al bebé del baño y de la estación y vuelvo hacia el vagón. Tengo que volver a dejarlo en el tren, como si nada de esto hubiera ocurrido.
Al llegar al borde del andén, me quedo de piedra. Uno de los guardias está ahora caminando entre las vías y me corta el paso hacia el tren. Busco con desesperación en todas direcciones. Junto a un lateral de la estación hay una furgoneta del reparto de leche y la parte trasera está repleta de cántaros enormes. Camino impulsivamente hacia ella. Meto al bebé en uno de los cántaros vacíos e intento no pensar en lo frío que estará el metal contra su piel desnuda. No emite ningún sonido, pero se queda mirándome con impotencia.
Me agacho detrás de un banco cuando la puerta de la furgoneta se cierra. En cuestión de segundos se marchará y se llevará consigo al bebé.
Así nadie sabrá jamás lo que he hecho.
Capítulo 2
Astrid
Alemania, 1942. Catorce meses antes
Me encuentro al borde de los terrenos abandonados que otrora fueron nuestro cuartel de invierno. Aunque aquí no se han producido enfrentamientos, el valle parece un campo de batalla, con carros rotos y trozos de metal dispersos por todas partes. Un viento frío se cuela por los marcos vacíos de las ventanas de las cabañas abandonadas y eleva los jirones de las cortinas antes de dejarlos caer de nuevo. Casi todas las ventanas están destrozadas y yo trato de no preguntarme si habrá sido por el paso del tiempo o si alguien las habrá destrozado en alguna pelea. Las puertas están abiertas, las propiedades se hallan desatendidas como jamás lo habrían estado si mamá hubiese estado aquí para cuidarlas. Se percibe el humo en el aire, como si alguien hubiese estado quemando matojos recientemente. A lo lejos oigo el graznido de un cuervo.
Me envuelvo con el abrigo y me alejo del desastre. Comienzo a subir hacia la villa que una vez fue mi hogar. Los terrenos siguen iguales a cuando yo era niña, la colina se eleva ante la puerta de entrada, de manera que el agua se colaba hasta el recibidor cuando llegaban las lluvias primaverales. Pero el jardín en el que mi madre cuidaba con tanto cariño las hortensias cada primavera se ha marchitado y está lleno de porquería. Veo a mis hermanos peleándose en el patio de delante antes de comenzar sus entrenamientos; los reprendían por malgastar su energía y arriesgarse a una lesión que pondría en peligro el espectáculo. De pequeños nos encantaba dormir al raso en el jardín en verano, con los dedos entrelazados y un manto de estrellas en el cielo sobre nuestras cabezas.
Me detengo. Sobre la puerta ondea una enorme bandera roja con una esvástica negra. Alguien, sin duda un oficial de alto rango de las SS, se ha trasladado a la casa que antes era nuestra. Aprieto los puños y siento náuseas al imaginármelos utilizando nuestras sábanas y nuestros platos, ensuciando el precioso sofá y las alfombras de mi madre con sus botas. Entonces aparto la mirada. No lloro por las cosas materiales.
Escudriño las ventanas de la villa, buscando en vano algún rostro familiar. Desde que me devolvieron mi última carta, sabía que mi familia ya no estaría aquí. Pero vine de todos modos, porque una parte de mí imaginaba que la vida no había cambiado, o al menos albergaba la esperanza de encontrar una pista sobre su paradero. Pero el viento asola las tierras. Aquí ya no queda nada.
Y me doy cuenta de que tampoco debería estar yo aquí. De pronto la ansiedad sustituye a mi tristeza. No puedo permitirme quedarme por aquí y arriesgarme a que me vea quien sea que viva aquí ahora, o tener que responder preguntas sobre mi identidad o sobre el motivo de mi visita. Recorro la colina con la mirada hacia la finca adyacente donde el Circo Neuhoff tiene su cuartel de invierno. Su enorme villa de pizarra se halla frente a la nuestra, como dos centinelas que protegen el valle Rheinhessen que las separa.
Antes, cuando el tren se acercaba a Darmstadt, vi un cartel en el que se anunciaba el Circo Neuhoff. Al principio sentí el desprecio habitual al ver el nombre. Klemt y Neuhoff eran circos rivales y competimos durante años, intentando superarnos el uno al otro. Pero el circo, aunque disfuncional, seguía siendo una familia. Nuestros dos circos habían crecido juntos como hermanos en dormitorios separados. Éramos rivales en la carretera. Sin embargo, fuera de temporada, los niños íbamos a la escuela y jugábamos juntos, nos tirábamos en trineo por la colina y a veces comíamos juntos. Una vez, cuando Herr Neuhoff estuvo de baja por problemas de espalda y no pudo hacer de maestro de ceremonias, enviamos a mi hermano Jules a ayudarles con su espectáculo.
Pero hace años que no veo a Herr Neuhoff. Y él es gentil, así que todo ha cambiado. Su circo prospera mientras que el nuestro ha desaparecido. No, no debo esperar ayuda de Herr Neuhoff, pero tal vez sepa qué fue de mi familia.
Cuando llego a la finca de los Neuhoff, me abre la puerta una doncella a la que no reconozco.
—Guten Abend —le digo—. Ist Herr Neuhoff hier? —De pronto me siento tímida, me avergüenza haberme presentado en su puerta sin avisar como si fuera una mendiga—. Soy Ingrid Klemt. —Utilizo mi apellido de soltera. En la cara de la mujer observo que ella ya sabe quién soy, aunque no sé si se lo habrá dicho alguien del circo o cualquier otra persona. Mi partida años atrás fue bastante sonada y se habló de ella en kilómetros a la redonda.
Una no se marchaba para casarse con un oficial alemán como había hecho yo, sobre todo siendo judía como soy.
Erich vino por primera vez al circo en la primavera de 1934. Me fijé en él desde detrás del telón –es un mito eso de que no podamos ver al público más allá de las luces–, no solo por su uniforme, sino porque estaba solo, sin esposa ni hijos. Yo no era una jovencita inexperta que se deja seducir con facilidad, sino que tenía casi veintinueve años. Ocupada siempre con el circo y viajando sin parar, había dado por hecho que el matrimonio era algo que se me había escapado ya. Pero Erich era increíblemente guapo, con una mandíbula fuerte y un hoyuelo en la barbilla; sus rasgos duros quedaban suavizados por los ojos más azules que he visto nunca. Vino una segunda noche, y junto a la puerta de mi camerino apareció un ramo de rosas. Nos hicimos novios esa primavera y, todos los fines de semana, él realizaba el largo viaje desde Berlín hasta las ciudades donde nosotros actuábamos solo para pasar tiempo conmigo entre espectáculos y los domingos.
Incluso entonces ya deberíamos haber sabido que nuestra relación estaba condenada. Aunque Hitler había llegado al poder el año anterior, el Reich ya había dejado claro su odio hacia los judíos. Pero había una pasión y una intensidad en los ojos de Erich que hacían que todo a nuestro alrededor dejase de existir. Cuando me pidió matrimonio, no me lo pensé dos veces. No vimos los problemas que se nos avecinaban y que hacían que nuestro futuro en común fuese imposible; simplemente miramos para otro lado.
Mi padre no se resistió al hecho de que me marchara con Erich. Yo imaginaba que me prohibiría casarme con alguien que no fuese judío, pero se limitó a sonreír con tristeza cuando se lo dije.
—Siempre pensé que tú heredarías el espectáculo —me dijo con sus ojos marrones cargados de tristeza detrás de sus gafas. Me sorprendió. Yo tenía tres hermanos mayores, cuatro si contamos a Isadore, que murió en Verdún; no había razón para pensar que mi padre me tendría en cuenta como posible sucesora—. Sobre todo porque Jules se va a llevar su parte del espectáculo a Niza. Y los gemelos… —Mi padre negó amargamente con la cabeza. Mathias y Markus eran fuertes y elegantes, y realizaban acrobacias que dejaban al público boquiabierto. Pero sus capacidades eran meramente físicas—. Eras tú, liebchen, la que tenía cabeza para los negocios y talento para el espectáculo. Pero no pienso retenerte como a un animal enjaulado.
Yo no sabía que pensara eso de mí. Me daba cuenta de ello ahora que iba a abandonarlo. Podría haber cambiado de opinión y haber decidido quedarme. Pero me seducían más Erich y la vida que yo creía haber deseado siempre. Así que me fui a Berlín con la bendición de mi padre.
Quizá de no haberlo hecho mi familia seguiría aquí.
La doncella me hace pasar a una sala de estar que, aunque sigue resultando lujosa, muestra signos de deterioro. Las alfombras están algo deshilachadas y hay algunos huecos vacíos en el armario de la plata, como si se hubiesen llevado las piezas más grandes o las hubiesen vendido. El humo rancio de los puros se mezcla con el aroma del abrillantador de limón. Me asomo por la ventana para intentar ver la finca de mi familia a través de la niebla que se ha instalado en el valle. Me pregunto quiénes vivirán ahora en nuestra villa y qué es lo que verán al contemplar el yermo cuartel de invierno.
Después de nuestra boda, que consistió en una pequeña ceremonia con un juez de paz, me mudé al espacioso apartamento de Erich, que daba al Tiergarten. Pasaba los días recorriendo las tiendas de la Bergmannstrasse, comprando cuadros de vivos colores y alfombras y cojines bordados de satén; cosas que convertirían su casa, antes austera, en nuestro hogar. Nuestro mayor dilema era decidir en qué café tomar el brunch los domingos.
Llevaba casi cinco años en Berlín cuando estalló la guerra. Erich fue ascendido a algo que yo no entendía y que tenía que ver con municiones, y sus días se hicieron más largos. Regresaba a casa de noche y de mal humor, o emocionado por cosas que no podía compartir conmigo.
—Todo será diferente cuando el Reich se alce victorioso, créeme —me decía. Pero yo no quería nada diferente. A mí me gustaba nuestra vida como había sido hasta entonces. ¿Qué tenían de malo los viejos tiempos?
Pero las cosas no volvieron a ser como antes. En lugar de eso, empeoraron con rapidez. En la radio y en los periódicos decían cosas horribles de los judíos. Rompían los escaparates de las tiendas de judíos y pintaban sus puertas.
—Mi familia… —me quejé a Erich mientras tomábamos el brunch en nuestro apartamento de Berlín tras haber visto destrozados los ventanales de una carnicería judía en Oranienburger Strasse. Yo era la esposa de un oficial alemán. Estaba a salvo. Pero ¿y mi familia?
—No les pasará nada, Inna —me tranquilizó frotándome los hombros.
—Si está ocurriendo aquí —insistí yo—, entonces en Darmstadt no será mejor la situación.
Él me rodeó con los brazos.
—Shh. No ha habido más que unos pocos actos de vandalismo en la ciudad. Todo va bien. —El apartamento olía a café recién hecho. Sobre la mesa había una jarra de zumo de naranja. Sin duda, la situación en otra parte no podía ser mucho peor. Apoyé la cabeza en el hombro de Erich e inhalé el familiar aroma de su cuello—. El circo de la familia Klemt es internacionalmente conocido —me aseguró. Tenía razón. El circo de mi familia tenía varias generaciones de antigüedad, fue fundado con los antiguos espectáculos de caballos en Prusia; decían que mi tatarabuelo había dejado los sementales lipizzanos de Viena para fundar nuestro circo. Y la generación posterior siguió sus pasos, y la posterior a esa. Era un extraño negocio familiar—. Por eso me detuve a ver el espectáculo aquel día cuando regresaba de Múnich —continuó Erich—. Y entonces te vi… —Me sentó en su regazo.
Yo levanté la mano para detener sus palabras. Normalmente me encantaba oírle contar cómo nos conocimos, pero estaba demasiado preocupada para escuchar.
—Debería ir a ver cómo están.
—¿Cómo los encontrarás si están de gira? —me preguntó con cierta impaciencia en la voz. Era cierto; estábamos a mitad de verano y podían estar en cualquier lugar de Alemania o Francia—. ¿Y qué harías para ayudarlos? No, ellos querrían que te quedaras aquí. A salvo. Conmigo. —Me acarició cariñosamente con la nariz.
Tenía razón, por supuesto, eso fue lo que me dije a mí misma, seducida por sus besos en el cuello. Pero seguía consumiéndome la preocupación. Hasta que un día recibí la carta. Querida Ingrid, hemos desmontado el circo… El tono de mi padre era categórico, no pedía ayuda, aunque yo me imaginaba su angustia al tener que desmantelar el negocio familiar que había prosperado durante más de un siglo. No explicaba qué harían después o si se marcharían, y me pregunté si sería casualidad.
Escribí de inmediato y le rogué que me contara cuáles eran sus planes, si necesitaban dinero. Yo habría llevado a toda la familia a Berlín y la habría alojado en nuestro apartamento, pero eso habría implicado acercarlos más al peligro. En cualquier caso, no sirvió de nada, porque mi carta fue devuelta. Eso había ocurrido seis meses atrás y no había vuelto a tener noticias. ¿Dónde se habrían ido?
—¡Ingrid! —grita Herr Neuhoff al entrar en la sala de estar. Si le sorprende verme, no se le nota. No es tan mayor como mi padre y, en los recuerdos de mi infancia, era guapo y encantador, aunque corpulento, con el pelo negro y bigote. Pero es más bajo de lo que recordaba, con barriga y un poco de pelo gris. Me levanto y camino hacia él. Pero, al ver la pequeña insignia con la esvástica en su solapa, me detengo. Venir aquí ha sido un error—. Por las apariencias —se apresura a decir.
—Sí, claro. —Pero no sé si creerlo o no. Debería marcharme. Pero parece contento de verme. Decido darle una oportunidad.
Señala una silla recargada con encaje y me siento.
—¿Un coñac? —me pregunta.
Yo tartamudeo.
—Sería perfecto. —Hace sonar una campana y aparece con una bandeja la misma mujer que abrió la puerta; una sola doncella cuando antes tenían tantas. El Circo Neuhoff no ha sido inmune a la guerra. Finjo dar un trago al vaso que ella me ofrece. No quiero ser descortés, pero necesito mantener la cabeza despejada para decidir dónde iré después. En Darmstadt ya no puedo estar tranquila en ningún sitio.
—¿Acabas de llegar de Berlín? —Su tono es educado, solo le falta preguntarme qué estoy haciendo aquí.
—Sí. Mi padre me escribió diciendo que había desmantelado el circo. —Herr Neuhoff frunce el ceño, confuso, y veo la pregunta en su mirada. El circo se disolvió hace meses. ¿Por qué he venido ahora?—. Recientemente perdí el contacto y empezaron a devolverme las cartas —añado—. ¿Ha sabido algo de ellos?
—Me temo que no —responde—. Al final solo quedaban unos pocos, los trabajadores se habían ido. —Porque era ilegal trabajar para los judíos. Mi padre había tratado a sus artistas e incluso a los obreros como a miembros de la familia, se preocupaba por ellos cuando caían enfermos, los invitaba a las celebraciones familiares, como a los bar mitzvah de mis hermanos. Y además hizo donaciones generosas al pueblo, realizó espectáculos benéficos para el hospital, incluso donó dinero a los oficiales políticos para ganarse su favor. Se esforzó mucho para que fuéramos como ellos. Casi se nos había olvidado que no lo éramos.
Herr Neuhoff continúa.
—Yo fui a buscarlos. Después. Pero la casa estaba vacía. Se habían ido, pero no sabría decir si se fueron por su propio pie o si sucedió algo. —Se acerca al escritorio de caoba que hay en un rincón y abre un cajón—. Pero sí que tengo esto. —Me muestra un cáliz para el kidush y yo me levanto y tengo que contener la necesidad de llorar al ver aquellas letras en hebreo—. Esto es tuyo, ¿verdad?
Yo asiento y se lo quito. ¿Cómo es que lo tiene él? También había una menorá y otras cosas. Debieron de llevárselo los alemanes. Paso un dedo por el borde del cáliz. Cuando estábamos de gira, mi familia se reunía en nuestro vagón para encender las velas y compartir el poco pan y el poco vino que pudieran encontrar, para disfrutar de unos minutos juntos. Recuerdo nuestros hombros pegados unos a otros en torno a la diminuta mesa, las caras de mis hermanos iluminadas por las velas. No éramos muy religiosos; teníamos que actuar los sábados y no podíamos consumir kosher cuando estábamos de gira. Pero nos aferrábamos a las pequeñas cosas y realizábamos nuestro ritual cada semana. Daba igual lo feliz que yo hubiera sido con Erich, porque una parte de mi corazón siempre abandonaba los alegres cafés berlineses en favor de los sabbats tranquilos.
Vuelvo a sentarme.
—Jamás debería haberme marchado.
—Aun así los alemanes le habrían quitado el negocio a tu padre —señala él. Pero, si yo hubiera estado aquí, tal vez los alemanes no hubieran obligado a mi familia a abandonar su hogar o no los habrían arrestado, o lo que fuera que hizo que desaparecieran. Mi conexión con Erich, a la que yo me aferraba como si fuera un escudo, al final había resultado inservible.
Herr Neuhoff tose una vez, luego vuelve a hacerlo, se pone rojo. Me pregunto si estará enfermo.
—Siento no poder serte de más ayuda —me dice cuando se recupera—. ¿Volverás a Berlín?
Yo me retuerzo en mi asiento.
—Me temo que no.
Hace tres días que Erich regresó inesperadamente temprano del trabajo. Yo me eché a sus brazos.
—Me alegro mucho de verte —exclamé—. La cena no está lista todavía, pero podríamos tomar una copa. —Pasaba muchas noches en cenas de oficiales o encerrado en su estudio con sus papeles. Hacía una eternidad que no compartíamos una agradable velada juntos.
Él no me abrazó y permaneció rígido.
—Ingrid —me dijo, utilizando mi nombre completo y no aquel cariñoso que me había puesto—, tenemos que divorciarnos.
—¿Divorciarnos? —No estaba segura de haber pronunciado alguna vez esa palabra. El divorcio era algo que sucedía en las películas o en los libros que trataban de gente rica. No conocía a nadie que lo hubiera hecho; en mi mundo permanecías casada hasta la muerte—. ¿Hay otra mujer? —pregunté, apenas capaz de pronunciar las palabras. Claro que no la había. La pasión que había entre nosotros era irrompible… hasta ahora.
Pareció sorprendido y dolido por aquella idea.
—¡No! —Y con aquella palabra supe hasta dónde llegaba su amor y lo mucho que aquello le dolía. ¿Por qué entonces me lo decía?—. El Reich ha ordenado divorciarse a todos los oficiales con esposas judías —me explicó. Me pregunté cuántos habría. Sacó unos documentos y me los entregó con sus manos fuertes y suaves. Los papeles olían a su colonia. Ni siquiera había un hueco para que yo firmara, porque mi acuerdo o mi desacuerdo eran irrelevantes; se trataba de un hecho consumado—. Lo ha ordenado el Führer —añadió. Su voz sonaba apagada, como si estuviera relatándome los hechos rutinarios del día a día de su departamento—. No hay otra opción.
—Huiremos —le dije intentando que no me temblara la voz—. Puedo hacer las maletas en media hora. —Levanté el asado de la mesa, como si eso fuese lo primero que me llevaría—. Trae la maleta marrón. —Pero Erich se quedó allí plantado—. ¿Qué sucede?
—Es mi trabajo —respondió—. La gente sabría que me he ido. —No iba a irse conmigo. El asado se me cayó de las manos, la fuente se hizo pedazos y el olor a carne caliente y salsa inundó la habitación. Aquello era preferible a ver el resto de la mesa inmaculada, una caricatura de la vida perfecta que creía que teníamos. El líquido marrón me salpicó las medias.
Yo levanté la barbilla en actitud desafiante.
—Entonces me quedaré con el apartamento.
Pero él negó con la cabeza, sacó su billetera y vació el contenido en mis manos.
—Tienes que irte. Ahora. —¿Irme adónde? Mi familia había desaparecido, no tenía papeles para salir de Alemania. Aun así encontré mi maleta y la llené de forma mecánica, como si me fuera de vacaciones. No tenía ni idea de qué meter.
Dos horas más tarde, cuando tenía ya hecha la maleta y estaba lista para irme, Erich se plantó ante mí con su uniforme, tan parecido al hombre a quien había oteado entre el público el día que nos conocimos. Esperó incómodamente mientras yo caminaba hacia la puerta, como si estuviera despidiendo a un invitado.
Me quedé parada frente a él durante varios segundos, mirándolo suplicante, para que sus ojos se encontraran con los míos.
—¿Cómo puedes hacerme esto? —le pregunté. No respondió. «Esto no está pasando», parecía decir una voz en mi interior. En otras circunstancias, me habría negado a irme, pero me había pillado por sorpresa y aquel puñetazo inesperado me había dejado sin aire. Estaba demasiado perpleja para luchar—. Toma. —Me quité la alianza de bodas y se la entregué—. Esto ya no es mío.
Al mirar el anillo, le cambió el semblante, como si se diera cuenta por primera vez de la rotundidad de lo que estaba haciendo. En aquel momento me pregunté si rompería los papeles que decretaban el fin de nuestro matrimonio y me diría que nos enfrentaríamos juntos al futuro, fuese cual fuese. Se frotó los ojos.
Cuando apartó la mano, reapareció la dureza del «nuevo Erich», como lo llamaba yo en los últimos meses, cuando todo pareció cambiar. Tiró el anillo y este rebotó en el suelo. Yo me apresuré a recogerlo.
—Quédatelo —me dijo—. Puedes venderlo si necesitas dinero. —Como si lo que nos mantenía unidos significara tan poco para mí. Se fue del apartamento sin mirar atrás y, en ese instante, los años que habíamos compartido se evaporaron y desaparecieron.
Por supuesto, no conozco a Herr Neuhoff lo suficientemente bien como para contarle todo esto.
—He abandonado Berlín para siempre —le digo con la firmeza suficiente para zanjar la conversación. Paso el dedo por la alianza de bodas, que volví a ponerme al salir de Berlín para llamar menos la atención cuando estuviera de viaje.
—¿Y dónde irás? —me pregunta Herr Neuhoff. Yo no respondo—. Deberías marcharte de Alemania —añade con amabilidad. Marcharse. De eso ya nadie hablaba, era una puerta que se había cerrado. Una vez oí a mi madre sugerirlo, años atrás, antes de que las cosas empeorasen. Por entonces la idea era irrisoria; éramos alemanes y nuestro circo llevaba siglos allí. Viéndolo con perspectiva, era la única oportunidad, pero ninguno de nosotros fue lo suficientemente listo para aprovecharla porque nadie pensaba que las cosas se pondrían tan mal. Y ahora esa oportunidad ya pasó—. O podrías unirte a nosotros —añade Herr Neuhoff.
—¿Unirme? —La sorpresa de mi voz roza la descortesía.
Él asiente.
—A nuestro circo. Desde que Angelina se rompió la cadera, me falta una trapecista. —Me quedo mirándolo con incredulidad. Aunque los temporeros e incluso los artistas pueden pasar de un circo a otro, no es común que una familia circense trabaje para otra; que yo trabajara para el Circo Neuhoff sería tan improbable como que a un leopardo se le cayeran las manchas. Pero la sugerencia tiene sentido. Y, por su modo de decirlo, no parece que esté ofreciéndome caridad, más bien sería una forma de cubrir una baja.
Aun así, mi espalda se tensa.
—No podría. —Quedarme allí implicaría estar en deuda con Herr Neuhoff, otro hombre. Después de Erich, jamás volveré a hacer algo así.
—De verdad, me harías un gran favor. —Su voz suena sincera. Yo soy más que una simple artista. Tener a una Klemt en su circo sería algo grandioso, al menos para los mayores que todavía recuerden nuestro espectáculo en los buenos tiempos. Con mi nombre y mi reputación como trapecista, soy como un objeto de colección, algo valioso.
—Soy judía —le digo. Contratarme ahora sería un delito. ¿Por qué iba a correr ese riesgo?
—Soy consciente de ello. —Se le crispa el bigote cuando sonríe—. Tú eres Zirkus Volk —añade. Eso trasciende todo lo demás.
Aun así yo tengo mis dudas.
—Tiene a alguien de las SS viviendo al lado, ¿verdad? Será muy peligroso.
Él agita la mano como si aquello no tuviera importancia.
—Te cambiaremos el nombre. —Pero es mi nombre lo que él quiere, lo que me hace valiosa para él—. Astrid —declara.
—Astrid —repito yo, para ver cómo me sienta. Se parece a Ingrid, pero no es igual. Y suena a escandinavo, algo exótico, perfecto para el circo—. Astrid Sorrell.
Él arquea las cejas.
—¿No era ese el apellido de tu marido?
Vacilo por un segundo, sorprendida de que lo sepa. Entonces asiento con la cabeza. Erich me lo había quitado todo salvo eso. Jamás se enteraría.
—Además, me vendría muy bien tu instinto para los negocios —añade—. Estamos solos Emmet y yo. —Herr Neuhoff había sufrido un golpe cruel. En el circo, las familias numerosas son la norma; la nuestra tenía cuatro hermanos, cada uno más guapo y talentoso que el anterior. Pero la esposa de Herr Neuhoff murió al dar a luz a Emmet, y él no volvió a casarse, de modo que se quedó solo con un heredero perezoso que no tenía ni talento para actuar ni cabeza para los negocios. En lugar de eso, Emmet se pasaba el tiempo apostando en las ciudades por las que estaban de gira y devorando con los ojos a las bailarinas. No quiero ni pensar en lo que será de este circo cuando su padre no esté.
—Entonces, ¿te quedarás? —me pregunta Herr Neuhoff. Yo sopeso la pregunta. Nuestras dos familias no siempre se habían llevado bien. Que yo haya venido aquí hoy ha sido algo extraño. Éramos rivales, más que aliados… hasta ahora.
Quiero decir que no, subirme a un tren y seguir buscando a mi familia. Ya estoy harta de depender de los demás. Pero Herr Neuhoff me mira con cariño; no se alegra de la mala suerte de mi familia y solo intenta ayudar. Ya oigo la música de la orquesta, y el ansia de actuar, tan enterrada en mi interior que casi la había olvidado, resurge de pronto. Una segunda oportunidad.
—De acuerdo entonces —digo al fin. No puedo negarme, además no tengo otro lugar al que ir—. Lo intentaremos. Quizá cuando salgamos de gira averigüe algo del paradero de mi familia. —Él aprieta los labios porque no quiere darme falsas esperanzas.
—Puedes quedarte en la casa —me dice. No espera que viva en los aposentos de las mujeres como una artista más—. Sería agradable tener compañía.
Pero no puedo quedarme aquí arriba y esperar que las demás chicas me acepten como a una más.
—Es muy amable por su parte, pero debería alojarme con las demás. —De niña, siempre me sentía más cómoda en las cabañas con los artistas. Aspiraba a dormir en los aposentos de las mujeres, que, pese a la cantidad de cuerpos, los olores y los ruidos, poseían cierta solidaridad.
Él asiente y reconoce la verdad en mis palabras.
—Te pagaremos treinta a la semana. —En nuestro circo no se hablaba de dinero. Se pagaban los sueldos de manera justa, con incrementos a lo largo de los años. Saca un papel del cajón del escritorio y escribe algo en él—. Tu contrato —me explica. Yo lo miro, confusa. En nuestro circo no había contratos; la gente llegaba a acuerdos verbales y los mantenía durante décadas trabajando juntos—. Solo dice que, si quieres marcharte antes de que termine la temporada, tendrás que pagarnos. —Me siento como si fuera mi dueño y no lo soporto—. Ven, te ayudaré a instalarte. —Me lleva fuera y bajamos por la colina hacia las cabañas. Yo sigo mirando hacia delante, no quiero mirar hacia el lugar donde estaba mi antiguo hogar. Nos acercamos a un antiguo gimnasio y siento un nudo en la garganta. Mi familia solía practicar aquí—. Ellos ya no lo usaban —me dice con pesar. Pero era nuestro. En ese momento me arrepiento del trato que acabo de hacer. Al trabajar para otra familia circense me siento como una traidora.
Herr Neuhoff continúa, pero yo me detengo frente a la puerta del gimnasio.
—Debería practicar —le digo.
—No tienes por qué empezar hoy. Seguramente querrás instalarte.
—Debería practicar —repito. Si no empiezo ahora, no lo haré nunca.
Él asiente.
—Muy bien. Entonces te dejaré. —Cuando se aleja, yo miro desde la base de la colina a través del valle hacia el hogar de mi familia. ¿Cómo podré quedarme aquí, tan cerca de las sombras del pasado? Veo las caras de mis hermanos. Actuaré donde ellos no pueden hacerlo.
La puerta del gimnasio cruje cuando la abro. Dejo la maleta y doy vueltas a mi alianza en el dedo. Hay otros artistas desperdigados por la estancia. Algunas caras me resultan vagamente familiares, como de otra vida; otras no las conozco en absoluto. Al fondo de la sala, junto al piano, hay un hombre alto con cara alargada y sombría. Nuestras miradas se cruzan y, aunque no lo conozco de mis años en el circo, parece como si nos hubiéramos visto antes. Me mantiene la mirada durante varios segundos antes de apartarla al fin.
Inhalo el olor familiar del heno y del estiércol, del humo de los cigarrillos y del perfume, igual que siempre. La colofonia recubre mis fosas nasales y es como si no me hubiera marchado nunca.
Me quito la alianza y me la guardo en el bolsillo. Después voy a cambiarme para ensayar.
Capítulo 3
Noa
Claro que no lo abandoné.
Me alejé del niño imaginando mi vida tal y como había sido hasta hacía unos minutos. El camión de la leche se iría y yo regresaría a mi trabajo y fingiría que nada de eso había ocurrido. Entonces me detuve de nuevo. No podía abandonar a un bebé indefenso y dejar que muriera allí solo, como sin duda le habría sucedido en el tren. Volví corriendo hasta el cántaro de la leche y lo saqué de allí. Segundos más tarde, el motor se puso en marcha y la camioneta se alejó. Yo aferré al niño contra mi pecho y lo acuné en mis brazos. Sentía su calor. Y en aquel momento todo iba bien.
El policía junto a la estación gritó algo que no entendí. Un segundo guardia apareció en el andén con un pastor alemán gruñón sujeto con una correa. Di un respingo por el susto y estuve a punto de dejar caer al bebé. Lo apreté con más fuerza y doblé la esquina agachada mientras ellos corrían hacia el tren. Era imposible que hubieran notado la desaparición de un bebé entre tantos. Sin embargo, señalaban desde la puerta del vagón, que yo había dejado abierta con las prisas, hacia las huellas delatoras dejadas sobre la nieve.
Entré corriendo en la estación y me dirigí hacia el armario en el que dormía. Al fondo había una escalera desvencijada que conducía al ático. Al alcanzarla, se me enredó el pie en la manta harapienta que había en el suelo. Me la sacudí de encima y comencé a subir por la escalera. Pero solo tenía un brazo con el que sujetarme, por lo que resbalé en el segundo peldaño y estuve a punto de dejar caer al bebé, que empezó a llorar y amenazó con delatarnos.
Me recuperé y comencé a subir de nuevo. Las voces sonaban más cercanas, interrumpidas por algún ladrido. Llegué al ático, un espacio de techo bajo que olía a moho y a roedores muertos. Me abrí paso entre el laberinto de cajas vacías hacia la única ventana que había. Me rompí las uñas al abrirla. El aire gélido me golpeó en la cara. Me incliné hacia delante y saqué la cabeza por la ventana, pero era demasiado pequeña. No podía pasar los hombros.
Oía a los guardias abajo, ya dentro del edificio. Saqué al bebé por la ventana y lo dejé sobre el tejado cubierto de nieve que recorría el andén de la estación. Lo estabilicé ahí y recé para que no rodara o se pusiera a llorar por el frío.
Cerré la ventana, bajé por la escalera y agarré mi escoba. Al salir del armario, estuve a punto de darme de bruces contra uno de los guardias.
—Guten Abend… —tartamudeé, obligándome a mirarlo a los ojos. No me respondió, pero se quedó mirándome fijamente—. Entschuldigen Sie, bitte —me excusé y pasé junto a él, sintiendo sus ojos, preparada para que me ordenase que me detuviera. Salí y fingí ponerme a barrer la nieve manchada de carbón del andén, hasta estar segura de que no me miraba. Entonces rodeé corriendo la estación, sin apartarme de la sombra del edificio. Levanté la mirada hacia el tejado, en busca de algún punto de apoyo para alcanzarlo. Al no encontrarlo, trepé por la cañería y noté el frío que me empapaba los muslos desgarrados. Según me aproximaba al final, me ardían los brazos. Estiré las manos, rezando para que el bebé siguiera allí, pero mis dedos no encontraron nada.
El estómago me dio un vuelco. ¿Los alemanes habían encontrado al bebé? Volví a estirarme, alargué más los brazos y encontré un trozo de tela. Tiré de él intentando acercar al bebé. Pero se me escapó de entre los dedos. Estiré el brazo y agarré el borde del pañal de tela justo antes de que cayera.
Lo acerqué a mí y volví a bajar por la cañería, aunque estuve a punto de resbalar por disponer solo de una mano. Al fin llegué al suelo y escondí al bebé en mi abrigo. Pero los alemanes estaban a la vuelta de la esquina y oía sus voces furiosas. No me atrevía a quedarme ni un segundo más, de modo que corrí, y mis pisadas rompieron la suavidad de la nieve.
Han pasado horas desde que hui de la estación. No sé cuántas, solo sé que estoy en mitad de la noche y ha empezado a nevar de nuevo. El cielo está gris. O lo estaría si yo pudiera levantar la mirada. Sin embargo, la tormenta ha cobrado fuerza y los trocitos de hielo se me clavan en los ojos y me obligan y esconder la barbilla una vez más. Había huido en dirección contraria a las colinas, hacia el refugio de los bosques, pero el terreno que de lejos parecía llano está plagado de altibajos que me agotan las piernas. En lugar de este, me mantengo en un sendero un poco más uniforme que se extiende demasiado pegado a la linde del bosque. Miro nerviosa hacia la estrecha carretera que circula paralela a los árboles. Hasta el momento ha permanecido desierta.