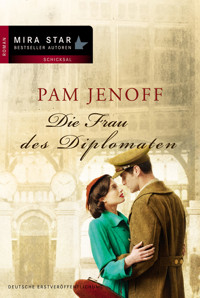3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
1942. Sadie Gault tiene dieciocho años y vive con sus padres los horrores del día a día en el gueto de Cracovia durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis liquidan el gueto, Sadie y su madre embarazada se ven obligadas a buscar refugio en las peligrosas cloacas que circulan por debajo de la ciudad. Un día, Sadie mira hacia arriba a través de la rejilla de una alcantarilla y ve a una chica más o menos de su edad comprando flores. Ella Stepanek es una acaudalada chica polaca que lleva una vida relativamente fácil con su madrastra, que ha desarrollado una alianza estrecha con los alemanes de la ocupación. Repudiada por sus amigas y extrañando a su prometido, que se marchó a la guerra, Ella deambula por Cracovia sin cesar. Mientras hace unas compras en el mercado, descubre que algo se mueve bajo una alcantarilla de la calle. Al acercarse a mirar, se da cuenta de que se trata de una chica escondida. Ella comienza a ayudar a Sadie y ambas desarrollan una amistad, pero, conforme los peligros de la guerra se recrudecen, sus vidas emprenden un camino sin retorno que las pondrá a prueba frente a unas circunstancias asfixiantes. Inspirada en una desgarradora historia real, La mujer de la estrella azul es un emocionante testimonio del poder de la amistad y de la extraordinaria fuerza de voluntad del ser humano para sobrevivir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La mujer de la estrella azul
Título original: The Woman with the Blue Star
© 2021 by Pam Jenoff
© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicada originalmente por Park Row Books
© Traductor del inglés, Carlos Ramos Malavé
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Dirección de Arte: Kathleen Oudit | Ilustración Digital: Allan Davey
Diseño de cubierta: Elita Sidiropoulou
Imágenes da cubierta:
© Magdalena Russocka/Trevillion Images (zapatos)
ISBN: 978-84-9139-697-0
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Epílogo
Nota de la autora
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
A mi shtetl… Os estaré viendo.
Prólogo
Cracovia, Polonia
Junio 2016
La mujer que tengo ante mí no es en absoluto a quien esperaba.
Diez minutos antes, me hallaba frente al espejo en la habitación del hotel, cepillándome la pelusa del puño de la blusa azul claro, ajustándome un pendiente de perlas. Notaba la repulsión crecer dentro de mí. Me había convertido en la clásica mujer de setenta y pocos años; pelo gris, corto y práctico, con un traje pantalón que ceñía mi cuerpo rollizo, más ajustado de lo que me habría quedado un año atrás.
Acaricié el ramo de flores frescas de la mesilla de noche, rojas, muy brillantes, envueltas en papel de estraza. Después me acerqué a la ventana. El hotel Wentzl, una mansión del siglo xvi restaurada, se encontraba en la esquina suroeste del Rynek, la inmensa plaza del mercado de Cracovia. Escogí esa ubicación de forma deliberada, me aseguré de que mi habitación tuviera las vistas adecuadas. La plaza, con su esquina meridional cóncava que le otorgaba la apariencia de un colador, era un hervidero de actividad. Los turistas peregrinaban entre las iglesias y los puestos de recuerdos del Sukiennice, la Lonja de los Paños, un enorme edificio rectangular que dividía la plaza. Los amigos se reunían en las cafeterías al aire libre para tomar algo después del trabajo en una cálida tarde de junio, mientras que los trabajadores que debían volver a casa se apresuraban con sus paquetes, mirando hacia las nubes oscuras que se acumulaban sobre el Castillo de Wawel, hacia el sur.
Yo había estado en Cracovia dos veces, la primera justo después de la caída del comunismo y después, en otra ocasión, años más tarde, cuando comencé de verdad mi búsqueda. De inmediato me cautivó la joya oculta que era aquella ciudad. Aunque me habían eclipsado los destinos turísticos de Praga y de Berlín, la Ciudad Vieja de Cracovia, con sus catedrales intactas y sus casas talladas en piedra y restauradas al diseño original, era una de las más elegantes de toda Europa.
La ciudad había cambiado mucho cada vez que iba, todo era más vivo y más nuevo; «mejor» a ojos de los ciudadanos, que habían sufrido muchos años de penurias y de recesión. Las casas grises habían sido pintadas con vibrantes tonos amarillos y azules, convirtiendo las calles antiguas en una versión de sí mismas digna de un decorado de película. Los ciudadanos eran, además, un claro ejemplo de contradicción: los jóvenes vestidos a la moda se paseaban hablando por sus teléfonos móviles, sin prestar atención a los aldeanos de las montañas que vendían jerséis de lana y queso de oveja en mantas tendidas en el suelo, o a una babcia envuelta en una bufanda que pedía monedas sentada en la acera. Bajo el escaparate de una tienda que ofrecía planes de wifi e Internet, las palomas picoteaban los duros adoquines de la plaza del mercado como llevaban siglos haciendo. Bajo toda aquella modernidad y elegancia, la arquitectura barroca de la Ciudad Vieja resplandecía desafiante, una historia que no podía ignorarse.
Pero no era la historia lo que me había llevado hasta allí, o al menos no esa historia.
Cuando el trompetista de la torre de la iglesia Mariacki comenzó a tocar el Hejnał, señalando la hora, contemplé la esquina noroeste de la plaza, esperando a que la mujer apareciera a las cinco, como había hecho cada día. No la vi, y me pregunté si tal vez no acudiría ese día, en cuyo caso, yo habría recorrido medio mundo en vano. El primer día, quise asegurarme de que era la persona indicada. El segundo, me propuse hablar con ella, pero me faltó arrojo. Al día siguiente, tomaría un avión de vuelta a mi casa en Estados Unidos. Aquella era mi última oportunidad.
Al final apareció, doblando la esquina de una farmacia, con el paraguas cerrado debajo del brazo. Atravesó la plaza con una velocidad sorprendente para ser una mujer de unos noventa años. No iba encorvada; tenía la espalda recta. Llevaba la melena blanca recogida en un moño alto descuidado, pero algunos mechones se le habían soltado y se mecían libres, enmarcándole el rostro. En contraste con mi indumentaria sobria, ella vestía una falda de colores alegres con un estampado muy llamativo. Aquel vivo tejido parecía ondularle en los tobillos con ritmo propio mientras caminaba, y casi pude oír el roce de aquel susurro.
Su rutina me resultaba familiar, la misma de los dos días anteriores, cuando la observaba acercarse al Café Noworolski y pedir la mesa más alejada de la plaza, protegida del bullicio y del ruido por la profunda arcada de acceso al edificio. La última vez que fui a Cracovia, seguía buscando. Ahora ya sabía quién era y dónde encontrarla. Lo único que me quedaba por hacer era reunir el valor y bajar.
La mujer ocupó una silla en su mesa habitual de la esquina y abrió un periódico. Ella no tenía ni idea de que estábamos a punto de conocernos, o ni siquiera de que yo estaba viva.
De lejos me llegó el rumor de un trueno. Comenzaron entonces a caer unas gotas, salpicando los adoquines como lágrimas negras. Tenía que darme prisa. Si la terraza de la cafetería cerraba y la mujer se marchaba, yo habría perdido todo lo que había ido a buscar.
Oí las voces de mis hijos, diciéndome que era demasiado peligroso viajar tan lejos yo sola a mi edad, que no había motivo, que no descubriría nada nuevo allí. Que debería marcharme e irme a casa. A nadie le importaría.
Excepto a mí… y a ella. Oí su voz en mi cabeza, tal como me imaginaba que sería, recordándome qué era lo que había acudido a buscar.
Me armé de valor, tomé el ramo de flores y salí de la habitación.
Una vez fuera, comencé a atravesar la plaza. Entonces me detuve otra vez. Las dudas me asaltaban. ¿Por qué había llegado hasta allí? ¿Qué estaba buscando? Me obligué a seguir con cierta terquedad, sin sentir los enormes goterones que me mojaban la ropa y el pelo. Llegué hasta la cafetería, me abrí paso entre las mesas de clientes que se apresuraban a pagar la cuenta para marcharse antes de que arreciase la lluvia. Al aproximarme a la mesa, la mujer del pelo blanco levantó la mirada del periódico. Abrió mucho los ojos.
Teniéndola ahora tan cerca, le veo la cara. Lo veo todo. Me quedo inerte, congelada.
La mujer que tengo ante mí no es en absoluto a quien esperaba.
1
Sadie
Cracovia, Polonia
Marzo 1942
Todo cambió el día en que vinieron a por los niños.
Se suponía que yo debería haber estado en la cámara del ático del edificio de tres plantas que compartíamos con una docena de familias en el gueto. Mi madre me ayudaba a esconderme allí cada mañana antes de marcharse a trabajar en la fábrica, dejándome con un cubo limpio a modo de retrete tras advertirme que no debía salir de allí. Pero a mí me entraba frío y me ponía nerviosa allí sola, en ese espacio diminuto y gélido en el que no podía correr, ni moverme, ni siquiera ponerme de pie. Los minutos pasaban en silencio, apenas interrumpido por unos arañazos: niños invisibles, más jóvenes que yo, escondidos al otro lado de la pared. Los mantenían separados unos de otros, sin espacio para correr y jugar. No obstante, se enviaban mensajes entre ellos mediante golpecitos y arañazos en la pared, como una especie de código morse improvisado. A veces, aburrida como estaba, participaba yo también.
—La libertad está donde la encuentras —solía decir mi padre cuando me quejaba. Papá veía el mundo tal y como deseaba verlo—. La mayor prisión está en nuestra mente. —Para él era fácil de decir. Aunque el trabajo manual en el gueto distaba mucho de su profesión como contable antes de la guerra, al menos él podía salir por ahí cada día y ver a otras personas. No estaba enjaulado como yo. Apenas me había movido de nuestro edificio desde que nos vimos obligados a abandonar seis meses atrás nuestro apartamento en el Barrio Judío, cerca del centro de la ciudad, para trasladarnos al vecindario de Podgórze, donde habían establecido el gueto, en la orilla sur del río. Quería llevar una vida normal, mi vida, ser libre para correr más allá de los muros del gueto y visitar los lugares que antes frecuentaba y no sabía valorar. Me imaginaba tomando el tranvía para ir a las tiendas del Rynek, o al kino a ver una película, o a explorar las colinas frondosas de las afueras de la ciudad. Deseaba que al menos mi mejor amiga, Stefania, fuera una de las que estaban escondidas allí cerca. Pero ella vivía en un apartamento distinto, en el otro extremo del gueto, destinado a las familias de la policía judía.
Sin embargo, no eran el aburrimiento ni la soledad los que me habían sacado de mi escondite aquel día, sino el hambre. Siempre había tenido mucho apetito y la ración del desayuno aquella mañana había consistido en media rebanada de pan, menos incluso de lo habitual. Mi madre me había ofrecido su porción, pero sabía que ella necesitaba estar fuerte para encarar el largo día de trabajo en la fábrica.
A medida que transcurría la mañana en mi escondite, empezó a dolerme el estómago por el hambre. Se agolparon en mi mente, sin yo buscarlas, las imágenes de toda la comida que disfrutábamos antes de la guerra: la riquísima sopa de champiñones y el borscht, los pierogi, las sabrosas bolas de masa hervida que preparaba mi abuela. A media mañana, me sentía tan debilitada por el hambre que me había atrevido a salir de mi escondite y a bajar a la cocina que compartíamos en la planta baja, que en realidad no era más que una única hornilla y un fregadero de cuyo grifo goteaba un agua tibia y amarronada. No iba en busca de comida porque, aunque hubiera quedado algo, jamás se me ocurriría robar. En su lugar, quería ver si quedaban migas en el armario y llenarme el estómago con un vaso de agua.
Me quedé en la cocina más tiempo del que debería, leyendo el ejemplar manoseado del libro que había llevado conmigo. Lo que más detestaba de mi escondite del ático era el hecho de que estaba demasiado oscuro para leer. Siempre me había gustado mucho leer y mi padre había llevado todos los libros que pudo de nuestro apartamento al gueto, pese a las protestas de mi madre, que decía que necesitábamos el espacio en nuestras maletas para guardar ropa y comida. Era mi padre quien había alimentado mis ganas de aprender y mi sueño de estudiar Medicina en la Universidad Jagiellonian antes de que las leyes alemanas lo imposibilitaran, primero al prohibir la entrada a los judíos y después al cerrar la universidad por completo. Incluso en el gueto, al finalizar sus largas jornadas de trabajo, a mi padre le encantaba enseñarme cosas y discutir ideas conmigo. Además, hacía pocos días me había conseguido, no sé cómo, un libro nuevo, El conde de Montecristo. Pero el escondite del ático estaba demasiado oscuro para leer y apenas tenía tiempo por las tardes antes del toque de queda y el apagado de las luces. «Solo un poco más», me dije a mí misma mientras pasaba la página en la cocina. No sucedería nada por unos pocos minutos.
Acababa de terminar de lamer el cuchillo sucio del pan cuando oí el chirrido de los neumáticos en la calle, seguido de voces alzadas. Me quedé petrificada y casi se me cayó el libro. Las SS y la Gestapo estaban fuera, flanqueadas por la malvada Jüdischer Ordnungsdienst, la policía del gueto judío, que obedecía sus órdenes. Se trataba de una aktion, la detención súbita e inesperada de grandes grupos de judíos para llevárselos del gueto a los campos de prisioneros. Precisamente la razón por la que debería haberme quedado escondida. Salí corriendo de la cocina, atravesé el recibidor y subí las escaleras. Desde abajo me llegó el fuerte estruendo de la puerta de entrada al edificio al astillarse, y después la irrupción de la policía. Me sería imposible regresar al ático a tiempo.
En su lugar, corrí hasta nuestro apartamento, situado en el tercer piso. El corazón me latía desbocado mientras miraba a mi alrededor, en busca de algún armario o cualquier otro mueble apto para esconderme en aquella diminuta estancia, que no tenía casi nada salvo una cómoda y la cama. Sabía que había otros lugares, como la falsa pared de yeso que una de las otras familias había construido en el edificio adyacente hacía menos de una semana. Pero también eso estaba demasiado lejos y me sería imposible llegar. Me fijé en el enorme baúl situado a los pies de la cama de mis padres. Mi madre me había enseñado a esconderme allí en una ocasión, poco después de trasladarnos al gueto. Practicábamos como si fuera un juego, mi madre abría el baúl para que yo pudiera meterme antes de que cerrara la tapa.
El baúl era un escondite pésimo, a la vista de todos y en medio de la habitación. Pero no tenía otro sitio al que ir. Tenía que intentarlo. Corrí hacia la cama y me metí en el baúl, después cerré la tapa con esfuerzo. Di gracias al cielo por ser pequeñita como mi madre. Nunca me había gustado ser tan pequeña, lo que me hacía aparentar dos años menos de los que en realidad tenía. Pero en ese momento me pareció una bendición, así como el triste hecho de que los meses de raciones escasas en el gueto me hubieran hecho adelgazar. Seguía cabiendo en el baúl.
Cuando ensayábamos, imaginábamos que mi madre ponía una manta o algo de ropa por encima del baúl. Como era lógico, no podía hacer eso yo misma. Así que el baúl se quedó ahí, a la vista de cualquiera que entrara en la habitación y lo abriera. Me hice un ovillo y me rodeé con los brazos, palpé en la manga el brazalete blanco con la estrella azul que nos obligaban a llevar a todos los judíos.
Oí un golpe muy fuerte en el edificio de al lado, el ruido del yeso al romperse con un hacha o un martillo. La policía había encontrado el escondite de detrás de la pared, al que delataba la pintura demasiado reciente. Me llegó un llanto desconocido cuando encontraron a un niño, al que sacaron a rastras de su escondite. Si hubiera ido allí, me habrían atrapado también.
Alguien se aproximó a la puerta del apartamento y la abrió de golpe. Se me encogió el corazón. Oía una respiración, casi podía sentir los ojos que inspeccionaban la estancia. «Lo siento, mamá», pensé, anticipando su reproche por haber salido del ático. Me preparé para ser descubierta. ¿Serían más benévolos conmigo si salía y me entregaba voluntariamente? Las pisadas se alejaron cuando el alemán continuó por el pasillo, deteniéndose ante cada puerta para buscar.
La guerra había llegado a Cracovia un cálido día de otoño de hacía dos años y medio, cuando sonaron por primera vez las sirenas antiaéreas, que hicieron que los niños que jugaban en la calle salieran huyendo. La vida fue complicándose antes de empeorar. Desapareció la comida y teníamos que hacer largas colas para obtener los suministros más básicos. En una ocasión pasamos una semana entera sin pan.
Más tarde, hace cosa de un año, siguiendo órdenes del Gobierno General, llegaron miles de judíos a Cracovia, procedentes de pequeños pueblos y aldeas, desconcertados y cargando a la espalda con sus posesiones. Al principio me pregunté cómo encontrarían todos ellos un lugar donde quedarse en Kazimierz, el barrio judío de la ciudad, ya de por sí sobrepoblado. Pero los recién llegados se vieron obligados por decreto a vivir en la parte abarrotada del distrito industrial de Podgórze, al otro lado del río, que había sido aislado por un alto muro. Mi madre colaboraba con la Gmina, la organización de la comunidad judía local, para ayudarles a buscar un hogar, y con frecuencia teníamos a amigos de amigos comiendo en casa cuando llegaban a la ciudad, antes de marcharse al gueto para siempre. Contaban historias de sus pueblos, historias demasiado horribles para ser ciertas, y mi madre me echaba de la sala para que no las oyera.
Varios meses después de la creación del gueto, nos ordenaron trasladarnos a nosotros también. Cuando me lo dijo mi padre, no me lo podía creer. No éramos refugiados, sino residentes de Cracovia; llevábamos toda mi vida viviendo en nuestro apartamento de la calle Meiselsa, que era la ubicación perfecta: en la linde del Barrio Judío, pero se podía ir andando al centro de la ciudad y además estaba cerca de la oficina de mi padre, en la calle Stradomska, de modo que podía venir a casa a comer. Nuestro apartamento se hallaba sobre una cafetería adyacente donde un pianista tocaba todas las noches. A veces la música llegaba hasta casa y mi padre bailaba con mi madre en la cocina al compás de la melodía. Pero, según las órdenes, los judíos eran judíos. Un día. Una maleta cada uno. Y el mundo tal y como lo conocía desapareció para siempre.
Me asomé por la fina rendija del baúl, tratando de examinar la pequeña estancia que compartía con mis padres. Sabía que podíamos considerarnos afortunados de disponer de una habitación entera para nosotros, un privilegio que nos concedieron porque mi padre era capataz. A otros les obligaban a compartir apartamento, a veces había dos o tres familias juntas. Aun así, el espacio me parecía diminuto en comparación con nuestro verdadero hogar. No hacíamos más que chocarnos entre nosotros; las escenas, los sonidos y los olores de la vida diaria se magnificaban.
—Kinder, raus! —gritaba la policía una y otra vez mientras recorrían los pasillos. «Niños, fuera». No era la primera vez que los alemanes acudían en busca de niños durante el día, sabiendo que sus padres estarían trabajando.
Pero yo ya no era una niña. Tenía dieciocho años y podría haberme unido al servicio de trabajo como otros de mi edad e incluso varios años más jóvenes. Los veía colocarse en fila cada mañana cuando pasaban lista, antes de marcharse a una de las fábricas. Y yo quería trabajar, aunque sabía que era algo duro y horrible, porque veía que mi padre ahora caminaba despacio, con dolor, encorvado como un anciano, y a mi madre le sangraban las manos de tanto trabajar. Pero el trabajo suponía una oportunidad de salir y ver y hablar con gente. Mi ocultamiento era un tema de debate entre mis padres. Mi padre pensaba que yo debía trabajar. Las tarjetas de trabajo estaban muy cotizadas en el gueto. Los trabajadores estaban bien valorados y era menos probable que los deportaran a uno de los campos de prisioneros. Pero mi madre, que no solía llevarle la contraria a mi padre en nada, lo tenía prohibido. «No aparenta la edad que tiene. El trabajo es demasiado duro. Está más segura escondida». Escondida ahora en el baúl, a punto de ser descubierta en cualquier momento, me preguntaba si mi madre seguiría pensando que llevaba razón.
El edificio quedó al fin en silencio, se desvanecieron las horribles pisadas. Aun así, no me moví. Esa era una de las maneras en que atrapaban a los que se escondían, fingiendo marcharse, pero en realidad se quedaban a la espera. Permanecí inmóvil, sin atreverme a salir de mi escondite. Me dolían los brazos y las piernas, después se me entumecieron. No sabía cuánto tiempo había transcurrido. A través de una rendija, observé que la habitación estaba más oscura, como si el sol hubiera descendido un poco.
Algún tiempo más tarde, volví a oír pasos, pero esta vez era el arrastrar de pies de los obreros, que regresaban callados y exhaustos, después del día de trabajo. Traté de salir del baúl, pero tenía los músculos rígidos y doloridos y mis movimientos eran lentos. Antes de poder salir, se abrió de golpe la puerta de nuestro apartamento y alguien entró corriendo en la sala con pasos ligeros y nerviosos.
—¡Sadie! —Era mi madre, que parecía histérica.
—Jestem tutaj —respondí. «Estoy aquí». Ahora que ya estaba en casa, podría ayudarme a salir de allí, pero el baúl amortiguaba mi voz. Cuando intenté quitar el cerrojo, se atascó.
Mi madre volvió a salir corriendo al pasillo. La oí abrir la puerta del ático, subir después las escaleras, buscándome aún.
—¡Sadie! —gritó—. Mi niña, mi niña —exclamaba una y otra vez mientras buscaba sin encontrarme. Pensaba que me habían llevado.
—¡Mamá! —chillé. Sin embargo, estaba demasiado lejos para oírme, y sus propios gritos eran demasiado fuertes. Desesperada, me esforcé una vez más por salir del baúl, pero sin éxito. Mi madre regresó a la habitación, gritando aún. Oí el chirrido de una ventana al abrirse. Al fin me lancé contra la tapa del baúl, empujando con el hombro con tanta fuerza que me hice daño. El cerrojo se abrió de golpe.
Me liberé y me puse en pie de un brinco.
—¿Mamá? —La vi de pie en una postura muy extraña, con un pie en el alféizar de la ventana, la silueta de su cuerpo esbelto se dibujaba sobre el cielo frío del crepúsculo—. ¿Qué estás haciendo? —Por un segundo pensé que me estaba buscando allí fuera. Pero tenía el rostro descompuesto por el dolor y la pena. Supe entonces por qué estaba en el alféizar de la ventana. Había dado por hecho que me habían llevado junto con los demás niños. Y no quería vivir. Si no hubiera conseguido salir del baúl a tiempo, habría saltado. Yo era su única hija, su mundo. Ella estaba dispuesta a suicidarse antes que seguir viviendo sin mí.
Me recorrió un escalofrío mientras avanzaba hacia ella.
—Estoy aquí, estoy aquí. —Se tambaleó sobre el alféizar y la agarré del brazo para evitar que cayera. Me sentí arrepentida. Quería complacerla siempre, ver asomar a su hermoso rostro aquella sonrisa esquiva. Y ahora le había causado tanto dolor que había estado a punto de hacer lo impensable.
—Estaba muy preocupada —me dijo tras ayudarla a bajar del alféizar y cerrar la ventana. Como si eso fuese explicación suficiente—. No estabas en el ático.
—Pero, mamá, me he escondido donde tú me dijiste —le expliqué señalando el baúl—. El otro escondite, ¿recuerdas? ¿Por qué no me has buscado ahí?
Mi madre pareció desconcertada.
—Pensé que ya no cabrías ahí dentro. —Hizo una pausa y después ambas empezamos a reírnos; aquel sonido estridente parecía estar fuera de lugar en aquella mísera habitación. Durante unos segundos fue como si estuviéramos otra vez en nuestro viejo apartamento de la calle Meiselsa y nada de aquello hubiera ocurrido. Si aún podíamos reírnos, sin duda todo saldría bien. Me aferré a aquel último pensamiento improbable como si fuera un salvavidas en el mar.
Pero resonó entonces un grito por el edificio, después otro, y dejamos de reírnos. Eran las madres de los otros niños a quienes sí se había llevado la policía. Se oyó un golpe seco en el exterior. Quise dirigirme hacia la ventana, pero mi madre me cortó el paso.
—No mires —me ordenó, pero ya era demasiado tarde. Vi a Helga Kolberg, que vivía al final del pasillo, tendida inmóvil en la nieve manchada de carbón, sobre la acera, con los brazos y las piernas en una posición rara y la falda extendida a su alrededor como un abanico. Se había dado cuenta de que sus hijos no estaban y, al igual que mi madre, no quiso seguir viviendo sin ellos. Me pregunté si lo de saltar por la ventana sería un instinto que compartían o si lo tendrían ya hablado, como una especie de pacto de suicidio en caso de que su peor pesadilla se hiciera realidad.
Mi padre entró corriendo entonces en la habitación. Ni mi madre ni yo dijimos una palabra, pero por su semblante sombrío imaginé que ya sabría lo de la aktion y lo que les había ocurrido a las demás familias. Se limitó a acercarse y a rodearnos a ambas con sus enormes brazos, apretándonos con más fuerza de lo habitual.
Nos quedamos allí callados, muy quietos. Miré a mis padres. Mi madre era una auténtica belleza: grácil y elegante, con la melena de un rubio clarísimo, como el cabello de una princesa nórdica. No se parecía en nada a las demás mujeres judías y, en más de una ocasión, yo había oído rumores que aseguraban que no provenía de aquí. Podría haberse marchado del gueto y haber vivido como una no judía de no ser por nosotros. Pero yo me parecía a mi padre, con el pelo oscuro y rizado, y una piel bronceada que hacía innegable el hecho de que éramos judíos. Mi padre tenía el aspecto del obrero en el que los alemanes le habían convertido en el gueto, ancho de hombros y capaz de levantar grandes tuberías o planchas de hormigón. De hecho, era contable, o lo había sido hasta que su empresa lo despidió por ser ilegal tenerlo contratado. Yo quería siempre complacer a mi madre, pero mi aliado era mi padre, el que me guardaba los secretos y alimentaba mis sueños, el que se quedaba despierto hasta tarde susurrándome secretos en la oscuridad y había recorrido la ciudad conmigo en busca de tesoros. Me acerqué más, tratando de perderme en la seguridad de su abrazo.
Aun así, los brazos de mi padre ofrecían un cobijo exiguo frente al hecho de que todo estaba cambiando. El gueto, pese a sus horribles condiciones, antes nos parecía relativamente seguro. Vivíamos entre judíos y los alemanes incluso habían designado un consejo judío, el Judenrat, para encargarse de los asuntos del día a día. Tal vez si pasábamos inadvertidos y obedecíamos, decía mi padre en más de una ocasión, los alemanes nos dejarían en paz entre nuestras cuatro paredes hasta que terminara la guerra. Esa había sido nuestra esperanza. Sin embargo, después de lo de aquel día, ya no estaba tan segura. Contemplé el apartamento, embargada por el miedo y la repulsión a partes iguales. Al principio no había querido estar allí; ahora me aterrorizaba que nos obligaran a marcharnos.
—Tenemos que hacer algo —dijo de pronto mi madre con un tono más agudo de lo habitual, dando voz a aquello que yo misma estaba pensando.
—Mañana la llevaré y la registraré para solicitar un permiso de trabajo —respondió mi padre. Esta vez mi madre no le discutió. Antes de la guerra, ser una niña era algo bueno. Pero, ahora, ser útil y poder trabajar era lo único que tal vez pudiera salvarnos.
Sin embargo, mi madre no estaba hablando solo de un permiso de trabajo.
—Volverán a venir y, la próxima vez, quizá no tengamos tanta suerte. —No se molestó en medir sus palabras delante de mí. Asentí sin decir nada. Una voz en mi cabeza me decía que las cosas estaban cambiando. No podíamos quedarnos allí para siempre.
—Todo saldrá bien, kochana —dijo mi padre con voz pausada. ¿Cómo podía decir algo así? Pero mi madre apoyó la cabeza en su hombro, parecía confiar en él como había hecho siempre. Yo también quise creerlo—. Ya se me ocurrirá algo —añadió mientras nos estrechaba entre sus brazos—. Por lo menos, seguimos juntos. —Sus palabras recorrieron la habitación como una promesa, pero también como una plegaria.
2
Ella
Cracovia, Polonia
Junio 1942
Era una cálida tarde de principios de verano cuando atravesé la plaza del mercado, abriéndome paso entre los puestos de olorosas flores que se hallaban a la sombra de la Lonja de los Paños, ofreciendo ramos vistosos y coloridos que pocos tenían el dinero o la inclinación de comprar. Las terrazas de las cafeterías, no tan abarrotadas como lo habrían estado en otro tiempo en una tarde tan agradable, seguían abiertas y hacían negocio sirviendo cerveza a los soldados alemanes y a los pocos imprudentes que se atrevieran a acompañarlos. Si una no prestaba atención, podría parecer que nada había cambiado en absoluto.
Sin embargo, por supuesto, había cambiado todo. Cracovia era una ciudad ocupada por los alemanes desde hacía casi tres años. Las banderas rojas con esvásticas negras en su centro ondeaban en el Sukiennice, la alargada Lonja de los Paños situada en medio de la plaza, así como en la torre de ladrillo del Ratusz, o ayuntamiento. El Rynek había pasado a llamarse Adolf-Hitler-Platz y los nombres polacos de las calles, con siglos de antigüedad, pasaron a ser Reichsstrasse, Wehrmachtstrasse y cosas así. Hitler había designado Cracovia como sede del Gobierno General y la ciudad estaba atestada de agentes de las SS y demás soldados alemanes, matones que recorrían las aceras en fila de tres o cuatro, obligando a los demás viandantes a apartarse de su camino y acosando a voluntad a los polacos. En la esquina había un chico en pantalones cortos que vendía el Krakauer Zeitung, el periódico de propaganda alemana que había sustituido a nuestro propio periódico. «Bajo el rabo», lo llamaban los ciudadanos entre susurros irreverentes, insinuando que solo servía para limpiarse el trasero.
Pese a lo horrible de aquellos cambios, seguía siendo agradable salir y sentir el calor del sol en la cara, estirar las piernas en una tarde tan hermosa. Había recorrido las calles de la Ciudad Vieja cada día de mis diecinueve años de vida, desde que tenía uso de razón, primero con mi padre, cuando era pequeña, y después yo sola. Sus atracciones eran la topografía de mi vida, desde la puerta y la fortaleza medievales barbacanas situadas al final de la calle Floriańska hasta el castillo Wawel, ubicado en lo alto de una colina con vistas al río Wisła. Me parecía que pasear era lo único que ni el tiempo ni la guerra podían arrebatarme.
Sin embargo, no me detenía en las cafeterías. En otra época tal vez me hubiera sentado con mis amigos, habría pasado el rato riendo y charlando mientras el sol se ponía y se encendían las luces por la noche, proyectando halos amarillos sobre las aceras. Pero ya no había luces brillantes al anochecer, todo permanecía a media luz por decreto alemán para camuflar la ciudad frente a un posible ataque aéreo. Y ninguno de mis conocidos tampoco hacía ya planes para quedar. La gente salía menos, me recordaba a mí misma con frecuencia al observar cómo las invitaciones que antes abundaban habían quedado reducidas a nada. Muy pocos podían comprar suficiente comida con las cartillas de racionamiento como para tener invitados en casa. Todos estábamos más centrados en nuestra propia supervivencia y tener invitados era un lujo que apenas podíamos permitirnos.
Aun así, sentí la punzada de la soledad. Mi vida era muy tranquila sin Krys, y me habría gustado poder sentarme a charlar con amigos de mi misma edad. Dejé a un lado aquel sentimiento y rodeé de nuevo la plaza, observando los escaparates, que mostraban prendas y otras mercancías que casi nadie podía permitirse ya. Cualquier cosa con tal de retrasar el momento de volver a la casa donde vivía con mi madrastra.
Pero era absurdo permanecer en la calle mucho más tiempo. De sobra era sabido que los alemanes paraban a la gente para interrogarla e inspeccionarla cada vez con más frecuencia al caer la noche, y el toque de queda se acercaba. Abandoné la plaza y comencé a recorrer la gran calzada de la calle Grodzka en dirección a la casa que se hallaba a pocos pasos del centro de la ciudad donde había vivido toda mi vida. Después me metí por la calle Kanonicza, un camino antiguo y serpenteante cuyos adoquines habían quedado desgastados por el paso del tiempo. Pese al hecho de que temía el encuentro con mi madrastra, Ana Lucia, me tranquilizó ver la amplia casa señorial que compartíamos. Con su fachada de color amarillo chillón y sus macetas de flores bien cuidadas en las ventanas, era más agradable que cualquier otra cosa que los alemanes considerasen apropiada para un polaco. En otras circunstancias, sin duda habría sido confiscada para algún oficial nazi.
De pie frente a la casa, los recuerdos de mi familia se agolparon ante mis ojos. Las imágenes de mi madre, que había muerto de gripe cuando yo era muy pequeña, eran las más borrosas. Yo era la pequeña de cuatro hijos y tenía celos de mis hermanos, que pudieron disfrutar muchos años de nuestra madre, a la que yo apenas había conocido. Mis hermanas estaban las dos casadas, una con un abogado en Varsovia y la otra con un capitán de barco en Gdansk.
Pero a quien más echaba de menos era a mi hermano, Maciej, que era casi de mi edad. Aunque me sacaba ocho años, siempre había encontrado tiempo para jugar y hablar conmigo. Era distinto a las demás. No le interesaba el matrimonio ni las opciones profesionales que mi padre quería para él. Así que a los diecisiete años huyó a París, donde vivía con un hombre llamado Phillipe. Por supuesto, Maciej no había escapado al largo brazo de los nazis. Ahora también controlaban París, oscureciendo lo que él antes llamaba la Ciudad de la Luz. Pese a todo, sus cartas seguían siendo optimistas y yo albergaba la esperanza de que allí las cosas estuvieran al menos un poco mejor.
Durante años, después de la marcha de mis hermanos, estuve sola con mi padre, a quien siempre había llamado Tata. Entonces comenzó a viajar cada vez con más frecuencia a Viena con motivo de su negocio de imprenta. Un día regresó con Ana Lucia, con quien se había casado sin decírmelo. Desde la primera vez que la vi supe que la odiaría. Llevaba un grueso abrigo de piel con la cabeza del animal todavía prendida alrededor del cuello. Los ojos de la pobre criatura me miraban de forma patética, llenos de recriminación. El olor de su fortísimo perfume de jazmín se me metió por la nariz cuando me besó en la mejilla sin llegar a tocarme, y su respiración me pareció casi un bufido. Me di cuenta, por su manera distante de tratarme, de que no me quería allí, de que yo era como un mueble que hubiera escogido otra persona, algo que le habían encasquetado porque venía con la casa.
Cuando estalló la guerra, Tata decidió renovar su puesto en el ejército. A su edad, desde luego no tenía que ir al frente. Sin embargo sirvió por su sentido del deber, no solo hacia el país, sino hacia los soldados jóvenes, que no eran más que muchachos, algunos de los cuales ni siquiera habían nacido la última vez que Polonia estuvo en guerra.
El telegrama había llegado de repente: desaparecido, se le supone muerto en el frente oriental. Me ardían los ojos al pensar en Tata, el dolor era tan intenso como el día en que nos enteramos de la noticia. A veces soñaba que había sido capturado y que regresaría junto a nosotras después de la guerra. Otras veces me sentía furiosa: ¿cómo podía haber acudido al frente y haberme dejado sola con Ana Lucia? Ella era como la madrastra perversa de algún cuento infantil, solo que peor, porque era real.
Llegué hasta el portón de roble de medio punto de nuestra casa y me dispuse a girar el picaporte de latón, pero me detuve al oír bullicio en el interior. Ana Lucia tenía visita otra vez.
Las fiestas de mi madrastra siempre eran escandalosas. «Soirees», las llamaba, haciendo que parecieran algo más elegante de lo que eran. Consistían en la poca comida decente que pudiera encontrarse en ese momento, junto con varias botellas de vino de la bodega de mi padre, cada vez más esquilmada, y algo de vodka del congelador, aguado generosamente para que durase más. Antes de la guerra, tal vez me hubiera sumado a sus fiestas, que estaban llenas de artistas, músicos e intelectuales. Me encantaba escuchar sus acalorados debates, se quedaban discutiendo ideas hasta bien entrada la madrugada. Pero esas personas ya no estaban, habían huido a Suiza o a Inglaterra en el mejor de los casos, los menos afortunados habían sido arrestados y enviados lejos de allí. Esos invitados habían sido sustituidos por otros de la peor calaña: alemanes, cuanto más alto el rango, mejor. Ana Lucia era sobre todo una mujer pragmática. Ya desde el comienzo de la guerra se había dado cuenta de la necesidad de convertir en amigos a nuestros captores. Ahora, cada fin de semana la mesa se llenaba de brutos de cuello ancho que apestaban nuestra casa con el humo de sus puros y ensuciaban nuestras alfombras con sus botas manchadas de barro, que no se molestaban en limpiarse al llegar.
Al principio, Ana Lucia aseguraba que estaba fraternizando con los alemanes para obtener información sobre mi padre. Eso era en los primeros días, cuando aún albergábamos la esperanza de que pudiera estar preso o desaparecido en combate. Pero después recibimos la noticia de que había muerto y ella siguió relacionándose con los alemanes más incluso que antes. Era como si, libre de la farsa del matrimonio, pudiera mostrarse tan horrible como deseaba ser.
Por supuesto, no me atrevía a recriminarle sus vergonzosas actividades. Dado que mi padre había sido declarado muerto y no había dejado testamento, la casa y todo su dinero pasarían a estar legalmente a su nombre. No dudaría en echarme si le causaba problemas, en sustituir el mueble que nunca había deseado tener allí. No me quedaría nada. De modo que yo iba con cuidado. A Ana Lucia le gustaba recordarme con frecuencia que, gracias a sus buenas relaciones con los alemanes, podíamos permanecer en nuestra bonita casa, con comida suficiente y los sellos adecuados en nuestras Kennkarten para permitirnos movernos con libertad por la ciudad.
Me aparté de la puerta de entrada. Desde la acera, miré tristemente a través de la ventana frontal de nuestra casa y vi la cristalería y la porcelana que me eran tan familiares. Sin embargo no vi a los terribles desconocidos que ahora disfrutaban de nuestras posesiones. En su lugar, recordé imágenes de mi familia: yo queriendo jugar a las muñecas con mis hermanas mayores, mi madre regañando a Maciej por romper cosas cuando me perseguía en torno a la mesa. Cuando eres joven, esperas que la familia en la que naces sea tuya para siempre. El tiempo y la guerra habían dejado claro que eso no era así.
Como los invitados de Ana Lucia me daban más miedo que el toque de queda, di la espalda a la casa y comencé a caminar de nuevo. No sabía bien hacia dónde me dirigía. Casi había oscurecido y los parques estaban prohibidos para los polacos comunes, al igual que casi todas las buenas cafeterías, los restaurantes y los cines. Mi indecisión en aquel momento parecía reflejar mi vida, atrapada en una especie de tierra de nadie. No tenía ningún sitio al que ir, y nadie con quien ir. Viviendo en la Cracovia ocupada, me sentía como un pájaro enjaulado, capaz de volar solo un poquito, pero siempre consciente de que está atrapado.
Tal vez no hubiera sido así si Krys siguiera aún allí, pensé mientras me encaminaba de vuelta hacia el Rynek. Me imaginé un mundo diferente en el que la guerra no le hubiera obligado a marcharse. Nosotros estaríamos planeando nuestra boda, tal vez incluso nos hubiéramos casado ya.
Krys y yo nos habíamos conocido por casualidad casi dos años antes de que estallara la guerra, cuando mis amigas y yo nos paramos a tomar un café en una terraza donde él estaba haciendo una entrega. Alto y ancho de hombros, lucía una figura imponente al atravesar el callejón cargando con una caja enorme. Tenía unos rasgos duros que parecían tallados en piedra, y una mirada leonina capaz de abarcar todo a su alrededor. Cuando pasó junto a nuestra mesa, se le cayó de la caja que llevaba una cebolla y esta rodó hasta mí. Se arrodilló a recogerla, levantó la mirada y me sonrió. «Estoy a tus pies». A veces me preguntaba si había dejado caer la cebolla deliberadamente o si fue el destino el que la hizo rodar hacia mí.
Me invitó a salir esa misma noche. Debería haberle dicho que no; aceptar una cita con tan poca antelación era inapropiado. Pese a todo me sentía intrigada y, pasadas unas horas, durante la cena, ya estaba enamorada. No era solo su belleza lo que me atraía de él. Krys era distinto al resto de las personas que había conocido. Poseía una energía que parecía inundarlo todo y hacer que todos los demás se desvanecieran. Aunque procedía de una familia de clase trabajadora y no había terminado el instituto, y mucho menos había ido a la universidad, era un chico autodidacta. Tenía ideas atrevidas sobre el futuro y sobre cómo debería ser el mundo que le hacían parecer mucho más grande que todo lo que nos rodeaba. Era la persona más lista que yo había conocido jamás. Y escuchaba mis opiniones como nunca nadie lo había hecho.
Empezamos a pasar juntos todo nuestro tiempo libre. Éramos una pareja extraña; yo era sociable y me gustaban las fiestas y salir con amigas. Él era un chico solitario que evitaba las multitudes y prefería las conversaciones profundas mientras daba largos paseos. Le encantaba la naturaleza y me mostró lugares de una belleza única fuera de la ciudad, bosques antiguos y castillos en ruinas escondidos entre las montañas cuya existencia yo desconocía.
Una tarde, pocas semanas después de conocernos, estábamos paseando por la cresta de la colina de San Bronisława, a las afueras de la ciudad, debatiendo acaloradamente sobre una idea de los filósofos franceses, cuando advertí que me miraba con intensidad.
—¿Qué sucede?
—Cuando nos conocimos, pensé que serías como las demás chicas —me dijo—. Que te interesarían cosas superficiales. —Aunque podría haberme sentido ofendida, supe a qué se refería. A mis amigas parecía que solo les interesaban las fiestas, las obras de teatro y la última moda—. En su lugar, descubrí que eras completamente distinta. —Pronto acabamos pasando juntos todo nuestro tiempo libre, haciendo planes para casarnos y viajar y ver el mundo.
Claro está, la guerra lo cambió todo. Krys no fue llamado a filas, pero, al igual que mi padre, se alistó para ir al frente y luchar desde el principio. Siempre le había importado todo mucho y la guerra no fue una excepción. Le dije que, si esperaba un poco, a lo mejor terminaba todo antes de que tuviera que irse, pero no se dejó convencer. Peor aún, puso fin a nuestra relación antes de marcharse.
—No sabemos cuánto tiempo estaré fuera —me dijo. «Ni si regresarás», pensé yo, aunque la idea era tan horrible que ninguno de los dos se atrevió a nombrarla—. Deberías ser libre de conocer a otro hombre. —Aquello me pareció una broma. Incluso aunque hubieran quedado hombres jóvenes en Cracovia, no me habrían interesado. Insistí con más energía de lo que mi orgullo quería admitir en que no deberíamos romper, sino prometernos o incluso casarnos antes de que se marchara, como habían hecho muchos otros. Deseaba al menos esa parte de él, haber compartido ese vínculo, si algo sucedía. Pero Krys quiso esperar y, cuando veía las cosas de una manera concreta, no había manera de convencerlo de lo contrario. Pasamos juntos la última noche, tuvimos más intimidad de la que deberíamos haber tenido porque tal vez no volviese a haber otra oportunidad en mucho tiempo, o quizá nunca. Me marché llorando antes del amanecer y entré en casa a hurtadillas antes de que mi madrastra pudiera darse cuenta de que me había ausentado.
Incluso aunque Krys y yo ya no estábamos realmente juntos, seguía amándolo. Había roto conmigo solo porque pensaba que era lo mejor para mí. Estaba convencida de que, cuando terminara la guerra y regresara sano y salvo, volveríamos a estar juntos y las cosas serían como antes. Pero después el ejército polaco fue derrotado enseguida, vencido por los tanques y la artillería alemanes. Muchos de los hombres que habían acudido al frente regresaron, heridos y pisoteados. Di por hecho que Krys haría lo mismo, pero no regresó. Sus cartas, que ya se habían vuelto menos frecuentes y más distantes en el tono, dejaron de llegar. ¿Dónde estaba? Me lo preguntaba a todas horas. Sin duda habría tenido noticias de sus padres si hubiera sido arrestado o algo peor. No, me decía a mí misma con terquedad que Krys seguía por ahí, en alguna parte. El correo se habría visto interrumpido por la guerra. En cuanto pudiera, regresaría junto a mí.
A lo lejos sonaron las campanas de la iglesia Mariacki, señalando las siete en punto. Por instinto aguardé a que el trompetero tocara el Hejnał, como había hecho cada hora durante casi toda mi vida. Pero el himno del trompetero, un grito de guerra medieval que recordaba cómo Polonia había expulsado en otra época a las hordas invasoras, había sido en gran medida silenciado por los alemanes, que ahora solo permitían que se tocara dos veces al día. Volví a cruzar la plaza del mercado, planteándome si merecía la pena pararme a tomar un café para pasar el tiempo. Según me acercaba a una de las cafeterías, un soldado alemán sentado con otros dos me miró con interés y con un propósito inconfundible. Nada bueno pasaría si me sentaba allí. Así que seguí mi camino con premura.
Al acercarme al Sukiennice, divisé dos figuras familiares que caminaban agarradas del brazo y contemplaban un escaparate. Me dirigí hacia ellas.
—Buenas tardes.
—Ah, hola. —Magda, la morena, levantó la mirada bajo un sombrero de paja que había pasado de moda hacía dos años. Antes de la guerra había sido una de mis amigas más cercanas, pero hacía meses que no la veía ni sabía nada de ella. Ella no me miró a los ojos.
A su lado iba Klara, una muchacha superficial que siempre me había dado un poco igual. Su melena rubia lucía un corte paje y llevaba las cejas depiladas demasiado arriba, lo que le otorgaba una expresión de sorpresa perpetua.
—Estábamos haciendo algunas compras y vamos a pararnos a comer algo —me informó con suficiencia.
Y ellas no me habían invitado.
—Me habría gustado —me atreví a decirle con cautela a Magda. Pese a no haber hablado desde hacía tiempo, una parte de mí aún esperaba que mi vieja amiga hubiera pensado en mí y me hubiera invitado a ir con ellas.
Magda no respondió. Sin embargo Klara, que siempre había sentido celos de mi relación con ella, no se mordió la lengua.
—No te llamamos. Pensamos que estarías ocupada con los nuevos amigos de tu madrastra. —Sentí un ardor en las mejillas, como si me hubiera abofeteado. Durante meses me había dicho a mí misma que mis amigas ya no quedaban. La verdad era que ya no quedaban conmigo. Supe entonces que la desaparición de mis amigas no tenía nada que ver con las adversidades de la guerra. Me rehuían porque Ana Lucia era una colaboracionista, y tal vez incluso creyeran que también yo lo era.
Me aclaré la garganta.
—Yo no me mezclo con las mismas personas que mi madrastra —respondí despacio, tratando de mantener la voz firme. Ni Klara ni Magda dijeron nada más y se hizo un silencio incómodo entre nosotras.
Levanté entonces la barbilla.
—Pero da igual —añadí, en un intento por restar importancia al rechazo—. He estado ocupada. Tengo mucho que hacer antes de que regrese Krys. —No les había dicho a mis amigas que Krys y yo habíamos puesto fin a nuestra relación. No era solo el hecho de que apenas nos viéramos o de que me sintiera avergonzada. Era más bien que decirlo en voz alta me obligaría a admitirlo, a hacerlo real—. Regresará pronto y entonces podremos planificar nuestra boda.
—Sí, claro que sí —me dijo Magda, y me sentí algo culpable al recordar a su prometido, Albert, que había sido capturado por los alemanes cuando asaltaron la universidad y arrestaron a todos los profesores. Jamás regresó.
—Bueno, debemos irnos —intervino Klara—. Tenemos reserva para las siete y media. —Por un segundo deseé que, pese a toda su descortesía, aun así me invitaran a ir con ellas. Mi parte más patética se habría tragado el orgullo y habría dicho que sí por unas pocas horas de compañía.
Pero no lo hicieron.
—Adiós, entonces —me dijo Klara con frialdad. Agarró a Magda del brazo y se la llevó. Sus risas me llegaron a través de la plaza arrastradas por el viento. Llevaban las cabezas muy juntas en actitud cómplice, y estuve segura de que hablaban de mí.
Me dije a mí misma que daba igual, tratando de ignorar el rechazo. Me puse el jersey para protegerme de la brisa veraniega, que ahora traía consigo un frío amenazante. Krys regresaría pronto y nos prometeríamos. Retomaríamos la relación justo donde la habíamos dejado y sería como si aquel horrible intervalo no hubiera sucedido jamás.
3
Sadie
Marzo 1943
Me despertó un fuerte ruido de arañazos procedente de abajo.
No era la primera vez que me molestaba el ruido del gueto por la noche. Las paredes de nuestro edificio de apartamentos, construidas a toda prisa para dividir las viviendas originales en unidades más pequeñas, eran tan finas como el papel y los sonidos normalmente amortiguados del día a día se colaban por ellas sin dificultad. Dentro de nuestro apartamento, los sonidos nocturnos eran constantes también, la respiración y los ronquidos de mi padre, los suaves gruñidos de mi madre al intentar encontrar una postura cómoda para acomodar su vientre, cada vez más hinchado. Con frecuencia les oía susurrarse el uno al otro en nuestra pequeña habitación cuando pensaban que ya me había quedado dormida.
Tampoco es que intentaran ocultarme ya muchas cosas. En el año transcurrido desde que estuvieran a punto de atraparme en la aktion, se había hecho imposible ignorar el horror de nuestra situación. Tras un invierno cruel sin calefacción y con muy poca comida, la enfermedad y la muerte estaban por todas partes. Jóvenes y ancianos morían de hambre y de enfermedad, o recibían un disparo por no obedecer las órdenes de la policía del gueto con la rapidez suficiente, o por cualquier otra supuesta infracción mientras formaban la fila cada mañana para ir al trabajo.
Nunca hablábamos del día en que estuvieron a punto de atraparme, pero las cosas habían cambiado después de aquello. Para empezar, ahora tenía un empleo, trabajaba junto a mi madre en una fábrica haciendo zapatos. Mi padre había utilizado todas sus influencias para mantenernos juntas y asegurarse de que no nos asignaran trabajos pesados. Aun así, yo tenía callos en las manos, que me sangraban por pasarme doce horas al día manipulando el cuero áspero, y además me dolían los huesos como si fuera una anciana por estar siempre encorvada mientras realizaba aquel trabajo repetitivo.
También había algo diferente en mi madre; a sus casi cuarenta años, estaba embarazada. Toda mi vida había sabido que mis padres deseaban tener otro hijo. De la manera más improbable, ahora que estaban en el peor de los momentos, sus plegarias habían sido escuchadas. «A finales de verano», dijo mi padre para indicarme cuándo nacería el bebé. A mi madre ya había empezado a notársele, su vientre sobresalía de su esbelta figura.
Quería alegrarme tanto como ellos por lo del bebé. En otra época había soñado con tener un hermano pequeño, más o menos de mi edad. Sin embargo, ahora tenía diecinueve años y casi podría haber formado mi propia familia. Un bebé me parecía algo inútil, otra boca que alimentar en aquellos tiempos tan difíciles. Hacía mucho tiempo que estábamos los tres solos. Y aun así el bebé iba a nacer, lo quisiera yo o no. Y no estaba nada segura de quererlo.
Volví a oír el ruido de arañazos, esta vez con más fuerza, alguien escarbando en el hormigón. Las antiguas tuberías debían de haberse atascado otra vez, imaginé. Tal vez por fin alguien estuviera arreglando el retrete de la planta baja, que se desbordaba a todas horas. Aun así, me resultó extraño que estuvieran trabajando en mitad de la noche.
Me incorporé, molesta por la intromisión. Había dormido mal. No se nos permitía tener las ventanas abiertas, e incluso en marzo, la habitación era sofocante, el aire estaba cargado y olía mal. Miré a mi alrededor en busca de mis padres y me sorprendió descubrir que no estaban. A veces, después de irme a la cama, mi padre desafiaba las normas del gueto e iba a sentarse en el escalón de la entrada para fumar con algunos de los hombres que vivían abajo, para poder escapar de los confines de nuestra habitación, pero ya debería haber vuelto; mi madre rara vez salía si no era para trabajar. Algo iba mal.
Estallaron los gritos abajo, en la calle, alemanes dando órdenes. Me puse nerviosa. Había pasado un año desde el día en que me escondí en el baúl y, aunque nos habíamos enterado de otras aktions a gran escala llevadas a cabo en otras zonas del gueto («liquidaciones», había oído a mi padre referirse a ellas), los alemanes no habían vuelto a entrar en nuestro edificio desde entonces. Sin embargo, a mí nunca me había abandonado el terror y el instinto me decía con absoluta certeza que ellos habían regresado.
Me levanté, me puse el camisón y las pantuflas, y salí corriendo del apartamento en busca de mis padres. Sin saber dónde ir, me dirigí hacia abajo. El pasillo estaba oscuro, salvo por la exigua luz procedente del cuarto de baño, así que me encaminé hacia allí. Al cruzar el umbral, parpadeé, no solo por la inesperada claridad, sino también por la sorpresa. El retrete había sido levantado por completo de sus anclajes y retirado a un lado, dejando al descubierto un agujero irregular en el suelo. No sabía que pudiera moverse. Mi padre estaba arrodillado en el suelo, arañando el agujero, arrancando literalmente los bordes del hormigón y agrandándolo con las manos.
—¿Papá?
—¡Vístete, deprisa! —me ordenó sin mirarme, con una brusquedad que jamás le había oído.
Pensé en hacerle muchas preguntas más que me rondaban por la cabeza. Pero me había criado siendo la única niña entre adultos y era lo suficientemente sabia como para saber cuándo obedecer sin más. Volví a subir a nuestra habitación y abrí el armario desvencijado donde guardábamos nuestra ropa. Entonces vacilé. No tenía idea de qué ponerme, pero no sabía dónde estaba mi madre y no me atrevía a molestar a mi padre otra vez para preguntarle. En cualquier caso, habíamos llegado al gueto con solo unas pocas maletas; tampoco tenía mucho donde elegir. Saqué de una percha una falda y una blusa y empecé a vestirme.
Mi madre apareció en la puerta y negó con la cabeza.
—Algo más abrigado —me ordenó.
—Pero, mamá, no hace tanto frío. —No me respondió. En su lugar, sacó el grueso jersey azul que mi abuela me había tejido el invierno anterior y mi único pantalón de lana. Me quedé sorprendida; prefería los pantalones a las faldas, pero mi madre los consideraba poco femeninos y, antes de la guerra, solo me permitía ponérmelos los fines de semana, cuando no íbamos a salir a ningún lado. Cuando terminé de cambiarme, me señaló los pies.
—Botas —me dijo con firmeza.
Mis botas eran de hacía dos inviernos y me quedaban demasiado apretadas.
—Son demasiado pequeñas. —Habíamos planeado comprar otras nuevas el otoño pasado, pero ya entonces habían comenzado las restricciones que impedían a los judíos entrar en las tiendas.
Mi madre fue a decir algo, y estuve segura de que iba a decirme que me las pusiera de todos modos. Entonces rebuscó en el cajón inferior del armario con esfuerzo y sacó sus propias botas.
—Pero ¿qué te vas a poner tú?
—Tú póntelas —insistió. Al oír la firmeza de su voz, obedecí sin hacer más preguntas. Los pies de mi madre eran como los de un pájaro, pequeños y estrechos, y sus botas eran solo un número mayor que las mías. Me di cuenta entonces de que, a pesar de estar vistiéndome a mí para el frío, ella llevaba puesta una falda; no tenía pantalones y, aun de haberlos tenido, no habría podido ponérselos en su estado, que parecía avanzar día tras día.
Mientras mi madre terminaba de guardar algunas pertenencias en una bolsa, miré por la ventana hacia la calle. A la escasa luz que precede al amanecer, distinguí a los hombres de uniforme, no solo la policía, sino también las SS, colocando mesas fuera. Ambos extremos de la calle estaban cortados. Los judíos eran obligados a reunirse en Plac Zgody como cada día. Salvo que no había rastro del orden que imperaba cuando pasaban lista cada mañana antes de que nos fuéramos a trabajar a las fábricas. La policía estaba sacando a la gente a rastras de los edificios, tratando de acorralar a la multitud, con cachiporras y fustas, para que formaran filas, arreándolos como a un rebaño hacia un buen número de camiones que aguardaban en la esquina. Parecía como si estuvieran llevándose a todo el mundo del gueto. Dejé caer las cortinas con una sensación de inquietud.
Una ráfaga de disparos retumbó más cerca de nuestro edificio de lo que había oído jamás. Mi madre me apartó de la ventana y me tiró al suelo, no supe si para protegerme de los disparos o de la imagen.
Cuando cesaron los disparos durante varios segundos, se puso en pie y me levantó a mí también, después me apartó de la ventana y me ayudó a ponerme el abrigo.
—¡Venga, date prisa! —Se dirigió hacia la puerta llevando una pequeña bolsa.
Miré por encima del hombro. Durante mucho tiempo había detestado vivir en aquel lugar pequeño y mugriento. Sin embargo, el apartamento que antes me parecía tan sombrío era ahora un refugio, el único lugar seguro que conocía. Habría dado cualquier cosa por quedarme allí.
Consideré la idea de negarme. Abandonar nuestro apartamento ahora, con tanta policía por la calle, me parecía absurdo y poco seguro. Entonces vi la mirada de mi madre, no solo furiosa, sino también asustada. No se trataba de un paseo al que pudiera renunciar. No había elección.
La seguí escaleras abajo, todavía sin entender lo que pasaba. Supuse que íbamos a salir y reunirnos con los demás para evitar el riesgo de llamar la atención o que los alemanes vinieran y nos ordenaran salir. Cuando llegamos a la planta baja, me dirigí hacia la entrada, pero mi madre me puso las manos en los hombros y me condujo por el pasillo.
—Vamos —me dijo.