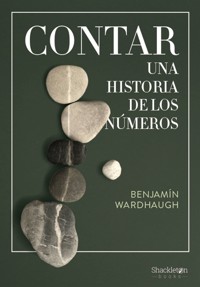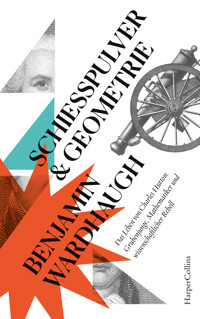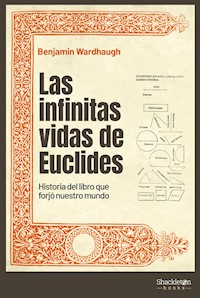
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Shackleton Books
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
La apasionante historia de un libro que, a lo largo de dos mil trescientos años, consiguió moldear la ciencia, la filosofía, el arte, e incluso la literatura: los Elementos de Euclides. Sería difícil encontrar un libro más influyente en la historia de la cultura que los Elementos de Euclides. A lo largo de dos mil trescientos años, su poder ha traspasado las matemáticas y la ciencia para ejercer un influjo notable en ámbitos como el arte, la literatura o la filosofía. Incontables lectores se han sentido atrapados por su sabiduría acerca del espacio y sus propiedades, en un inacabable mundo de belleza abstracta e ideas puras. Pocos artefactos sobreviven al hundimiento de la cultura que los ha generado; pocos textos superan la desaparición de la lengua en que están escritos. Los Elementos ha sobrevivido a ambas cosas; de hecho, podemos decir que no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado mientras iba pasando por una serie de situaciones increíblemente diversas. Los escultores de la fachada occidental de la catedral de Chartres representaron a Euclides, los sabios del Bagdad abasí tradujeron su libro; un filósofo ateniense escribió acerca de él, y un artista estadounidense convirtió sus diagramas en obras de arte. Además de estos ejemplos escogidos de entre muchos a lo largo de la historia de la humanidad, los Elementos tuvieron un papel relevante en la revolución científica, cuyo fundamento fue la decisión de leer el libro de la naturaleza como si estuviera escrito en el lenguaje de las matemáticas. Una generación tras otra ha descubierto los Elementos en nuevos lugares y se ha inspirado en ellos para crear. En definitiva, la obra de Euclides ha viajado por mundos que los griegos que escribieron y leyeron el texto por primera vez ni tan solo podían imaginar. Este viaje de veintitrés siglos ha sido fascinante. Acompañadnos y lo descubriréis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LAS INFINITAS VIDAS DE EUCLIDES
LAS INFINITAS VIDAS DE EUCLIDES
Historia del libro que forjó nuestro mundo
BENJAMIN WARDHAUGH
Traducción de Marc Figueras
Las infinitas vidas de Euclides
Título original: The Book of Wonders. The Many Lives of Euclid's Elements
© Benjamin Wardhaugh 2020
Originally published in English by HarperCollinsPublishers Ltd, The News Building, 1 London Bridge St, London, SE1 9GF
«The author asserts the moral right to be acknowledged as the author of this work»
© Traducción: Marc Figueras (La Letra, SL)
© 2022, de esta edición, Shackleton Books, S. L.
@Shackletonbooks
www.shackletonbooks.com
Realización editorial: La Letra, S. L.
Diseño de cubierta: Pau Taverna
Conversión a ebook: Iglú ebooks
Icons by Icons8
ISBN: 978-84-1361-144-0
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento y su distribución mediante alquiler o préstamo públicos.
Índice
Para mis padres
Prólogo
Lugar: Alejandría, Alexándreia. Época: durante el reinado de Ptolomeo, el primero de los alejandrinos; pongamos por caso el décimo año de su gobierno, poco después del 300 a. C.
Llegamos por mar, con el sol egipcio reflejándose sobre el agua. Atravesamos el puerto y entramos en la ciudad. Pasamos la Puerta de la Luna y, edificio tras edificio, seguimos por la vía Canopa, rodeados de mármol blanco, polvo y martillazos; obras por doquier. Estamos en la más magnífica de las ciudades; si quisiéramos podríamos ir en carro por todas esas calles, pavimentadas y enmarcadas por fachadas blancas. Aún podemos oír el murmullo del mar. En un cruce giramos a la izquierda, por la calle del Soma, larga y refrescada por la brisa. Nos adentramos en el barrio del palacio: los templos, el museo, la biblioteca.
Una de las personas que trabaja en el famoso barrio cultural es un hombre llamado Euclides; uno de sus libros, los Elementos de geometría. Cuando la magnífica Alejandría de Ptolomeo quede reducida a polvo, este libro seguirá con vida.
A lo largo de veintitrés siglos, los Elementos de geometría han ido cambiando el mundo. Se trata de un conjunto de afirmaciones sobre el espacio y sus propiedades (líneas y formas, números y proporciones) que ha atrapado a incontables lectores en su inacabable mundo de belleza abstracta e ideas puras. Y su viaje durante estos veintitrés siglos ha sido fascinante. Pocos objetos sobreviven al hundimiento de la cultura que los ha generado; pocos textos superan la desaparición de la lengua en que están escritos. Los Elementos han sobrevivido a ambas cosas; de hecho, podemos decir que no solo han sobrevivido, sino que han prosperado mientras iba pasando por una serie de situaciones increíblemente diversas. Los lectores parecen haber encontrado en su austeridad las cualidades que lo han hecho interesante y valioso en cada lugar y en cada momento.
Los escultores de la fachada occidental de la catedral de Chartres representaron a Euclides, los sabios del Bagdad abasí tradujeron su libro; un artista estadounidense convirtió sus diagramas en obras de arte, un filósofo ateniense escribió un comentario sobre el libro. Los Elementos tuvieron su papel relevante en la revolución científica, cuyo fundamento fue la decisión de leer el libro de la naturaleza como si estuviera escrito en el lenguaje de las matemáticas.
En Pequín, entre agosto de 1606 y abril del siguiente año, el académico Xu Guangqi y el jesuita italiano Matteo Ricci se esforzaron en traducir los Elementos, uno de los libros que Ricci había llevado consigo desde el Lejano Oeste, al idioma del sabio mandarín. Lucharon con la terminología, con la estructura del texto y con las muy diferentes presunciones que cada uno de ellos asumía sobre el contenido del libro. Revisaron el texto tres veces antes de quedar satisfechos y decidir publicarlo.
Entre mayo y noviembre de 1817, en la otra punta del mundo, Anne Lister se reservó sus mañanas para la aritmética y Euclides, a partes iguales. Llegado el otoño, se había peleado con los Elementos más que la mayoría de los licenciados universitarios.
Mil años antes, en la abadía de Gandersheim, en la Baja Sajonia, la canonesa Hroswitha incluyó en una de sus obras de teatro la definición de Euclides de número perfecto, como parte de la burla que lanzaba la Sabiduría contra el emperador Adriano, que intentaba torturarla junto a sus hijas.
Una y otra vez, cada generación se ha topado con los Elementos en nuevos lugares y ha construido nuevas cosas a partir de ellos. Los Elementos han viajado por mundos que los griegos que escribieron y leyeron el texto por primera vez ni tan siquiera podían imaginar.
¿Qué implica que un libro viva más de dos mil años? ¿Qué significa sobrevivir al hundimiento de la civilización que lo creó? ¿Qué significa hallar lectores una y otra vez, por todas partes y en todas las épocas? ¿Qué significados pueden encontrar en él esos lectores? ¿Cuáles son estos lectores que el libro tiene que encontrar?
Acompañadnos en este viaje y lo descubriréis.
IEL AUTOR
Alejandría
El geómetra y el rey
Alejandría, hacia el 300 a. C.
Una cena, pongamos por caso un simposio en el barrio del palacio, tal vez en el Museo. Con la presencia del mismísimo Ptolomeo, general, héroe, rey y divinidad. La charla deriva hacia la geometría: ¿por qué es tan difícil?, ¿por qué no hay un camino más sencillo? El geómetra, un hombre desaliñado pero vivaz, responde: «No hay Camino Real hacia la geometría».1
Este desaire es una de las historias irresistibles que se cuentan sobre Euclides. Ptolomeo había sido amigo de infancia de Alejandro Magno y luego también uno de sus guardaespaldas; incluso puede que fuera su hermanastro ilegítimo. Era un general leal (se dice que su nombre significa ‘guerrero’), ponderado y capaz de grandes actos; un tipo que no se andaba con rodeos.
También fue uno de los grandes supervivientes. En los veinte años de caos que siguieron a la muerte de Alejandro, cuando muchos hombres más hábiles acabaron muertos, Ptolomeo jugó bien sus cartas y ganó. De todos los sucesores que se repartieron el breve y enorme imperio de Alejandro, creó la dinastía más duradera, el reino más estable. Decidió instalarse en Egipto y nunca arriesgó su reino buscando un imperio más extenso. Después de él, se sucedieron catorce gobernantes ptolemaicos hasta que Cleopatra lo perdió todo en la batalla de Accio doscientos cincuenta años después. Así pues, estamos ante el primer rey de la última dinastía egipcia, la dinastía lágida (por el nombre del padre de Ptolomeo, Lagos); basileos para los griegos, faraón para los egipcios, heredero de tres mil años de monarquía egipcia y, claro está, también un dios. En el año 306 a. C. repelió un ataque sobre Rodas con tanta contundencia que se erigieron altares en su honor y recibió el apelativo de Sóter, ‘salvador’. En el 278 a. C. ya se celebraban juegos ptolemaicos en su honor, cada cuatro años, como los olímpicos.
Ptolomeo I Sóter.
El geómetra, por el contrario (un hombre llamado Euclides, Eukleídes), es un personaje absolutamente oscuro, históricamente hablando. Por desgracia, la historia sobre el «Camino Real hacia la geometría» es poco más que una divertida ocurrencia; también se cuenta de otro geómetra (Menecmo) y otro rey (Alejandro), y tenemos escasas razones para suponer que ocurrió de verdad. Incluso las fechas sobre Euclides (alrededor del 300 a. C.) son simples conjeturas de autores que escribieron siglos después de su muerte. A diferencia del bien documentado Ptolomeo, Euclides no dejó ningún indicio biográfico; no fundó ninguna dinastía ni construyó ningún palacio. Su legado fue exclusivamente intelectual, pero ¡vaya legado! Su escuela de estudiantes en Alejandría sobrevivió a su muerte; su libro sobrevivió a su civilización.
¿Qué clase de ciudad era esta Alejandría, el mayor logro de Ptolomeo, que generó un hombre y un libro así? Sin duda era el escenario ideal para los Elementos de geometría. La ciudad fue fundada por el propio Alejandro Magno, en un lugar donde ya se alzaba un pequeño pueblo y, como tantas otras de sus fundaciones, llevaba su nombre. Alejandro nunca vio ni uno solo de sus nuevos edificios, pero Ptolomeo la escogió como capital, trasladando allí la sede real de Menfis. Era una polis griega en un mundo que tenía bien poco de griego, una nueva fundación en un país en que muchas ciudades tenían ya dos mil años. Ptolomeo hizo todo lo que pudo para que la ciudad fuera esplendorosa; disponía de una asamblea, un concejo, una ceca para acuñar moneda propia y se regía por sus propias leyes. Tenía anchas avenidas, columnatas, arboledas e iluminación pública. En el año 332 a. C. Ptolomeo se hizo con el cadáver de Alejandro y lo mostró en su nueva ciudad real.
Ciertamente, era un lugar espléndido para una ciudad, allí donde se unen dos continentes, justo al oeste de la desembocadura del Nilo. Alejandría sería un importantísimo puerto comercial durante siglos y una plaza militar estratégica hasta la segunda guerra mundial. Ptolomeo sentó los cimientos del famoso Faro de Alejandría, la fortaleza y punto de referencia que formó parte de las siete maravillas del mundo antiguo. Con ciento veinte metros de altura y coronado por una estatua de Zeus, se mantuvo en pie durante mil quinientos años. Atraídos por una urbe tan magnífica, llegaron inmigrantes de todo el mundo griego y Alejandría se convirtió en una ciudad no solo grande y espléndida, sino también populosa y cosmopolita, con griegos, macedonios, egipcios, judíos y sirios apelotonándose por sus calles como en un hormiguero. En pocas generaciones llegaría al millón de habitantes.
Además de la planificación urbanística y de la construcción desaforada de incontables edificios, Ptolomeo se preocupó por impulsar una política cultural, y lo hizo con su eficiencia característica. Para igualarse a un auténtico faraón egipcio, se entregó a un programa escultórico e ideó un nuevo culto a «Serapis», una divinidad descaradamente inventada con una iconografía híbrida. Como todos sus logros, persistió: el templo de este culto, el Serapeo de Alejandría, se mantuvo en pie durante seiscientos años.
Al mismo tiempo, para satisfacer al espíritu griego, organizó desfiles y festivales y construyó un palacio con tapices que serían la envidia de los dioses. Tal como expresó un contemporáneo, Alejandría tenía «riquezas, escuelas de lucha, poder, tranquilidad, fama, espectáculos, filósofos, oro, jóvenes, el santuario de los dioses hermanos […] el Museo, vino y todo aquello que uno podría desear». Todo esto era valiosísimo para proyectar el poder griego y un concepto de «grecidad» en un entorno profundamente ajeno, como diciendo «esto es lo que hacemos en el mundo griego; este es nuestro derecho a gobernar».
Y el Museo, el museion, el santuario de las musas, formaba parte de este plan. Contaba con el financiamiento real y con sabios de todas las disciplinas posibles. Su director era sacerdote de las musas y entre sus académicos había poetas, gramáticos, historiadores, filósofos, médicos, filósofos naturales, geógrafos, ingenieros, astrónomos y, claro está, geómetras. El Museo fue en parte obra de Ptolomeo y en parte obra de Demetrio de Faleros, un famoso discípulo de Aristóteles traído a Alejandría desde Atenas para supervisar la creación de esta nueva institución. El Museo tenía patios, galerías y jardines, un refectorio y un observatorio; el personal llegaba quizá a unos cuarenta sabios, que se dedicaban a investigar, escribir y, a veces, enseñar. Organizaban doctos simposios, a algunos de los cuales asistía el rey. Era un conjunto de personas en verdad notable, que a veces eran comparadas, con cierta mala intención, con la colección zoológica también creada por Ptolomeo: «Ratas de biblioteca bien alimentadas que discuten sin parar en la jaula de las musas». Pero si había ratas de biblioteca es porque había una biblioteca, la biblioteca de Alejandría, que se convertiría en la más famosa del mundo, si bien parece que fue creada un poco más tarde, bajo el reinado del hijo de Ptolomeo.
Y por todo ello el famoso matemático griego acabó trabajando en Egipto. ¿Era Euclides otro animal más de la colección de Ptolomeo, otro sabio más traído a la ciudad para engordar las filas del Museo? De hecho, no se sabe con seguridad si nació en Alejandría o era un inmigrante, aunque en una fecha tan temprana de la vida de la ciudad, la segunda posibilidad parece bastante más probable. Pero ¿un inmigrante procedente de dónde? Su prosa austera no aporta ninguna pista dialectal, a diferencia de los textos de Arquímedes una generación más tarde, con su claro dialecto dórico de Siracusa.
Lo que llegó a Alejandría con la persona de Euclides (y quizá con las personas de otros matemáticos, pues no está claro si fue el único) fue la sólida tradición de la geometría griega. A los griegos les gustaba tener cosas en las que pensar; les gustaba tener aficiones, y algunos se dedicaban a las carreras de carros, algunos a hablar de filosofía y otros se lanzaban a la política. A partir de finales del siglo V a. C., más o menos, algunos también se interesaron por la geometría.
¿En qué se traducía este interés por la geometría? Tal vez lo mejor sea considerar la geometría griega como un fruto de la pasión griega por el debate, por la discusión, pues en el fondo, la geometría no era nada si no iba acompañada de una buena presentación, un buen espectáculo: traza una recta, un cuadrado, un círculo y razona en voz alta a medida que dibujas y presumes ante la inevitable audiencia. A partir de estos inicios se fue conformando el persistente juego del razonamiento geométrico. La imagen de un geómetra trazando figuras en la arena continúa formando parte de la idea que tenemos de los antiguos matemáticos griegos, rastrillando en el «polvo erudito», tal como lo expresó el orador romano Cicerón, quien evocaba a Arquímedes aludiendo a «la arena donde trabajaba con su varilla» (aunque, ¿habéis probado a trazar un diagrama detallado en arena seca? Parece mucho más probable que se hiciera en tablillas de arcilla o de cera o, si era para mostrar a una audiencia más numerosa, en tableros de madera).
La cantidad de matemáticos griegos nunca fue muy grande y, en consecuencia, tenían que escribir sus ideas para que se conservara todo lo que habían descubierto acerca de sus rectas y círculos; al parecer, no había suficientes para que bastara una transmisión de conocimientos puramente oral. De este modo nació un nuevo género, un estilo particular de redacción matemática. Este estilo acabaría definiendo la matemática en Occidente durante más de dos milenios, con tanta rigidez como la métrica poética y la misma longevidad. Sus componentes eran el enunciado (de algo que debe demostrarse), el diagrama con sus elementos etiquetados con letras y una cadena de razonamiento desde las cosas ya sabidas hasta las cosas nuevas que se demuestran. Esta cadena finaliza con la solución al plantemiento, su resultado previsto; de ese modo, el enunciado —la proposición—, se cierra con la frase «lo que había que demostrar», hóper édei deíxai o quod erat demostrandum, QED. En algunos casos esto se transforma en «lo que había que trazar» o «lo que había que construir». He aquí un ejemplo:
Cómo trazar un triángulo equilátero.
Partimos de una línea recta cualquiera, cuyos extremos denominamos A y B.
Ahora trazamos dos círculos, cada uno con un radio igual a la longitud de la recta AB: uno centrado en A y el otro centrado en B.
Los dos círculos se cortan en dos puntos. Escogemos uno de ellos, que llamamos C. Ahora unimos A, B y C. Forman un triángulo equilátero.
¿Por qué?
Gracias al modo que se ha usado la distancia de A a B para hallar C, C está a la misma distancia de A que de B. Es decir, los tres lados del triángulo, AB, BC y CA, son de la misma longitud. En consecuencia, es un triángulo equilátero. Que es lo que había que trazar.
Construcción de un triángulo equilátero.
Las mismas fuentes antiguas que nos informan de cuándo vivió Euclides también nos dicen que hacia el 400 a. C. en Grecia ya había recopilaciones escritas de conocimientos geométricos, un siglo antes del matemático. Aportan bastante información sobre los temas que trataban, e incluso algunos resultados y procedimientos concretos, pero los textos escritos a los que se refieren no han sobrevivido, lo que arroja ciertas dudas sobre su veracidad. Tenemos una fuerte tendencia a crear genealogías de las ideas matemáticas cuando carecemos de pruebas reales, de modo que sí, tal vez el estudio del círculo fue obra de los pitagóricos, como los trabajos sobre los números y sus propiedades. Del mismo modo, es muy probable que los estudios sobre proporciones fueran obra de un geómetra llamado Eudoxo a principios del siglo IV a. C. Algunos trabajos sobre los sólidos regulares se iniciaron con otro geómetra, Teeteto. En cambio, la afirmación de que antes de Euclides había libros completos titulados Elementos de geometría parece bastante más dudosa.
Así pues, ¿cuál fue el papel de Euclides? Recopiló todo el material más sencillo conocido por los geómetras griegos de su tiempo y lo reunió en un solo libro, además de organizarlo adecuadamente, tanto a una escala general como a una escala más detallada. Sin duda, añadió algunas cosas de su propia cosecha, aunque hoy nadie puede identificar con seguridad qué puede ser lo nuevo y qué lo anterior. Los historiadores siguen discutiendo (y continuarán haciéndolo siempre) sobre cuánto hay de compilación y cuánto de composición en el libro de Euclides. Su obra fue una gran compilación, como también la del propio Ptolomeo; Euclides, una pieza más del Museo, se convirtió, a su vez, en conservador, siendo los Elementos su propio Museo en miniatura.
Sin embargo, por mucho que fuera un museo en miniatura, albergaba todo un mundo. Era un escaparate de la prosa de la geometría en un recorrido ceremonial formado por una proposición tras otra; cuatrocientas en total, dispuestas en trece «libros» o capítulos. Cada verbo era indicativo, imperativo y pasivo: «Trácese un círculo…». Tenía algo de hipnótico, algo de calma infinita. El libro empezaba con una serie de definiciones: ¿qué se entiende por línearecta?, ¿por punto?, ¿por círculo? A ello siguen las manipulaciones más sencillas de rectas y formas en dos dimensiones: cómo trazar diferentes tipos de triángulos, cómo dividir en dos una recta o un ángulo o el hecho de que, en un triángulo, dos cualesquiera de sus lados suman más que el tercero. Los filósofos epicúreos consideraban que este último dato era «evidente incluso para un asno», pues si «colocamos un poco de paja en un extremo de un lado, el asno en busca de forraje avanzará por uno de los lados y no siguiendo los otros dos».
Pero a Euclides poco le importaba lo obvio que fuera algo. Decidió ordenar y ejemplificar una caja de herramientas con las técnicas y los resultados básicos que había heredado: maneras de argumentar, maneras de demostrar, hechos que los geómetras solían asumir o emplear pero que rara vez demostraban por completo. Al final del primer libro colocó el teorema de Pitágoras: dibuja un triángulo rectángulo (con uno de sus ángulos en ángulo recto); utilizando el lado más corto como base, dibuja un cuadrado cuyo lado sea igual a ese lado del triángulo; repite el procedimiento con los otros dos lados más largos del triángulo, de modo que acabes con tres cuadrados de diferentes tamaños, adyacentes a los tres lados del triángulo; pues bien, resulta que la suma de las áreas de los dos cuadrados más pequeños es igual al área del cuadrado más grande. Se trata de un hecho sorprendente, no evidente para ningún asno, que Euclides demostró con su característico estilo meticuloso.
A medida que avanza el libro, las ideas y los diagramas se vuelven cada vez más difíciles y complicados. Hay apartados puramente geométricos: una descripción de cómo trazar un pentágono o un hexágono regular dentro de un círculo dado, por ejemplo. Otras partes del libro no se ocupan de geometría, sino de números y proporciones, desde los hechos más básicos («si se multiplica un número impar por un número impar, el resultado es un número impar») hasta un procedimiento para hallar los misteriosos «números perfectos», iguales a la suma de sus divisores.
Para finalizar, Euclides se ocupa de formas tridimensionales. Los últimos tres libros de los Elementos (XI, XII y XIII) tratan de esferas, conos y cilindros, de cubos y ortoedros y de poliedros regulares. Estos últimos son los hermosos sólidos cuyas caras son todas polígonos regulares iguales: triángulos, cuadrados o pentágonos. Solo hay cinco poliedros regulares: el tetraedro (cuatro caras triangulares), el cubo (seis cuadrados), el octaedro (ocho triángulos), el dodecaedro (doce pentágonos) y el icosaedro (veinte triángulos). Euclides demostró cómo construir estas formas, partiendo, por ejemplo, de un triángulo dado o de un círculo dado; demostró cómo calcular las áreas de su superficie y su volumen. Las investigaciones de Euclides en estos últimos libros son a menudo ingeniosas y a veces aplican una espectacular cantidad de pensamiento lateral. A pesar de su inicio amable y tranquilo y de la incorporación de una gran cantidad de conocimientos que cualquier persona podía entender, en su conjunto los Elementos son un espectáculo digno de un virtuoso, una ruta que solo las mentes geométricas más sagaces podían seguir hasta el final.
En conjunto, los trece libros suman más de veinte mil líneas de texto en griego. Euclides era muy cuidadoso, pero no era infalible, y de vez en cuando podemos toparnos con algún que otro desliz o incoherencia. Algunas definiciones (rectángulo, rombo, romboide) parecen proceder de fuentes más antiguas, pero no se usan nunca en el libro; por el contrario, se usan varios términos que no se definen previamente y algunos resultan ambiguos. De hecho, se dan por sentadas muchas cosas acerca de las propiedades de puntos y rectas, cosas que Euclides nunca establece de manera explícita en sus suposiciones. Algunas proposiciones no son más que casos especiales de otras; algunas son en realidad innecesarias porque son consecuencia lógica de otras. Pero a pesar de estas manchas, los Elementos son un hermoso e impresionante monumento a todo lo que se había hecho sobre geometría en Grecia hasta la fecha.
Sin duda, Euclides no fue autor de un solo libro; la cronología no está clara, pero estamos seguros de que escribió más. Tal vez hubo cuatro libros más sobre temas concretos de geometría elemental, así como algunos acerca de aplicaciones de la matemática (a la música, la astronomía, la óptica y más). En total, las fuentes antiguas mencionan una docena de libros; de estos, sobreviven ocho, aunque los historiadores discuten sobre la autoría de la mayoría de ellos.
Regresamos a Alejandría, donde las obras prosiguen sin parar y las calles están aún más abarrotadas. Hacia el final de la vida de Euclides, el gran faro de la isla de Faros ya está construido (¿consultaron los arquitectos a Euclides? Sería interesante saberlo); la biblioteca y el Museo están a punto de completarse y el complejo palaciego es más esplendoroso que nunca. Los Elementos están acabados: trece rollos de papiro repletos de pulcras columnas de texto y diagramas. Y Euclides sigue enseñando, sigue aceptando nuevos alumnos.
Un novato se muestra impaciente, tal como el rey se mostró una vez. Después de entender la primera proposición, suelta: «¿Qué beneficio puedo obtener ahora que he aprendido esto?». Con una mirada de desprecio, o tal vez de pena, Euclides llama a un sirviente: «Dale tres óbolos, pues necesita sacar provecho de lo que aprende». Quizá solo sea otra leyenda romántica, que circulaba por Grecia siglos después, durante el período de dominio romano. Como la historia del «Camino Real», ayudó a proteger a Euclides del tufillo de servilismo y adulación que rodeaba a cualquier persona conectada con la Alejandría ptolemaica y sus instituciones. Mantuvo y exageró la idea de que la geometría era una empresa culta y ociosa, parte de la vida intelectual; no era un oficio productivo, sino una tarea pura, honrada y hermosa por sí misma.
No deja de ser curioso que un conjunto de trescientas cincuenta proposiciones geométricas en un estilo seco y austero se haya convertido en uno de los productos culturales más perdurables del mundo griego. La Alejandría ptolemaica es poco más que un montón de polvo, hoy en día; de vez en cuando se desentierran o se sacan del fondo del mar fragmentos de estatuas, pero el esplendor de antaño ha desaparecido. La dinastía de Ptolomeo llegó a su fin con Cleopatra. La biblioteca se desperdigó, pero los libros perduraron, y con ellos, los Elementos.
Elefantina
Cascotes de cerámica
Isla de Elefantina, Alto Egipto, durante el reinado de Ptolomeo III (nieto de Ptolomeo I, reinado: 246-221 a. C.). Una guarnición griega en el extremo del mundo. Vemos a un hombre fuera de servicio escribiendo.
Para escribir agarra lo que tiene más a mano: unos cuantos pedazos rotos de una vasija de cerámica. Rasga y garabatea. Un diagrama rápido, unas pocas líneas de texto. Sus manos se mueven con seguridad; su memoria matemática es algo menos segura. ¿Se hacía así? ¿O así? Ah, ya está, así sí, correcto.
Ahora, con su mente y su mano ya relajadas, lanza los fragmentos de vasija, el material de escritura más barato al que tenía acceso (quizá el más barato de todos), a la pila de basura de donde los había cogido.
Los manuscritos originales de Euclides no han sobrevivido, ni nada parecido. Los papiros en los que escribía son bastante duraderos en las condiciones adecuadas. En el mundo antiguo no era raro usar rollos de cientos de años de antigüedad, y podían permanecer lisos, flexibles y legibles durante mucho más tiempo. Se dice que el conservador de un museo solía demostrar la resistencia y flexibilidad de los papiros enrollando y desenrollando alegremente un papiro egipcio de unos tres mil años de antigüedad (esto era en la década de 1930, cuando la actitud respecto a las piezas de museo era algo menos reverencial que en la actualidad).
Pero todo esto es, repetimos, en las condiciones adecuadas; y la mayoría de las condiciones no son las adecuadas. Si hay demasiada humedad, el papiro se pudre; una excesiva sequedad lo desmenuza. A las larvas de los insectos les gusta el papiro y, sin duda, los gusanos destruyeron más de una reputación literaria en la Antigüedad, o las ratas. Además, los rollos muy largos se rompían con facilidad y, en este caso, se tiraban a la basura. El resultado es que conservamos poquísimos papiros completos o muy largos de la Antigüedad; lo que más se ha conservado son fragmentos: rollos descartados, trozos reutilizados para sarcófagos de momias y fragmentos recuperados de vertederos o de casas derrumbadas. Rugosos, oscuros y frágiles, casi todos proceden de lugares del Medio y Alto Egipto, donde las condiciones secas los han conservado. Ha habido hallazgos en necrópolis en todo el valle del Nilo y en el oasis del Fayum, así como en algunos pueblos; en cambio, de las grandes ciudades no nos ha llegado casi nada: en Alejandría, por ejemplo, que tiene un nivel freático bastante alto, no se ha conservado ningún papiro.
A pesar de todo, disponemos de una gran cantidad de fragmentos de papiros. Desde mediados del siglo XIX se ha estado excavando sistemáticamente y ahora tenemos cientos de miles. Y algunos de ellos contienen fragmentos de los Elementos, en efecto. Siete papiros, para ser más exactos, con unas sesenta líneas completas del texto y otras sesenta líneas fragmentarias.
¿Qué partes de los Elementos se han conservado en estos papiros? Tenemos, escritas hacia el 100 a. C., tres proposiciones del libro I, con el resumen de una demostración, y que aparecen como citas en un tratado filosófico conservado (carbonizado) en Herculano por la erupción del Vesubio en el año 79, toda una excepción a las generalizaciones habituales sobre la conservación de los papiros. Luego tenemos un enunciado del libro II, con una figura esquemática, escrito en la ciudad egipcia de Oxirrinco hacia el año 100 d. C. Otro resto son partes de dos proposiciones más del libro I escritas en Arsinoe (actual Fayum) en la segunda mitad del siglo II. También tenemos una copia del siglo II de tres figuras y enunciados del libro I, redactados cuidadosamente con renglones de guía. Y, para acabar, una copia de un maestro o un alumno de las diez definiciones iniciales, del siglo III.
No es gran cosa; son pequeños fragmentos de las partes más sencillas del libro, en un caso de su mismo inicio. Sin embargo, nos muestran algo acerca de cómo se difundieron los Elementos, puesto que no permanecieron en Alejandría. Ya en los primeros siglos tras su redacción, el libro (o algunas partes de él) empezó a ser copiado por personas a centenares de kilómetros y por todo el mundo de cultura helénica; empezaba a propagarse desde el centro cultural hacia las provincias.
Los Elementos debieron de publicarse de la manera que se publicaban los textos en la Antigüedad: se enviaban a una casa de escribas y los copistas generaban varias copias del texto para su venta posterior. No obstante, la mayoría de los fragmentos en papiro conservados no proceden de estas copias; solo el fragmento del Fayum parece obra de un escriba profesional. Las demás porciones que nos han llegado son testimonio de la actividad de personas individuales que copiaban partes del texto para su uso particular, para enseñar o para aprender.
Así pues, los escritores de estos fragmentos de papiro representan el «público» potencial de la geometría griega; una diminuta minoría en un mundo en el que las personas alfabetizadas eran ya una minoría. Se trata de personas que comprendían la geometría, que aceptaban y compartían sus convenciones, que sabían lo suficiente acerca de los conceptos y métodos básicos para entender el libro de Euclides. Sin duda, sus necesidades moldearon lo que se escribía y cómo se escribía y, de hecho, la presentación de toda la matemática en una forma escrita y autocontenida ya presupone su misma existencia. Pero, excepto esto, no sabemos nada más acerca de tales personas.
Todos estos testimonios solo nos informan de los lugares lo bastante secos para que se hayan conservado fragmentos de papiros; para el resto del mundo griego (las islas y el continente en la orilla norte del Mediterráneo), la falta de pruebas no nos dice absolutamente nada, ni a favor ni en contra. Sin duda, los Elementos llegaron a Atenas, por ejemplo, pero las pruebas que tenemos de ello aún tardarían varios siglos en crearse.
Además de los papiros, nos queda un soporte de escritura bastante más barato: los óstracos, fragmentos y cascotes de cerámica, pedazos de vasijas rotas que, en consecuencia, se podían obtener sin coste alguno. Los óstracos ya se usaban en Egipto antes de la época ptolemaica y en Atenas desde el siglo VII a. C., y se continuaron empleando hasta el final de la Edad Antigua. Se dibujaba sobre ellos con tinta o simplemente raspando su superficie, para trazar imágenes o para escribir en egipcio antiguo (en escritura hierática o demótica), copto, griego o árabe, según el caso. Estudiantes, soldados, sacerdotes y recaudadores de impuestos los usaban habitualmente (y también se empleaban como pruebas de votación; de hecho, si la palabra os suena familiar es porque el ostracismo era un procedimiento para expulsar a alguien del país durante diez años por traición, en el que los votos se escribían en óstracos; fue habitual en Atenas durante casi todo el siglo V a. C., así como en otras ciudades griegas).
Óstraco euclidiano.
Los azares de la historia nos han legado un conjunto de óstracos escritos en Elefantina con textos sobre geometría. Fueron desenterrados por el arqueólogo alemán Otto Rubensohn durante los inviernos de 1906 y 1907, y en la actualidad se conservan en la colección de papiros de Berlín. En la década de 1930 se transcribió y se publicó su contenido y son la prueba física más antigua de los Elementos de Euclides.
Elefantina se halla a más de ochocientos kilómetros al sur de Alejandría; es una isla en medio del Nilo situada en el extremo norte de la primera catarata. En el tercer cuarto del siglo III a. C., cuando se escribieron esos óstracos, representaba la frontera meridional del reino ptolemaico. Tradicionalmente, la «isla de marfil» o la «isla de los elefantes», habitada desde tiempos prehistóricos, había sido la capital del primer distrito administrativo, o nomo, del Alto Egipto, que controlaba el comercio con las canteras de la región de las cataratas y la ruta comercial hacia Nubia. Contaba también con una guarnición militar, alejada de los centros culturales griegos y siempre amenazada por bandoleros.
En Elefantina había templos, sacerdotes, viviendas lujosas y un cierto bullicio; en época bizantina contaba con una flota de camellos pública. Los documentos que se han conservado del lugar (sobre todo papiros) están repletos de las típicas angustias de los soldados destinados lejos de sus diversas tierras natales. En el siglo III a. C. en la ciudad había hombres procedentes de ciudades e islas griegas tan lejanas como Creta y Rodas, Eubea y la Fócida, además de Alejandría, un verdadero catálogo homérico de soldados; estos hombres mantenían la distancia con los egipcios nativos y se referían a su ciudad como «la fortaleza». Los papiros nos los muestran haciendo testamento, casándose, nombrando a tutores, presentando informes a sus superiores o apelando a ellos. Sin duda, no parece el lugar más probable para el más temprano testimonio euclidiano.
Los óstracos en cuestión son seis (uno de ellos claramente roto por todos los lados) y contienen un texto relativo a la construcción de un poliedro regular. El texto está relacionado con las proposiciones 10 y 16 del libro XIII de los Elementos, es decir, casi al final de la obra. En estas proposiciones se emplea un pentágono, un hexágono y un decágono para construir un icosaedro, un sólido regular de veinte caras, todas las cuales son triángulos equiláteros. El imprescindible diagrama aparece con claridad en uno de los óstracos, con las letras para indicar vértices y caras, y en conjunto, los fragmentos dan la sensación de alguien haciendo lo que todo geómetra griego hacía: trazar un dibujo y explicar algo sobre él.
Las proposiciones de los Elementos dependen unas de otras a través de una compleja estructura arborescente, puesto que cada una hace referencia implícita a varias que han aparecido antes. Para trabajar con soltura con algo de una parte tan avanzada del libro se tenía que haber estudiado buena parte de lo que venía antes, aunque los óstracos no nos proporcionan ninguna prueba de ello. Además, la escritura, segura y fluida, nos habla de un redactor experimentado que no titubeaba con la ortografía ni la gramática.
¿Quién era este escritor? Para nuestra frustración, no lo sabemos. Serafina Cuomo, historiadora de la matemática de la Antigüedad, señala que «si bien el contenido [de los óstracos] denota un alto grado de formación, tanto el modesto material como su ubicación (un puesto remoto en el corazón del Egipto “egipcio”) parecen desentonar con esa conclusión». ¿Sacerdote, maestro, soldado o un seguidor del campamento militar? Nunca sabremos de quién eran las manos que garabatearon este primer ejemplar conservado de material euclidiano.
El hallazgo aún nos depara otro interesante giro argumental. El tema que se discute en los óstracos procede directamente del libro XIII de los Elementos, pero el texto no es el que nos ha llegado como parte del libro; se trata del mismo diagrama y de las mismas ideas, pero las palabras no son iguales. Este también es el caso, aunque en menor grado, de otros fragmentos antiguos de los Elementos conservados en papiro: las versiones del texto no coinciden del todo con lo que se ha transmitido en versiones posteriores y más completas de la obra.
Esto refuerza la idea de que la geometría griega era, sobre todo, una representación en la que se trazaba un diagrama y se hablaba sobre él, a uno mismo o ante una audiencia. Lo que se escribía era una simple transcripción de la presentación, un guion, un esquema o una serie de apuntes, junto con la versión acabada y estática del diagrama que, durante la presentación, era dinámico y en evolución. Estos apuntes escritos podían utilizarse para el estudio personal o como guion de un maestro, que tendría que presentar la misma demostración varias veces. También podían, como sucede con los Elementos, transmitir las ideas de la demostración o de la construcción geométrica a personas muy alejadas en el tiempo y en el espacio.
En consecuencia, leer una demostración geométrica no es como leer una novela o un poema. Solo puede seguirse recreando la representación original en directo o, dicho de otro modo, agarrando un lápiz y un trozo de papel, de papiro o un cascote de una vasija e ir construyendo el diagrama a medida que se lee, viendo cómo crece.
Así, la forma escrita de las proposiciones geométricas griegas no era tanto algo que uno aprendería y copiaría espléndidamente como una serie de apuntes que dicen: «He aquí una cosa interesante, pruébalo tú mismo». Los Elementos no eran un soso repositorio de hechos, sino una ayuda para el aprendizaje y la práctica, una invitación a que el lector repitiera la representación, del mismo modo que los libros de texto de retórica intentaban preparar a los estudiantes para las actuaciones retóricas. Teniendo esto en mente, tal vez resulte menos sorprendente que los fragmentos más antiguos que conservamos de los Elementos, en cascotes y en papiros, sean versiones bastante «libres» del texto. Este conjunto de óstracos, en concreto, es probable que deban considerarse un intento de recrear algo que el escritor había leído o había visto demostrar.
Resulta bastante apropiado que los primeros testimonios de los Elementos de Euclides sean tan enigmáticos, relacionados de una forma tan titubeante con los propios Elementos y tan fragmentados, incluso en su sentido más literal. El texto y sus ideas viajarían tanto como era posible para un objeto cultural, pero cambiarían considerablemente durante el viaje y, lo que es más relevante, no está en absoluto claro que permaneciesen siempre como un conjunto simple, único y estable, ya desde su mismo inicio. Euclides no era tanto un maestro como una musa, una inspiración, que no se limitó a revelar una serie de hechos, sino que ofreció un conjunto de tareas. Sus lectores sabían que siempre podían ir más al fondo, que podían profundizar más y crear todavía más, porque si bien los Elementos ya lo habían hecho todo, aún estaba todo por hacer.
Hipsicles
El decimocuarto libro
De nuevo en Alejandría, aún bajo el reinado de Ptolomeo III. Otra historia, esta vez relatada por Galeno, el médico romano.
El interés de Ptolomeo III en coleccionar libros antiguos se torna obsesión, una auténtica manía por la que ordena que en todos los barcos que arriben al puerto se busquen textos que pudieran ser de interés para la biblioteca de Alejandría. En una ocasión recibe en préstamo, de Atenas, valiosos rollos con las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y deposita la extraordinaria suma de quince talentos de plata como fianza, con el acuerdo de devolver los originales tras haber encargado copias de los textos.
Así pues, ordena hacer las copias, con los mejores papiros. Pero lo que devuelve a Atenas son las copias y él se queda con los originales para su biblioteca. Los atenienses poco pueden hacer; aceptaron el pago con la condición de que la plata sería suya si Ptolomeo no devolvía los rollos, de modo que se quedaron con las copias y con el dinero.
Ptolomeo I (que descubrió que no había ningún Camino Real hacia la geometría) había abdicado en el 284 a. C. a favor de su hijo, pero las instituciones culturales que había creado continuaron creciendo, a la par que la cada vez más esplendorosa ciudad de Alejandría. Su biblioteca se convirtió en la mayor colección de libros del mundo, un símbolo sin igual de cultura literaria, un enorme inventario de «grecidad» que sobrepasaba cualquier cosa que hubiera en la misma Grecia. La avidez de los lágidas por los libros se convirtió en leyenda, así como los esfuerzos que invertían en lograr buenas copias de obras relevantes. Como por ejemplo en la leyenda que acabamos de explicar, donde Ptolomeo III, ya de la siguiente generación, pagó un rescate digno de un rey por los textos originales atenienses de las grandes tragedias. Además de obras de teatro, novelas y poemas épicos, la biblioteca contenía libros sobre cocina, magia o pesca; no se excluía ningún tema.
Mientras tanto, en el campo de las matemáticas, los Elementos de Euclides seguían siendo la recopilación más reconocida de técnicas y resultados estándares, con la que los geómetras griegos posteriores podían descubrir gran cantidad de nuevos hechos. Si Euclides se había ocupado de puntos, rectas y círculos, estos geómetras se ocuparon de las formas resultantes de la intersección de conos y planos, y de los sólidos formados cuando estas intersecciones se hacían rotar alrededor de un eje; formas curiosas, sin duda no muy lejos del límite de lo que la mente humana puede concebir sin ayuda del álgebra o de herramientas digitales de visualización. No obstante, empleaban la terminología de Euclides y se basaban en sus proposiciones una y otra vez. Además, ampliaron el estilo geométrico griego emprendiendo nuevos caminos que reflejaban las inquietudes culturales de Alejandría, caminos que transitaron con altibajos, sorpresas y súbitos estallidos de brillo intelectual.
Quizá una generación o menos después de Euclides, Arquímedes (c. 287-212 a. C.) se forjó la reputación de ser el más brillante de los geómetras griegos, el más dotado para el suspense, la sorpresa y los resultados inesperados y llamativos. Una de sus sorpresas más conocidas es que si tomas una esfera y un cilindro de la misma altura y el mismo diámetro, sus volúmenes se hallan en una proporción de 2:3.
El gran geómetra de la siguiente generación fue Apolonio (c. 262-190 a. C.), con el mismo nombre que un poeta alejandrino que era director de la biblioteca. Las fuentes antiguas nos dicen que estudió en Alejandría con los discípulos de Euclides (de hecho, el fragmento que nos lo explica es el mismo, y el único, que confirma que Euclides estuvo en Alejandría). Apolonio sistematizó el estudio de las secciones cónicas (las curvas obtenidas al rebanar conos) y adoptó el estilo arquimediano en que al final de largas argumentaciones surgen hermosos resultados.
La tradición prosiguió. En el 235 a. C., Eratóstenes, un astrónomo y geómetra, fue nombrado director de la biblioteca (sucediendo a Apolonio el poeta) y se inició un período importante de integración de la geometría en la cultura del Museo. Eratóstenes se hizo famoso por deducir correctamente el tamaño de la Tierra a partir de observaciones astronómicas.
El icosaedro y el dodecaedro en una xilografía renacentista.
Uno de los rompecabezas y trucos geométricos en que trabajaban estos matemáticos era como sigue. Partimos de un dodecaedro y de un icosaedro del mismo tamaño, es decir, de modo que las dos esferas en las que encajan exactamente ambos sólidos tengan el mismo tamaño. Las caras del dodecaedro son pentágonos regulares; las del icosaedro, triángulos equiláteros. Resulta que esos pentágonos y esos triángulos son del mismo tamaño (es decir, que el círculo en el que encaja uno de los pentágonos es del mismo tamaño que aquel en que encaja uno de los triángulos). Es un resultado entretenido, no muy relevante, pero sí una buena demostración de la habilidad mental del geómetra. Y se consideró lo bastante importante para que pasara de una generación a la siguiente hasta que, finalmente, se añadió a los Elementos.
Quien hizo este descubrimiento por primera vez fue un geómetra llamado Aristeo, y lo publicó en un libro sobre los cinco sólidos regulares, sin duda inspirado por la exposición que cierra los Elementos. Apolonio se ocupó del problema en una obra que trataba únicamente del dodecaedro y el icosaedro. Más adelante, un tal Basílides de Tiro llegó a Alejandría, discutió el tema con un colega y consideró que la descripción de Apolonio era insuficiente. Este último publicó una nueva versión de su texto, en la que lograba completar la notable demostración de que los volúmenes de un dodecaedro y un icosaedro del mismo tamaño guardan la misma proporción que sus áreas superficiales. Finalmente, un hombre llamado Hipsicles se enfrascó en el tema y reunió todo lo que consideró correcto de todas las descripciones anteriores.
En este momento estamos en la segunda mitad del siglo II a. C., acaso unos ciento cincuenta años después de Euclides. Nos falta mucha información, pero parece que Hipsicles era astrónomo y geómetra; además de un libro, hoy perdido, sobre la armonía de las esferas, y tal vez uno sobre los números, escribió una obra acerca del orto y el ocaso de las estrellas. Este último seguía el estilo de Euclides y mostraba cómo hallar (aproximadamente) el momento del orto de un punto determinado del cielo (una estrella concreta, pongamos por caso) en un lugar preciso de la superficie terrestre. También es destacable por haber sido el primer griego en dividir el círculo en trescientas sesenta partes, una práctica que procedía, en última instancia, de Babilonia.
Hipsicles reaccionó al libro revisado de Apolonio con un texto propio acerca de la comparación de dodecaedros e icosaedros del mismo tamaño. Ofreció nuevas demostraciones de los resultados principales: que sus caras encajan en el mismo círculo y que sus volúmenes guardan la misma proporción que sus áreas (si construimos un cubo del mismo tamaño, sus caras y las caras del icosaedro también guardarán la misma proporción). Era un libro breve, con solo cinco proposiciones, tres resultados subsidiarios (lemas) y una demostración alternativa.
Sabemos muy poco de cómo circularon todos estos textos, pero está claro que el tratado de Hipsicles, a pesar de su oscura temática (o precisamente gracias a ello) obtuvo cierta popularidad y se leyó, citó y alabó. Sin embargo, su destino fue curioso: una mano anónima posterior lo añadió a los Elementos de Euclides y, como esta obra estaba formada por trece libros, el tratado de Hipsicles pasó a ser etiquetado como el libro XIV y empezó a transmitirse como parte de los Elementos. Al mismo tiempo, se hicieron algunas modificaciones editoriales, cambiando el inicio y el final del libro y añadiendo una proposición adicional al libro XIII de Euclides, para reforzar el vínculo entre ambas obras. Es sorprendente que este «decimocuarto libro» permaneciese como una parte más de los Elementos durante mil quinientos años.
Lo cierto es que el extraordinario conjunto de libros y de personas que había en Alejandría, así como la tradición matemática que se estaba convirtiendo en marca de la casa, interactuaba de modos curiosos y a veces generaba resultados inesperados. Las salas llenas de cajas con incontables rollos llevaban a yuxtaposiciones sorprendentes, atribuciones incorrectas y combinaciones improbables. Los Elementos no fueron ajenos a este proceso y se convirtieron en un receptor de investigaciones, debates y mejoras a medida que iban pasando de generación en generación.
Teón de Alejandría
La edición de los Elementos
Alejandría, 370 d. C., más o menos. La ciudad sigue en pie, griega, orgullosa y hermosa, pero el mundo está cambiando: se cierran templos, se erigen iglesias. La biblioteca ya no existe y en el Museo trabaja la última generación de académicos.
Teón es uno de estos académicos y su hija trabaja con él. Enseñan geometría, astronomía y filosofía en la ciudad. Pero para enseñar se necesitan libros, de modo que elaboran nuevas versiones de los textos clásicos: los de Claudio Ptolomeo sobre astronomía, los himnos órficos, obras de adivinación, el de Euclides sobre geometría.
Los libros son largos y el ruido de los cálamos raspando sobre los papiros dura todo el día, al final del cual el dolor se apodera de los dedos. Teón llega a la proposición 33 del libro VI de los Elementos y se da cuenta de que no está completa. Añade un apartado, amplía el resultado. Y así, los Elementos se hacen un poco más largos y, él espera, un poco mejores.
En su momento de máxima gloria, Alejandría había sido la ciudad más grande y más rica del mundo griego, con los lágidas como grandes mecenas de las artes y las ciencias. Pero, como pasa con todas las dinastías, los ptolomeos también tenían sus problemas y tras la batalla de Accio en el 31 a. C. Egipto quedó bajo soberanía de Roma, como una provincia más del modelo romano. Sin embargo, la riqueza y suntuosidad de Alejandría no decayó; arquitectónicamente tal vez siguió siendo la ciudad más magnífica del Mediterráneo.
La biblioteca sobrevivió a todo esto. La bibliomanía de los ptolomeos permitió que llegara a unas dimensiones que sus contemporáneos apenas podían concebir. Alguien sugirió que debía de haber medio millón de rollos, más o menos; sin duda es una cifra imposible, pero sea cual sea el valor en kilómetros de líneas de texto o en metros cuadrados de papiro, era un arsenal de todo lo griego y de todo lo que podía acumularse y traducirse al griego. Un símbolo muy celebrado de su cosmopolitismo, por ejemplo, fue la traducción al griego de las escrituras del judaísmo durante los siglos III y II a. C.
Ahora bien, los libros son frágiles y las bibliotecas, delicadas. Las instituciones culturales no son siempre una prioridad en tiempos de inestabilidad política. Julio César prendió fuego accidentalmente a la ciudad en el 47 a. C. y un relato persistente y probablemente cierto afirma que se destruyeron algunos libros, quizá en almacenes cercanos a la costa. Sea como fuere, está claro que un siglo más tarde seguía habiendo una biblioteca en activo. Por su parte, el Museo prosiguió sus actividades e incluso prosperó durante los primeros años de dominio romano, bajo el mecenazgo de los emperadores de Roma.
De todos modos, el período romano fue testigo de guerras civiles y disturbios con la frecuencia habitual para una ciudad de ese tamaño; de hecho, los alejandrinos se labraron una cierta reputación de violencia callejera durante los primeros siglos de dominio romano. A finales del siglo III, la guerra civil redujo todo el viejo barrio palaciego a «un desierto», según las palabras de un testigo, y es muy probable que después de eso poco quedara de la biblioteca y del Museo. En las pruebas que conservamos, el último empleado del Museo fue Teón, que enseñó matemáticas desde el año 360, más o menos, hasta el final de ese siglo.
Fueran cuales fuesen los detalles de su largo declive, la tradición académica de la biblioteca había tenido una importancia crucial en la conformación y la supervivencia misma de la literatura griega. Casi cualquier texto griego de cierta longitud que ha llegado hasta nosotros pasó por la biblioteca de Alejandría. Esta institución se especializó en la crítica textual de la literatura previa, planteándose cuestiones como ¿qué escribió realmente tal o cual autor?, ¿qué libros son auténticos?, ¿qué fragmentos o líneas se han embrollado a lo largo de su transmisión? Fue aquí donde surgió la persistente metáfora del texto corrompido, un texto que necesita purificarse del polvo y la suciedad y curarse de las enfermedades que ha contraído por su contacto con los seres humanos.
Los académicos de la biblioteca idearon signos y símbolos para indicar las líneas dudosas de un texto y cómo las habían corregido. Inventaron marcas para las divisiones entre apartados, e incluso la separación de líneas; pero no había signos de puntuación como tales, los textos se seguían transmitiendo como una «escritura continua»:
TODOENMAYUSCULASSINESPACIOSACENTOSNISIGNOSDEPUNTUACIONDENINGUNTIPOYPORLOTANTOBASTANTEDIFICILESDELEER
Estas técnicas e innovaciones se crearon para el estudio y la transmisión de los clásicos literarios. En primer lugar, Homero, siguiendo una tradición de interpretación que se remontaba a los rapsodas homéricos de la Atenas clásica, y luego, los dramaturgos atenienses y otros autores. Los académicos de la biblioteca no tenían tantas cosas que decir de los textos en prosa y menos aún de los textos científicos; por ejemplo, no hay ninguna prueba de que los textos de Aristóteles fueran sometidos a este tipo de análisis en Alejandría. Quizá trabajar con obras matemáticas requería un enfoque algo diferente, aunque la idea de la purificación textual era la misma.
El texto de los Elementos de Euclides ya era algo vacilante en algunos aspectos durante sus primeros siglos, y los testimonios que conservamos apuntan a más. Es bastante posible que el propio Euclides elaborara más de una edición de los Elementos, lo que permitiría explicar parte de las variaciones que presenta el libro tal como ha llegado hasta nosotros. También es igual de probable que los editores más celosos que trabajaron en el texto durante los siglos II y I a. C. produjeran versiones que diferían del texto original y tal vez también entre ellas.
Lo que sí está claro es que hacia el siglo I d. C., como mínimo, y hasta el siglo V, hubo una tradición en griego (y a menudo en Alejandría) de escribir comentarios sobre los Elementos. ¿Faltaba alguna definición? ¿Se definía un término pero luego no se usaba? ¿Era tal proposición un callejón sin salida, no utilizada nunca más para demostrar algo? ¿Aparecía tal proposición en un lugar equivocado, después de algo que se suponía que tenía que ayudar a demostrar? Todos estos detalles se pueden señalar en comentarios para ayudar a los maestros y los estudiantes en el uso del texto, para socorrerlos si tropiezan con estas pequeñas trabas. Era difícil que comentarios de este tipo no sugiriesen la incorporación de cambios en el propio texto euclidiano y, de este modo, proporcionaban la materia prima para la tarea paralela pero diferente de la edición del texto: preparar una nueva versión para el uso de los estudiantes de un determinado maestro, por ejemplo.