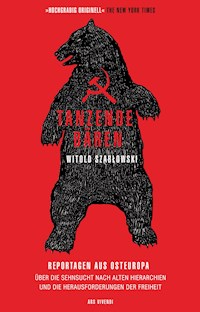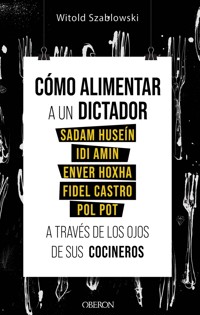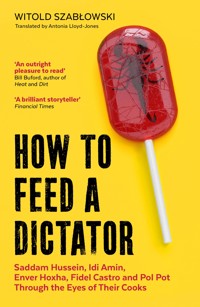Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Durante cientos de años, los gitanos búlgaros entrenaron osos para bailar, integrándoles en sus familias y llevándolos de gira por carretera para actuar. A principios de la década de 2000, con la caída del comunismo, se vieron obligados a liberar a los osos en un refugio de vida silvestre. Pero incluso hoy, cuando los osos ven a un humano, todavía se levantan sobre sus patas traseras para bailar. En la tradición de Ryszard Kapuscinski, el galardonado periodista polaco Witold Szablowski descubre historias extraordinarias de personas en toda Europa del Este y en Cuba que, al igual que los osos bailarines de Bulgaria, ahora son libres, pero que parecen nostálgicos de la época en que no lo eran.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Limbos postcomunistas
Álvaro Corazón Rural
Está demasiado extendida en España una visión con pocos matices de lo que fue la vida en los países comunistas. Por la propaganda, por ignorancia o por desinterés, ya que no hemos tenido fronteras con ningún país del socialismo real, hay solo dos tendencias, la que tiende a mitificar la situación y la contraria, describir todo aquello como el infierno en la tierra. Ninguno de los dos extremos, lógicamente, está en lo cierto.
Partamos de la base de que el bloque socialista no fue tan bloque como lo pintan. Después de que se impusiera el estalinismo en todos los países satélite con la excepción de Yugoslavia, cuya herejía fue empleada precisamente para meter en cintura a los demás, en Moscú ocurrió algo extraordinario y muy difícil de predecir entonces. Nikita Jrushchov rechazó y denunció el estalinismo en el XX Congreso del PCUS.
Las cúpulas de los países satélite, que con tanto esmero, sacrificio y sufrimiento habían llevado a cabo unas dolorosas purgas para implantar los principios estalinistas, de repente vieron cómo desde Moscú se les pedía lo contrario: desestalinización y desatelización dentro de un orden. Rákosi, Bierut o Gottwald formaban parte del pasado. Y ocurrió en un sentido literal: el polaco murió, supuestamente, mientras asistía al XX Congreso en Moscú y el checoslovaco a su regreso.
Las tensiones generadas por ese giro de 180 grados fueron terribles de puertas adentro. A la vista está que en Hungría no se pudieron controlar los cambios, la inestabilidad llevó a la insurrección y hubo que intervenir manu militari.
Al final la autarquía estalinista en cada país dio paso a las vías nacionales al comunismo con una integración y cooperación transnacional a través del Comecon, pero, igualmente, las contradicciones no tardaron en estallar. Similar a como ocurre actualmente en la Unión Europea, aunque sea con sordina, los países eminentemente agrícolas se negaron a funcionar como economías auxiliares de los más industrializados, la RDA y Checoslovaquia. De estos desencuentros surgieron los primeros líderes comunistas y nacionalistas, como Ceaucescu en Rumanía.
China también se quedó descolocada con la desestalinización, una traición, a juicio de Mao. En una ofensiva diplomática, jugaron cartas en la Europa socialista en contra de Moscú. Su desestabilización se cobró en Albania, reacia a virar tras el XX Congreso, un enclave estalinista que se mantuvo hasta el final, incluso después de que los chinos también girasen 180 grados en 1978.
Yugoslavia, la primera en divorciarse de Moscú, volvió a la senda que garantizaba el monopolio del poder al Partido Comunista cuando Tito percibió que la liberalización se le había ido de las manos. Estuvo a punto de dar el paso a homologarse realmente a una socialdemocracia escandinava abriendo el camino a la discrepancia legal, a los partidos, pero también viró. Los años setenta yugoslavos se caracterizaron por la purga de liberales o aperturistas con carné comunista.
Antes de la crisis del petróleo, las economías socialistas siguieron creciendo y empezaron a orientarse a una mayor producción de bienes de consumo, también culturales. Aunque políticamente los regímenes estuvieran apuntalados, especialmente tras la intervención del 68 en Checoslovaquia, fueron años en los que se alcanzaron los mejores estándares de vida. En Rumanía se bautizaron como «La edad de oro». En Hungría es la época de esplendor del «comunismo gulash», una versión de economía planificada con concesiones privadas y mayor alcance de los derechos humanos. En Yugoslavia se recuerdan como «The good old times», entraba dinero extranjero a espuertas y en las zonas urbanas y ricas de la federación el régimen no era tan represivo como en las repúblicas hermanas.
En esa relajación de la ortodoxia, las fronteras se abrieron a los mercados financieros internacionales en la mayoría de países satélite. Por medio de la deuda exterior, se realizaron grandes inversiones, pero cuando la crisis internacional también cruzó el telón de acero, un poco más tarde que en Occidente, el declive fue imparable. Hasta entonces, se había vivido modestamente, se habían realizado grandes sacrificios, pero la civilización socialista avanzaba. La gente tenía poco, pero tenía futuro.
En los años ochenta, sin embargo, llegaron desabastecimientos, cortes de luz y descensos espectaculares del poder adquisitivo. En un desprestigio absoluto de la ideología del sistema, los guardianes del mismo sistema optaron por jugar la carta nacionalista. En unos casos hubo pactos con la oposición y transiciones a la democracia y el capitalismo tuteladas y sin sobresaltos, en otros hubo sangre y, en el conocido caso yugoslavo, guerra y actos de genocidio.
Desde la Europa occidental, la vida en los países socialistas se percibe como aislada bajo regímenes monolíticos, pero experimentó probablemente más cambios y sufrió mayor inestabilidad, a la vista está de las intervenciones militares en Alemania en 1953, Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968 y Polonia de facto en 1981, que en el oeste. Otra cosa es que para detectar el efecto de estos cambios y tensiones en los políticos locales y la opinión pública hubiese que detenerse a observar, por ejemplo, en qué orden citaba un secretario del partido al PCUS, a la revolución internacional y a los camaradas locales en un discurso para celebrar las cuotas de producción de una fábrica de tractores. Hubo una profesión, actualmente desaparecida, dedicada a desvelar los jeroglíficos de la retórica marxista-leninista: los kremlinólogos.
Por todo esto, si se le pregunta a alguien natural de estos países, que viviera todos estos años o parte de ellos, qué echa de menos de la vida en el socialismo real, habrá que entender que lo que rechaza y lo que añora está relacionado e influido por factores mucho más amplios que la adhesión o no a las ideas comunistas, que es como valoramos desde aquí todo lo que ocurrió allí en la segunda mitad del siglo XX.
Tenemos hechos palmarios, perfectamente constatables, como que ningún partido con opciones propone en la actualidad un regreso a la senda del marxismo-leninismo. Sin embargo, no faltan manifestaciones de cultura popular que añoran aquellos años. En España, una serie que juega con la nostalgia, como Cuéntame, ha recibido acusaciones de franquista o de tibieza antifranquista. Allí, no es infrecuente la nostalgia del socialismo con una amplia aceptación.
En 2001, se estrenó en Hungría La pesadilla de Susi, sobre una niña que debe reunirse con sus padres en Estados Unidos, en Los Ángeles, tras ser criada en la Hungría de los años cincuenta, y cuando cumple quince años, decide volver en busca de su identidad al país comunista porque no se adapta al capitalismo. Goodbye Lenin no era propaganda comunista precisamente, pero lo que reivindicaba sería impensable aquí, o la serie sobre un entrañable Brézhnev anciano que repasaba toda su vida que emitió la televisión pública rusa en 2005, menos todavía.
Cinco años después de la crisis de Lehman Brothers, en Polonia se publicó una encuesta que reflejaba esta aparentemente contradictoria opinión pública. Solo el 33,4% de los polacos creía que la economía de libre mercado era mejor que la planificación socialista. El 85% aspiraba a que el Estado le asignase un puesto de trabajo y el 61% prefería ser funcionario a trabajar en la empresa privada.
Krzysztof Zagórski, el sociólogo que dirigió la investigación, explicó en el semanario Wprost que los resultados se debían fundamentalmente al miedo a la crisis, que se traducía en miedo al paro: «No creo que haya un anhelo de volver a la República Popular de Polonia, sino a algunos de sus fundamentos. Ahora no tenemos la seguridad social de entonces, pero nadie sueña con volver a la censura y cerrar las fronteras. Si alguien se está ahogando, grita pidiendo ayuda, sin embargo, eso no significa que pida que drenen el lago».
Del mismo modo, hay que entender las diferencias entre norte y sur. El traductor gallego de serbocroata Jairo Dorado, que ha vivido en Bosnia y en Hungría, ponía dos ejemplos para hablar de la percepción que se tiene del pasado en cada lugar. El padre médico de una amiga suya no le hacía una enmienda a la totalidad al régimen comunista. Hablaba bien del sistema educativo y la sanidad, pero en su caso le molestaba cobrar prácticamente lo mismo que una cajera del supermercado. El hombre echaba de menos lo que llaman cultura del esfuerzo.
En contraposición, citaba el caso de una amiga musulmana bosnia cuyo abuelo había sido imán en Herzegovina. A este hombre los partisanos le llamaron para negociar después de la guerra. Le dijeron que, cuando recorriera la zona subido a su burra de pueblo en pueblo: «usted corte todos los prepucios que quiera y haga lo que tenga que hacer, pero se va a ir con una enfermera que atenderá a todo el mundo, y si no le dejan ver a las mujeres, usted les dice que debe hacerlo». Así fue y «el imán se volvió titista perdido», se ríe Jairo, porque vio que podía seguir predicando y con la atención sanitaria su gente estaba mejor y había más calidad de vida en el valle.
El profesor de la Universidad de Bucarest Mihai Iacob diferencia entre nostalgias en Rumanía. La que significa añoranza por algo perdido a lo que no se puede volver y la del que sí deja la puerta abierta para restaurar el supuesto pasado edénico. En Rumanía, las encuestas también han mostrado un recuerdo edulcorado del socialismo. En 2014, el 69% consideraba que se vivía mejor con la economía planificada. Para Iacob, ese porcentaje se nutre de «los que fueron jóvenes y briosos durante el comunismo y en el postcomunismo, o el postsocialismo multilateralmente desarrollado, que es como se llamaba en Rumanía, se vieron demasiado viejos para hacerse a las nuevas costumbres, aceptar lo provisional, el riesgo, los cambios. Ellos piensan que añoran el comunismo y su mente produce argumentos más o menos válidos, pero lo que añoran es su juventud, que nunca volverá. Y subconscientemente, por lo menos, lo asumen. En otro lado tendríamos a otro grupo, formados irremediablemente durante el comunismo, que simplemente no están capacitados para vivir en una sociedad en la que se compite. Entonces, optan por la seguridad de un trabajo estatal, aunque peor pagado, para tener estabilidad y mantener y prolongar el comunismo en el ámbito de los funcionarios públicos, donde muchas costumbres antiguas, sobornos, burocracia excesiva, indolencia, siguen vigentes. Esta segunda categoría no son nostálgicos de pura cepa, sino gente que interviene para mantener el statu quo del funcionario comunista».
Pero la clave está, sigue Mihai, en la «primera generación urbanizada». Una opinión que coincide con la de Jairo. Puesto que no supuso lo mismo la llegada del nuevo régimen en Checoslovaquia o Alemania que en los países subdesarrollados del sur de Europa. En los Balcanes, no solo muchos campesinos pudieron recibir asistencia sanitaria en lugares a los que el Estado solo llegaba para reclutar soldados, es que sus hijos obtuvieron trabajos en fábricas, pudieron ir a vivir a la ciudad y muchos pasaron por la universidad. Ese salto de estatus solo en una generación era absolutamente impensable para ellos antes de la Segunda Guerra Mundial. Ni en el mejor de sus sueños. Es también la pujanza de este sector lo que explicó el ascenso del comunismo nacionalista de Ceaucescu, opuesto al papel asignado a Rumanía por Moscú de «granero» del Comecon.
La cuestión es que, actualmente, también hay jóvenes que no vivieron esta época y la reivindican. En las redes sociales de estos países es frecuente leer entradas que se quejan de que perdieron su industria por culpa del capitalismo. Aún hoy, moverse en tren por Rumanía es asistir a una exhibición kilométrica de desmantelamiento industrial. Sería absurdo ponerse a explicar el hundimiento de la productividad del comunismo crepuscular y sus consecuencias o que la transición al capitalismo neoliberal se hizo en países fuertemente endeudados con gran parte de esa industria completamente obsoleta. Hay razones mucho más constatables que la ciencia económica que les harán aferrarse al mito.
Pongamos como ejemplo la República de Serbia. El colegio y el instituto son públicos y gratuitos, pero en la universidad hay una criba. Solo están exentos de pagar los que tengan mejores notas. Carreras como Arquitectura pueden costar en torno a los 2.000 euros anuales en un país donde el salario medio después de impuestos es de 350. Entre los que consiguen estudiar, las estadísticas muestran que más del 60% lo hacen con la intención de irse a trabajar al extranjero. El mercado laboral local no solo es que ofrezca bajos sueldos, es que sufre altas tasas de desempleo, fundamentalmente entre los jóvenes. A cualquiera que converse con gente de esta edad le contarán las tarifas que hay para entrar a trabajar en determinados lugares, especialmente sectores públicos. Si eres un niño bien, tu papá te puede comprar un puesto de trabajo como premio cuando acabes la carrera.
En la sanidad pública, la situación es igualmente alarmante. Los médicos de primaria están sobresaturados de pacientes asignados. Hay falta de personal, desabastecimiento de materiales y medicamentos. No es extraño que un paciente tenga que volver tres días más tarde a hacerse un simple análisis de sangre porque se han acabado las agujas. El malestar de los profesionales por la falta de medios al final terminan pagándolo los pacientes. Como los sueldos son bajos, la costumbre de hacerle un regalo al médico antes de una intervención ha terminado convirtiéndose en una lista de precios que, paradójicamente, tampoco está al alcance de todo el mundo. Hay que tener algún contacto que te indique cómo pagar y cuánto para poder agilizar trámites o acortar listas de espera. Las más solicitadas son para dar a luz en condiciones.
Ante este panorama, es lógico que los jóvenes quieran formar una familia en otros países. Croacia, que no es de los que ha pasado por un postcomunismo más complicado, tiene verdaderos problemas de despoblación. La apertura de visados con la entrada en la UE no ha hecho más que acrecentar el problema. Para sus vecinos del sur, Bosnia y Serbia, las perspectivas de retener a los jóvenes no son mucho mejores ahora, y si un día entran en la UE, este será uno de los mayores problemas a los que se enfrenten. Al mismo tiempo, ser un trabajador extranjero no siempre es un sueño dorado. Tanto los perdedores como los no ganadores en esta situación económica y política es muy complicado que no mitifiquen cómo vivieron sus padres.
Ellos mismos se encargan de contárselo. Había pleno empleo, los servicios públicos funcionaban. Los yugoslavos recordarán in sécula seculórum su famoso pasaporte que les permitía viajar por todo el mundo. Pero en esos padres hay un trasfondo más prosaico. Más que echar de menos el socialismo, echan de menos la autoridad. En los años de transición al capitalismo, no hubo delincuente o funcionario corrupto que no hiciera su agosto. La élite de estos países, formada hasta entonces por los escritores, los científicos o los académicos, fue barrida para dejar paso a contrabandistas venidos a más, desfalcadores y todo tipo de oportunistas que se enriquecieron más obscenamente cuanto más duro fue para su país el paso al capitalismo.
Basta una conversación liviana de padre a hijo para que aquello llame la atención. Los obreros yugoslavos, con la autogestión, trabajaban toda la vida en la misma empresa, la cual les facilitaba la vivienda o al menos le incluía en una lista de espera para las próximas asignaciones. Ahora no entienden cómo sus hijos pueden cambiar constantemente de trabajo.
En su día, trabajaban de ocho a tres o de siete a cuatro, como muy tarde, lo que les permitía comer en casa y llevar una vida de familia normal. Estaba completamente asumido que había dos periodos vacacionales, uno en invierno y otro en verano. En Belgrado, el eco de hombres quejándose de que en enero iban de vacaciones a Eslovenia y en agosto a Croacia todavía se escucha. Ahora los derechos laborales brillan por su ausencia y la labor sindical está restringida a muy pocos sectores productivos.
No se trata de que en el capitalismo haya que competir, el problema de una generación es que no supo corromperse, no aprendió a delinquir. Fueron los perdedores de estas transiciones y fueron una amplia mayoría. Las fábricas en las que trabajaban se volatilizaron. A veces tuvieron que permanecer en sus empleos años sin cobrar hasta que finalmente se producía el cierre. Mientras, alrededor, los listos, los estraperlistas, se enriquecían. Esa gente echa de menos una sociedad donde el rol de cada uno estaba claro y definido, el ascenso social tenía unas normas inequívocas y la delincuencia no era visible.
Se entiende perfectamente el chiste bosnio sobre la actualidad de su país, que dice que en los edificios del gobierno no hay sexo porque son todos familia. El caso de este país es paradigmático. Después del comunismo llegó el apocalipsis y con la paz tras la guerra, un gran estancamiento que aún dura. Quien sostenga que ahora están mejor seguramente será tomado por loco. Además, fue muy relativa la ayuda internacional que recibieron cuando su población civil abría los informativos de todo el mundo siendo masacrada y, sin embargo, la arquitectura estatal que resultó de la guerra sí llevaba el sello occidental, así como todas las políticas que han ido implantándose desde entonces bajo su tutela, efectiva con el cargo de Alto Representante de la Comunidad Internacional.
Un meme resumía en un breve párrafo la situación de bloqueo del país, que hasta ahora ha hecho correr ríos de tinta en papers y tesis sobre el viaje de Bosnia a ninguna parte:
Un país, 2 entidades, 3 presidentes, 10 cantones, 14 gobiernos, 183 ministerios, 85 partidos políticos, 50 asociaciones de veteranos, 13 sindicatos, 12 cuerpos de policía, 3 academias de ciencias, 2 fondos de pensiones, 3 sistemas educativos, 3 empresas de telecomunicaciones, 3 distribuidores de electricidad, 550.000 personas desempleadas, 630.000 pensionistas, 450.000 personas desplazadas por la guerra, 75% de pobres, 650.000 personas empleadas en instituciones públicas y... un número indeterminado de ladrones.
La libertad es muy relativa cuando la calefacción se come las pensiones de los ancianos, el paro empuja al alcoholismo a los hombres que no pueden emigrar y, en las zonas más empobrecidas de estos países, existe el fenómeno de la migración femenina, que es mayor que la masculina, con el agravante de que la imagen que se percibe de ella es que un número importante de esas mujeres está llenando los prostíbulos occidentales.
No obstante, si atendemos a los protagonistas de Los osos bailarines, este decálogo de paisajes postsocialistas devastados que ha reunido Witold Szabłowski, hay que subrayar que las palabras de su entrevistado en la primera parte de la obra, Grigori Mírchev Marinov, el gitano búlgaro de Drenovec, están cargadas de razones empíricas. No hay mitificaciones. No se edulcora el pasado por razones sentimentales o de confort emocional.
Siguiendo con el —desafortunado— término de perdedores de la transición, nadie como la población romaní perdió más con el paso del comunismo al capitalismo neoliberal. Es algo que incluso reconocieron el expresidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, y George Soros, que dedicó sus recursos y fortuna al desmantelamiento de los regímenes socialistas. Según escribieron en Why Europe’s Roma Matter:
Los romaníes [...] fueron los primeros en perder sus empleos a principios de la década de 1990, y se les ha impedido persistentemente volver a incorporarse en la fuerza laboral debido a sus habilidades a menudo inadecuadas y una extendida discriminación.
Pese a los fondos de la Unión Europea dedicados a la integración de la población romaní, la inmensa mayoría de ellos está más excluida socialmente que en los tiempos del comunismo. El Informe de 2002 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo denunció que los romaníes de los países del Este y Europa Central soportaban condiciones de vida más cercanas a las del África subsahariana que a las de Europa. Uno de cada seis pasaba hambre.
Por el contrario, con la llegada del comunismo, fue una prioridad su integración. Antes, los nazis y sus aliados les estaban exterminando sin miramientos. Con el final de la guerra y el nuevo sistema, se implantaron políticas destinadas a su asimilación incorporándolos, generalmente, como mano de obra no cualificada en fábricas, construcción y cooperativas agrícolas. Perdieron parte de sus señas de identidad, pero a finales de la década de 1940 la mayoría tenía empleo, vivienda en mejores condiciones y acceso a los servicios públicos, como la salud y la educación. Aunque las autoridades les consideraban una organización social al margen del Estado, nunca pensaron que tuvieran la intención de derribarlo o socavar su autoridad. No eran una amenaza para el comunismo.
El problema fue, paradójicamente, que se convirtieron en un grupo social completamente dependiente del Estado. Cuando llegó el colapso del socialismo, cayeron con él. Sus empleos eran los más prescindibles en el paso al capitalismo, trabajaban en sectores improductivos y su situación respondía a una demanda fantasmagórica propia de las economías planificadas. Desde entonces, muchos de los seis millones de romaníes que viven en Europa Central y del Este han sufrido pogromos, se han incendiado las viviendas de sus asentamientos, ha habido casos de persecuciones y linchamientos, a veces en el interior de las comisarías y con víctimas mortales.
En Checoslovaquia, las políticas para la asimilación consistieron en distribuirles por todo el territorio del país, ya que eran más predominantes en Eslovaquia. En 1969, Checoslovaquia se convirtió en una federación, apareció una nueva nacionalidad, la republicana. No tuvo mayor importancia hasta que en 1993, cuando se separaron la República Checa y Eslovaquia, los romaníes en la parte checa se encontraron con unas condiciones adversas para obtener la ciudadanía. Se les exigía, a la vez, demostrar la residencia permanente en la República Checa antes de la disolución, carecer de antecedentes penales y dominio del idioma checo. Hasta 25.000 se convirtieron en no ciudadanos con el fin de la federación.
Esa bolsa de población en el limbo fue el chivo expiatorio ideal de los medios de comunicación para justificar los problemas del país. Entre 1989 y 1990, el crimen subió el 52% en la República Checa. Se multiplicó por cuatro entre 1987 y 1997. Hubo medios de comunicación que atribuyeron el aumento de la inseguridad a la minoría romaní. Incluso se alarmó a la población con que podían llegar más desde Eslovaquia.
En 1996, el diputado nacional Miroslav Sladek, cuya coalición de derechas tenía el 8% de sufragios, manifestó en el parlamento: «los romanís son criminales que se están haciendo ricos a través del robo y la prostitución». Y especificó: «criminales de nacimiento». En aquellas fechas, gran parte de los niños romaníes que accedían a la educación eran destinados a escuelas de educación especial con discapacitados. Este tipo de segregación ha sido habitual también en otros países, como Eslovenia o Hungría, país, este último, donde en la etapa socialista el 75% de los romaníes tenían trabajo.
Ya desde la literatura teórica del marxismo estalinista, la «raza» era considerada un concepto meramente biológico y la discriminación por motivos raciales algo execrable. En la utopía comunista hacia la que se estaba dirigiendo a la sociedad, absolutamente ninguna forma de racismo tenía cabida. Desde estos postulados, se puso en marcha la asimilación, con sus luces y sus sombras —en Chequia hubo en 1986 intentos de esterilización de mujeres romaníes mediante remuneraciones económicas a las voluntarias, aunque todavía no hubiesen tenido hijos—, pero al llegar los años noventa, la teorización socialista también jugó en su contra. Los tribunales de la democracia no aplicaron conceptos como racismo o discriminación racial por una perversa herencia jurídica del socialismo. Un ejemplo: el 20 de noviembre de 1996, un tribunal absolvió de violencia racial a unos hooligans acusados de linchar y tirar de un tren en marcha a unos romaníes porque víctimas y agresores pertenecían al mismo grupo racial: checos. La última sentencia fue más precisa: romaníes y checos pertenecen ambos a la raza indoeuropea. No había racismo en la agresión.
Como en Checoslovaquia, la desintegración de Yugoslavia también afectó directamente a los romaníes. Su movilidad se quedó reducida con las nuevas fronteras y allá donde cayeran se pusieron trabas para facilitarles la nueva ciudadanía. Los requisitos eran el conocimiento no solo de la lengua, también de la cultura de la nueva nación independiente. Los analfabetos eran privados sistemáticamente de nacionalidad. En Eslovenia muchos gitanos fueron borrados del censo, como miles de trabajadores provenientes de otros lugares de Yugoslavia que se convirtieron en extranjeros en este país tras la independencia. Todos los borrados perdieron las pensiones, los que la tuvieran, pero los romaníes también el derecho al trabajo y la atención médica.
En 1992, fueron noticia las bombas incendiarias que se lanzaron en Rostock —Alemania, antigua RDA— contra un edificio de once plantas que servía de refugio para inmigrantes mayoritariamente romaníes llegados de Rumanía. Habían llegado hasta Alemania huyendo de los ataques raciales que sufrían en su país desde la caída del régimen. El recuerdo del pasado en Rumanía solo lo podían hacer con un poco de humor negro. La policía de Ceaucescu, la Militia, les detenía si no trabajaban, porque era obligatorio. Era tanto un deber como un derecho que se le asignase un puesto de trabajo a cada ciudadano.
En las entrevistas que Istvan Pogany realizó para su libro The Roma Cafe, destacaba el caso de los romaníes de Transilvania. Tras la marcha más bien forzosa de la población alemana al término de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades comunistas asignaron sus pisos a gitanos. Todos los que dieron su testimonio recordaban esta época como buenos años en los que tuvieron techo, trabajo y alimentos baratos. No obstante, con el ocaso del socialismo, no pudieron pagar sus alquileres o vendieron sus pisos para volver a asentamientos donde el dinero obtenido les duró poco. Los entrevistados valoraban la importancia de los derechos civiles y políticos, de hecho, ahora está surgiendo una intelligentsia romaní, pero siguen siendo menos importantes para su bienestar que la política de asimilación que intentaron los comunistas.
Es quizá en Kosovo, otra región que visita Szabłowski en este libro, donde las dos etnias enfrentadas, serbios y albaneses, miren con más desdén el pasado. Kosovo estuvo bajo un régimen colonial en la Yugoslavia monárquica. Eso hizo que los albaneses abrazaran la llegada de las tropas del Eje y se unieran a ellas. Con la victoria de los partisanos, todavía hubo una oportunidad para el territorio de encontrar cierta estabilidad y viabilidad futura. Los comunistas yugoslavos pretendieron resolver el problema macedonio federándose con Bulgaria y el problema albanés haciendo lo propio con Albania. Todos quedarían bajo un mismo estado, pero la gran confederación no pudo llevarse a cabo.
La ruptura con Stalin llevó a Tito a prever una invasión de Yugoslavia procedente de Albania a través del limítrofe Kosovo. Por ese motivo, la zona no recibió grandes inversiones durante décadas. TheNew York Times llegó a referirse a la región como «la Siberia serbia». Cuando llegaron los planes de desarrollo con fondos federales, ya era demasiado tarde. La crisis del petróleo y la deuda ya estaban gripando la economía yugoslava hasta conducirla al conocido final fatal. Esas inversiones a fondo perdido en Kosovo, de hecho, fueron uno de los problemas esgrimidos por Eslovenia y Croacia, las repúblicas más ricas, para su permanencia en Yugoslavia tal y como estaba concebida.
Esta situación crítica en Kosovo llevó a los roces entre comunidades, los cuales fueron instrumentalizados por Slobodan Milosevic para lograr su ascenso en un partido moribundo, pero que seguía ostentando el monopolio del poder. El año 1989, el de las revoluciones que teóricamente traerían la democracia y la prosperidad a los países comunistas, llevó a Kosovo la restricción de la autonomía y un estado policial que se prolongó, con una escalada de violencia, hasta la intervención de la OTAN. Durante la guerra, hubo matanzas indiscriminadas de albaneses. Un joven cineasta serbio, Ognjen Glavonic, ha llevado valientemente a la gran pantalla en Teret («La carga») cómo se llevaban los cadáveres a territorio serbio en camiones frigoríficos para esconderlos. Una exclusiva que dio el periodismo de investigación de su país tras la caída de Milosevic. Sigue habiendo miles de desaparecidos.
Sin embargo, en una espiral sin fin, la nueva paz significó para los serbios de Kosovo persecuciones, asesinatos y destrucción de sus monumentos históricos. El enclave serbio de Mitrovica en el norte de Kosovo, que visita el autor de esta obra, está concebido como un último reducto de resistencia. Se ha visto con frecuencia el lema «No pasarán», en español, recordado por nuestra guerra civil, a la que acudieron miles de voluntarios yugoslavos. Pero en la situación no caben lecturas románticas, hay demasiados espejismos. Desde la independencia de Kosovo no aceptada por Serbia en 2008, se han descubierto fraudes millonarios en las ayudas del gobierno serbio a la población que queda en Mitrovica. Si alguien se ha beneficiado de la disputa por el territorio y el limbo jurídico en el que se encuentra, han sido los delincuentes. Como muy bien señaló el think tank italiano OBC Transeuropa: «Kosovo, tierra de todos, gente de nadie».
De algún modo, esa sensación es la que impera a día de hoy en buena parte de las personas que proceden de países exsocialistas. Fueron el centro de atención informativa en la disputa de sus territorios entre el comunismo y el capitalismo; la llegada de la democracia, aquellas revoluciones unas más de terciopelo que otras, y la guerra allá donde se desencadenaron, protagonizaron portadas y abrieron telediarios. Una vez culminados los cambios, la región al completo y sus problemas pasaron al olvido, justo cuando se estaban multiplicando y presentando formas más complejas.
Si la entrada en la sociedad dual propia del neoliberalismo, esa en la que estructuralmente se excluye por sistema a una parte de su población de la prosperidad, fue crítica en países ricos, en las ruinosas economías de la mayoría de los países de Europa Central y del Este fue un cataclismo.
Desde 1989, se ha avanzado, pero lentamente. Para un occidental, es difícil distinguir a la derecha de la izquierda en sociedades donde los intereses dispares son más entre liberales urbanitas y provincias necesitadas de un sistema asistencial, que a menudo peca de clientelar. Los políticos nacionalistas recalcitrantes y homófobos puede que hagan más políticas orientadas a la dignidad de los jubilados que el típico líder cosmopolita y proeuropeo, que tal vez traiga en su programa más privatizaciones y más duras medidas de ajuste. Al mismo tiempo, con el resurgir nacionalista se han perpetuado los enfrentamientos con «los otros» y ha habido un retroceso en los derechos de la mujer y su rol social impensable en los años ochenta, cuando el sistema velaba más por su independencia y autonomía que por su sometimiento en nombre de la tradición nacional resucitada. Los países postsocialistas están llenos de espejismos ante nuestros ojos occidentales, poco dados a distinguir matices fuera de nuestras categorizaciones de manual.
Hay que tener en cuenta, no obstante, un aviso a navegantes. Desde el fin del comunismo, siempre nos hemos preguntado cuándo lograrían alcanzar nuestros estándares de vida y de funcionamiento institucional, sin embargo, ahora, cabe preguntarse si no nos dirigimos nosotros hacia su situación actual más que ellos a la nuestra.
ATENAS: lugar en el que miles de griegos sueñan cada día con la llegada del mejor y el más feliz de los sistemas políticos: el comunismo.
BELGRADO: ciudad en la que se ocultó durante muchos años el criminal de guerra Radovan Karadžić, haciéndose pasar por un médico naturista.
BERATI: donde el albañil Dioni derruye los búnkeres construidos por Enver Hoxha.
GORI: en la casa natal de Stalin sus vestales vigilan la máscara mortuoria del generalísimo.
LA HABANA: miles de cubanos tiemblan al oír las noticias sobre el agravamiento del estado de salud de Fidel Castro; unos tiemblan de miedo, otros de excitación esperando que los vientos de cambio empiecen a soplar también en su isla.
LONDRES: Lady Andén disfruta aquí de sus dos hectáreas entre la estación de tren Victoria Station y la de autobuses Victoria Coach Station.
KOSOVSKA MITROVICA: de aquí salen los amigos Florent y Dushan para repartir pollos entre los serbios que regresan a Kosovo.
MEDYKA: donde miles de «hormigas» cruzan todos los días la frontera con Ucrania para introducir en Polonia tabaco y vodka.
NARVA: capital rusa de Estonia donde ni siquiera los policías hablan estonio.
SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE: pueblo de antiguas granjas estatales en el que los vecinos, para combatir la pobreza, montaron una Aldea de Hobbits. Disfrazados de personajes de Tolkien animan a los niños a participar en una yincana.
TIRANA: ciudad desde la que gobernó Enver Hoxha y en la que una pirámide diseñada por su hija y su yerno horroriza en nuestros días a los transeúntes.
BELITSA: donde se encuentra el parque de los osos bailarines, de doce hectáreas, en el que a los osos se les enseña a vivir en libertad.
DRENOVEC: pueblo de los hermanos Grigori y Stefan Marinov. El primero, en compañía de su osa Vela, recorría la costa del mar Negro yendo de feria en feria. El segundo era un especialista en el dificilísimo arte de luchar cuerpo a cuerpo con un oso.
GETSOVO: donde en 2007 le fueron incautados los últimos tres osos bailarines −Svetla, Misho y Mima− a la familia gitana de los Stanev.
YAGODA: pueblo famoso por sus excelentes adiestradores de osos, si bien más pobres que sus colegas del norte del país.
LOZHNITSA: lugar de nacimiento del camarada Pencho Kubadinski, al que ocultarían durante la Segunda Guerra Mundial los gitanos adiestradores de osos, y que más tarde se convertiría en uno de los más célebres comunistas búlgaros, amigo íntimo y colaborador de Tódor Zhívkov.
SOFÍA: en la capital de Bulgaria hace apenas unos años aún se podía ver a adiestradores de osos en tranvías, parques e incluso junto a tiendas y administraciones de lotería. Tocaban el violín y esperaban que la gente les echara unas monedas.
VARNA, ARENAS DORADAS: hace tan solo unos años, antes de que Bulgaria entrara en la Unión Europea, esos conocidos centros turísticos estaban llenos de adiestradores de osos con sus animales.
01
El amor
1
Grigori Mírchev Marinov hunde la cabeza en su mano derecha y con la izquierda echa la ceniza del cigarrillo al suelo, suelo que en el pueblo de Drenovec es de un intenso color marrón que a ratos se torna rojo. Estamos sentados junto a una casa de paredes revocadas en gris. Marinov tiene algo más de setenta años, pero aún no anda encorvado, aunque en Drenovec, un pueblo en el norte de Bulgaria habitado sobre todo por gitanos, son pocos los hombres que alcanzan su edad.
La verdad es que con las mujeres tampoco está mejor la cosa. En el marco de la puerta de la casa de Marinov hay una esquela reciente con la foto de una mujer solo algo más joven que él. Es su esposa. Murió el año pasado.
Si uno cruza esa puerta, pasa al lado de un carro, una mula y una pila de papeles viejos, llega a una era. En el centro hay una estaca clavada en la tierra. La osa Vela pasó ahí atada casi veinte años de su vida.
—La quería como si fuera mi propia hija —dice Mírchev, a quien la memoria le ha trasladado por un instante a aquellas mañanas a orillas del mar Negro cuando Vela y él, apoyados el uno contra el otro, husmeaban el aire mirando hacia el mar, tomaban un trozo de pan de trigo y se dirigían al trabajo caminando por un asfalto que iba calentándose poco a poco. Y parece que esos recuerdos lo vayan derritiendo como el sol el asfalto y se olvida del cigarrillo hasta que la brasa empieza a quemarle los dedos y entonces tira la colilla al suelo marrón rojizo y regresa al pueblo de Drenovec, junto a la casa de paredes revocadas en gris, con una esquela en el marco de la puerta.
—Pongo a Dios por testigo, la quería como si fuera un ser humano —habla sacudiendo la cabeza—. La quería como si fuera uno de mis familiares más cercanos. Nunca le faltó pan. Ni el mejor de los alcoholes. Ni fresas. Ni chocolate. Ni golosinas. Si hubiera podido, la habría cargado a hombros. Así que, si dices que le pegaba, que lo pasaba mal conmigo, mientes.
2
Vela apareció en casa de los Mírchev a principios de los tristes años noventa, con la caída del comunismo que arrastraría consigo a los koljoses, allí llamados TK3C, trudovo kooperativno zemedelsko stopanstvo. Yo era tractorista en el TK3C de Drenovec, conducía un tractor de la marca Belorrus y me gustaba mucho mi trabajo —dice Mírchev—. Si hubiera podido, me habría pasado toda la vida trabajando en el koljós. La gente era maja. El trabajo a veces era duro, pero al aire libre. No nos faltaba de nada.
Pero en 1991 el TK3C empezó con los despidos. El director llamó a Mírchev y le dijo que en el capitalismo un tractorista, además de conducir un tractor, tenía que ayudar con las vacas y con la siembra y con la siega. Grigori había ayudado tantas veces a gente en otros puestos que no le parecía un problema. Pero el director dijo que sí, que él lo entendía todo, pero que en el capitalismo le era imposible mantener a doce tractoristas, aunque fueran tan todoterrenos como Mírchev —porque antes eran doce en el TK3C de Drenovec— y que como mucho podía mantener a tres. A Mírchev lo despidieron.
—Me pagaron el sueldo de tres meses y adiós, muy buenas —recuerda Mírchev. Y añade—: Si sales de casa, tiras un poco a la derecha y subes a un montículo que hay allí, podrás ver lo que queda de nuestro koljós. Era un koljós precioso, trescientas vacas, cientos de hectáreas, muy bien gestionado. Trabajaban sobre todo gitanos, porque los búlgaros decían que allí olía fatal. Hoy todo se ha ido a pique y los gitanos, en lugar de trabajar, cobran el paro. Y la leche que venden en el supermercado de Razgrad es alemana. Se conoce que a los alemanes sí les sale a cuenta tener grandes granjas agrícolas, a los búlgaro,s no.
En 1991, Mírchev tuvo que hacerse esa pregunta tan elemental que se hace cualquier persona a la que echan del trabajo: «¿Qué otra cosa sé hacer?».
—En mi caso, la respuesta era simple —dice—. Sabía adiestrar osos para que bailaran. Mi padre y mi abuelo eran adiestradores de osos, y mi hermano Stefan trabajaba con osos desde que terminó el colegio. De nuestra familia más cercana solo yo había ido a trabajar al koljós —dice Mírchev—. Quise probar algo distinto, porque lo de los osos ya lo conocía. Muchos adiestradores de osos habían ido a trabajar al koljós, como yo. Pero, claro, yo me había criado con los mechkas. Conocía todas las canciones, todos los números, todas las historias. A dos de los osos de mi padre yo mismo les había dado el biberón. Cuando nació mi hijo, se criaron juntos. Más de una vez me había equivocado con los biberones y al niño le había dado el de la osa y a la osa el del niño. Así que, cuando me despidieron del koljós, me quedaba clara una cosa: si quería seguir viviendo, tenía que hacerme cuanto antes con un oso. Sin un oso no iba a poder aguantar ni un año.
¿Que cómo lo encontré? Espera, me fumo otro cigarro y te lo cuento todo.
3
Fui a buscar un oso a la reserva de Kormisosh. Es un una conocida zona de caza; dicen que Brézhnev perdonó a nuestros comunistas una deuda de mil millones de levas con la condición de que lo llevaran allí a cazar. Me lo dijo un tipo que había estado cuarenta años trabajando en Kormisosh, pero si es o no verdad, ni idea.
—Primero tuve que ir a Sofía, al ministerio que se ocupa de los bosques, porque un compañero mío del colegio trabajaba allí. Gracias a él conseguí un bono para un oso, que se podía hacer efectivo en la reserva de Kormisosh, así que desde Sofía me fui directo a la reserva. Allí me conocían de oídas, porque mi hermano Stefan había ido allí en su día con otros adiestradores y en aquellos tiempos él era una auténtica estrella. Actuaba en un restaurante muy caro en la costa del mar Negro al que iban incluso miembros de la cúpula del partido comunista. Había salido varias veces en la televisión. Mucha gente, de toda Bulgaria, sabía quién era.
El oso de Stefan era del zoológico de Sofía. Un soldado borracho se había colado en el recinto de los osos, la osa acababa de tener crías, así que se abalanzó sobre él y lo dejó seco en el acto. Tuvieron que sacrificarla, es lo que hacen en los zoos cuando un animal mata a una persona. Stefan se enteró, no sé cómo, y allí que se plantó para comprar uno de los oseznos.
En el restaurante primero actuaban las chicas que danzaban sobre las brasas y después él. Empezaba su show luchando a brazo partido con el oso y al final el oso le daba un masaje en la espalda al director del restaurante.
Después, la gente hacía una cola larguísima para que el oso también les diera un masaje. Mi hermano ganaba una pasta con aquello. Tenía que darle una parte al director, claro, pero había suficiente para los dos.
Así que fui a Kormisosh. El guarda forestal me dijo que le diera recuerdos a mi hermano de su parte y después se fue a por la pequeña. Tenía unos meses. Es la mejor edad, porque la cría aún no se ha acostumbrado demasiado a la madre; aún es posible cambiarle de cuidador sin que ponga demasiados problemas. Un osezno más grande, si se le arrebata a la madre, es capaz de dejarse morir de hambre.
La cría se me quedó mirando. Yo me quedé mirándola. Pensé: «¿Se me acercará o no se me acercará?». Me puse en cuclillas. Le alargué la mano. La llamé: «¡Ven, pequeña, ven!». Y ella, nada. Solo me miraba con aquellos ojazos suyos como dos pedazos de carbón.
Te enamorarías de esos ojos, te lo digo yo.
Saqué un poco de pan del bolsillo, lo puse en la jaula y esperé, a ver si entraba. Me miró otra vez. Dudó un momento, pero entró. Pensé: «Ya te tengo. Para lo bueno y para lo malo». Porque yo sabía muy bien que un oso podía pasar incluso treinta años con una persona. ¡Media vida, vaya!
Pagué por ella tres mil quinientas levas, pero no me arrepentí ni de una stotinka. Me conquistó en el acto.