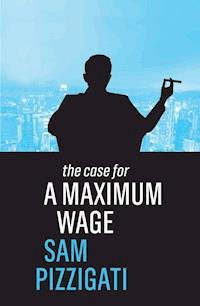Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Las protestas de Occupy Wall Street han capturado la imaginación política norteamericana. Las encuestas revelan que dos tercios de la nación creen que la riqueza debe ser distribuida de manera más uniforme, pero más de la mitad sienten que las protestas tienen poco impacto en la desigualdad. ¿Cómo se explica esta desconexión? La mayoría de los estadounidenses se han resignado a creer que los ricos simplemente siempre se salen con la suya. Excepto que no lo hacen. Hace un siglo, Estados Unidos fue anfitrión de una oligarquía aún más dominante que la de hoy. Sin embargo, cincuenta años después los super-ricos habían desaparecido casi por completo y sus mansiones y haciendas pasaron a ser museos y universidades. América se convirtió en una vibrante nación de clase media. Al rastrear cómo los estadounidenses lograron arrinconar a la plutocracia en la primera mitad del siglo XX, y cómo ésta regresó un tiempo después, Pizzigati aporta al 99% una comprensión más profunda de lo que se puede llegar a hacer. Si nuestros antepasados golpearon con éxito a las grandes fortunas, nosotros también podemos hacerlo. Esta parte de la historia se ha mantenido prácticamente oculta hasta ahora, pero los ciudadanos de los EE.UU. y del resto del mundo deberíamos tomar no poca inspiración de este cambio impresionante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 851
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prefacio
Actualmente, los estadounidenses consumimos la mayor parte de nuestra historia a través de la cultura popular, la televisión y las películas, incluso contemplando las ceremonias de apertura de las grandes ligas en los estadios de béisbol. Nuestra cultura popular enseña y predica que Estados Unidos superó tres amenazas terribles en el siglo XX: ganamos a Hitler y a los nazis; ganamos a los rusos comunistas, y ganamos frente a la intolerancia racial, gracias a héroes como Jackie Robinson.
Pero una amenaza a nuestra tranquilidad diaria superada durante el siglo XX tiene tan poca presencia en nuestra cultura popular que prácticamente no se habla de ella: durante la primera mitad del siglo XX, ganamos frente a la plutocracia, el gobierno de los ricos.
Crecí en los años cincuenta en Long Island, en el centro de la nueva Norteamérica creada gracias a esta victoria sobre la plutocracia. Mis compañeros y yo dábamos por sentada esta nueva clase media de Estados Unidos. ¿Y por qué no íbamos a hacerlo? A nosotros no nos había costado nada crear una sociedad donde las familias normales y corrientes disfrutaban de tanta seguridad como comodidades. No sabíamos —ni apreciábamos— lo larga y difícil que había sido la lucha.
En mi caso, comenzaría a apreciarlo en los años setenta, cuando empecé a trabajar como periodista laboral. En aquel trabajo, coincidí con todo tipo de veteranos. Todavía recuerdo a muchos de ellos. Len De Caux ya había cumplido los setenta años cuando lo conocí. En su juventud, concretamente en 1921, había emigrado a Estados Unidos y también había trabajado como periodista laboral. Cubrió las campañas sindicales durante los días más oscuros del movimiento obrero y, más tarde, en los años treinta, editó el periódico sindical que dio cuenta del mayor auge de los trabajadores. De Caux conocía a muchos políticos famosos de esos tiempos tan turbulentos, pero me ayudó a entender que le debía mi mundo seguro y cómodo a las luchas y los sacrificios de aquellos estadounidenses normales y corrientes.
También recuerdo a Pat Tobin, un veterano activista que representaba al sindicato de estibadores de la Costa Oeste, en Washington D. C., cuando lo conocí. Tobin era un pobre muchacho irlandés en el San Francisco de 1934, año en que la huelga de trabajadores portuarios se convirtió en una huelga general por toda la ciudad. Nunca olvidó aquellos emocionantes días. Mantuve el contacto con Tobin después de que se retirara, justo al inicio de la era Reagan. Me encantaba escuchar sus historias dos, tres o cuatro veces. Todas ellas me ayudaron a comprender el espíritu de aquella época en la que los millones de trabajadores estadounidenses veían a los más ricos de la nación más patéticos que poderosos. He aprendido de esas historias y he tratado de trasladar aquella sensibilidad a estas páginas.
También he aprendido mucho de los historiadores de mi generación, los estudiosos que crecieron en la misma época que yo y han dedicado sus carreras a mantener vivo nuestro pasado olvidado. Historiadores como Joshua Freeman y Alan Brinkley nos remontan a un tiempo no tan lejano, cuando los estadounidenses normales y corrientes sentían en lo más profundo de sí que si seguían trabajando y luchando juntos, podrían cambiar sus vidas para mejor.
También he investigado algo por mi cuenta, leyendo en periódicos, ojeando testimonios antiguos y sacando documentos personales que aún guardaba. No tuve que bucear mucho: me limité a buscar, por el contrario, episodios de nuestra historia que habían sido pasados por alto pero podrían ayudar a explicar el aplastante triunfo sobre la plutocracia que nosotros hoy tan desesperadamente tenemos que repetir. He encontrado algunos.
Yo creo que a mi abuelo le habría gustado este libro. Él ayudó a construir esta historia. Hace poco más de un siglo, mi abuelo era un adolescente pobre, inmigrante italiano, chófer de los ricos en los años veinte, organizador del Partido Socialista frente a los ricos en los treinta y titular de una estación de gasolina en los cincuenta: sí, mi abuelo vio todo. Por desgracia, entonces no sabía yo lo suficiente como para poder siquiera preguntarle al respecto. Debería haberlo hecho.
Siempre debemos preguntar.
Introducción
En 1952, uno de los historiadores sociales estadounidenses más apreciados comenzó a escribir la historia de la agitada primera mitad del siglo XX. Frederick Lewis Allen, el influyente editor de la revista Harper’s, llamaría a su libro The Big Change. Allen quería describir la impresionante transformación que tanto él personalmente como los estadounidenses colectivamente habían presenciado desde el año 1900. Desde luego, tenía mucho sobre lo que escribir.
En el año 1900, los estadounidenses vivían sin aviones ni automóviles, sin televisión ni radio, sin rascacielos ni barrios residenciales. En el amanecer del siglo XX, ningún estadounidense reía o lloraba con sus familiares y amigos en los cines de la ciudad, ni cargaba los tambores de las lavadoras de ropa. Y casi nadie —más allá de las regiones más meridionales— comía fruta fresca en invierno.
¿Y qué señaló Frederick Lewis Allen, entre todas estas transformaciones colosales, como el cambio más importante de todo el siglo XX? Dicho de manera sencilla: la igualdad.
«De todos los contrastes que existían entre la vida de un norteamericano en 1900 y su situación medio siglo más tarde —escribía Allen—, tal vez la más significativa era la distancia entre ricos y pobres».[1]
Durante la primera mitad de siglo, narraba maravillado el popular historiador, las mansiones y haciendas de «los ricos y modernos» se habían convertido en museos, hospitales y campus universitarios. Los superricos, un fenómeno predominante en Estados Unidos hacia el año 1900, básicamente habían desaparecido.
Diferentes analistas de mediados de siglo celebraron esta desaparición. Stuart Chase, un ingeniero del MIT y crítico social respetado a nivel nacional desde los años veinte, comenzaba sus memorias, escritas en 1968, señalando que había vivido una «época de cambios rompedores». ¿Cómo de rompedores?
«Aún puedo recordar cuando, siendo muy niño —escribía el octogenario Chase—, instalaron la luz eléctrica en la casa de mis abuelos en Nueva Inglaterra, también recuerdo el primer automóvil que vi en la calle y, recientemente, he visto en televisión una nave espacial tripulada que amerizaba en el océano».[2]
Sin embargo, tanto para Stuart Chase como para Frederick Lewis Allen, los milagros tecnológicos de mediados de siglo palidecían frente a la notable transformación económica de Estados Unidos, «el logro de una economía de abundancia, una sociedad opulenta, donde por primera en la historia los pobres eran una minoría».[3] ¿Y los ricos? «Sus plantaciones, fincas y mansiones —cuenta Chase— fueron compradas por posaderos o se convirtieron en asilos, y otras muchas se dividieron en parcelas urbanizables».[4]
Los ricos que habían ingeniado la forma de esquivar las parcelas urbanizables, como señalaba el escritor de New Yorker Kenneth Lamott en 1969, solo conservaron las cantidades que «sobrevivieron» de la «época anterior», nada más, «ya no eran los hombres de ese tiempo» e, indudablemente, «no serían hombres del futuro».[5] Las fortunas de esos ricos restantes, añadía Lamott, tienen las mismas perspectivas a largo plazo que esos «castillos de arena que se enfrentan contra la marea».[6]
Lamott y los otros analistas no estaban sufriendo un espejismo social. De hecho, Norteamérica se había convertido en un lugar más igualitario. En 1928, antes de la Gran Depresión, el 1 por ciento más rico en Estados Unidos se llevaba casi uno de cada cuatro dólares de los ingresos nacionales totales. A principios de la década de 1950, solo estaban ganando uno de cada diez.[7] El contraste en la cumbre económica de Estados Unidos era aún más marcado. En 1928, casi la mitad de los ingresos de la nación recogidos por ese 1 por ciento se situaba en los bolsillos de la décima parte superior de ese 1 por ciento. Este 0,1 por cien de los estadounidenses —en efecto, los más ricos por cada mil personas— se llevaban casi el 12 por cien de los ingresos de la nación a finales de 1920. El porcentaje para ese mismo uno entre mil en 1953 era solo del 3 por ciento.
La distribución de los ingresos en Norteamérica, señalaba el sociólogo de la Universidad de Columbia C. Wright Mills, en 1956, se parecía «menos a una pirámide de base plana y más a un grueso diamante con una zona media ancha».[8]
¿Qué explica esta prominencia de la clase media, esta inclinación a alejarse de la cima del diamante? Uno de los economistas estadounidenses más destacados de mediados de siglo, Simon Kuznets, vio la creciente igualdad nacional como una consecuencia natural de la madurez económica. Cualquier sociedad industrializada, argumentaba Kuznets en su discurso para la Asociación Estadounidense de Economía en 1955, verá que los ingresos se dividen dramáticamente cuando la industrialización altera «las instituciones económicas y sociales preindustriales establecidas»,[9] pero estas divisiones, sostenía Kuznets, se ajustan siempre cuando las sociedades se estabilizan y maduran.
La lección de Kuznets para el público general de la Norteamérica de mediados de siglo era la siguiente: en Estados Unidos, hemos sobrepasado a esos magnates sin escrúpulos culpables de la enorme brecha entre ricos y pobres. Ya no tenemos que preocuparnos demasiado de la desigualdad. Esas enormes fortunas, esas mansiones y fincas grandiosas se han ido para no volver jamás.
Ese «jamás» no duraría más de una generación. En 1985, año en el que murió el premio nobel Simon Kuznets, los economistas estadounidenses habían comenzado a estudiar un nuevo fenómeno: una economía madura y desarrollada —nuestra economía— se volvía notablemente más desigual.
Esta creciente desigualdad continuaría en los años noventa y, más tarde, a principios del nuevo siglo XXI, tomaría aún más impulso. Los estadounidenses más ricos se habían vuelto superricos de nuevo. En el año 2007, en vísperas de la Gran Recesión, el 1 por ciento más rico de la nación tenía el 23,5 por ciento de los ingresos de la misma. Volviendo a 1928, en vísperas de la Gran Depresión, ese 1 por ciento más rico acumulaba un porcentaje casi idéntico, el 23,9 por ciento.[10]
Desde mediados de siglo, nos habíamos convertido en una nación diferente, una nación asombrosamente desigual. En 2007, la media de ingresos de los cuatrocientos contribuyentes estadounidenses con los ingresos más altos era una increíble cifra de 344,8 millones de dólares cada uno, el equivalente a más de un millón de dólares al día, suponiendo que se tomaran los domingos libres.[11] En 1955, la media de ingresos de los cuatrocientos más ricos de la nación, en dólares ajustados según la inflación a niveles de 2007, era de solo 12,8 millones cada uno.[12]
Vamos a poner algunas caras —caras de ricos— propias de este impresionante crecimiento económico de las clases altas en Estados Unidos. En 1954, George Romney llegó a director ejecutivo de American Motors, el fabricante del pequeño y potente Rambler, el primer automóvil compacto norteamericano de éxito. Romney pasaría a convertirse en uno de los directores ejecutivos más importantes del país. En 1968, se presentaba como un competidor destacado a la candidatura presidencial del Partido Republicano. Gracias a esta campaña presidencial, sabemos exactamente cuánto dinero ganaba George Romney durante sus años como director ejecutivo. Sus declaraciones de impuestos, dadas a conocer voluntariamente a la revista Look, revelaron que Romney había conseguido una media de alrededor de 275.000 de dólares al año como máximo ejecutivo de American Motors, el equivalente ajustado por la inflación a un poco menos de dos millones de dólares en 2008, año en que Mitt Romney, hijo de George, hizo su primera apuesta para la nominación a la presidencia republicana.[13]
Mitt no había seguido los pasos de su padre en el negocio de los automóviles. En su propio camino hacia el éxito, decidió dedicarse a los tejemanejes como ejecutivo de capital de inversión. Y alcanzó la fortuna… Tras catorce años como director ejecutivo de Bain Capital, informaba TheNew York Times a finales de 2007, Mitt había conseguido un patrimonio personal de casi 350 millones de dólares.[14] El padre de Mitt, George, habría tenido que trabajar más de doscientos años, pagando los impuestos y gastos correspondientes, para amasar una fortuna de esas dimensiones.
Los superricos de nuestro siglo XXI no tienen problemas para racionalizar sus fortunas. Consideran que sus millones son una justa recompensa por su éxito dentro del mercado libre. Gracias a este éxito, continúa su historia, crean puestos de trabajo y alimentan a muchas familias. Cualquier movimiento que busque distribuir la riqueza de los millonarios, como nos aseguran sus publicistas, sería una tontería y fracasaría en la redistribución de cualquier cosa, excepto la decepción. Cualquier persona que argumente lo contrario se merece el mayor desprecio de nuestra sociedad.
Entre los defensores de las grandes fortunas, ese desprecio tiene una larga historia y está presente en ambos partidos políticos.
«Exprimir a los ricos —opinaba el representante William Robert Wood, presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, en un discurso en 1925— ha sido el pasatiempo favorito de los políticos charlatanes desde los albores de la historia».
«Los impuestos elevados para los ricos y las empresas —añadía Wood— estrangulan los negocios, actúan como un peso muerto para el comercio y paran los pies a la industria», provocando tiempos difíciles para todos, incluidos los pobres, «como resultado lógico e inevitable».[15]
El senador Joseph Robinson, de Arkansas, líder en el Senado del Partido Demócrata los primeros días de la Gran Depresión, emuló al republicano Wood.
«En mi humilde opinión —dijo el poderoso demócrata a la prensa en 1931—, los impuestos no deberían incrementarse para favorecer la distribución de la riqueza o para reducir las fortunas, sino únicamente con el fin de obtener ingresos. Cobrar impuestos con un objetivo distinto de ese se acerca a la confiscación».
El año en que Robinson hizo ese comentario, los contribuyentes ricos se enfrentaron a un impuesto federal del 25 por ciento en los ingresos de más de cien mil dólares. Robinson no podía imaginar que la tasa impositiva máxima sobre los ingresos de los ricos subiría más sin riesgo.
«En general, se entiende—explicaba— que hay un límite en la tasa que se puede imponer para no frenar la inversión y la producción».[16]
Las décadas centrales del siglo xx demostrarían que el senador Robinson y sus colegas, todos ellos grandes amigos de los ricos, se equivocaban de manera lamentable. Los niveles de «inversión y producción» se mantuvieron tan fuertes que incluso batieron récords a lo largo de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que la tasa de impuesto federal rondaba en torno al 90 por ciento, muy por encima del triple de la tasa del 25 por ciento que Robinson consideraba un «límite» prudente de impuestos para los ricos.
Para que quede claro, debo subrayar que la verdad era que ningún contribuyente rico pagó el 90 por ciento de sus ingresos totales en impuestos. En el Estados Unidos de mediados de siglo, las tasas de impuestos tan altas solo se aplicaban a las rentas que estaban por encima de unos umbrales de ingresos específicos. En 1961, por ejemplo, los ingresos de una pareja casada superiores a cuatrocientos mil dólares se enfrentaban a un tipo impositivo del 91 por ciento. En los ingresos por debajo de esa cifra, las tasas impositivas se reducían de manera constante, desde el 90 por ciento en cantidades entre terscientos y cuatrocientos mil dólares al 20 por ciento sobre los ingresos por debajo de cuatro mil dólares después de las deducciones estándar.[17] Y los ricos, tanto entonces como ahora, también disfrutaron de una gran variedad de lagunas del código tributario que redujeron esas tasas aún más.
Pero los ricos de mediados de siglo en Norteamérica, incluso con estas lagunas, abonaron una parte sustancial de sus ingresos totales en impuestos federales. En 1961, los contribuyentes que presentaban los cuatrocientos ingresos finales más altos de la nación declararon, en dólares actuales, una media de 14 millones de dólares en ingresos. Pagaron, de media, un 42,4 por ciento de estos 14 millones en el impuesto federal sobre la renta.[18] Demos un poco de perspectiva a esta cifra. Durante el año de la Gran Recesión, 2009, el año más reciente con cifras del IRS, la media de ingresos de nuestras cuatrocientas mayores rentas fue de 202,4 millones dólares y pagaron solo el 19,9 por ciento de ellos en impuesto federal sobre la renta.[19] En otras palabras, después de ajustar por la inflación, los cuatrocientos primeros de nuestros días están llevándose a casa casi quince veces más ingresos que los ricos de hace medio siglo y pagan más de dos veces menos de esos ingresos en impuestos federales.
En la vida política estadounidense actual, ningún líder político nacional está abogando porque dupliquemos las tasas de impuestos federales actuales sobre los superricos de nuestra nación. Ningún líder electo importante está defendiendo la idea de subir los impuestos a los ricos como una medida válida. Esas tasas impositivas más altas que los estadounidenses ricos pagaron en los años cincuenta y sesenta se han desvanecido en la neblina de la historia. La sabiduría convencional contemporánea nos hace pensar que nuestra economía empeoraría si nuestros ricos se enfrentaran a tipos impositivos estratosféricos de hasta el 90 por ciento.
Pero la economía de Estados Unidos no empeoró a mediados de siglo. La economía de Estados Unidos funcionó muy bien, especialmente para los estadounidenses normales y corrientes. En los años cincuenta, estos estadounidenses normales y corrientes se convirtieron en algo jamás visto en toda la historia, una clase media masiva. Vivían en una sociedad donde la mayoría de la población podía permitirse vivir con seguridad y comodidades.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, estos aspectos básicos habían afectado solo a quienes desempeñaban las ocupaciones de la clase media tradicional. Los médicos, los abogados, los comerciantes, los clérigos y similares ocupaban un estrato demográfico muy estrecho entre los ricos situados en la cumbre económica de Estados Unidos y la gran masa de estadounidenses situados en la base económica. Esta mayoría pobre no tenía prácticamente ningún ingreso extraordinario. La mayor parte del dinero que ganaban estos estadounidenses iba destinados a la alimentación y la vivienda, la supervivencia básica.
Las familias pertenecientes a la relativamente pequeña clase media de principios del siglo XX, a diferencia de la mayoría pobre, podían darse el lujo de ir de vacaciones. Podían comer en restaurantes. Sus hijos tenían la posibilidad de estudiar en la universidad. Contaban con bastante tiempo libre de manera regular. Ahorraban lo suficiente como para asegurarse una vejez tranquila. La mayoría de los estadounidenses que vivió antes de la década de 1940 no disfrutaba de ninguna de estas comodidades de la clase media. Su trabajo enriquecía a los que ya eran ricos y no a sus propias familias. Esa injusticia, esa desigualdad, parecía formar parte de la manera como las cosas siempre habían sido. Y como siempre serían.
A finales de los años treinta, pocos estadounidenses conocían cómo era la vida en la cumbre de su desigual nación mejor que Herbert Claiborne Pell Jr. Este hombre de sangre azul podía trazar su árbol de familia —y su fortuna— a lo largo de una docena de generaciones. Pell había cumplido dieciséis años en 1900 y pasó una buena parte de ese año histórico disfrutando de un gran viaje por Europa, un rito de paso típico de los jóvenes de su edad y recursos. En 1938, Pell miraría al pasado, a sus años de formación, en un ensayo en la North American Review, la revista literaria más respetada de la nación.
«Recuerdo que fui a un baile en Nueva York que tuvo lugar en una casa particular. Cada uno de los trescientos invitados pudimos degustar un pato salvaje exquisito y toda la comida, desde la sopa a los helados, se había preparado en la cocina de aquella misma casa —escribió—. Cosas semejantes no eran raras por aquel entonces».[20]
Pero este tipo de cosas, predijo Pell, serían extremadamente raras en la nueva era que veía venir. Pell, por entonces diplomático y excongresista, consideraba que era una «mera locura imaginar que vamos a ser capaces de mantener una sociedad con esa enorme diferencia entre el pobre y el rico que ha existido hasta ahora». En el futuro, predijo, los estadounidenses «más prósperos» solo serán capaces de mantener su «comodidad material» actuando «rápidamente» para aumentar el nivel de vida de los pobres.
«Esto no se puede hacer —advirtió a sus acomodados lectores— sin el sacrificio de algunos lujos personales y privados».
Pero ese sacrificio, añadió Pell inmediatamente, recompensaría las molestias que los adinerados podían tener que soportar. Una «distribución más equitativa» de la riqueza de la sociedad «dará lugar a unas metas más altas en la vida».
«La vida dentro de unos años será algo distinto de lo que es o ha sido —advirtió Pell—. Las personas ansiosas por destacar ante sus amigos se encontrarán con que no pueden hacerlo con champán, yates ni con cenas de siete platos».
Norteamérica algún día ayudará al mundo a alcanzar «una mayor felicidad para la humanidad», concluyó, pero solo si nuestros líderes pasan «a promover una distribución de los productos materiales mucho más amplia de lo que han sido distribuidos en el pasado».
Pell escribió estas palabras casi una década después del comienzo de la Gran Depresión. En ese momento, algunos de sus colegas ricos compartían su preferencia por una mayor igualdad. Y no muchos estadounidenses, fuera cual fuera su nivel de ingresos, compartían el optimismo de Pell sobre el «aumento de la felicidad» que él veía venir. La depresión había llegado a situarse como un elemento permanente de la vida económica moderna de Estados Unidos. Sin embargo, la predicción de Pell sobre una Norteamérica más igualitaria, fuerte y feliz, en gran parte, se haría realidad… y ocurrió en una sola generación.
¿Cómo podría volver a producirse una transformación fundamental tan pronto? Posteriormente, algunos inteligentes analistas señalarían que este fantástico cambio social se debía a la sacudida que la Segunda Guerra Mundial había dado a la economía de Estados Unidos. Este costoso conflicto, que vino pisando los talones de la Gran Depresión, golpeó a los ricos de Norteamérica e hizo de algunas alternativas políticas antaño impensables, como los fuertes impuestos a los ricos, algo concebible e inevitablemente necesario.
Pero los grandes shocks en un sistema social desigual, como ahora sabemos, no se traducen automáticamente en reveses para el más rico de la sociedad. Desde que comenzó el siglo XXI, como estadounidenses, hemos sufrido varios shocks: los mortales ataques terroristas, las guerras de miles de millones de dólares y la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. Sin embargo, como nación, no solo no hemos ganado en igualdad, sino que hemos perdido mucha. De hecho, nos hemos convertido en una nación que refleja casi exactamente la situación de la Norteamérica que existía antes del «gran cambio» de Frederick Lewis Allen, una nación donde las familias medias luchaban por su seguridad, mientras que los ricos continuaban viviendo, contra viento y marea, cada vez con mayor fortuna.
Entonces, ¿dónde nos deja esto? Si el enorme shock de la Gran Depresión seguida de la guerra mundial no generó el gran cambio del que hablaba Allen, ¿a qué se debió tamaño cambio?
Estas páginas sostienen que un movimiento construyó este enorme cambio, un movimiento de hombres y mujeres de diversas tendencias políticas y diferentes situaciones económicas que arrancó en el año 1900. Los activistas que iniciaron este movimiento compartían poco más que la aversión contra la concentración de la riqueza y el poder que veían a su alrededor. Tendrían que luchar más de medio siglo para recortar esa riqueza y limitar ese poder. En los años cuarenta y cincuenta, triunfaron.
La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial supusieron una oportunidad para alcanzar una mayor igualdad, pero nosotros, como nación, tuvimos la capacidad de aprovechar esa oportunidad solo porque los igualitaristas de Estados Unidos habían luchado, década tras década, para colocar y mantener ante nosotros una visión convincente de una sociedad más igualitaria, de una sociedad mejor. Esta visión sostenía que Estados Unidos nunca sería una sociedad verdaderamente digna si algunos estadounidenses tenían muy poco y otros mucho. Una buena sociedad tenía tanto que subir de nivel de vida de los pobres como reducir el nivel de vida de los ricos. Si queríamos decencia, teníamos que atacar la desigualdad en ambos extremos. Tuvimos que cuestionar, como Joseph Pulitzer, el famoso editor de revistas, señalaría en 1907, tanto la «pobreza depredadora» como la «plutocracia depredadora».[21]
Millones de estadounidenses abrigarían esta concepción en su corazón durante la primera mitad del siglo XX. Y de la protesta callejera y la acción legislativa de esta visión tan viva, como señala el economista Robert Kuttner, surgirían un conjunto de «instituciones de igualación que moderaron la tendencia de la economía del laissez-faire para desarrollar una distribución de los ingresos entre los extremos».[22] Estas instituciones estuvieron equilibrando cuanto pudieron desde mediados de siglo: la Seguridad Social y la prestación por desempleo, los préstamos de la Administración Federal de la Vivienda, [Federal Housing Administration (FHA)] y la regulación bancaria, la Autoridad del Valle del Tennessee (TVA) y redes de colegios y universidades públicas por todo el estado. Todas estas instituciones y muchas más ayudaron a moldear a una nueva clase media en Norteamérica, pero dos destacan por su importancia e impacto.
La primera de esta magnífica pareja institucional: un sistema de elevados tipos impositivos progresivos que colocaban la mayor parte de la presión fiscal sobre los más capaces de soportarla. La segunda: una importante presencia sindical en los puestos de trabajo de todo Estados Unidos. El sistema fiscal financió los servicios públicos que permitían la entrada en la nueva y masiva clase media estadounidense. La presencia sindical obligó a los empresarios a compartir la riqueza que la economía de posguerra estaba creando. Juntos, complementándose entre sí, los sindicatos y los impuestos progresivos impidieron la acumulación de fortunas particulares lo suficientemente poderosas como para sabotear el nuevo orden del país basado en la clase media.
Este triunfo igualitario no se limitó a Estados Unidos. Las clases medias dominantes emergieron en la mitad del siglo XX en todo el mundo, en Japón, Canadá y toda Europa, pero sí fue Estados Unidos el país que encabezó la marcha. Antaño establecimos el ritmo sobre las normas de la decencia social. Ya no es así. En casi todos los principales parámetros de referencia, desde la esperanza de vida hasta la movilidad social, Estados Unidos actualmente se encuentra sustancialmente por detrás de cualquier otra nación desarrollada importante. En gran parte de Europa, detalla el analista social Steven Hill, las familias normales y corrientes disfrutan de bajas por maternidad, de educación universitaria gratuita y de asistencia doméstica para ancianos, lujos, todos estos, casi inexistentes en Estados Unidos.[23]
Hill da conferencias en Europa. En una reciente visita, estuvo hablando con un austriaco en la hermosa ciudad de Salzburgo.[24]
«Me pregunto si se puede imaginar —le dijo el austriaco— lo que significa vivir en un país donde todas las personas tienen sanidad pública. Y una jubilación decente. Y guardería, permiso por paternidad y baja por enfermedad, educación, vacaciones, reconversión laboral. Ser fontanero, carpintero, taxista, camarera, ejecutivo, vendedor, científico, músico, poeta, enfermera, de todas las edades, ingresos, raza, sexo, lo que sea, y no tener que preocuparse por todas esas necesidades básicas.»
«Estados Unidos, un país tan rico —continuó el exasperado austriaco—, ¿por qué no facilita estas cosas a su población?».
Deberíamos sentirnos aún más exasperados que ese austriaco. Seguimos siendo un país increíblemente rico. Nuestra producción económica total se ha duplicado en los últimos treinta años.[25] Sin embargo, las familias de clase media están sufriendo y el número de familias en situación de extrema pobreza está aumentando. En California, antaño la tierra prometida de nuestra clase media, las prisiones representan una proporción del presupuesto estatal mayor que la educación superior.[26]
¿Qué ha salido mal? Nos hemos dejado convertir en personas inaceptablemente desiguales.
Hace medio siglo, compartimos nuestra riqueza y prosperamos con el reparto. Este reparto se frenó en los años setenta y más tarde se detuvo en los ochenta. Desde entonces la riqueza ha engordado los bolsillos más privilegiados de nuestro país.
En 1970, un profesor recién contratado por una escuela pública de la ciudad de Nueva York se llevaba a casa tan solo dos mil dólares al año menos que un abogado de Wall Street recién contratado. Cuatro décadas más tarde, ese mismo abogado tendría una media, según un estudio de la consultoría de negocios McKinsey, de 115.000 dólares más que ese nuevo maestro.[27]
Los gigantes de Wall Street que contrataban a estos abogados, mientras tanto, estaban amasando unas fortunas que no tenían precedente histórico. En 2001, un importante diario económico de Wall Street comenzó a registrar los ingresos anuales de los gestores de fondos de inversión. Estos gestores manejan un conjunto de fondos de inversión abiertos exclusivamente a inversores muy ricos. Suelen cobrar a los inversores una tasa del 2 por ciento del dinero invertido y reclaman un 20 por cien adicional por las ganancias de inversión que generan.
En 2002, un gestor de fondos de inversión necesitaba conseguir treinta millones de dólares para entrar a formar parte de las filas de los 25 ejecutivos más generosamente remunerados de la industria.[28] En el año 2010, el nivel de entrada en el grupo superior de 25 del fondo de cobertura había ascendido a 210 millones de dólares. Todos juntos, esos 25 inversores sumaban 2.800 millones de dólares en 2003. En 2007, el año anterior a la crisis de la industria financiera, el grupo de 25 ascendió a 22.300 millones de dólares, con una media de casi 900 millones cada uno. Esa media caería a menos de 500 millones de dólares en 2008, pero rápidamente se recuperó. En 2010, año en el que el desempleo alcanzó los dos dígitos, los mejores 25 ejecutivos de la industria de fondos de inversión presentaban una media de 882,8 millones de dólares cada uno.
La mayoría de los ricos de Estados Unidos, no solo los gestores de fondos de alto riesgo, se había recuperado perfectamente de la Gran Recesión. En el año 1962, señala la analista del Instituto de Política Económica Sylvia Allegretto, el 1 por ciento más rico de los hogares estadounidenses tenía 125 veces más valor neto —activos menos deudas— que una familia media norteamericana. En 2009, la brecha entre el tramo superior y las familias medias era de 225, «la distancia más alta de la historia».[29]
Los ricos de Norteamérica nunca habían sido tan ricos a lo largo de la historia en relación con cualquier otro estadounidense que viviera esa misma época, tampoco tan dominantes políticamente. Nuestros expertos rara vez señalan esta dominación. Tienden, en cambio, a hablar sin parar sobre el colapso. Pero los ricos no parecen tener muchos problemas para conseguir que nuestro sistema político, supuestamente colapsado, oscile alegremente.
En 2003, por ejemplo, los directores ejecutivos de la industria farmacéutica estaban cobrando tanto por los medicamentos recetados que las personas mayores no podían permitirse el lujo de comprarlos. La solución del dirigente ejecutivo de Big Pharma a este dilema fue la siguiente: que el gobierno federal diera a los ancianos dinero de los impuestos para comprar medicamentos, prohibir el Medicare por negociar los precios de los medicamentos a la baja y evitar que los estadounidenses importen medicamentos de bajo coste desde Canadá o cualquier otro lugar. Los legisladores consideraron este paquete de medidas una idea genial. Y las aprobaron.
En 2005, los bancos y las compañías de tarjetas de crédito requerían un arreglo político similar. Los estadounidenses medios no podían permitirse el lujo de pagar las rígidas tarifas que la industria financiera estaba cobrando por los préstamos y las deudas derivadas del uso de las tarjetas de crédito. Estaban declarándose en bancarrota a un ritmo récord y negando a los bancos intereses usurarios durante el proceso. La mejor idea de la industria financiera fue la siguiente: que el Congreso hiciera más difícil para los estadounidenses normales y corrientes declararse en quiebra. Para el Congreso, este aspecto parecía otro elemento que debía ser objeto de regulación. Las aguas se abrieron. La «reforma» de la bancarrota se elevó a rango de ley.
Pero la idea más grande de todas —para los ricos y poderosos de Norteamérica— llegaría tres años después. En 2008, la desregulación de la industria financiera que Wall Street había impulsado a través del Congreso la década anterior provocaría un colapso de la industria financiera que aplastó a dos gigantes de la banca de Wall Street y amenazó con acabar con una buena parte de los supervivientes. La solución preferida por la industria fue la siguiente: un rescate de los contribuyentes que mantendría a Wall Street flotando en la superficie y dejaría que los propietarios comunes de viviendas se ahogaran en esas aguas. El Congreso dio a los banqueros de Wall Street casi todo lo que pedían. En el año 2010, los bonos de las altas finanzas y los beneficios empresariales regresaban de vuelta a los niveles previos al colapso. Los economistas ortodoxos señalarían el regreso como el final de la Gran Recesión.
«Hacer que la gente más rica sea aún más rica no es una recuperación —señaló el analista político progresista Jim Hightower—. Es un robo».[30]
El robo se convertiría en una extorsión los días finales de 2010, cuando los republicanos del Congreso pidieron una prórroga de dos años en las reducciones de impuestos para los contribuyentes ricos, originalmente promulgada en 2001 y 2003, a cambio de una prórroga de un año de prestación federal por desempleo. Los demócratas en el Congreso, apoyados por el presidente Obama, estuvieron de acuerdo. No teníamos otra opción, explicaron los partidarios demócratas del trato. Teníamos que proteger a los desempleados.
Pero los desempleados no tardarían en ver reducida su protección destruida. A principios de 2011, los legisladores de Michigan votaron para recortar el tiempo en cuyo transcurso cualquier persona desempleada puede recibir cheques por desempleo de veintiséis a veinte semanas.[31] En Florida, los legisladores apoyaron un límite de doce semanas.[32] Los ricos, por su parte, podrían disfrutar de todos los beneficios de las rebajas de diciembre. Para los contribuyentes que ganaban más de un millón de dólares al año, el acuerdo significaría un promedio de 2.686 dólares a la semana de ahorro en impuestos personales.[33] El cheque semanal de desempleo máximo en Michigan ascendía a 362 dólares.
En medio de todos estos acuerdos desalentadores que tuvieron lugar en el Capitolio, el periodista William Greider —observador cercano de los juegos a los que los ricos se dedican desde que cubrió la Casa Blanca con Reagan como presidente para TheWashington Post a principios de los años ochenta— le preguntó a una amiga sobre los beneficios del «lío actual en Washington».
«Cualquiera que sea la cuestión —respondió—, los chicos ricos siempre saldrán ganando».[34]
Pero no es así. O al menos no siempre. Los chicos ricos no ganaron la épica lucha que ocupó la primera mitad del siglo XX. Ganaron los estadounidenses normales y corrientes. Ellos triunfaron sobre la plutocracia. Las siguientes páginas contarán su historia.
Esa historia comienza en el arranque del siglo XX, en el momento de mayor éxito de la plutocracia. En 1900, por fin los plutócratas de Estados Unidos parecían tener todo bajo control. Analizaremos el mundo salvajemente desigual que estos plutócratas construyeron al tiempo que consolidaron su poder —y ampliaron su fortuna— a expensas de los estadounidenses medios.
El contraataque de estos estadounidenses normales y corrientes llegaría rápidamente. Veremos cómo y por qué la oposición a las grandes concentraciones de riqueza privada ganó un mayor impulso en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Luego pasaremos a la guerra en sí misma, un conflicto global que reforzó el asalto contra la plutocracia, pero también lo debilitó. Dibujaremos la turbulenta trayectoria de los años de la guerra y los años veinte, una década de privilegios plutocráticos resurgentes que llevaría a Estados Unidos a un cataclismo económico.
De la devastación resultante emergería en la década de 1930 otro gran asalto contra el poder plutocrático. Profundizaremos en las estrategias y las ideas de quienes lucharon una guerra de clases durante la Gran Depresión. Detallaremos la forma en que, en última instancia, no estuvieron a la altura hasta que otra guerra mundial abrió nuevas oportunidades para desafiar a los ricos de Norteamérica con mayor intensidad que hasta entonces.
Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses normales y corrientes aprovecharon estas nuevas oportunidades. Dieron forma a un mundo de posguerra donde los ricos ya no sujetaban la economía de la nación —ni la política— con sus tenazas. Estos estadounidenses de clase media recibirían la ayuda de un aliado inesperado: un número importante de aquellos mismos ricos. Presentaremos a estos ricos igualitaristas e investigaremos lo que hay detrás de su compromiso con una Norteamérica mucho más igualitaria.
Esa Norteamérica más igualitaria, una Norteamérica de la clase media, surgiría de una fusión integrada por los sindicatos y los impuestos progresivos. Perfilaremos cómo eran las nuevas vidas de la emergente clase media de Estados Unidos construidas sobre esta base. Describiremos a esta nueva clase media norteamericana en todo su esplendor y con todas sus contradicciones internas. Mostraremos cómo estas contradicciones terminarían por agrietar las bases de la clase media de Estados Unidos y marcarían el inicio de lo que sería una restauración plutocrática asombrosamente profunda.
¿Y si esta restauración se mantiene, si nuestros ricos son cada vez más ricos? ¿Qué pasará entonces con Estados Unidos? Nuestra historia terminará con estas preguntas… y con algunas respuestas que la historia que se cuenta en estas páginas parece sugerirnos.
[1] Frederick Lewis Allen, The Big Change: America Transforms Itself, 1900-1950 (Nueva York: Harper & Brothers, 1952), p. 27.
[2]Stuart Chase, The Most Probable World (New York: Harper & Row, 1968), p. 8.
[3]Stuart Chase, Live and Let Live: A Program for Americans (Nueva York: Harper & Brothers, 1960), p. 30.
[4]Chase, Live and Let Live, p. 29.
[5] Kenneth Lamott, The Moneymakers: The Great Big New Rich in America (Boston, MA: Little, Brown and Company, 1969), p. 294.
[6] Lamott, The Moneymakers, p. 306.
[7] Seguimos el trabajo de economistas pioneros como Emmanuel Saez y Thomas Piketty. Véase su «Income Inequality in the United States, 1913-1998», Quarterly Journal of Economics 118, nº 1 (2003), pp. 1-39. Véase también una version ampliada y actualizada, publicada en A. B. Atkinson y T. Piketty (eds.), Top Incomes Over the Twentieth Century: A Contrast between European and English-Speaking Countries (Nueva York: Oxford University Press, 2007). Tablas y gráficos actualizados en 2010 y en formato Excel (marzo 2012), http://elsa.berkeley.edu/~saez/TabFig2010.xls.
[8] C. Wright Mills, The Power Elite (Nueva York: Oxford University Press, 1956), p. 148.
[9] Simon Kuznets, «Economic Growth and Income Inequality», American Economic Review, marzo de 1955.
[10] Saez y Piketty, «Income Inequality in the United States».
[11]The 400 Individual Income Tax Returns Reporting the Highest Adjusted Gross Incomes Each Year, 1992-2007 (Washington, DC: Internal Revenue Service), http://www.irs. gov/pub/irs-soi/07intop400.pdf.
[12] El IRS no ha publicado datos oficiales de las cuatrocientas mayores rentas de cualquier año antes de 1992. Sin embargo, unas cantidades comparables, de los 427 superiores en 1955, aparecen en: Janet McCubbin y Fritz Scheuren, «Individual Income Tax Shares and Average Tax Rates, 1951–1986», Statistics of Income Bulletin (primavera de 1989).
[13] David Leonhardt, «2 Candidates, 2 Fortunes, 2 Views of Wealth», The New York Times, 23 de diciembre de 2007.
[14] Leonhardt, «2 Candidates, 2 Fortunes, 2 Views of Wealth».
[15] «“Soaking Rich” Opposed», Los Angeles Times, 21 de noviembre de 1925.
[16] Edward Folliard, «Robinson Raps Higher Levy on Large Incomes», The Washington Post, 22 de noviembre de 1931.
[17] «Historical Individual Income Tax Parameters», Tax Policy Center, 19 enero de 2011, http://www.taxpolicycenter.org/taxfacts/displayafact.cfm?DocID=543&Topic2id=30&Topic3id=38.
[18] Estas cifras, para ser precisos, se refieren a los 398 primeros en 1961. Véase McCubbin y Scheuren, «Individual Income Tax Shares and Average Tax Rates».
[19]The 400 Individual Income Tax Returns Reporting the Highest Adjusted Gross Incomes Each Year, 1992–2009 (Washington, DC: Internal Revenue Service, 6 de junio de 2012), http://www.irs.gov/pub/irs-soi/09intop400.pdf.
[20]Herbert Pell, «A Contented Bourgeois», North American Review (verano de 1938).
[21] Denis Brian, Pulitzer: A Life (Nueva York: John Wiley & Sons, 2001), p. 1.
[22] Robert Kuttner, The Squandering of America: How the Failure of Our Politics Undermine Our Prosperity (Nueva York: Alfred A. Knopf, 2007), p. 47.
[23] Steven Hill, Europe’s Promise: Why the European Way Is the Best Hope in an Insecure Age (Berkeley: University of California Press, 2010), p. 92.
[24] Hill, Europe’s Promise, p. 365.
[25] Kuttner, The Squandering of America, p. 4.
[26] Michael Perelman, The Confiscation of American Prosperity: From Right-Wing Extremism and Economic Ideology to the Next Great Depression (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2007), p. 120.
[27] Nicholas Kristof, «Pay Teachers More», The New York Times, 12 de marzo de 2011.
[28] «America’s Billion-Dollar-a-Year Men», Too Much, Institute for Policy Studies (2 de abril de 2011), http://toomuchonline.org/americas-billion-dollar-a-year-men/.
[29] Sylvia Allegretto, «The State of Working America’s Wealth, 2011», Economic Policy Institute (23 de marzo de 2011), http://www.epi.org/publications/entry/the_state_of_working_americas_wealth_2011.
[30] Jim Hightower, «Rich Lawmakers Take Country Back by Making Wealthy Even Wealthier», Lubbock Avalanche-Journal, 26 marzo 2011, http://lubbockonline.com/columnists/2011-03-26hightower-rich-lawmakers-take-country-back-making wealthy-even-wealthier.
[31]Peter Whoriskey y Michael Fletcher, «Michigan First to Act as States Weigh Reductions in Unemployment Benefits», The Washington Post, 24 de marzo de 2011.
[32] Michael Fletcher, «GOP Revamps State, Local Agendas», The Washington Post, 25 de marzo de 2011.
[33] «Compromise Agreement on Taxes», Tax Policy Center, http://www.taxpolicycenter.org/taxtopics/Compromise_Agreement_Taxes.cfm.
[34] William Greider, «The End of New Deal Liberalism», Nation, 24 de enero de 2011.
01
La triunfante plutocracia
En la década de 1890, millones de estadounidenses se rebelaron contra la política al uso. Se levantaron contra lo que llamaban la «plutocracia», el gobierno de los señores del dinero que habían llegado a controlar a los dos principales partidos políticos del país. Estos norteamericanos crearon su propio partido político y este nuevo Partido del Pueblo —los populistas, como serían conocidos sus miembros— participó en las elecciones de todo el Sur y el Oeste del país. Los candidatos populistas no solo se presentaron como una señal de protesta, sino que se presentaron para ganar. Y de 1892 y 1894 muchos consiguieron la victoria en las elecciones. Los populistas pronto sirvieron como cargos públicos municipales, como legisladores estatales, como gobernadores, como congresistas e incluso como senadores de Estados Unidos.
En 1896, los populistas apuntarían todavía más alto. Ese año, los demócratas dieron su candidatura presidencial a un antiguo miembro del Congreso, un joven agitador de Nebraska que había ganado por primera vez la atención nacional al presentar en el Congreso una propuesta de impuesto a las rentas altas. Los populistas harían a William Jennings Bryan su candidato y esa decisión prepararía el escenario para las elecciones presidenciales más cruciales de Norteamérica desde la Guerra Civil. Por un lado, los enormemente ricos de la nación, los titanes de los mayores imperios industriales jamás vistos en todo el mundo. Por otro lado, los estadounidenses normales y corrientes, trabajadores y agricultores que habían pasado el último cuarto de siglo luchando contra esos imperios en las urnas, en los piquetes, en batallas campales contra los ejércitos de esquiroles.
Los populistas intuían que podían ganar esas elecciones históricas. Los plutócratas sabían que no podían permitirse perderlas. En octubre de 1896, apenas unas semanas antes de la votación, el futuro secretario de Estado de Estados Unidos John Hay escribió desde su casa, en Cleveland, que los propietarios locales se sentían atemorizados por creer que terminarían siendo colgados de los postes de luz al día siguiente de la celebración de las elecciones si Bryan resultaba vencedor.[35]
Para prevenir este desastre inminente, los ricos de Norteamérica abrirían sus carteras como jamás habían hecho. El gasto total en la campaña presidencial de 1896 llegaría a cuadruplicar el nivel de gasto de las carreras presidenciales que se realizarían en las siguientes once décadas. En el año 2008, poco más de una moneda de diez centavos de cada mil dólares gastados en bienes y servicios —nuestro producto interior bruto — fue destinada a la campaña presidencial. En 1896, los gastos de la campaña presidencial supusieron sesenta centavos de cada mil dólares del PIB de América.[36] Y más del 90 por ciento de ese dinero fue destinado a promover la elección del candidato al que los plutócratas veían como su salvador, el republicano William McKinley.
McKinley ganó. William Jennings Bryan se mantuvo en las encuestas lo suficiente como para lograr unas votaciones ajustadas, pero McKinley arrasó en el Norte y consiguió una cómoda mayoría electoral en los colegios. Los plutócratas de la nación, lamentaba el senador de Dakota del Sur Richard Pettigrew, «pusieron muchos millones para comprar y corromper a los votantes del país y para derrotar a Bryan, a fin de poder seguir concentrando el trabajo duro del pueblo estadounidense en las manos de unos pocos».[37]
Los ricos de Norteamérica habían aplastado a los populistas. Se gastaron cantidades millonarias. Los populistas, en su mayoría gentes procedentes del medio rural, no tenían millones que gastar. Y tras su aplastante derrota de 1896, ya no tenían futuro. El Partido del Pueblo se desmoronó. Casi desapareció. Casi de la noche a la mañana.
Para los ricos de Norteamérica, las señales reflejaban el comienzo de un nuevo siglo glorioso. Las personas acomodadas se sintieron preparadas para forjar una Norteamérica de libertad para siempre… para ellas mismas. Tan solo debían rematar unas operaciones políticas de ajuste. Unas operaciones de ajuste importantes. Los plutócratas tenían un mensaje que enviar… Los guardianes del orden económico natural de Norteamérica querían que la nación supiera que ya no tolerarían ninguna conducta política desviada. Quienes fueran lo suficientemente valientes como para desobedecer sufrirían las consecuencias. Estos hombres acomodados llegarían a ellos desde sus reductos de Wall Street y tumbarían sus estúpidas ideas, en cualquier lugar que se encontrasen. Incluso en Dakota del Sur.
El senador Richard Pettigrew había vivido en Dakota del Sur desde 1869, antes de que aquel territorio se constituyera como estado. Había ayudado a explorar el territorio para el gobierno federal, después había abierto un despacho de abogados y se había convertido en el primer miembro del Senado de Estados Unidos de su estado en 1889. Hijo de abolicionistas, Pettigrew llegó a Washington como orgulloso republicano, pero rompió con su partido en 1896. No podía soportar a los hombres de negocios detrás de McKinley. Después de la elección de McKinley, Pettigrew inició una rebelión de republicanos renegados y apoyó enérgicamente la campaña a favor de Bryan.[38]
Después de la victoria de McKinley, Pettigrew siguió adelante contra los plutócratas vencedores. En el Senado, atacó los grandes «acuerdos» de las ferroviarias que «estaban robando tanto al gobierno como al pueblo de Estados Unidos». Las ferroviarias, documentaba detalladamente Pettigrew, estaban alquilando vagones de correo para el Tío Sam por 6.000 dólares al año, el doble de lo que lo que les costaba a ellos comprarlos, y ganando decenas de millones más gracias al trueque de una fortuna que poseían a cambio de unos acres públicos muy codiciados.[39] La legislación que Pettigrew introdujo para proteger las tierras federales «de caer en las garras de la minoría» no iría a ninguna parte en la sesión del Senado de 1898.[40] Aquel senador de Dakota del Sur pecaba de optimista. Sus años como senador acabaron convenciéndolo de que «el poder sobre la vida pública estadounidense, ya sea económico, social o político, estaba en manos de los ricos».[41]
A partir de entonces, los ricos silenciarían a Richard Pettigrew. Mark Hanna, el fabricante de Ohio que se consideraba la mente que había detrás de la victoria de McKinley, se encargaría de ello. Hanna había sido el presidente del Comité Nacional Republicano durante la campaña de 1896 y al año siguiente había entrado en el Senado de Estados Unidos. Desde su nuevo asiento en el Senado, Hanna utilizó a Pettigrew como ejemplo. Se encargó de borrar los irritantes restos de la resistencia de 1896. Él completaría el triunfo de la plutocracia.
En 1900, con Pettigrew como candidato para la reelección para un tercer mandato en el Senado, Hanna consiguió medio millón de dólares para derrotar a los que renegaron de los republicanos, muchísimo dinero para un estado con menos de cien mil votantes... La mayor parte del dinero de la campaña de Hanna provenía de las ferroviarias, de donde también procedían unas «cajas con billetes gratuitos» para que el Comité de Estado Republicano de Dakota del Sur viajara libremente durante la campaña. Hanna no dejó nada al azar. Se presentó en la escasamente poblada Dakota del Sur en persona, en un tren especial que las ferroviarias habían dispuesto a conciencia. La fluidez de su dinero, mientras tanto, convirtió a los banqueros de la región en una red de compra de votos. Los agricultores que iban a la ciudad a por provisiones serían guiados a las oficinas de los bancos, se les entregaría unos billetes, y se les prometía unos pocos más si Pettigrew perdía el apoyo del condado.[42]
Meses antes de las elecciones, Hanna había enviado funcionarios políticos a Dakota del Sur para medir la popularidad de Pettigrew. Sus encuestas le daban a este una cómoda ventaja. Para el día de las elecciones, Hanna había comprado la mayoría. Pettigrew perdió estrepitosamente. El senador no vio venir la derrota.
«He subestimado los recursos de los intereses empresariales —reflexionó Pettigrew años más tarde—, he sobrestimado las posibilidades de la naturaleza humana común».
Los principales políticos del Partido Republicano y del Partido Demócrata se habían pasado las décadas posteriores a la Guerra Civil doblegándose vilmente ante los «intereses empresariales». Sus campañas electorales habían relegado los asuntos reales —la explotación económica, por poner uno— y, en su lugar, habían explotado cínicamente las animadversiones raciales, religiosas y regionales del país. Los populistas se habían negado a jugar a ese juego. Concentraron su fuego en la gran brecha existente en Estados Unidos entre los que vivían «en espléndidas mansiones, en magníficos palacios» y «las grandes masas, los trabajadores de la nación».
«La rápida concentración de la riqueza en manos de unos pocos —como había escrito en 1895 Milford Wriarson Howard, un congresista populista de Alabama— es el signo más alarmante de la época y, de no ser controlado rápidamente, presagio la decadencia de nuestra grandeza nacional».[43]
Los populistas impulsaron reformas reales para acabar con esa concentración. Pidieron un impuesto sobre las rentas más altas de Estados Unidos, un movimiento de ruptura de monopolios para acabar con los imperios industriales y la propiedad pública de los ferrocarriles y, posteriormente, de las empresas más poderosas del país. Y los populistas incluso se atrevieron, en el Sur profundo, a desafiar el racismo que mantenía a los humildes agricultores blancos y negros divididos y débiles. Ese Sur y las tierras de las praderas del Oeste dieron a los populistas la mayor parte del éxito en las urnas, pero la plutocracia también se enfrentó a desafíos procedentes de otras regiones en los últimos años del siglo XIX.
De California procedía Henry George, un periodista que llegó a ser teórico económico. El popular libro de George Progreso y miseria, escrito en 1879, inspiraría dos décadas de «saludable descontento» frente a la concentración de riqueza.[44]
«Mientras que todo el aumento de riqueza que crea el progreso moderno vaya para construir grandes fortunas, para aumentar el lujo y para hacer más intenso el contraste entre la Casa de Tener y la Casa de Querer —escribía George en su obra maestra—, el progreso no es real y no puede ser permanente».[45]
¿Qué respuesta ofreció Henry George? Consideremos la tierra y los demás recursos que nos regala la naturaleza como si fueran de todos.[46] Gravemos el «incremento no ganado» por los terratenientes en sus cosechas, cuando han sido las fuerzas sociales y la especulación las que aumentaron el valor de su propiedad. Esta propuesta de un «impuesto único» agradaría a millones de estadounidenses.En 1886, los obreros de la ciudad de Nueva York propusieron a George presentarse a la alcaldía por un tercer partido. Lo hizo lo suficientemente bien como para superar al republicano en la campaña, un joven debutante con el nombre de Theodore Roosevelt.
Dos años más tarde, otro visionario se basaría en las ideas de Henry George con una novela utópica que finalmente vendió más que todos los libros seculares de todo el siglo XIX, dejando aparte La cabaña del tío Tom. Esta obra de 1888, Mirando atrás, imaginaba a un bostoniano rico que al despertar se encontraba en el año 2000, en medio de una Norteamérica que se había convertido en una sociedad increíblemente generosa y equitativa. Su autor era Edward Bellamy, un delicado periodista hijo de un ministro bautista de Nueva Inglaterra. La novela de Bellamy, escribiría unos años más tarde el reformista John Reed, «llevaba a las masas al lugar donde George había señalado para tomar el cielo».
Tanto George como Bellamy, añadió Reed, tuvieron como tema «la desigualdad de condiciones que dividía a la humanidad entre unos pocos ricos y muchos pobres». George propuso su impuesto único como el remedio. Bellamy favorecería «la nacionalización y la gestión pública del agregado de tierra productiva y capital en interés y por cuenta de todos».[47]
En 1896, Henry George estaba preparándose para otra candidatura a la alcaldía de Nueva York y por todo el país habían surgido «clubes nacionalistas» dedicados a discutir sobre la visión de Bellamy, pero George murió en 1897. Más de cien mil admiradores lo acompañaron en procesión durante su funeral. Bellamy murió el año siguiente.[48] El ataque contra las codiciosas grandes propiedades estadounidenses había perdido a sus dos pensadores más convincentes.
Los propietarios de Estados Unidos se apresuraron entonces a consolidar su dominio político. Con los populistas derrotados y con la muerte de los pensadores económicos radicales más célebres de la época, los suntuosos ricos no se enfrentaban a ninguna oposición con posibilidad de éxito inminente, pero, aunque solo fuera para asegurarse, cambiaron las reglas.
En 1900, en un estado tras otro, los políticos que estaban en deuda con las grandes fortunas hicieron algunos cambios estructurales en el proceso electoral que impedirían cualquier resurgimiento de las desagradables ideas de las que los ricos habían oído hablar en la última década del siglo XIX. Los populistas habían logrado gran parte del éxito electoral estatal y municipal mediante la «fusión» con los republicanos en el Sur, dominado por el Partido Demócrata, y con los demócratas en el Oeste, dominado por los republicanos. Las partes fusionadas presentaban a los mismos candidatos, que luego se presentaban tanto por los populistas como por el partido principal de la alianza. Los políticos estatales hicieron que esta fusión fuera ilegal en todos excepto en un puñado de estados. Los dos partidos principales ya no podrían presentar al mismo candidato en más de una línea de votación ni conseguir los votos de ese candidato en las dos líneas combinadas.
En el Sur, las élites también trabajaron para codificar la supremacía blanca y mantener a los blancos y los negros pobres siempre divididos. Desataron, apunta el historiador Alan Dawley, «múltiples casos de linchamiento, de privación de derechos, las leyes de Jim Crow y la paranoia», asaltos realizados para «detener los avances tentativos hacia la colaboración interracial, lo cual representaba una amenaza para los dueños de plantaciones y los propietarios de las fábricas».[49]
Con estos últimos toques estructurales, los ricos y poderosos de Norteamérica habían hecho su primer asalto a la economía de la nación para erigirse como las acumulaciones de riqueza privada más grandes en toda la historia de la humanidad. Ya nada se interponía en su camino. Ni los populistas, ni pensadores económicos disidentes lo suficientemente audaces como para llamar la atención del público, ni políticos intratables como Richard Pettigrew.
Y, por supuesto, tampoco los impuestos.
El Congreso había creado un impuesto sobre la renta en 1894, una molestia relativamente menor que gravaba con un impuesto del 2 por ciento en todos los ingresos de más de cuatro mil dólares, un nivel de ingresos lo suficientemente alto en aquel momento que garantizaba que solo el 2 por ciento más rico de los estadounidenses se enfrentaba a alguna responsabilidad relativa a ese impuesto sobre la renta, pero la Corte Suprema se apiadó de los ricos belicosos y consideró que el nuevo impuesto era inconstitucional en 1895. En 1900, casi todos los ingresos federales provenían de impuestos que suponían una carga desproporcionada sobre los pobres.[50] Los altos «aranceles proteccionistas» —tasas federales sobre importaciones— aumentaron los precios de los bienes de consumo básico. Los impuestos federales sobre el consumo aumentaron los precios del alcohol y el tabaco, los dos únicos «lujos» diarios que los trabajadores podían permitirse.
A nivel local, los propietarios, incluyendo los extremadamente ricos, pagaban un impuesto sobre la propiedad. Sin embargo, el impuesto sobre la propiedad tradicional solo se aplicaba a los bienes inmuebles. Otras formas de propiedad estaban totalmente exentas de impuestos.[51] Los agricultores sufrían impuestos de propiedad sobre sus tierras. Los financieros no pagaban ningún impuesto por todos los valores de Wall Street que atestaban sus cajas de seguridad.
Exentas de impuestos sobre la renta y sin tasas sobre ni una sola categoría de bienes, las grandes fortunas podían continuar multiplicándose sin trabas en el nuevo siglo XX al mismo ritmo al que lo habían hecho los más favorecidos económicamente del país por primera vez durante la Guerra Civil. Estados Unidos había albergado, por supuesto, a personas extremadamente ricas antes de la Guerra Civil. La palabra «millonario» conduce a 1843, cuando los escritores de obituarios de esos años necesitaron una etiqueta para transmitir la inmensidad de la fortuna que el rey de la banca y el tabaco, Lorillard Peter, había dejado a su muerte,[52] pero pocos ricos habían acumulado mucho más de un único millón antes de la guerra civil. Los verdaderos ricos de Estados Unidos no aparecerían hasta que el general de Fort Sumter librara la primera de las batallas de la Guerra Civil.
La guerra de fuego que se inició en el Fort Sumter creó, casi de la noche a la mañana, algo que Estados Unidos nunca había tenido: un gran mercado nacional de bienes producidos masivamente. En 1861, en la primera batalla de Bull Run, solo treinta y siete mil soldados vestían con el azul de la Unión. En 1865, más de dos millones de hombres habían tomado las armas en defensa de la Unión. Todos estos soldados tenían que ser equipados y debían poder moverse. Las nuevas fábricas elaborarían todo su equipamiento. Y nuevas líneas de ferrocarril se encargarían del transporte. Al final de la guerra, una amplia gama de nuevos y más amplios negocios locales tenía la capacidad de comercializar bienes más allá de sus regiones.
Esta nueva realidad marcó el comienzo de las oportunidades más lucrativas que habían existido jamás para las grandes fortunas. En el mercado anterior al estallido de la Guerra Civil de Estados Unidos, los hombres dedicados al comercio se enfrentaban a límites en la cantidad de productos que podían vender y, en consecuencia, en la cantidad de beneficios que podían obtener. En el nuevo mercado nacional que abrió la Guerra Civil, las cantidades y las ganancias parecían ilimitadas. Con un mercado nacional que se extendía de costa a costa, las enormes fortunas esperaban a algunos «líderes de la industria» capaces de ganar una cuota de mercado significativa. Y lo hicieron… sirviéndose de cualquier medio que les fuera necesario. Vencieron al gobierno. Los gigantes del ferrocarril absorbieron 155 millones de hectáreas en concesiones de tierras procedentes de diversas autoridades públicas. Solo en Minnesota, estos regalos totalizarían un área de dos veces el tamaño de Massachusetts.[53] Vencieron a los trabajadores, eliminando violentamente a los que se opusieron, a veces ayudados por despliegues policiales, a veces ordenando esto o lo otro a matones por ellos mismos contratados. Y, en una implacable cabalgata comercial de espionaje industrial, soborno y feroz lucha por los precios, [54] vencieron a cualquier competidor del mundo de los negocios con que pudieran toparse en el mercado.
Todo este acopio daría lugar a enormes dividendos. En 1861, las grandes fortunas de Estados Unidos llegaron a un máximo de unos 15 millones de dólares. En 1900, los analistas situaban el valor de la dinastía petrolera de John D. Rockefeller en algún punto entre 300 y 400 millones de dólares. El rey del acero, Andrew Carnegie, disfrutaba de un patrimonio neto de igual grandeza.