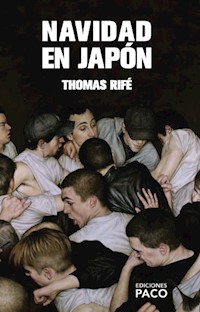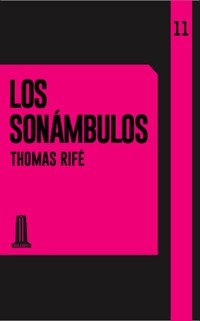
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Paco
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Como la escritura, el insomnio es una actividad solitaria. La primera novela de Thomas Rifé es la confirmación de que no todo está dicho sobre un tema cuando la literatura prevalece sobre los perogrullos del psicoanálisis y las sentencias de la brujería en su fase poscapitalista. Con una prosa rítmica, irónica, y con una sagacidad capaz de tender un puente lúdico con el lector, Rifé narra la caída en picada de Theodoro, un pibe en la cornisa de los treinta años que de un momento a otro deja de (poder) dormir. Si el mundo es 'aquello que pasa entre los supermercados, las visitas al cajero automático y los resúmenes de la tarjeta de crédito', esta novela es testimonio fiel del poder deshumanizante de los imperativos de rendimiento y monetización. Agrisado, su protagonista entra y sale de 'las catedrales impersonales de la modernidad', convertido en un vampiro del siglo XXI, un insomne, un fantasma o, kafkianamente, un monstruoso insecto. La larga agonía de Theo no se completa con la compañía de una mujer o dos, sino con aquellas otras vidas erráticas y sin bordes. El lugar es compartido, el dolor es común: memoria prenatal, saber mellizo. Sexy como Buenos Aires de noche, Los sonámbulos nombra la belleza de lo que se encuentra mientras no se pronuncia la oscuridad de lo que se busca" (Paula Puebla).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LOS SONÁMBULOS
Thomas Rifé
2024 Ediciones Bucarest
ISBN 9789878291079
Aranguren 1054. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diseño de tapa: Alejandro Levacov www.behance.net/LEVACOV
Diseño de ebook: Celia Dosio @edicionesbucarest
Biografía:Thomas Rifé nació en Buenos Aires en 1993 y es Licenciado en Letras. Escribe y colabora en distintos medios como Ñ, Crisis e Indie Hoy. Es editor en Revista Paco. Publicó el libro de ensayos Navidad en Japón (Ediciones Paco, 2022). Los Sonámbulos es su primera novela.
Contratapa: Como la escritura, el insomnio es una actividad solitaria. La primera novela de Thomas Rifé es la confirmación de que no todo está dicho sobre un tema cuando la literatura prevalece sobre los perogrullos del psicoanálisis y las sentencias de la brujería en su fase poscapitalista. Con una prosa rítmica, irónica, y con una sagacidad capaz de tender un puente lúdico con el lector, Rifé narra la caída en picada de Theodoro, un pibe en la cornisa de los treinta años que de un momento a otro deja de (poder) dormir.
Si el mundo es “aquello que pasa entre los supermercados, las visitas al cajero automático y los resúmenes de la tarjeta de crédito”, esta novela es testimonio fiel del poder deshumanizante de los imperativos de rendimiento y monetización. Agrisado, su protagonista entra y sale de “las catedrales impersonales de la modernidad”, convertido en un vampiro del siglo XXI, un insomne, un fantasma o, kafkianamente, un monstruoso insecto.
La larga agonía de Theo no se completa con la compañía de una mujer o dos, sino con aquellas otras vidas erráticas y sin bordes. El lugar es compartido, el dolor es común: memoria prenatal, saber mellizo. Sexy como Buenos Aires de noche, Los sonámbulos nombra la belleza de lo que se encuentra mientras no se pronuncia la oscuridad de lo que se busca.
Paula Puebla
para Facundo, mi hermano
¡no tiene gracia!... ¡No digo la vida, Ferdinand, sino el tiempo!...
La vida somos nosotros, o sea, nada... ¡El tiempo! ¡lo es todo!
Louis-Ferdinand Céline, Muerte a crédito
A
Hace dos años, un mes, dieciocho días y trece horas que no duermo. Un día, sin ningún aviso ni señal, dejé de dormir.
Fue un 2 de mayo.
Primero pensé que se trataba de otra noche de insomnio más, una de tantas otras.
Conté hasta siete mil quinientos ocho y cuando la alarma sonó inútil preparé un café negro, me puse los anteojos de sol y salí para el canal.
Formaba parte del equipo de producción de un programa de concursos. Mi trabajo principal era diseñar las consignas que de lunes a viernes los participantes tenían que resolver al aire. El juego consistía en adivinar palabras, nada más. A los concursantes se les daba como pistas una letra y una definición de diccionario. El que completaba el abecedario en menos tiempo, ganaba. Yo elegía las palabras y escribía definiciones lo suficientemente confusas para desorientar al participante, pero no tanto como para que se volvieran imposibles de resolver. Era un fino balance, había millones en juego.
Lo importante, me decía Quiroga, el productor general, es que la gente pueda jugar en la casa.
Cuando acepté el trabajo recién había abandonado la es- cuela de cine y pensé que entrar a trabajar en televisión era un buen movimiento para entrar a un mundo igual de frívolo, pero al menos un poco más brillante que el de los opacos cortos de cine que nadie miraba en festivales a los que nadie iba.
Yo quería ser productor, director, guionista, programador de festivales, algo, alguien.
Este es el lugar ideal, me había dicho Quiroga en la entrevista, vas a aprender lo que necesitás.
Yo empecé como cadete, decía siempre.
Aunque evitaba mencionar que su tío había sido el dueño del canal.
Dos años, diez meses, una semana y cuatro días después nada había cambiado. Muchos “te presento a”, “él es”, muchos contactos y nombres, pero ningún avance.
Yo seguía escribiendo consignas para un programa que cada vez veían menos personas y que tenía la atmósfera pe- gajosa de un barco que se hundía en cámara lenta.
Quiroga tenía ensayada una sola respuesta: estoy armando un programa nuevo, para el prime time. Vos, pibe, quedate cerca de mí que te voy a necesitar. Paciencia.
Por supuesto que todo era mentira.
Estaba cansado y fantaseaba con irme del canal. El problema era que no tenía a dónde.
Esa mañana, como siempre, estaba atrasado, debía algunas palabras para el programa de la tarde y todas las del día siguiente. Aproveché el viaje en tren para avanzar.
Me faltaba la X.
Busqué en mi cuaderno entre las palabras que todavía no habíamos usado y que cada vez eran menos.
Que tiene x. 1. Suspensión o dificultad en la respiración. 2. Aniquilación de algo o grave impedimento de su existencia o desarrollo. 3. Sensación de agobio producida por el excesivo calor, el enrarecimiento del ambiente o por otras causas físicas o psíquicas.
Asfixia.
El sueño me picaba en los ojos. Podía ver el sol rebotar de manera fragmentaria en todas las superficies pulidas del moderno tren de la línea Mitre. El vagón iba semivacío, éramos pocos los que viajábamos a zona norte tan temprano.
Los trenes que venían de frente iban llenos de personas apretadas contras las ventanas y sus vidas.
En mi vagón, el mismo ciego de cada mañana pedía las mismas monedas a los mismos pasajeros, comprometidos con la única táctica posible: la evasión.
Al bajar en la estación Martínez había anotado asfixia veintisiete veces en el cuaderno.
Por el sueño, la estupidez o ambas, había olvidado que teníamos reunión de producción especial porque se acercaba el “viernes de famosos”.
Cuando llegué a la sala de reuniones, Piñeyro, el conductor del programa, discutía con Quiroga sobre la escenografía.Faltan columnas griegas atrás mío, insistía Piñeyro. Tiene que parecer que soy un sabio que distribuye conocimiento.Al parecer, quería un estilo “más helénico”.
Quiroga le respondió que lo iba a pensar.
Durante toda la reunión no me saqué los anteojos ni un instante.
Apenas hablé.
Hacía un día brillante y el reflejo del sol en los dientes blanqueados de Piñeyro iluminaban la habitación y lastimaban mis ojos.
Llevaba treinta horas sin dormir.
Solo intervine cuando Piñeyro me señaló: Theo, necesito más palabras sobre animales, a los nenes y a los famosos les gustan los animales. Jirafa, rinoceronte. Sí, rinoceronte es buena. Escuchá cómo suena. Ri-no-ce-ron-te. ¿Ves? Pensalo.
Quiroga coincidió en que faltaban animales.
Les dije que lo iba a pensar y anoté asfixia otra vez en el cuaderno.
Cuando la reunión terminó, se me acercó Diana, una de las asistentes de producción. Como todas las productoras de televisión que conocí, se la veía con un aire varonil producto de la ropa utilitaria que utilizaba: borceguíes, una cinta chonflex colgada del cinturón, un handy en la mano. Aunque en el caso particular de Diana, una musculosa blanca y ajustada -en sintonía con la ausencia de corpiño- resaltaba de manera orgullosa sus tetas grandes y firmes y la devolvía, entera, a la amplia esfera del deseo masculino.
Me preguntó si estaba bien, que me veía horrible.
Le dije que no había podido dormir en toda la noche. Nada más.
Entrecerró los ojos y me miró. Parecía que me estaba escaneando.
Tenés que hacer más ejercicio, eso te va a cansar. Estás flaco. Pensalo, me dijo antes de irse por el pasillo.
Me fui directo al comedor a prepararme un café tan negro que solo le faltaba que le salieran estrellas de adentro.
Quiroga estaba sentado en una mesa, tomaba té y comía Zucaritas directo de la caja. Tenía cuarenta y nueve años y siempre comía Zucaritas. Como cada vez que lo vi en la vida, vestía una camisa negra desabrochada. Sobre su pecho peludo colgaba un rosario con el brazo derecho de Cristo roto.
Con la mano me indicó que me sentara con él.
Quiroga era un hombre de la tele. Había entrado al canal hacía casi treinta años, en los tiempos en que lo dirigía su tío y lideraba el rating.
Como productor había tenido muchos éxitos. Y muchos fracasos.
Fundó su propia productora.
La fundió.
Fundó otra.
Y la fundió también.
Tenía problemas con el juego y el alcohol. Los vicios correctos.
Hacía algunos años había vuelto al canal para ocuparse de la programación de la tarde, pero no le iba muy bien. Las mediciones siempre nos daban segundos en el ranking de la repartición de audiencia.Me senté frente a él.
¿Una noche larga?, preguntó. Yo igual. Escuchame, al pelotudo de Piñeyro no le hagas caso. Si podés, ponele las palabras más difíciles. Que se trabe. Lo queremos echar a la mierda.
Asentí y anoté en el cuaderno.
Asfixia.
¿A Diana te la cogiste?, continuó.
Le respondí que no.
Pensalo, me dijo, uno solo se acuerda de las minas que no se cogió.
Que empieza con a. Impedir que un agente físico, como la electricidad, el calor, el sonido o la humedad pasen o se transmitan a un cuerpo o a un lugar.
B
La segunda noche supuse que con el cansancio de tantas horas sin dormir iba a estar desmayado mucho antes de la medianoche.
Pero una vez que el reloj marcó las cero cero y el paso al próximo día, yo seguía con los ojos abiertos clavados en el techo.
Pensé en Diana y en su consejo.
Podía funcionar.
También pensé en Quiroga y su consejo. Tal vez podría funcionar.
Así que a la una de la madrugada agarré la bicicleta, bajé los tres pisos por escalera que me separaban de la calle y salí a pedalear.
Llevaba cuarenta y un horas sin dormir.
Hacía frío y a primera vista la ciudad estaba desierta.
En mis auriculares sonaba Out There de Eric Dolphy. Encaré primero para Palermo.
En Pacífico, los neones de las pizzerías Kentucky pintaban de naranja el asfalto y se mezclaban con las luces blancas y baratas de las estaciones del metrobús, donde los últimos trabajadores se mezclaban con los primeros trasnochados, ambos en busca de un viaje que los lleve a alguna parte.
Los empleados de la pizzería se apoyaban en la barra a la espera de unos pedidos que no llegaban con la única compañía de las repeticiones de partidos de fútbol que viejos televisores de tubo pasaban en loop.
En Plaza Italia, los puestos de libros cerrados servían de refugio para unos cuantos vagabundos que resistían el invierno.
Al costado del zoológico, una paloma se prendía fuego. Seguí por Libertador en dirección a Recoleta.
Los edificios lujosos observaban mudos.
Algunas ventanas con las luces prendidas señalaban la compañía de otros sonámbulos.
De los bosques venía el ruido de risas adolescentes y botellas rotas.
La puerta del Museo de Arte Latinoamericano había sido tomada por un grupo de skaters que se deslizaban por sus rampas oblicuas y modernas.
No era el único que no podía dormir en Buenos Aires. Seguí por Figueroa Alcorta.
Un guardia veía la tele en su pequeña garita en la puerta del edificio de la TV Pública. Su cara se iluminaba por el brillo de la pantalla y de los autos que pasaban frente a él.
Entre las columnas de la Facultad de Derecho, algunos cuerpos se retorcían en la búsqueda de una posición cómoda para dormir sobre la piedra helada: ese era un verdadero insomnio. En medio de la escalinata, dos chicos compartían una botella de vino y algunos besos.
Nadie me prestó atención cuando pasé cerca.
Me senté sobre el puente de Figueroa Alcorta. Desde don- de estaba, podía ver la Facultad de Derecho, el Museo de Bellas Artes y la Floralis Genérica que cambiaba de color a intervalos fijos.
Todo brillaba.
Brillaba mucho.
Luces azules, violetas, rojas, amarillas.
Todo el tiempo cambiaban y nadie les prestaba atención, excepto por un perro que le ladraba a los taxis que pasaban volando por la avenida, a algún runner de medianoche, a un Rappi y a mí.
Me sentí solo. No tenía a nadie con quien hablar y nadie que me escuchara.
Me acordé de Raviol. Él tenía que estar despierto a esa hora. En Japón eran las dos de la tarde.
Había conocido a Raviol en la playa un verano en Mar del Plata. Había empezado medicina en la UBA pero nunca ter- minó. Le decían Raviol porque el primer día del secundario había llevado ravioles para almorzar. Siempre había sido un poco otaku, fan del animé, ultraliberal y virgen. Cuando lo conocí ya estudiaba japonés.
Un día me voy a ir a vivir a Tokio, me decía siempre que nos veíamos para tomar una cerveza.
Yo le respondía: ¿Para qué te vas a ir a Japón? No pasa nada en Japón.
Pero un día lo hizo.
Consiguió una visa de trabajo y se fue.
Vivía en Sapporo, en Hokkaido, la isla del norte, donde hacía mucho frío. Era bar tender en un hotel cinco estrellas.
Mi trabajo se reduce a preparar tragos caros para jóvenes hermosas acompañadas de viejos horribles, me había confesado una vez.
Le mandé un mensaje.
Estábamos a dieciocho mil kilómetros de distancia.
Yo llevaba cuarenta y tres horas sin dormir.
Me respondió al instante. Estaba almorzando en un café mientras monitoreaba desde su teléfono el desempeño de las bolsas de Shanghái, Singapur y Tokio.
La última vez que habíamos hablado me había dicho que quería aprovechar para aprender a esquiar. Según decían, la nieve de Hokkaido era la mejor del mundo.
Me contó que había conocido a unos japoneses que comerciaban con criptoarte, pero que como él todavía no sabía nada de arte, había diversificado su inversión y puesto la mitad de sus ahorros en trece criptomonedas distintas.
Ese es el futuro, me escribió. Nunca sabés cuál va a ser la que se dispare.
Quiso explicarme cómo el desempeño de las distintas bolsas del mundo impactaban en el valor monetario y de ahí en el valor de sus posiciones de bitcoin o ethereum.
También me dijo que había comprado un meme por trescientos dólares.
Yo le dije que no podía dormir.
Me respondió que hacía muy bien, que dormir era un resabio evolutivo muy molesto del área del prosencéfalo basal en la región anterior del hipotálamo. Una función cognitiva que no servía de nada en el mundo globalizado del poscapitalismo acelerado. Él había dejado de dormir. Lo había reducido al mínimo necesario: cuatro horas por día dividido en seis siestas de cuarenta minutos. De esa forma podía estar al tanto de todo lo que pasaba en el mundo, desde San Pablo hasta Nueva York, Londres, Berlín, Moscú, Shanghái, Singapur y Sídney.
Optimizaba ese esquema con cuantiosas dosis de ritalina.
En ese momento recordé por qué nunca le escribía a Raviol: era imposible hablar con él.
Le pregunté si había dejado de trabajar en el hotel.
¿Con el valor de los alquileres acá?, me preguntó. Ni loco. Cuando volví a casa, en Colegiales, había pedaleado quince punto ocho kilómetros.
Que empieza con b. Planta ornamental atrofiada mediante una técnica de origen japonés.
C
Para el momento en que sonó la alarma del despertador había contado para atrás desde el cuatro mil doscientos hasta el menos quinientos ochenta.
Me retorcía en la cama sin sentido. Había probado todas y cada una de las posiciones que alguna vez me habían dado un poco de confort.
Boca arriba, boca abajo, de costado, como un feto.
Me había abrazado a la almohada hasta que se me dormían los brazos, como un náufrago aferrado al chaleco salvavidas.
Entonces abrí los ojos y miré la oscuridad.
Taxonomicé las tonalidades del negro que se adherían al techo, a las paredes y a mi cuerpo.
Dicen que los esquimales reconocen más de cien variedades del blanco en la nieve y que para cada una de ellas tienen un nombre.
El insomne, al revés, puede reconocer tantos tipos de negro como noches sin dormir.
Esa noche registré doce tipos, pero no le puse nombre a ninguno.
Con los ojos ardiendo y la cabeza desenchufada fui al canal.
Me senté en el rincón más oscuro posible y trabajé todo el día con los anteojos de sol puestos.
Desde mi escritorio podía ver un cartel que decía: “think big, keep dreaming”.
Es difícil ser optimista cuando no se puede soñar ni tener pesadillas.
Lo único que iluminaba mi rostro era el brillo del monitor que se reflejaba en mis lentes.
De milagro, logré preparar las cincuenta palabras para el “viernes de famosos”. Cuando Quiroga las vio, me dijo que eran una mierda: Justo lo que necesitamos.
Diana, que se sentaba en frente mío, me preguntó si había probado con hacer ejercicio.
Le dije que sí, pero que no había ayudado mucho.
Se quedó pensando.
Me dijo que al otro día, después de grabar el “viernes de famosos”, iban a ir a tomar algo a un bar cerca del canal. Que tal vez unos tragos podrían ayudarme.
En el almuerzo, la luz incandescente del comedor me taladraba el cerebro.
Me sentía en cámara lenta.
Creo que tardé media hora en comer un sándwich de mortadela y queso.
Cuando me estaba por levantar, Piñeyro se sentó en mi mesa. Siempre vestía un saco negro y una remera estampada con un dibujo animado. Ese día no era la excepción y de su pecho brotaba un Marvin el Marciano con los colores invertidos.
Piñeyro tenía un reclamo por una palabra del día anterior. ¿Vos viste lo que pasó ayer?
No tenía forma de saberlo, nunca veía el programa.
Se había atragantado al tratar de pronunciar esternocleidomastoideo. La definición que le escribí tampoco ayudó: Músculo robusto situado a los lados del cuello desde el manubrio esternal y el tercio medial de la clavícula hasta la apófisis mastoides y la línea nucal superior del hueso occipital y divide ambos lados del cuello en regiones cervical anterior y lateral.
Lo más llamativo es que el participante supo la palabra.
El forro de Quiroga te dijo que me hagas quedar mal, ¿no?, me preguntó.
Le dije que íbamos muchos programas y que a veces tenía que buscar en los rincones más extraños de la lengua española.
Me insistió con el rinoceronte.
Le prometí que iba a estar.
Piñeyro no era un mal tipo. No me caía mal en realidad.
Era un hombre desorientado en una época que no entendía y que tampoco lo entendía a él. Tenía un poco más de cincuenta años y era cordobés.
Había empezado como susano a principios de los 90 e intentado una carrera mediocre como modelo.
Había hecho todo lo posible para mantenerse a flote en el aire de la televisión: realities, novias falsas, novios falsos, videos sexuales, vientres alquilados, lo que sea.
Hacía diez años se había reinventado como conductor de programas de concursos. Primero, en uno en el que distintos colegios se disputaban un viaje de egresados a Bariloche.
Luego, estuvo al frente de un programa en el que gente común se humillaba mostrando sus “habilidades” o “parecidos” por una limosna y la risa del público.
Por último, llegó a nuestro programa de palabras por la tarde. Un programa que perdía todos los días contra cualquier novela turca o coreana que transmitiera el canal de la competencia.
Piñeyro me mostró en su celular el video donde se trababa con esternocleidomastoideo.
Había sido replicado en Tik Tok e Instagram.
Los adolescentes se filmaban y movían sus labios para imitar los gestos de Piñeyro mientras su voz se imprimía sobre las imágenes. No eran malos los videos. Había algo vanguardista en los solapamientos entre la voz robusta de Piñeyro y las caras aniñadas de los adolescentes.
Ahora es cuando tenés que hacerte un Tik Tok, le dije.
Me miró con los ojos entrecerrados. Parecía que lo estaba pensando.
Me preguntó si como joven me parecía una buena idea.
Le dije que el próximo paso de su carrera estaba en las redes.
Le insistí que, de hecho, tal vez ya era tarde. Parecía satisfecho.
Me preguntó por qué tenía los ojos tan rojos. ¿Culiaste anoche?
Le dije que no podía dormir. Entonces probá con eso, me dijo.
Agregó que él también tenía problemas de sueño. Pero que ahora había empezado a aprovechar su tiempo para leer de noche.
Quería darle un poco más de prestigio a su perfil. Hasta se había comprado unos anteojos.
Me dijo que le costaba, pero al final se quedaba dormido.
A la noche intenté forzar un poco las cosas.
El consejo de Diana no había funcionado.
Tenía que ser más agresivo.
Cancelé una cena con amigos que tenía para esa noche y dispuse un plan que debía dejarme en la cama.
Cerca de las diez de la noche, tomé dos punto cinco miligramos de clonazepam, abrí una botella de vino y fumé un poco de porro.
Desde YouTube puse All Alone de Max Ward.
Mientras esperaba que las pastillas hicieran efecto me
senté en la computadora y entré a PokerPlay.com. Hacía una semana que no jugaba.
Casi nunca apostaba plata real en las partidas y esa vez no fue la excepción.
No quería agregar a la frustración de no dormir la frustración de perder.
Cuando jugaba con amigos solía ganar y luego de tantas horas invertidas en PokerPlay había aceitado algunas nociones.
No era un mal jugador.
Perdí en todas las mesas en las que participé y cuando se acabó la botella de vino apagué todo y me fui a la cama.
Conté hasta dos mil doscientos treinta y siete.
De la frustración revolví las sábanas y las tiré contra la pared. Una vieja reproducción de La Primavera de Botticelli se cayó y se estrelló contra el piso.
No junté los cristales rotos.
Eran las cuatro y veinticinco.
Volví a prender la computadora y volví a entrar a PokerPlay.com.
Me quedaban cinco dólares en mi cuenta de PayPal que a la velocidad óptica de internet se transformaron en fichas de casino.
Cuando sonó el despertador, que por definición debía despertarme para ir al trabajo, había ganado treinta y siete dólares. Eso representaba una ganancia del setecientos por ciento.
Que empieza con c. Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda.
D
Sin dormir, todo se había vuelto un continuado que insistía en el presente. Faltaba lo que fragmentaba la experiencia y la volvía cronológica, aquello que la ponía en serie, como los cortes de una película.
Ese día, al otro día -daba lo mismo a esa altura- era el “viernes de famosos”.
Lo que me marcaba el paso del tiempo era que para la gen- te a mi alrededor los días pasaban y las fechas también.
Ellos dormían.
Todos los asistentes de producción estaban muy ocupados en coordinar los taxis y los caprichos de los famosos invitados.
Una vez al mes teníamos ese tipo de especiales.
Siempre era lo mismo.
Tal no quiere salir al aire con tal otro. Aquella solo viene
si le mandan un taxi ida y vuelta a su casa de Escobar. Aquel sólo se sienta del lado derecho de las cámaras. A la otra no se le puede preguntar por su cirugía de nariz.
Etcétera.
Toda una lista de cosas de las que había que estar pendientes.
Ese día teníamos un ensamble pintoresco de actores, mediáticos e influencers.
Desde mi escritorio podía ver la pantalla de Quiroga. Jugaba al solitario y comía Zucaritas con té.
Yo no tenía mucho que hacer. Ya había entregado las palabras del día y las que me faltaban para el lunes las podía liquidar en cualquier momento del fin de semana, así que me dediqué a ayudar a Diana a coordinar los taxis que pasarían a buscar a los famosos.
Me tocó pedirle un auto a Jazmín Alfil, la famosa astróloga de la tele. Ella se definía como psico-astro-bruja, porque mezclaba su conocimiento zodiacal con un poco de brujería, tarot y psicoanálisis. Una combinación adecuada para la ciudad de Buenos Aires.
Todos los años sacaba un libro de predicciones y lo mandaba a la redacción del canal. La tarde que llegaba, nos entreteníamos leyendo las predicciones cruzadas de cada uno en cuanto al amor, el dinero y el sexo. No me acuerdo qué me había anticipado para ese año, pero estoy seguro de que nada parecido a una temporada sin dormir.
Al día siguiente, el libro manchado de café ocupaba su lugar en el fondo del tacho de reciclaje.
Diana me había pasado el teléfono de Alfil para preguntar- le por dónde la buscábamos y a qué hora.
La llamé. Nunca habíamos hablado antes.
Me respondió por mi nombre.
Hola, Theodoro.
Sin siquiera dejarme tiempo para presentarme o de indicarle por qué la llamaba, me pidió que la buscáramos a las catorce por Jaramillo y Crámer, en Saavedra.
Tiene que ser a las catorce, remarcó, si es a otra hora no voy a poder ganar.
Le dije que lo anotaba. Que no quería sentirme culpable si perdía.
¿Cuál es tu signo?, preguntó.
Piscis.
Escuché un suspiro al otro lado del teléfono. Pobrecito, respondió.
Y cortó.
El resto de la mañana me la pasé buscando información sobre los límites del insomnio.
Primero busqué quién había sido el hombre en pasar la mayor cantidad de tiempo sin dormir.
El primer resultado en aparecer fue Hai Ngoc, un campesino vietnamita que aseguraba no haber dormido ni un minuto desde 1975. Según él, al igual que yo, un día sin aviso ni señales dejó de dormir.
En YouTube encontré una entrevista que la BBC le había hecho un par de años antes.
No recuerdo la fecha exacta porque no le di importancia, le decía Hai Ngoc a la cámara. Al principio, creí que era algo pasajero, pero pasaron los días y yo seguía sin dormir.
Yo sí me acordaba del día.
Al fondo se podía ver la humilde casa de Hai Ngoc en la remota aldea de Que Trung.
En el video, el campesino recibía al periodista ataviado con un traje negro tradicional y pedía unos minutos para terminar una ceremonia con la que ahuyentaba los malos espíritus de su campo de cultivo. Hai agregaba que cuando era más joven solía aprovechar las noches sin dormir para trabajar el campo y la tierra.
Ahora que soy mayor ya no lo hago tan a menudo, continuaba, me quedo en casa frente a la televisión o doy paseos y fumo.
Con más de setenta años, Hai Ngoc todavía cultivaba y producía licor de arroz.
Cuando le preguntaron si había ido al médico, respondió que los de televisión tailandesa lo habían llevado a Dabbang, a unos cincuenta kilómetros, para que lo examinaran.
No le habían encontrado nada malo.
El médico que lo atendió, un tal Nguyen Gia Thieu, afirmaba que era un insomnio extraño pero inofensivo y que se debía según su intuición a un trastorno del sistema nervioso.
Mi único problema es el de la mano, comentaba Hai al mismo tiempo que colocaba frente a la lente un muñón sin forma. Una bomba del ejército estadounidense le había reventado la mano cuando luchaba por el Vietcong entre 1964 y 1966.
Cuando le preguntaban si había agotado los métodos para dormir, Ngoc respondía que había probado con remedios tradicionales.
Una vez me trajeron de Saigón pastillas para dormir, pero no tuvieron efecto. Solo cuando bebo mucho licor de arroz me tumbo y se me va un poco la cabeza, pero no llego a dormir.
El video concluía con un medio plano de Hai Ngoc mirando a la cámara con calma y seriedad. Detrás, el cielo del atardecer subrayaba su condición de ser crepuscular, atado al trabajo del día y el insomnio de la noche.
Como yo.
No se lo veía tan mal, eso me dio esperanza. Tal vez yo, como Hai Ngoc, también podría vivir así para siempre, sin dormir, trabajando doce, trece o catorce horas por día en un medio que se moría en cámara lenta, para un programa que apenas los últimos androides que todavía prendían la tele sintonizaban, a cambio de las limosnas que la publicidad de aceites Marolio podía pagar. Y a lo mejor, por qué no, beber un poco de licor de arroz en el medio.
Que empieza con d. Enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphteriae, caracterizada por fiebre y por la aparición de falsas membranas en las superficies mucosas de las vías respiratorias y digestivas superiores.
E
No solía quedarme a las grabaciones del programa, mi trabajo terminaba con el armado de las consignas y listo, pero los “viernes de famosos” eran distintos. Era divertido ver a las celebridades trabarse y perder con las palabras que había seleccionado.
Lo disfrutaba un poco.
Además, Diana me había insistido en que después del programa me sume al resto del equipo para ir al bar.
Siempre armaba una pregunta difícil de verdad, una diseñada para humillar al aire a alguno de los participantes.
Era mi pequeña rebeldía.
Que, por supuesto, a nadie le importaba.
Piñeyro ni se daba cuenta, solo leía en voz alta lo que yo le escribía, no procesaba a un nivel cognitivo lo que estaba frente a sus ojos. Ese día la palabra imposible era: Que empieza con h. Extirpación quirúrgica del útero, trompas de falopio y ovarios.
Ni yo podía pronunciar la palabra.
Histerosalpingooforectomia.
Me senté en un tresme al costado del estudio y vi la puesta en escena.
La grabación duraba alrededor de dos horas para generar cuarenta y cinco minutos de programa. Yo no tenía que hacer nada, solo mirar y comer del catering. Una de las ventajas de los “viernes de famosos” era que el catering del estudio mejoraba proporcionalmente en relación con la fama de los participantes.
De las medialunas duras y el café quemado que Quiroga servía para los participantes mortales pasábamos a bandejas de plata cargadas de sushi, sándwiches de miga rellenos de jamón crudo y queso brie, macarons de todos los colores y sabores traídos directo de la mejor patisserie de Zona Norte.
No podemos parecer unos crotos con nuestros colegas, Theodoro, me había dicho Quiroga un par de años atrás.
Opté por un roll de salmón y queso crema. Una de las aberraciones que la masividad de la cultura japonesa en occidente había generado. Según los expertos en la materia, esta variedad se llamaba kawari-zushi, pero se los suele llamar California Roll.
Piñeyro era siempre el primero en comerlos.
Desde una esquina, Quiroga dirigía todo. Charlaba con los famosos, con los cámaras, con el director, los técnicos, con el que fuera. Siempre sonreía y todos le sonreían a él.
En un momento, mientras grababan la primera ronda, se sentó al lado mío. Llevaba entre las manos una taza de té.
¿Querés saber cuál es el truco de este circo?, me preguntó. ¿Cuál?