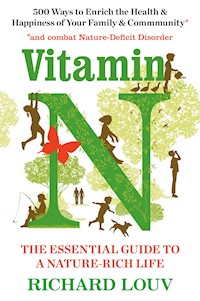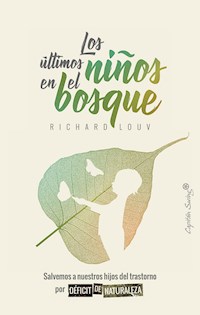
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Acampar en el jardín, ir en bicicleta por el bosque, trepar a los árboles, atrapar insectos, recoger flores silvestres, correr entre pilas de hojas de otoño… Estas son las cosas de las que están hechos los recuerdos de infancia. Pero para la generación de hoy en día, faltan los placeres de una infancia libre y sus hábitos conducen a la obesidad epidémica, el trastorno por déficit de atención, el aislamiento y la depresión infantil. Este oportuno libro muestra cómo nuestros hijos se han vuelto cada vez más alienados y distanciados de la naturaleza, por qué esto importa y cómo podemos cambiar la tendencia. Los últimos niños en el bosque es el primer documento que reúne investigaciones de vanguardia que demuestran cómo la exposición directa a la naturaleza es esencial para un desarrollo infantil sano: física, emocional y espiritualmente. Es un toque de atención, convincente e irresistiblemente persuasivo, para recuperar la conexión entre los niños y la naturaleza. Un libro imprescindible para los padres de hoy en día, que puede ayudarles a reconstruir esa tradicional y sana interacción entre la infancia, el aire libre y los espacios naturales abiertos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 673
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agradecimientos
Este libro, como la mayoría, ha sido un esfuerzo colectivo. Mi mujer, Kathy Frederick Louv, y mis hijos, Jason y Matthew, me han proporcionado apoyo logístico, emocional e intelectual; ellos también han sido partícipes del proceso de documentación.
Mi editora, Elisabeth Scharlatt, y mi agente literario, James Levine, han hecho posible este libro. La perspectiva amable y lúcida de Elisabeth ha dado profundidad a las raíces y una poda cuidadosa a la vegetación demasiado exuberante. Da gusto trabajar con ella. Amy Gash de Algonquin también me ha proporcionado su apoyo sabio y oportuno, al igual que lo han hecho Craig Popelars, Ina Stern, Brunson Hoole, Michael Taeckens, Aimee Bollenbach, Katherine Ward y el resto del equipo de Algonquin. La dura tarea editorial ha sido compartida por mi perspicaz amigo y hermano virtual Dean Stahl. Un apoyo editorial inestimable ha venido de John Shore, Lisa Polikov y Cheryl Nicchitta, y de mis editores en el San Diego Union-Tribune, incluidos Bill Osborne, Bernie Jones, Lora Cicalo, Jane Clifford, Karin Winner y Peter Kaye. Por actuar muy a tiempo como principio de realidad debo mi agradecimiento a: John Johns, David Boe, Larry Hinman, Karen Kerchelich, Rosemary Erickson, R. Larry Schmitt, Melissa Baldwin, Jackie Green, Jon Funabiki, Bill Stothers, Michael Stepner, Susan Bales, Michael Goldstein, Susan White, Bob Laurence, Jeannette De Wyze, Gary Shiebler, Anne Pearse Hocker, Peter Sebring, Janet Fout, Neal Peirce, LaVonne Misner, Melissa Moriarty, y en especial a Michael Louv por servir como ejemplo.
Aunque tradicionalmente un autor o autora no da las gracias a la gente citada en su libro, la precisión y el respeto exigen un agradecimiento especial a dos grupos: los profesores, en particular John Rick, Brady Kelso, Tina Kafka, David Ward y Candy Vanderhoff, que animaron a sus estudiantes a compartir sus pensamientos; a los estudiantes mismos (algunos de sus nombres se han cambiado); y a la curtida pandilla de investigadores que ha trabajado duro este campo en los últimos años. Estoy particularmente agradecido a Louise Chawla, que no solo ha compartido sus propios hallazgos, sino que también me ha orientado hacia el trabajo de otros. Mis disculpas a aquellos investigadores no citados aquí, pero cuyo trabajo es igualmente inestimable.
Para la edición ampliada y actualizada de este libro, estoy en deuda con Cheryl Charles y Alicia Senauer por sus actualizaciones en investigación. Le doy gracias a Martin LeBlanc, Amy Pertschuk, Marti Erickson, John Parr, Stephen Kellert, Yusuf Burgess, Chris Krueger, Mike Pertschuk, Kathy Baughman McLeod, Nancy Herron, Bob Peart y, una vez más, a Cheryl Charles por crear la Children & Nature Network, que continúa el trabajo de este libro.
Finalmente, deseo dar mi agradecimiento a Elaine Brooks, que no vivió para leer el libro que ayudó a inspirar, pero cuya voz habla desde estas páginas.
Unas palabras
sobre esta edición
Esta edición de Los últimos niños en el bosque alude y cita estudios e investigaciones que han aparecido después de la publicación de la primera edición, en 2005. También refleja la creciente preocupación internacional por el déficit de naturaleza en la infancia y el movimiento social que ha surgido en los Estados Unidos, Canadá y en otros países como consecuencia de esa preocupación. Se incluye la «Guía de campo», creada especialmente para esta edición, con un informe de progreso y preguntas para debates, así como «100 acciones que emprender», que pueden ayudar a promover cambios en nuestras escuelas, familias y comunidades, cambios que son esenciales para el saludable desarrollo de la infancia.
Nota de la traductora
Aunque se ha procurado traducir este libro usando un lenguaje inclusivo, ha resultado muy difícil porque la opción más obvia para traducir children, que sería «criaturas», podía dar lugar a confusión con especies animales, por lo que se ha optado por el tradicional «niños», a veces desdoblando en «niños y niñas», pero sin poder utilizar esta opción en todos los casos por su altísima frecuencia de uso en este libro.
«Había un chico que salía cada día, y lo primero que veía, en eso se convertía, y ese objeto se volvía parte de él ese día o parte de ese día, o durante muchos años o largos ciclos de años. Las primeras lilas se hicieron parte de ese niño. Y la hierba y las campánulas rojas y blancas, y el trébol blanco y violeta, y el canto del papamoscas, y los corderos de tres meses y los rosados lechones y el potrillo y el ternero...». WALT WHITMAN «Me gusta más jugar dentro porque ahí es donde están los enchufes». Un niño de cuarto de primaria de San Diego
Una noche, cuando mis hijos eran más pequeños, Matthew, que entonces tenía diez años, me miró un día que estábamos en un restaurante y con un aire bastante serio me preguntó:
—Papá, ¿cómo es que cuando tú eras pequeño todo era más divertido?
Le pregunté qué quería decir.
—Bueno, tú siempre estás hablando de tus bosques y tus casas en los árboles y de cómo montabas aquel caballo cerca de la ciénaga.
Al principio, pensé que estaba irritado conmigo. La verdad es que le había contado lo que era usar una cuerda y trozos de hígado para atrapar cangrejos de río cuando hoy costaría encontrar a un chico que quisiera hacer eso. Como muchos padres, tiendo a idealizar mi propia infancia… y me temo que también tiendo a desvalorizar con demasiada facilidad las experiencias de juego y aventura de mis hijos. Pero Matthew hablaba en serio; le parecía que se había perdido algo importante.
Tenía razón. Los estadounidenses de mi edad aproximadamente, nacidos antes o durante el baby boom, disfrutaron de un tipo de juegos libres y naturales que parecen algo pintoresco y trasnochado en la era de los dispositivos de busca, la mensajería instantánea y las consolas Nintendo.
En el lapso de unas pocas décadas, el modo en que los niños entienden y viven la naturaleza se ha transformado de modo radical. La polaridad de la relación se ha revertido. Hoy en día, los chavales son conscientes de las amenazas globales contra el medio ambiente, pero su contacto físico, su intimidad con la naturaleza se están desvaneciendo. Eso es justo lo contrario de cómo era cuando yo era niño.
De crío, yo no sabía que mis bosques estaban conectados ecológicamente con otros bosques. En los años cincuenta nadie hablaba de lluvia ácida, agujeros en la capa de ozono o calentamiento global. Pero yo conocía mis bosques y mis campos; conocía cada curva del arroyo y cada inclinación de los transitados senderos de tierra. Yo vagaba por aquellos bosques hasta en sueños. Probablemente un chaval de hoy puede hablarte sobre el bosque húmedo tropical de la Amazonia, pero no sobre la última vez que él o ella exploraron los bosques a solas, o se tumbaron en un campo a escuchar el viento y a ver cómo se movían las nubes.
Este libro analiza la separación cada vez mayor que existe entre niños y jóvenes y el mundo natural, así como las implicaciones medioambientales, sociales, psicológicas y espirituales de ese cambio. También describe las investigaciones cada vez más numerosas que muestran la necesidad de contacto con la naturaleza para el desarrollo saludable de los niños y de los adultos.
Aunque presto una atención especial a los niños, mi interés se centra también en las personas nacidas en las últimas dos o tres décadas. La evolución en nuestra relación con el mundo natural resulta llamativa, incluso en escenarios de los que se podría asumir que están dedicados a la naturaleza. No hace tanto tiempo los campamentos de verano eran sitios donde se acampaba, se hacían marchas por los bosques, se aprendía sobre las plantas y animales o se contaban historias de fantasmas o pumas en torno a la hoguera. Hoy en día lo más probable es que el objetivo de «un campamento de verano» consista en perder peso o en usar ordenadores continuamente. Para las nuevas generaciones, la naturaleza es más una abstracción que una realidad. De madera creciente, la naturaleza es algo que ver, que consumir, que ponerse…, algo que ignorar. Un reciente anuncio televisivo muestra un coche alto con tracción a las cuatro ruedas circulando a toda velocidad junto a un arroyo de montaña de asombrosa belleza, mientras en el asiento de atrás dos niños ven una película en una pantalla de vídeo abatible, ajenos al paisaje y al río que se encuentran al otro lado de las ventanillas.
Hace un siglo, el historiador Frederick Jackson Turner anunció que la frontera en los Estados Unidos había terminado. Su tesis ha sido discutida y debatida desde entonces. Hoy en día, estamos cruzando una línea similar y aún más importante.
Nuestra sociedad enseña a las personas jóvenes a evitar las experiencias directas en la naturaleza. Esa lección se enseña en las escuelas, en las familias, incluso en organizaciones dedicadas a las actividades al aire libre, y está recogida en las estructuras legales y normativas de muchas de nuestras comunidades. Nuestras instituciones, un diseño urbano basado en la oposición entre centro y barrios residenciales y nuestras actitudes culturales asocian de manera inconsciente la naturaleza con la destrucción, al tiempo que desasocian el aire libre de la alegría y la soledad. Los sistemas educativos públicos, los medios de comunicación y los padres y madres, todos con buenas intenciones, están consiguiendo asustar a niñas y niños, de manera que se mantengan alejados del bosque y del campo. En el entorno de la educación superior, basado en la disyuntiva «Patenta o perece», asistimos a la muerte de la historia natural, a medida que las disciplinas más prácticas, tales como la zoología, ceden espacio a la microbiología y la ingeniería genética, más teóricas y lucrativas. Las tecnologías en rápido avance están difuminando las líneas que separan a los humanos de otros animales y de las máquinas. La idea posmoderna de que la realidad solo es un constructo —que somos lo que programamos— sugiere posibilidades humanas sin límites; pero como los niños y jóvenes pasan cada vez menos tiempo de su vida en entornos naturales, sus sentidos se estrechan, fisiológica y psicológicamente, y esto reduce la riqueza de la experiencia humana.
Sin embargo, en el mismo momento en que se está rompiendo el vínculo entre jóvenes y niños y el mundo natural, un número creciente de estudios vincula directamente nuestra salud mental, física y espiritual con nuestra relación con la naturaleza… de formas positivas. Varios de estos estudios concluyen que exponer a los más jóvenes, de manera bien pensada, a la naturaleza puede incluso ser una forma poderosa de terapia para casos de déficit de atención y otros trastornos. Como lo expresa un científico, podemos asumir ya que, al igual que los niños y niñas necesitan una buena nutrición y dormir adecuadamente, es muy posible que también necesiten el contacto con la naturaleza.
Reducir ese déficit —reconstruir el vínculo roto entre los jóvenes de nuestra especie y la naturaleza— actúa en nuestro propio beneficio, no solo porque lo exige la estética o la justicia, sino también porque nuestra salud física, mental y espiritual depende de ello. La salud de la tierra también está en juego. Cómo reaccionan ante la naturaleza los jóvenes y cómo críen a sus propios hijos determinará la configuración y condiciones de nuestras ciudades, de nuestros hogares, de nuestra vida cotidiana. Las páginas siguientes examinan un sendero alternativo hacia el futuro, incluyendo algunos de los programas educativos más innovadores basados en el medio ambiente; un rediseño y revisualización del entorno urbano —lo que un teórico denomina la futura «zoópolis»—; formas de afrontar los desafíos que afectan a los grupos ecologistas; y modos en que organizaciones basadas en la fe pueden contribuir a reapropiarse de la naturaleza como parte del desarrollo espiritual de niñas y niños. En estas páginas hablan madres y padres, niños y niñas, abuelas y abuelos, docentes, profesionales de la ciencia, líderes religiosos, ecologistas e investigadores de todo el país. Ellos son conscientes de la transformación que se está produciendo. Algunos de ellos dibujan otro futuro en el que los niños y la naturaleza volverán a estar unidos, y en que se proteja el mundo natural y se valore de manera más profunda.
Mientras me documentaba para este libro, me animó descubrir que muchas personas que en este momento están en edad universitaria —que pertenecen a la primera generación que ha crecido en un entorno en gran medida desvinculado de la naturaleza— han probado esa naturaleza lo suficiente para comprender de forma intuitiva lo que han perdido. Ese anhelo es una fuente de poder. Estas personas jóvenes se resisten al rápido deslizamiento de lo real a lo virtual, de las montañas a Matrix. No quieren ser los últimos niños en el bosque.
Puede que mis hijos lleguen a vivir lo que el autor Bill McKibben ha denominado «el fin de la naturaleza», la tristeza final de un mundo en el que no hay modo de escapar de la especie humana. Pero existe otra posibilidad: no el final de la naturaleza, sino el renacimiento del asombro, incluso del placer. La necrológica que Jackson dedicó a la frontera de Estados Unidos era solo certera en parte: una frontera sí desapareció, pero le siguió una segunda en que los estadounidenses idealizaron, explotaron, protegieron y destrozaron la naturaleza. En este momento, esa frontera —que existía en la granja familiar, en el bosque que estaba al final del camino, en los parques nacionales y en nuestro corazón— también está desapareciendo o está cambiando hasta hacerse irreconocible.
Pero, como ha sucedido anteriormente, una relación con la naturaleza puede evolucionar y convertirse en otra. Este libro trata sobre el final de ese tiempo anterior, pero también sobre una nueva frontera: un modo mejor de vivir con la naturaleza.
01
Regalos de la naturaleza
«Cuando veo a los abedules inclinarse
a derecha e izquierda…
me gusta pensar que algún niño
ha estado jugando con ellos».
ROBERT FROST
Si, cuando éramos más pequeños, caminábamos por bosques de álamos de Nebraska, criábamos palomas en una azotea en Queens, pescábamos mojarras en los montes Ozark o sentíamos cómo se hinchaba una ola que había recorrido más de mil kilómetros antes de elevar nuestro bote, estábamos vinculados al mundo natural y lo seguimos estando hoy en día. La naturaleza sigue conformando nuestros años: nos alza, nos transporta.
Para los niños y las niñas, la naturaleza se manifiesta en formas diversas: un ternero recién nacido, una mascota que vive y muere; un sendero trillado por el bosque; un fuerte rodeado de ortigas que pican; el límite húmedo y misterioso de un solar vacío; sea cual sea la forma que adopte, ofrece a cada niño un mundo más amplio y más antiguo separado de sus padres. A diferencia de la televisión, la naturaleza no roba el tiempo, lo amplifica. La naturaleza ofrece sanación a niñas y niños que vivan en familias o barrios destructivos. La naturaleza sirve como una pizarra en blanco sobre la cual niños y niñas dibujan y reinterpretan las fantasías de la cultura. La naturaleza inspira creatividad en los pequeños al exigir una visualización y el uso total de los sentidos. Si se le da una oportunidad, un niño llevará la confusión del mundo al bosque, la lavará en el arroyo, le dará la vuelta para ver lo que vive en el lado oculto de esa confusión. La naturaleza también puede asustar a un niño y ese susto tiene un sentido. En la naturaleza los pequeños encuentran libertad, fantasía e intimidad: un lugar alejado del mundo adulto, una paz separada.
Estos son algunos de los valores utilitarios de la naturaleza, pero a un nivel más profundo, la naturaleza se entrega a sí misma a los niños; por gusto, no como reflejo de una cultura. En ese nivel, lo inexplicable de la naturaleza provoca humildad.
Como escribe el eminente poeta de la naturaleza Gary Snyder, asignamos dos significados a la palabra «naturaleza», que procede del latín natura (nacimiento, constitución, carácter, el transcurso de las cosas) y, más allá de natura, de nasci (nacer).[1] En su interpretación más amplia, la naturaleza incluye el mundo natural con todos sus objetos y fenómenos; en esta definición, una máquina forma parte de la naturaleza. Y también los residuos tóxicos. El otro significado es lo que llamamos «el aire libre». En esta connotación, una cosa elaborada por las personas no forma parte de la naturaleza, está separada de ella. En apariencia, la ciudad de Nueva York puede no parecer natural, pero sí contiene todo tipo de lugares ocultos, salvajes que se autoorganizan, desde los organismos que se segregan en el humus de Central Park hasta los halcones que vuelan sobre el Bronx. En este sentido, una ciudad cumple con las leyes más amplias de la naturaleza: es natural (como lo es una máquina) pero salvaje en sus componentes.
Cuando consideramos a niños y niñas en la naturaleza, uno desearía contar con una descripción más rica, una descripción que deje más espacio para respirar —una que no lo incluya todo en la definición de natural ni restrinja la naturaleza a un bosque virgen—. Snyder se siente atraído por la expresión del poeta John Milton, «a wilderness of sweets».[2] «La forma en que Milton usa la palabra wilderness capta la condición muy real de energía y riqueza que a menudo se encuentra en los sistemas salvajes. Un “wilderness of sweets” es como los miles de millones de crías de arenque o de caballa en el océano, los metros cúbicos de kril, la semilla de la hierba de las praderas salvajes […] toda la increíble fecundidad de los pequeños animales y plantas que alimentan la red —explica—. Pero, desde otro lado, lo salvaje ha significado caos, eros, lo desconocido, el ámbito de lo prohibido, el hábitat tanto del éxtasis como de lo demoníaco. En ambos sentidos, es un lugar de poder arquetípico, de enseñanza y desafío». Cuando pensamos en los niños y en los dones de la naturaleza, nos viene muy bien este tercer sentido, esta comprensión más benévola. Para los propósitos de este libro, cuando utilizo la palabra «naturaleza» de modo general me refiero al salvajismo natural: la biodiversidad, la abundancia —las partes sueltas relacionadas en un patio trasero o en una escarpada cresta de montaña—. Sobre todo, la naturaleza se refleja en nuestra capacidad de asombro. Nasci. Nacer.
Aunque a menudo nos vemos a nosotros mismos como separados de la naturaleza, los humanos también forman parte de ese mundo salvaje. Mi primer recuerdo de usar los sentidos y experimentar el asombro ocurrió en una fría mañana de primavera en Independence (Misuri). Yo tendría unos tres años y estaba sentado en un campo seco detrás de la vieja casa victoriana de mi abuela. Cerca, mi padre trabajaba plantando un huerto. Tiró una colilla —como probablemente muchas personas solían hacer en aquella época, en que los habitantes del Medio Oeste normalmente tiraban la basura al suelo, o lanzaban las botellas de refresco y las colillas por la ventanilla de su vehículo, con las chispas que volaban por el viento—. La hierba seca prendió fuego. Me acuerdo del sonido exacto de las llamas y del olor a humo y del ruido de la pierna y el pie de mi padre al pisar enérgica y repetidamente la hierba con rapidez para atrapar el fuego antes de que se extendiera al resto del campo.
En ese mismo campo paseaba en torno a la fruta caída al pie de un peral, me sujetaba la nariz y luego me doblaba por la cintura hasta una distancia medida respecto a los pequeños montones en fermentación, y luego probaba a aspirar el aire. Me sentaba entre la fruta que se pudría, sintiendo a la vez atracción y repulsión. Fuego y fermentación…
Me pasaba horas explorando los bosques y las tierras de labor en el límite de la ciudad. Estaban los naranjos osage, con espinosas ramas poco amistosas que dejaban caer una fruta pegajosa y repugnante, más grande que una pelota de béisbol. Esos había que evitarlos. Pero dentro de los cortavientos había árboles que podíamos escalar, con ramas pequeñas como los peldaños de una escalera. Subíamos hasta veinte o treinta metros por encima del suelo, mucho más arriba que los naranjos osage del cortaviento, y desde ese punto aventajado contemplábamos las viejas crestas azules de Misuri y los tejados de las casas nuevas en los barrios residenciales cada vez más cercanos.
A menudo subía solo. A veces, perdido en el asombro, me adentraba bien profundo en los bosques, y me imaginaba que era Mowgli, el personaje de Rudyard Kipling, el niño criado por los lobos, así que me quitaba casi toda la ropa para la subida. Si subía hasta la altura suficiente, las ramas se hacían más finas hasta el punto de que, si soplaba el viento, el mundo se inclinaba hacia abajo y luego arriba y se daba la vuelta y luego se iba hacia un lado y volvía arriba. Daba miedo y resultaba maravilloso rendirse al poder del viento. Mis sentidos se llenaban con la sensación de caer, de subir, de columpiarme; en torno a mí las hojas se partían como dedos y el viento llegaba en suspiros y en roncos susurros. El viento también traía olores, y el propio árbol desde luego soltaba sus perfumes más rápido cuando soplaban las ráfagas. Por último, quedaba solo el viento que se movía entre todas las cosas.
Ahora, cuando los días de subirme a los árboles pasaron hace mucho, pienso a menudo en el valor duradero de aquellos primeros días de dulce vagancia. He llegado a apreciar la amplia vista que ofrecían las copas de aquellos árboles. Los bosques eran mi Ritalin. La naturaleza me calmaba, me centraba y al tiempo excitaba mis sentidos.
«Donde están todos los enchufes»
Muchas personas de mi generación llegaron a la edad adulta dando por supuesto los regalos de la naturaleza: asumíamos, si es que llegábamos a pensar en ellos, que las generaciones venideras también recibirían aquellos dones. Pero algo ha cambiado. Vemos ahora el surgimiento de lo que yo he denominado el trastorno de déficit de naturaleza. Este término no constituye en absoluto un diagnóstico médico, pero sí ofrece un modo de abordar el problema y desarrollar posibilidades, para los niños y también para el resto de nosotros.
Mi propia conciencia de la transformación comenzó a finales de los años ochenta, cuando me documentaba para el libro Childhood’s Future [El futuro de la infancia], sobre las nuevas realidades de la vida familiar. Entrevisté casi a tres mil niños y padres por todo el país, en zonas rurales, urbanas y en barrios residenciales de las afueras. En aulas y en salas de estar, a veces surgía el tema de la relación de los niños con la naturaleza. A menudo me acuerdo de un comentario maravillosamente sincero que hizo Paul, un alumno de cuarto de primaria en San Diego: «Me gusta más jugar dentro porque ahí es donde están todos los enchufes».
Escuché variaciones de la misma afirmación en muchas aulas. Cierto, para muchos niños y niñas la naturaleza sigue siendo una fuente de asombro. Pero para muchos otros, jugar en la naturaleza parece muy… improductivo. Vedado. Ajeno. Lindo. Peligroso. Televisado.
—Es todo este ver —comentó una madre en Swarthmore (Pensilvania)—. Nos hemos convertido en una sociedad más sedentaria. Cuando yo era niña en Detroit, siempre estábamos fuera. Los niños que se quedaban dentro eran los raros. No teníamos grandes espacios abiertos, pero siempre estábamos fuera, en la calle —en los solares vacíos, saltando a la comba o jugando al baloncesto o a la rayuela—. Seguimos jugando fuera incluso cuando nos hicimos mayores.
Otro progenitor de Swarthmore añadió:
—Hay otra cosa que era distinta cuando éramos pequeños: nuestros padres estaban fuera. No estoy diciendo que se apuntaran a clubes deportivos ni cosas así, pero estaban fuera de la casa, en el porche, hablando con los vecinos. En lo que respecta a la forma física, los chavales de ahora son la generación más triste de la historia de este país. Puede que los padres salgan a correr, pero los chavales no salen para nada.
Este era el argumento repetido entre progenitores, abuelos y abuelas, tíos, tías, profesores y otros adultos por todo el país, incluso en lugares de los que yo habría esperado una opinión distinta. Por ejemplo, visité un barrio de clase media en las afueras de Overland Park (Kansas), no lejos de donde pasé mis años de adolescencia. En las décadas que habían pasado desde entonces, habían desaparecido muchos de los bosques y campos, pero seguían quedando suficientes espacios naturales para ofrecer al menos la posibilidad de que los niños jugaran al aire libre. ¿De verdad los niños seguían jugando en la naturaleza? No muy a menudo, comentaron varios progenitores que se juntaron una noche en el salón de una casa para hablar del nuevo paisaje de la infancia. Aunque varios vivían en la misma manzana, para algunos era la primera vez que se veían.
—Cuando nuestros hijos estaban en tercero o cuarto, aún quedaba algo de campo detrás de nuestra casa —comentó una madre—. Los chavales se quejaban de que se aburrían. Y yo les dije: «Vale, ¿así que estáis aburridos? Quiero que salgáis a ese campo, justo ese de ahí, y os paséis dos horas. Buscad algo que hacer en él. Fiaos de mí, intentadlo solo una vez. Puede que lo paséis bien». Y así, de mala gana, se fueron al campo. Y no tardaron dos horas en volver: tardaron mucho más. Les pregunté por qué y me dijeron: «¡Ha sido muy divertido! ¡Nunca pensamos que nos lo íbamos a pasar tan bien!». Se habían subido a los árboles; habían visto cosas; habían jugado a perseguirse unos a otros y a otros juegos como los que solíamos jugar cuando éramos críos. Así que al día siguiente les dije: «Oíd, chavales, estáis aburridos, ¿por qué no salís al campo de nuevo?». Y me contestaron: «No, eso ya lo hemos hecho una vez». Ya no querían permitirse hacerlo más veces.
—No estoy seguro de comprender exactamente lo que estás diciendo —contestó un padre—. Yo creo que mis hijas disfrutan con cosas como la luna llena, o una buena puesta de sol, o las flores. Disfrutan de los árboles cuando se ponen…, ese tipo de cosas.
Otra madre del grupo movió la cabeza en sentido negativo.
—Claro, las cosas pequeñas, esas sí las notan —comentó—. Pero están distraídos. —Describió la última vez que su familia había ido a esquiar, en Colorado—. Era un día perfecto y apacible, los niños iban descendiendo por la montaña… y llevaban los cascos puestos. No pueden simplemente disfrutar escuchando a la naturaleza y estar ahí solos. No pueden producir su propio entretenimiento. Tienen que llevar algo con ellos.
Intervino un padre que escuchaba en silencio y que había crecido en una comunidad de agricultores:
—Donde yo crecí, una persona pasaba todo el tiempo fuera de manera natural —comentó—. Fueras en la dirección que fueras, estabas al aire libre: en un campo arado, en el bosque, en un arroyo. Aquí no es así. Overland Park ya es una zona urbanizada. Los chavales no han perdido nada, porque nunca lo han tenido. De lo que hablamos es de una transición que hemos hecho la mayoría de quienes crecimos rodeados por la naturaleza. Ahora, es que simplemente la naturaleza ya no está ahí.
El grupo se quedó callado. Sí, gran parte del terreno que una vez fue salvaje estaba siendo recalificado y edificado, pero desde las ventanas de la casa en la que estábamos sentados se podían ver los bosques. La naturaleza seguía estando ahí. Quedaba menos, desde luego, pero seguía estando ahí a pesar de todo.
Un día después de charlar con los padres y madres de Overland Park, crucé en coche la frontera entre Kansas y Misuri hasta llegar a la Escuela Primaria de Southwood en Raytown (Misuri), cerca de Kansas City. Yo había asistido a la escuela elemental en Southwood. Para mi sorpresa, los mismos columpios (o eso me parecía) seguían chirriando por encima del asfalto caliente; los pasillos relucían con los mismos azulejos de sintasol; las mismas sillas diminutas de madera, con tajos y marcas en tinta negra, azul y roja, esperaban en filas torcidas.
Cuando los maestros reunieron a suficientes alumnos de entre segundo y quinto curso y los acompañaron al aula donde yo esperaba, saqué mi grabadora y miré por la ventana hasta las copas verde azulado de los árboles, probablemente robles de los pantanos, arces, álamos y tal vez pecanas o acacias de tres espinas, con las ramas que temblaban y se mecían lentamente en la brisa primaveral. ¿Con qué frecuencia, de niño, esos mismos árboles habían inspirado mis ensoñaciones?
Durante la hora siguiente, mientras preguntaba a los chavales por su relación con el aire libre y la intemperie, fueron enumerando algunas de las barreras para salir fuera —falta de tiempo, la tele…, los sospechosos habituales—. Pero la realidad de esas barreras no significaba que a los chavales les faltara curiosidad. De hecho, hablaban de la naturaleza con una mezcla extraña de confusión, anhelo y desapego; y de vez en cuando con un tono de desafío. En los años posteriores iba a oír ese tono a menudo.
—Mis padres no se sienten muy seguros si me adentro mucho en los bosques —comentó un muchacho—. Sencillamente, no puedo ir demasiado lejos. Mis padres están siempre preocupados por mí. Así que lo que hago es ir y no contarles dónde voy, y entonces se enfadan. Pero lo único que hago es sentarme detrás de un árbol o algo así, o tumbarme en un campo con todos los conejos.
Un chico comentó que los ordenadores eran más importantes que la naturaleza, porque es donde están los empleos. Varios alegaron que estaban demasiado ocupados para salir. Pero una niña de quinto que llevaba un sencillo vestido estampado y tenía una expresión muy seria me dijo que quería ser poeta cuando fuera mayor.
—Cuando estoy en el bosque —comentó— me parece que estoy en los zapatos de mi madre.
Era uno de esos niños excepcionales que aún pasan tiempo al aire libre, en soledad. En su caso, la naturaleza representaba belleza… y solaz.
—Cuando estoy al aire libre, es tan tranquilo y el aire huele tan bien…, es decir, está contaminado, pero no tanto como el de la ciudad. Para mí, es algo completamente diferente —añadió—. Cuando estoy fuera, es como ser libre. Es un tiempo que me pertenece. A veces salgo cuando estoy enfadada; y entonces, solo con la tranquilidad del campo, me siento mejor. Vuelvo a casa contenta y mi madre no sabe por qué.
A continuación describió su lugar especial en el bosque.
—Yo tenía un sitio. A un lado había una gran cascada y un arroyo. Hice un gran agujero y a veces me llevaba una tienda para acampar, o una manta y simplemente me tumbaba en el agujero y miraba los árboles y el cielo. A veces me quedaba dormida allí. Sencillamente me sentía libre; era como mi sitio especial, y allí podía hacer lo que quisiera, sin que nadie me lo pudiera impedir. Solía ir allí casi todos los días.
La joven poeta se ruborizó. Su voz se volvió pastosa.
—Y luego cortaron todos los árboles del bosque. Fue como si cortaran una parte de mí.
Con el paso del tiempo, llegué a entender parte de la complejidad que representaba el niño que prefería los enchufes y la poeta que había perdido su lugar especial en el bosque. También aprendí esto: las madres y padres, los educadores, otros adultos, las instituciones —la propia cultura— pueden decir algo a los niños sobre los dones de la naturaleza, pero muchas de nuestras acciones y mensajes, en especial lo que no nos oímos pronunciar a nosotros mismos, dicen algo diferente.
Y los niños tienen muy buen oído.
[1]Gary Snyder, The Practice of the Wild (Washington D. C.: Shoemaker & Hoard, 2004), p. 8.
[2]Wilderness se refiere a lo salvaje y también a un terreno desierto y abandonado, apuntando a El paraíso perdido de John Milton, donde aparece la expresión mencionada. (N. de la T.).
02
La tercera frontera
«La frontera se ha ido. Murió con las botas puestas».
M. R. MONTGOMERY
En mi estantería hay un ejemplar del libro Shelters, Shacks and Shanties, escrito en 1915 por Daniel C. Beard, un ingeniero civil que se hizo artista, y que es más conocido por ser uno de los fundadores de los Boy Scouts en los Estados Unidos. Durante medio siglo, escribió e ilustró una serie de libros sobre actividades al aire libre. Shelters, Shacks and Shanties [Refugios, cabañas y chozas] es uno de mis libros favoritos porque, en especial con sus dibujos a plumilla, Beard representa una época en que la experiencia de la naturaleza que tenía una persona joven no se podía separar de la visión romántica de la frontera estadounidense.
Si tales libros se publicaran ahora por primera vez, se considerarían pintorescos y políticamente incorrectos, como mínimo. Iban dirigidos a muchachos adolescentes. El género parecía implicar que ningún chico que se respetara a sí mismo podía disfrutar de la naturaleza sin cortar todos los árboles que pudiera. Pero lo que mejor define a estos libros, y la época que representan, es la creencia no cuestionada de que estar en la naturaleza tenía que ver con hacer algo, con una experiencia directa… y no con ser un espectador.
«Los niños más pequeños pueden construir algunos de los refugios más sencillos y los mayores pueden centrarse en los más complicados —escribió Beard en el prólogo de Shelters, Shacks and Shanties—.[3] El lector puede, si quiere, comenzar con la primera (cabaña) e ir subiendo en dificultad con las casas de troncos; al hacerlo estará siguiendo de cerca la historia de la humanidad, porque, desde que nuestros ancestros arbóreos con dedos prensiles en los pies corrían deprisa entre las ramas de los bosques preglaciares y construían en los árboles refugios similares a nidos, los hombres se han construido cabañas como refugios temporales». Pasa entonces a describir, por medio de palabras e ilustraciones, cómo un muchacho podría construir unos cuarenta tipos de refugios, incluyendo la casa en el árbol, el refugio Adirondack, el Wick-Up, el tipi de corteza de árbol, el Pionero y el Scout. Cuenta «cómo construir una cabaña Beaver-mat» y «una casa de hierba». Enseña «cómo partir troncos a lo largo, hacer tejas de madera, estacas o listones» y cómo hacer una cabaña en torno a un poste central, cerrojos secretos, un fuerte subterráneo y, curiosamente, «cómo construir una cabaña de troncos oculta dentro de una casa moderna».
Probablemente el lector actual se sentiría impresionado por el nivel de ingenio y habilidad requerido, así como por lo arriesgado de algunos de los diseños. En el caso de la «casa subterránea o hogan original del niño estadounidense», Beard insta a la cautela. Durante la construcción de tales cuevas, admite, «existe siempre el peligro serio de que se derrumbe y asfixie a los pequeños trogloditas, pero un hogan subterráneo bien construido evita toda probabilidad de tales accidentes».
Adoro los libros de Beard por su encanto, la época que evocan y el arte perdido que describen. De pequeño, construí versiones rudimentarias de estos refugios, cabañas y chozas —incluyendo fuertes subterráneos en los campos de maíz y sofisticadas casas de árbol con entradas secretas y una vista de lo que yo me imaginaba que era la frontera, que se extendía desde la calle Ralston hasta más allá del confín del mundo edificado conocido—.
Cerrar una frontera, abrir otra
En el transcurso de un siglo, la experiencia estadounidense de la naturaleza —que ha ejercido su influencia cultural en el mundo— ha evolucionado del utilitarismo directo al desapego electrónico, pasando por el apego romántico. Los estadounidenses no han cruzado solo una frontera, sino tres. La tercera frontera —en la que están creciendo los jóvenes de hoy en día— representa adentrarse en lo desconocido tanto como lo que Daniel Beard experimentó en su momento.
El cruce y la transcendencia de la primera frontera se pusieron de manifiesto en 1893, durante la Exposición Colombina Mundial de Chicago —una celebración del cuarto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas—.[4] Allí, en una reunión de la Asociación Americana de Historia en esa ciudad, el historiador de la Universidad de Wisconsin Frederick Jackson Turner presentó su «tesis de la frontera», que defendía que «la existencia de una zona de terreno libre, su reducción continuada y el avance hacia el oeste de la colonización por parte de estadounidenses blancos» explicaba el desarrollo de la nación estadounidense, de su historia y su personalidad. Jackson Turner vinculó este pronunciamiento a los resultados del censo nacional de 1890, que mostraban la desaparición de la frontera como una línea continua —el «cierre de la frontera»—. Fue en ese mismo año cuando el superintendente del censo declaró el final de la era de la «tierra libre», es decir, del terreno disponible para que lo pidieran los colonos para la labranza.
Aunque en aquel momento no tuvo mucha repercusión, la tesis de Jackson llegó a ser considerada una de las declaraciones más importantes de la historia del país. Jackson aducía que cada generación de estadounidenses había regresado «a condiciones primitivas en una línea fronteriza en continuo avance». Describía esa frontera como «el punto de encuentro entre barbarie y civilización». A su modo de ver, se podían vincular ciertos rasgos fundamentales de la cultura estadounidense a la influencia de esa frontera, incluyendo «esa aspereza y fuerza combinada con perspicacia y con un espíritu de adquisición; esa inclinación práctica inventiva, rápida a la hora de encontrar recursos; esa comprensión magistral de las cosas materiales […] esa inquieta energía nerviosa; ese individualismo dominante […]». Los historiadores siguen debatiendo la idea de Jackson Turner; muchos, si no la mayoría, han rechazado el concepto de frontera, como Turner lo entendía, como la clave para comprender la historia y las sensibilidades de los Estados Unidos. La inmigración, la Revolución Industrial, la guerra de Secesión: todos estos acontecimientos ejercieron una profunda influencia formativa en nuestra cultura. Posteriormente, el propio Turner reformuló su teoría para incluir hechos que eran similares a la frontera —el boom del petróleo en la década de 1890, por ejemplo—.
No obstante, desde Teddy Roosevelt a Edward Abbey, los estadounidenses siguieron viéndose a sí mismos como exploradores de frontera. En 1905, en la toma de posesión del presidente Roosevelt, hubo cowboys desfilando a caballo por la avenida Pensilvania, el nuevo presidente pasó revista al Séptimo de Caballería y los indios americanos se unieron a la celebración, incluyendo al antaño temido Jerónimo. De hecho, el desfile anunciaba la llegada de la segunda frontera, que existió sobre todo en la imaginación durante casi un siglo. La segunda frontera existía en las palabras e ilustraciones de Beard, y en la finca familiar que, aunque ya iban quedando menos, continuaba siendo un elemento definidor importante de la cultura estadounidense. En particular en las primeras décadas del siglo xx, la segunda frontera siguió existiendo en la Norteamérica urbana; de ahí que se asistiera a la creación de los grandes parques en las ciudades. La segunda frontera fue también un periodo de claro destino enfocado a las zonas residenciales de las afueras, cuando los chicos seguían imaginándose como leñadores y exploradores y las niñas seguían anhelando vivir en la casa de la pradera —y a veces hasta construían mejores fuertes que los chicos—.
Si la primera frontera fue explorada por los ávidos Lewis y Clark, la segunda fue glamurizada por Teddy Roosevelt. Si la primera era la del auténtico Davy Crockett, la segunda alcanzó su cumbre con el Davy en la versión de Disney. Si la primera frontera fue un tiempo de lucha, la segunda fue un periodo de hacer balance de lo conseguido, de celebrarlo, y trajo una nueva política de conservación, una inmersión de los estadounidenses en los campos, bosques y riachuelos romantizados y domesticados que les rodeaban.
El pronunciamiento de Turner de 1893 tuvo su equivalente en 1993. Su declaración se basaba en los resultados del censo de 1890; la nueva línea divisoria se basaba en el censo de 1990. Extrañamente, cien años después de que Turner y la Oficina del Censo de los Estados Unidos declararan el fin de lo que normalmente consideramos la frontera estadounidense, la oficina difundió un informe que marcaba la muerte de la segunda frontera y el nacimiento de una tercera. Ese año, como informaba el Washington Post, en un «símbolo de una transformación nacional profunda», el Gobierno federal abandonó su encuesta anual de residentes rurales, de larga trayectoria. El porcentaje de población que vivía en una explotación agrícola o ganadera se había reducido enormemente —del 40 por ciento de hogares estadounidenses en 1900 hasta apenas el 1,9 por ciento en 1990—, de modo que la encuesta de residentes resultaba irrelevante.[5] El informe de 1993 seguramente fue tan importante como la evidencia del censo que llevó a que Turner escribiera la necrológica de la frontera. «Si se pueden captar los cambios de gran alcance por medio de puntos de referencia aparentemente triviales, la decisión de acabar con el informe anual es uno de ellos», informó el Post.
Esta nueva línea simbólica de demarcación sugiere que los baby boomers —las personas nacidas entre 1946 y 1964— podrían constituir la última generación de estadounidenses que mantengan un apego íntimo y familiar con la tierra y el agua. Muchos de nosotros que andamos por los cuarenta o más, hemos conocido terrenos de labor o bosques en los límites de las ciudades y teníamos familiares que vivían de la tierra. Incluso aunque viviéramos en el centro de las ciudades, es probable que tuviéramos abuelos u otros parientes de mayor edad que trabajaban la tierra o que acababan de llegar de una zona rural durante la migración del campo a la ciudad que tuvo lugar en la primera mitad del siglo xx. Para la gente joven de hoy en día, ese vínculo familiar y cultural con la agricultura está desapareciendo, lo que marca el final de la segunda frontera.
La tercera frontera está poblada por quienes son niños en la actualidad.
Características de la tercera frontera
La tercera frontera está moldeando cómo la generación actual y muchas más que vendrán perciben la naturaleza, en formas que ni Turner ni Beard podrían haber imaginado.
Aún no completamente formada o explorada, esta nueva frontera se caracteriza por al menos cinco tendencias: una separación de la mente individual y pública de los orígenes de nuestro alimento; la desaparición de la línea que separa a máquinas, humanos y otros animales; un entendimiento crecientemente intelectual de nuestra relación con otras especies animales; la invasión de nuestras ciudades por animales salvajes (incluso cuando los diseñadores urbanos o de barrios residenciales sustituyen lo salvaje con una naturaleza sintética); y el surgimiento de un nuevo tipo de afueras en las ciudades. La mayor parte de las características de la tercera frontera se pueden encontrar en otros países tecnológicamente avanzados, pero estos cambios son particularmente evidentes en los Estados Unidos (aunque no sea más que por el contraste con nuestra autoimagen de la frontera). En una primera mirada, puede que estas características no encajen de manera lógica, pero los periodos revolucionarios raramente son lógicos o lineales.
En la tercera frontera, las imágenes románticas de Beard del niño que se encuentra al aire libre parecen tan trasnochadas como los retratos de los caballeros de la Mesa Redonda hechos en el siglo XIX. En la tercera frontera, los héroes anteriormente asociados con los espacios abiertos resultan irrelevantes: el Davy Crockett auténtico, que simbolizaba la primera frontera, y hasta el Davy de Disney, de la segunda, están pasados y casi olvidados. Una generación que alcanzó la mayoría de edad vistiendo chaquetas de ante y vestidos de abuela cría ahora a otra para la cual toda la moda —piercings, tatuajes y todo lo demás— es urbana.
Para los niños y jóvenes, la comida es de Venus;
la agricultura, de Marte
Mi amigo Nick Raven, que vive en Puerta de Luna (Nuevo México), trabajó como agricultor varios años antes de hacerse carpintero y luego profesor en una cárcel de ese estado. Nick y yo llevamos años pescando juntos, pero somos personas muy distintas. Yo lo he descrito como un padre del siglo XIX sin fisuras. Yo soy un padre del siglo XX con muchas fisuras. Nick cree que el pescado se pesca para comerlo; yo creo que los peces se pescan y, la mayor parte del tiempo, se vuelven a soltar. Nick considera que la violencia es inevitable, que el sufrimiento redime y que un padre debe enseñar a sus hijos la dureza de la vida exponiéndoles a esa dureza. Yo considero que, como progenitor, es mi trabajo proteger a mis hijos de la brutalidad del mundo durante todo el tiempo que me sea posible.
En un libro anterior, The Web of Life [La red de la vida], describí la relación que tienen Nick y sus hijos e hijas con los animales y con la comida:
Cuando los hijos de Nick eran pequeños y la familia vivía todavía en su finca, que estaba en un valle de adobes y álamos y chiles y a la que se llegaba por un camino de tierra, su hija llegó un día a casa y se encontró que a su cabra favorita (que no era una mascota, la verdad, sino un animal que la seguía donde fuese) le habían quitado la piel y las entrañas y colgaba en el granero. Esto sucedió en un momento en que la familia de Nick andaba mal de zapatos, y la carne que comían era lo que Nick cazaba o mataba. Para su hija, fue un momento horrible.
Nick insiste en que no se arrepiente, pero sigue hablando de ello. Su hija se sintió herida, dice, pero desde aquel momento en adelante, y para el resto de su vida, ella supo de dónde procede la comida que come y que esa comida no nace envuelta en plástico. Este no es el tipo de experiencia que yo habría deseado para mis hijos, pero yo he tenido una vida distinta.[6]
Pocos de nosotros echamos de menos los aspectos más duros de cultivar o criar lo que nos vamos a comer. Sin embargo, para la mayor parte de las personas jóvenes, la memoria no ofrece experiencias para poder comparar. Es posible que más gente joven sea vegetariana o compre en tiendas de comida ecológica, pero es probable que menos cultiven o críen lo que comen —especialmente si ese alimento es un animal—. En menos de cincuenta años, la cultura se ha desplazado de un tiempo en que las pequeñas fincas familiares predominaban en el paisaje rural —cuando también dominaba la forma en que Nick entiende la comida— a una etapa de transición en que los huertos de muchas familias de las afueras proporcionaban poco más que entretenimiento, al momento actual de alimentos producidos en laboratorio envueltos en plástico. De algún modo, la gente joven es más consciente del origen de lo que come. El movimiento en defensa de los derechos de los animales les ha hecho conscientes de las condiciones en una granja industrial de pollos, por ejemplo. Probablemente no sea una coincidencia que los estudiantes universitarios y de secundaria se estén haciendo vegetarianos en números cada vez más altos. Ese conocimiento, sin embargo, no implica necesariamente que los jóvenes se impliquen personalmente con las fuentes de origen de los alimentos que consumen.
El fin de los absolutos biológicos.
¿Somos personas o somos ratones?
¿O los dos a la vez?
Nuestros jóvenes están creciendo en una época en que no existen absolutos biológicos. Incluso la propia definición de vida está en cuestión.
Una mañana de 1997 la gente de todo el mundo abrió el periódico para contemplar una inquietante imagen de un ratón vivo sin pelo, y saliéndole de la espalda lo que parecía ser una oreja humana. Aquella criatura era el resultado del trabajo de un equipo de investigadores de la Universidad de Massachusetts y del Instituto de Tecnología de Massachusetts que habían introducido células de cartílago humano en un armazón con forma de oreja, hecho de una tela de poliéster biodegradable, que habían implantado en el lomo del ratón. El armazón nutría la oreja artificial.
Desde entonces, se han sucedido los titulares que anunciaban mezclas potenciales de máquinas, humanos y otras especies animales. Durante dos décadas, las implicaciones de tales experimentos han escapado a la opinión pública, según el Centro Internacional de Evaluación de la Tecnología, una organización bipartita sin ánimo de lucro que analiza el impacto de la tecnología en la sociedad. Los genes humanos —incluyendo los de los nervios y del crecimiento— han sido insertados en ratas, ratones y primates para crear criaturas llamadas quimeras. Estas nuevas criaturas han de usarse principalmente para la investigación médica, pero algunos científicos están debatiendo seriamente la posibilidad de que algún día existan quimeras fuera de los laboratorios. En 2007, el presidente del Departamento de Biotecnología Animal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada y sus colegas crearon la primera quimera con genes humanos y de oveja, que tiene el cuerpo de una oveja y órganos medio humanos. Esta línea de investigación podría llevar al uso extendido de órganos animales para operaciones de trasplante en humanos.
Pensemos lo que esto significa para los niños que están creciendo en la actualidad, y lo distintas que son, o que van a ser, su experiencia de la naturaleza y su definición de la vida con respecto a la experiencia de nosotros, los adultos. En nuestra infancia, estaba bastante claro que un hombre era un hombre y un ratón era un ratón. Implícita en algunas de las tecnologías más recientes está la premisa de que existe muy poca diferencia entre la materia viva y la no viva a nivel atómico y molecular. Algunas personas consideran esto un ejemplo más de cómo la vida se está convirtiendo en un producto, en una mercancía: la reducción cultural que convierte cuerpos vivos en máquinas.
Al comienzo del siglo XXI, algunos científicos de la Universidad de Cornell comunicaron que habían construido la primera nanomáquina verdadera —un robot casi microscópico— capaz de moverse: el minúsculo robot utilizaba un propulsor y un motor y tomaba la energía de moléculas orgánicas. Este invento abrió «la puerta a construir máquinas que viven dentro de la célula», comentó uno de los investigadores. «Nos permite incorporar dispositivos artificiales a sistemas vivos». En los Laboratorios Nacionales Sandia en Albuquerque, un científico predijo que un sistema de «inteligencia distribuida masivamente» aumentaría enormemente la capacidad de los nanorrobots para organizar y comunicar. «Serán capaces de hacer de forma colectiva cosas que no pueden hacer individualmente, de igual modo que un hormiguero», comentó. En torno a la misma época, un entomólogo en Iowa creó un aparato que combinaba antenas de polilla con microprocesadores que enviaban señales en tonos diversos cuando las antenas captaban el olor a explosivos. Investigadores de la Universidad del Noroeste construyeron un robot en miniatura equipado con el bulbo raquídeo de una lamprea. Y una empresa de Rockville (Maryland) consiguió producir unas bacterias que se podían adjuntar funcionalmente a microchips; la compañía denominó este invento «bichos en un chip».
Ya no podemos dar por sentado que existe una creencia cultural fundamental en la perfección de la naturaleza. Para las generaciones anteriores de niños, pocas creaciones eran tan perfectas o tan hermosas como un árbol. Ahora los investigadores inundan los árboles con material genético tomado de virus o bacterias para hacer que crezcan más rápido, para crear mejores productos de madera o para hacer que los árboles limpien suelos contaminados. En 2003, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa, perteneciente al Pentágono, financió a unos investigadores para que desarrollaran un árbol capaz de cambiar de color cuando estuviera expuesto a un ataque biológico o químico. Y la Universidad de California promovió «el control de natalidad para árboles», un método de ingeniería genética para crear «un árbol eunuco que gasta más energía en producir madera y menos en hacer el amor».
Para las personas nacidas durante el baby boom, tales noticias suenan fascinantes, extrañas, inquietantes. Sin embargo, para los niños que están creciendo en la tercera frontera, tales noticias se encuentran sencillamente entre lo que cabe esperar: una complejidad que se asume.
Una percepción hiperintelectualizada
de otras especies animales
Desde la predominancia de los cazadores-recolectores no se enseñaba a los niños a observar tantas similitudes entre los humanos y otras especies animales, aunque en estos momentos estas similitudes se ven de un modo muy distinto, mucho más intelectualizado.
Esta nueva comprensión se basa en la ciencia, no en el mito o en la religión. Por ejemplo, estudios recientes de los que se informa en la revista Science describen cómo componen música algunas especies de animales no humanos.[7] El análisis del canto de los pájaros o de las ballenas jorobadas demuestra que utilizan algunas de las mismas técnicas acústicas y siguen las mismas leyes de composición que las usadas por los músicos humanos. El canto de las ballenas incluso tiene estribillos rimados, e intervalos, expresiones, duración de canciones y tonos similares. Las ballenas también usan la rima como la usamos nosotros, «como recurso mnemotécnico para ayudarles a recordar material complejo», informan los investigadores. Según su estudio, las ballenas disponen de una elección fisiológica: podrían usar melodías sin ritmo y sin repetición, pero, sin embargo, eligen el canto.
Tal información no sustituye el contacto directo con la naturaleza, pero este tipo de conocimiento inspira un cierto asombro. Mi esperanza es que tales estudios de investigación hagan que los niños se sientan más inclinados a cultivar un conocimiento y comprensión más profundos que las otras criaturas. Desde luego, la cercanía idealizada —por ejemplo, nadar con delfines en uno de esos centros turísticos de animales agradables al tacto— puede que alivie un poco nuestra soledad como especie. Por otro lado, sin embargo, la naturaleza no es tan suave y agradable. Cazar y pescar, por ejemplo, o la forma como Nick Raven conseguía la carne para alimentar a su familia, es un asunto sucio —para algunas personas incluso a nivel moral—, pero eliminar todo rastro de esa vivencia de la infancia no le hace ningún favor ni a los niños ni a la naturaleza.
«Tú miras a esos chavales (en el movimiento de liberación animal) y lo que ves es sobre todo gente de ciudad, desafecta, pero aun así gente que ha crecido entre privilegios —comenta Mike Two Horses, de Tucson, fundador de la Coalición para Acabar con el Señalamiento Racial de las Naciones Indias Americanas. Su organización apoya a los pueblos nativos, tales como la tribu maka del noreste, que tradicionalmente ha dependido de la caza de ballenas—. Los únicos animales que han conocido en su vida los jóvenes defensores de la liberación animal son sus mascotas —comenta—. Por lo demás, los únicos que han visto ha sido en zoos, en Sea World o en expediciones de avistamiento de ballenas (ahora son de tocar ballenas). Están desconectados del origen de su alimentación; incluso de la procedencia de la soja y de otras proteínas vegetales que consumen».
Yo veo más puntos positivos en el movimiento de liberación animal de los que ve Two Horses, pero su argumento tiene peso.
Contacto con la naturaleza
tan cerca y, sin embargo, tan lejos
Incluso en el momento en que está en cuestión la propia definición de vida, está aumentando el potencial para entrar en contacto con más animales salvajes comunes, a pesar de lo que comenta Two Horses. En varias zonas urbanas, los humanos y las criaturas salvajes están entrando en contacto de formas que no resultaban familiares a los habitantes de este país desde hace al menos un siglo. Por ejemplo, la población de ciervos de los Estados Unidos es la más elevada en el país desde hace cien años.
En el libro Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster [Ecología del miedo: Los Ángeles y la imaginación del desastre], el historiador social y teórico urbano Mike Davis describe lo que él denomina una nueva dialéctica entre lo «salvaje» y lo «urbano»:[8] «El Los Ángeles metropolitano, que ahora está bordeado sobre todo por montañas y desierto más que por tierras de labor como en el pasado, tiene el rango más amplio de vida salvaje de cualquier ciudad no tropical del mundo, en el que se suceden de forma abrupta tramos de viviendas con hábitats de especies salvajes. Los coyotes atrevidos forman ya parte de las escenas callejeras en Hollywood y el lago Toluca». Un periodista del periódico británico The Observer escribe: «Los colonos (estadounidenses) y sus descendientes se dedicaron a domesticar su entorno con ferocidad bélica. Después de llevar a cabo la limpieza étnica de los nativos, se dedicaron a exterminar a los osos, pumas, coyotes y aves silvestres, pero los pumas se adaptaron. La ciudad de Los Ángeles puede que sea la única en el mundo en que existen grupos de apoyo a víctimas de ataques de pumas».
En torno a la mitad del siglo pasado millones de estadounidenses emigraron a los barrios residenciales de las afueras, persiguiendo el sueño de tener su propia casa y un pedazo de tierra —sus propios 160 metros cuadrados de la frontera—. Durante un periodo, el espacio se expandía. Hoy en día, extenderse ya no garantiza tener más espacio. El nuevo tipo dominante de desarrollo urbanístico —con centros comerciales intercambiables, paisajismo de imitación de la naturaleza y rígido control por parte de las asociaciones y las comunidades de vecinos— predomina en las regiones líder donde llega el metro en Florida y el sur de California, pero también rodea la mayor parte de las zonas urbanas más antiguas del país. Estas rosquillas densas de edificaciones ofrecen menos lugares para el juego natural que los barrios residenciales de antes. En algunos casos, ofrecen incluso menos lugares para el juego natural que el centro de las antiguas ciudades industriales.
De hecho, hay partes de la Europa Occidental urbana que son más verdes —en cuanto al aumento de la cantidad y la calidad de los entornos naturales dentro de las regiones urbanas— que la mayoría de las zonas urbanas y residenciales de los Estados Unidos, un país que se sigue asociando con la frontera y con espacios abiertos. «Una lección muy importante que aprender de muchas de estas ciudades europeas tiene que ver con la propia percepción que tenemos de las ciudades», escribe Timothy Beatley, profesor en el Departamento de Planificación Urbana y Medioambiental de la Universidad de Virginia, en su libro Green Urbanism: Learning from European Cities [Urbanismo verde. Aprender de las ciudades europeas].[9] En particular en las ciudades de Escandinavia, donde el diseño verde está adquiriendo mayor popularidad, «se tiene la idea de que las ciudades son y deberían ser lugares donde la naturaleza ocurre. En los Estados Unidos, el desafío sigue siendo superar la oposición polarizada entre lo que es urbano y lo que es natural. Quizá por lo abundante de nuestro territorio y nuestros recursos ecológicos, hemos tendido a identificar las formas más significativas de naturaleza con lo que ocurría en otros lugares —a menudo a cientos de kilómetros de distancia de donde vive la gente— en parques nacionales, costas nacionales y zonas salvajes».
Estas son algunas de las tendencias que conforman el contexto estadounidense para una infancia sin naturaleza, algo que quizá es tan misterioso —y desde luego está mucho menos estudiado— que la marcha de los nanorrobots o el avance de las quimeras.
[3] Daniel C. Beard, Shelters, Shacks and Shanties (Berkeley, California: Ten Speed Press, 1992), p. xv.
[4]FrederickJacksonTurner,«TheProblemof theWest»,AtlanticMonthly,septiembre de 1896.
[5]Barbara Vobejda, «Agriculture No Longer Counts», Washington Post, 9 de octubre de 1993.
[6]Richard Louv, The Web of Life: Weaving the Values That Sustain Us (York Beach, Maine: Conari Press, 1996), p. 57.
[7]Patricia M. Gray, Bernie Krause, Jelle Atema, RogerPayne,CarolKrumhanslyLuisBaptista,«TheMusicofNatureandtheNature ofMusic»,Science, 5 de enero de 2001, p.52.
[8]Mike Davis, The Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster (Nueva York: Henry Holt, 1998), p. 202.
[9]Timothy Beatley, Green Urbanism: LearningfromEuropeanCities(Washington D. C.:IslandPress,2000).