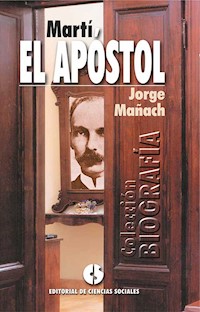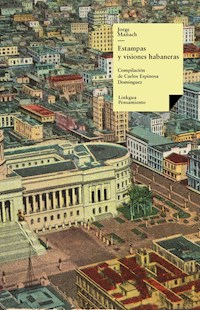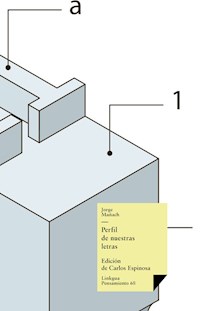Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Pensamiento
- Sprache: Spanisch
Esta compilación de artículos de Jorge Mañach constituye un segmento de un proyecto mayor, encaminado a recuperar parte de su faena periodística. Y digo parte, porque reunirla toda es una tarea, si no imposible, sí muy ardua. Sus primeras colaboraciones en la prensa cubana datan de cuando tenía diecisiete o dieciocho años; la última la redactó pocas semanas antes de morir. En varias ocasiones se quejó de la servidumbre del diarismo, que según él no le dejaba tiempo para escribir los libros que prometió a lo largo de su vida y que nunca llegaron a ver la luz. Pero nunca pudo abandonar la que fue su pasión más fiel y duradera, acaso porque al igual que su admirado Ortega y Gasset, era un escritor de artículos y de pequeños ensayos. De hecho cuatro de los libros que publicó —Glosario (1924), Estampas de San Cristóbal 1926), Pasado vigente (1939), Visitas españolas: Lugares, personas (1959)— los armó a partir de materiales periodísticos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jorge Mañach Robato
Martí: ala y raíz Compilación de Carlos Espinosa Domínguez
Barcelona 2023
linkgua-digital.com
Título original: Martí: ala y raíz. Compilación de Carlos Espinosa Domínguez.
© 2023, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard
Imagen de portada: Retrato de José Martí realizado por Jorge Mañach y texto manuscrito.
ISBN ebook: 978-84-9953-939-3.
ISBN rústica: 978-84-9953-743-6.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Martí como norma y sagrado deber 13
Esta compilación 19
I 21
El Apóstol y el habitante 23
Honrando a Martí 27
La obra de Néstor Carbonell 30
I-La hermana de Martí 35
II-La hermana de Martí 37
Los ilustres desconocidos 42
¿Por qué no «martiano»? 45
Martiniano y martiano 46
Dos cabezas de Martí 49
La oblación 51
Ferrara sobre Martí 53
La biografía del Apóstol 56
Martí y el feminismo 59
Martí y la tierra 61
La hermana de Martí 64
¿Éxtasis o estudio? 67
La edición oficial de Martí 70
El espíritu de Martí 73
El museo José Martí 76
La edición de Ghiraldo 79
El pensador en Martí 83
Martí nonnato 90
Palabras de sobremesa 94
Padre nuestro a Martí 98
José Martí. Educación 100
Martí: obra y gracia 102
El cincuentenario de Martí 106
Sugerencias para el cincuentenario de Martí 110
Martí: ala y raíz 114
La humanización de Martí 116
Martí: obra y guía 120
Presencia de Andrés Iduarte 124
Superación de la «cena martiana» 128
Más sobre la honra martiana 132
Lo mexicano y Martí 136
Del modo de recordar a Martí 140
Martí y la crítica política 144
Obras y palabras 148
Final de un cursillo martiano 151
Los marineros y Puerto Rico 155
Respuesta al embajador 157
El Imperialismo sentimental en Martí 161
Los «martianos» y el «erotismo» en Martí 164
No hay que desvestir a un santo 169
Lo español y lo americano en Martí 173
Martí y lo cubano 177
Martí y lo cubano 180
Integridad de Martí 186
La vocación de pueblo 189
El patetismo y la dimensión de lo cubano 193
El desdoblamiento en Martí 199
Fragmento sobre la poesía de Martí 204
Fragmento sobre el Ismaelillo 208
¿Qué es pensar? 212
II-Pensamiento y poesía 216
III-Mentalidad y doctrina 219
IV-Filosofía, ciencia, poesía 222
V-Filosofía y «pensadores» 226
VI-El pensador en Martí 229
VII-Lo místico en Martí 232
VIII-La «oscuridad» del pensamiento martiano 234
IX-El naturalismo martiano 238
X-La iniciación ideológica 241
XI-Semillas de doctrina 244
XII-Filosofía ante España 247
XIII-Las influencias iniciales 251
XIV-La tradición clásica española 254
XV-La corriente liberal española 257
XVI-El krausismo (a) 260
Carlyle y Martí 264
Martí, escritor generoso 268
Ahora, dejémosle descansar 272
Ámbito de Martí 275
Plas Llosé Majtí 278
¿Martí ecuestre? 281
La apelación indefraudable 283
Canaricultura 287
II 291
El pensador en Martí 293
Martí en The Hour 300
1 300
2 303
3 306
Perfil de Martí 310
I 310
II 312
III 318
IV 323
V 326
El pensamiento político-social de Martí 330
I 330
II 333
El anhelo de una Cuba real 338
III 339
IV 343
No se dejaba engañar por la doctrina de la libertad sin independencia 345
No fue un precursor del radicalismo social 350
V 352
VI 354
Cumplió la tarea de prever precipitando la acción revolucionaria 357
VII 360
La solidaridad antillana y la democracia 362
La República empezó por desatender su problema inicial de crear ciudadanos 365
Martí: ala y raíz 369
Diálogo con Navarro Luna 374
Discurso en la inauguración del Rincón Martiano 383
Si Martí levantara la cabeza 396
El sentido de la cubanidad en Martí 403
I-El espíritu de Martí 410
II-El espíritu de Martí 414
III-El espíritu de Martí. Naturaleza e integridad 418
IV-El espíritu de Martí. Los primogénitos del mundo 423
Los amores y el amor en Martí 429
Discurso de víspera martiana 437
El Ismaelillo, bautismo poético 449
Significación del Centenario martiano 469
1 469
2 471
3 485
4 494
5 497
El monumento a Martí (historia de un lauro frustrado) 504
Pasión y muerte en Martí 512
Un juicio sobre La rosa blanca 522
Las direcciones del pensamiento de Martí 530
Mensaje martiano al Ateneo cubano de Nueva York 552
Martí, rompeolas de América 561
Martí como norma y sagrado deber
El tema martiano, lo comentó Anita Arroyo, no solo es el que vertebra lo mejor de la producción de Jorge Mañach, sino el que norma su propia vida.1 A la figura a quien él consideraba «nuestra más noble grandeza», dedicó conferencias, ensayos, cursos universitarios, artículos periodísticos que suman centenares de páginas. Es significativo que el último texto que alcanzó a escribir estaba dedicado a José Martí (me refiero a «José Martí: rompeolas de América»). Pero paradójicamente, la bibliografía martiana que publicó en vida se reduce a un solo título, Martí, el Apóstol, una biografía que marcó un hito.
A ese libro se pueden agregar tres folletos: El pensamiento político y social de Martí (edición oficial del Senado, 1941, 37 páginas) y El Ismaelillo, bautismo poético (Imprenta El Siglo XX, 1948, 35 páginas) y el discurso pronunciado en la inauguración del Rincón Martiano en el Parque de los Mártires de Santa Clara (15 páginas). El primero recoge la conferencia que Mañach pronunció en el Senado de la República el 29 de enero de 1941, con motivo del aniversario del nacimiento de Martí. Las tres fueron ediciones no venales y probablemente de poca tirada, y como ya digo se trata de folletos. Sí es propiamente un libro El espíritu de Martí, pero que vino a ver la luz póstumamente, cuando fue editado en Puerto Rico en 1972 por la Editorial San Juan. Antes había circulado en una impresión mimeografiada hecha por la Cooperativa Estudiantil Enrique José Varona, pues se trataba de las conferencias del curso impartido por Mañach en la Cátedra Martiana de la Universidad de La Habana, en 1951.
La pasión martiana de Mañach se manifestó tempranamente. Era un joven veinteañero cuando publicó sus primeros artículos periodísticos sobre el tema, aunque aún no lo abordaba directamente. Lo cual es comprensible y lógico, pues en las primeras décadas de la etapa republicana la obra de Martí era prácticamente desconocida. De ahí que los estudios dedicados a la misma estaban en una etapa muy incipiente (es de elemental justicia mencionar los loables esfuerzos hechos entonces por escritores como Arturo R. Carricarte, Emeterio S. Santovenia y Félix Lizaso).
No existían antologías ni ediciones populares de los escritos del Apóstol. En 1900, Gonzalo de Quesada puso en marcha el proyecto de editarlos, a razón de un libro por año, el cual concluyó en 1915. En 1919 salió de la imprenta una antología de Páginas escogidas, compilada por Max Henríquez Ureña. Los primeros intentos de publicar sus obras completas corresponden a Néstor Carbonell (8 volúmenes, 1918-1920) y al argentino Alberto Ghiraldo (8 volúmenes, 1924-1929). En 1946, la Editorial Lex lanzó una edición en dos tomos, que estuvo a cargo de Manuel Isidro Méndez y Mariano Sánchez Roca. Al primero se debe también un Ideario de Martí (1930).
Con Martí, el Apóstol (Espasa Calpe, Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX, Madrid, 1933, 319 páginas), Mañach aportó un libro largamente esperado. Era una vergüenza nacional el hecho de que más de tres décadas y media después de su caída en combate, no contáramos con una biografía de quien fue «el prócer más preclaro de nuestra historia». Mañach además se apartó de la mitología que hizo de Martí una estatua de museo, rodeada de cromos y alusiones deificadoras (algo así era lo que había hecho Alfonso Hernández Catá en Mitología de Martí). Martí, el Apóstol retrata a un ser humano excepcional, pero ser humano al fin. Mañach destaca el puro contenido humano de aquella vida sorprendente y muestra no solo la figura histórica, sino también el hombre. Renuncia incluso a los disimulos en torno a la vida amorosa, una faceta condenada por los aspavientos de la moral superficial.
En el prefacio que redactó para la traducción al inglés, Gabriela Mistral comentó que Mañach «posee ciertas gracias nada comunes en los biógrafos tórridos: posee el verbo, no la verba, y por esto, él pertenece a la angosta familia de los que son virilmente sobrios; de otra parte, su prosa mantiene la constante objetividad que pide el género histórico, sin que le falte la ración de subjetividad que el biógrafo frío dará siempre. Y un celo de no omitir nada importante lo trabaja a lo largo de vida tan cargada de trabajos y de ajetreos y tan compleja en lo íntimo y en lo exterior».2 Reeditado en numerosas ocasiones, Martí, el Apóstol fue vetado en Cuba a partir de 1960 y no volvió a ver la luz hasta 1990, cuando no fue posible escamotearle más sus sólidos valores.
Pero la bibliografía martiana de Mañach dista muy mucho de reducirse a los títulos antes mencionados. De hecho, fue ese el tema sobre el cual más reincidió a lo largo de las casi cuatro décadas que van de «El Apóstol y el habitante» (noviembre 1922) a «José Martí: rompeolas de América» (julio 1961). En esos años redactó decenas de trabajos periodísticos, ensayos y conferencias que nunca se ocupó de recoger en libro, y que ahora se recogen en este volumen. Pese a que he puesto mi empeño en rescatar todo el material que he podido, no puedo afirmar que sea todo el existente. Hay, por ejemplo, algunos trabajos aparecidos en el diario El País que no me fue posible incluir, debido al mal estado de conservación de algunos de los ejemplares de esa publicación. Hablo de la colección de la Biblioteca Nacional José Martí, pues fuera de Cuba ninguna institución tiene ese periódico.
Decía Gabriela Mistral que todo cubano es un escudero de Martí. Más que una realidad, expresa lo que en inglés se define como wishful thinking. En todo caso, en lo que toca a Mañach esas palabras le hacen plena justicia. Su dedicación a la faena de divulgar la figura y la obra de Martí entre sus compatriotas fue tan admirable como tenaz. El periódico, el aula universitaria, las ondas radiales, la tribuna, la televisión: todos los medios le parecían pocos para dar a conocer el ejemplo, el mensaje y el legado escrito de aquel a quien consideraba «el último y el más inmediato de nuestros próceres, el fundador decisivo de la República». Para él, aprovecharnos de su videncia, aleccionarnos con sus prevenciones, enfebrecernos con su ideal, constituían un sagrado deber.
En los textos que dedicó a Martí, Mañach abordó múltiples y variadas facetas de su obra, su pensamiento y su ejecutoria. Reconoció que como escritor, como pensador y como actor histórico fue eminente, por dominio y trascendencia; pero defendía que su genialidad radicaba en que era integral. «Es la personalidad total, la obra total, el total sentido lo que más cuenta en él», sostuvo.3 Admiraba al intelectual y veneraba al hombre de acción por su trascendente lección de servicio. Por eso ser acercó a él y lo estudió desde diferentes ángulos y perspectivas. Pero de igual modo, consagró buena parte de su labor a luchar porque Martí no fuera simplemente un prócer en el santoral de las tribunas, porque su memoria fuese honrada con obras y no con la sublimación oratoria y la retórica irresponsable. En varios de los trabajos que aquí se pueden leer criticó duramente el que Martí no tuviese una patria digna de él, una República a su medida. En ellos reivindica su legado como necesidad ética en momentos de gran indignidad política. En 1953, como él denunció, «un golpe militar artero, maquinado por conciertos nefandos de la experiencia y del oportunismo, de la ambición y del soborno, subvirtió la autoridad política reconocida como legítima».4 El régimen de Fulgencio Batista estrenó su hipocresía pretendiendo honrar el Centenario del nacimiento de Martí. Mañach fue invitado a sumarse a las actividades, pero se negó a prestarse al coro y no asistió a ninguna de ellas. En ese sentido, es oportuno recordar las dos cartas abiertas que escribió al destacado escritor mexicano José Vasconcelos, quien tomó parte en los actos oficiales y, al regresar a su país, redactó un artículo elogiando la situación de Cuba bajo la tiranía.5
La bibliografía martiana de Mañach es —aplico lo que él escribió sobre un prominente compatriota suyo— particularmente espléndida en los dos sentidos del término: en el de la abundancia y en el de la agudeza. El rescate de estos textos suyos viene a confirmar el gran valor de sus aportaciones. Prueban que por su comprensión profunda, su precisión estimativa, su fervor y su asiduidad, pocos estudiosos del tema pueden parangonarse con él. Solo por ellos, bastaría para que se le reconozca a Mañach el lugar sobresaliente que le corresponde en la cultura cubana y que tan a menudo se le escamotea.
Carlos Espinosa Domínguez
Aranjuez, junio 2018.
1 Anita Arroyo: «Martí y Mañach», El espíritu de Martí, Editorial San Juan, Puerto Rico, 1972, pág. 5.
2 «Algo sobre Jorge Mañach», La lengua de Martí y otros motivos cubanos, compilación de Jaime Quezada, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2017, pág. 141.
3 El espíritu de Martí, pág. 47.
4 Jorge Mañach: «Significación del Centenario Martiano», Lyceum, febrero-marzo 1953, pág. 24.
5 «Carta abierta a Don José Vasconcelos», 22 febrero 1953, págs. 48-49, 79; «Segunda carta a Don José Vasconcelos», 8 marzo 1953, págs. 54-55, ambos publicados en Bohemia.
Esta compilación
Esta compilación de artículos de Jorge Mañach constituye un segmento de un proyecto mayor, encaminado a recuperar parte de su faena periodística. Y digo parte, porque reunirla toda es una tarea, si no imposible, sí muy ardua. Sus primeras colaboraciones en la prensa cubana datan de cuando tenía diecisiete o dieciocho años; la última la redactó pocas semanas antes de morir. En varias ocasiones se quejó de la servidumbre del diarismo, que según él no le dejaba tiempo para escribir los libros que prometió a lo largo de su vida y que nunca llegaron a ver la luz. Pero nunca pudo abandonar la que fue su pasión más fiel y duradera, acaso porque al igual que su admirado Ortega y Gasset, era un escritor de artículos y de pequeños ensayos. De hecho cuatro de los libros que publicó —Glosario (1924), Estampas de San Cristóbal (1926), Pasado vigente (1939), Visitas españolas: Lugares, personas (1959)— los armó a partir de materiales periodísticos.
En una entrevista aparecida en 1956, Mañach comentó que un buen amigo suyo se había dedicado bondadosamente a hacer una bibliografía de lo publicado por él hasta ese momento. El registro sumaba «unos ocho mil títulos, entre artículos, conferencias y ensayos». Si se pudiese reunir todo el material disperso, que se halla en periódicos y revistas, el número de páginas como mínimo triplicaría el de todos sus libros. Pero no se trata solo de una cuestión cuantitativa. Su labor periodística es una parte sustancial de su actividad intelectual y literaria, aquella que probablemente constituye su columna vertebral, aquella en la cual se volcó con mayor vehemencia. De ello se puede deducir que solo tendremos una imagen cabal de su pensamiento y de su trayectoria humana e ideológica cuando ese copioso material esté accesible y al alcance de los lectores. Y justifica también la necesidad de acometer ese proyecto.
No hace falta que diga que la realización del mismo ha implicado dedicar mucho tiempo en bibliotecas y hemerotecas. Reunir los textos de Mañach ha sido una faena todo menos fácil, debido a la enorme cantidad de ellos que escribió y a que se hayan dispersos en varias publicaciones. Algunas de estas además solo existen en Cuba, lo cual dificultó aún más el trabajo, por no residir yo allí. A lo largo del proceso de búsqueda y acopio he contado con la colaboración de algunas personas amigas, a quienes quiero dejar constancia de mi agradecimiento: en primer lugar, a la investigadora Cira Romero y el académico e investigador Ernesto Fundora, cuya ayuda ha sido inestimable a lo largo de la realización de este proyecto; a Araceli García Carranza, jefa de investigaciones de la Biblioteca Nacional José Martí; y a los investigadores Enrique Río Prado y Ricardo Hernández Otero. A todos les expreso aquí mi gratitud por la generosidad y la buena disposición que siempre demostraron para ayudarme.
C.E.D.
I
El Apóstol y el habitante
De lo que nos ocurrió a usted y a mí ayer de mañana, ¿qué quiere usted que piense?
Si miramos con ecuanimidad lo acontecido, tendremos que reconocer, (entre usted y yo, sin que nadie se entere) que fuimos algo indiscretos. Aquí no estamos en Utopía, amiga mía, donde Moore se las arregló para que todo el mundo pudiera decir lo que le viniese al meollo, o meramente a la lengua. Esta es una república organizada, constitucional, con ideas y sentimientos establecidos, cuya lesión a nadie se tolera.
Fuimos, sí, algo imprudentes... Yo no sé si usted, en su azoramiento, se dio cuenta cabal de cómo se provocó la algarada.
Usted recordará que nos habíamos encontrado, por azar, en la calle de San Rafael, la cual bajamos juntos (porque usted quiso hacerme la merced de que la acompañara) hasta el Parque Central. Como de costumbre, allí había, a pesar de la hora brava de sol, algunos de esos capitalinos filosóficos que el humor popular llama «habitantes». E íbamos ya mediando el parque, cuando a usted se le ocurrió detenerse heroicamente tras la estatua del Apóstol e instarme en alta voz designando con el dedo el monumento:
—¡Vea usted qué ridiculez!...
Yo sí me apercibí de que, en aquel instante, uno de los filósofos, que dormitaba apoltronado, en una silla, con el pajilla todo sobre la cara, se lo levantó con un gesto brusco y nos miró impertinentemente. Pero como aquí los hombres miran siempre de modo impertinente, cuando pasa una señora —sobre todo si va acompañada—, yo no lo di importancia al que nos mirara; y usted siguió diciendo, con su charla siempre ágil y locuaz, esto, más o menos:
—Le digo a usted que eso es grotesco. ¡En lo más céntrico de la ciudad: allí donde culminan nuestros más patéticos esfuerzos de embellecimiento urbano, nuestros hoteles, nuestros sillones de limpiabotas, nuestros liceos noctámbulos y nuestros anuncios eléctricos —ahí, en el mismito centro, esa estatua!
Yo sonreí. El «habitante», en esto, debió acercarse por detrás de nosotros para oír nuestra conversación. Y usted continuó:
—¿Quién no admira ese prodigio escultórico? Usted, que ha visto corridas de toros, ¡fíjese!... Martí está como Gaona en las buenas tardes. Acaba de dar una gran estocada; el brazo derecho levantado, como deteniendo con el gesto al bicho; el izquierdo, plegado hacia atrás, y en la mano el ondulante capote. La cara —¡venga! venga y vea— con una expresión de «¡Dejarme solo!». Él todo, ¡una faena de oreja!
Entonces, amiga mía, yo recuerdo que le observé a usted con un pequeño escrúpulo:
—¡Qué irreverencia, señora...!
Pero usted, riéndose, continuó:
—¡Míreme ese pedestal!... El escaloncito de arriba, muy mondo y muy liso: no se le ocurrió poner no una fecha, un pensamiento (¡un «grano de oro»!), nada.
Luego, una moldura como las que ostentan, en sus tesis, los estudiantes de arquitectura. Más abajo —¡fíjese!— un conato de huelga en la manigua, mambises enanos que se caen al suelo, se levantan airados en gestos de motín, o como cuando atropellan a alguien... Y aquí, enfrente, las consabidas matronas en ropas menores y el consabido escudito, que si como emblema nacional es muy venerable, como motivo de ornamentación usted convendrá conmigo en que deja mucho que desear, ¿no?
Yo asentí.
—Pues bien, eso... ese esperpento, ¡a Martí!
Y aquí vino la bronca, ingrata, ¿recuerda?
El «habitante» se aupó los calzones, se mondó el pecho y le gritó a usted, groseramente:
—¡A Maltí, sí señora, a Maltí! ¿Y qué? ¿No se lo mereció? Fue el Padre de la Patria, pa que lo sepa usté; y como dice el cantico, «si él viviera, otro gallo cantaría, y no debió de moril» ... A usté, ¿quién la mete a critical y a decil si está bien o no está bien? Si no le guta, ¡váyase! Váyase a la Florida, que aquí, maldita la farta... —Y luego, mirándome a mí: ¡No tiene usté la curpa, no! Si no fuera porque... ¡Vamos, hombre!
Con esta última exclamación, salí yo de mi pasmo. Usted estaba algo pálida y sonreía. Yo la tomé del brazo, hice señas a un Ford que pasaba, le prometí a usted que no llegaría la sangre al río, porque entre cubiches no íbamos a andar con boberías, y le di su dirección al chaufeur para que la llevase a su casa.
Cuando volví al lugar del incidente, nuestro hombre tenía un corro alrededor y peroraba, peroraba, peroraba. Como un político...
No quiero fatigarla con el relato de cómo arreglé la querella y calmé el humor patriótico enardecido del orador. A las buenas, poco a poco, le fui convenciendo de su equivocación. Le dije quién era usted y cómo, cuando era niña, había colaborado usted en la ejecución de aquella bandera para los insurrectos —¡si hasta le especifiqué era quien había bordado la gran estrella de seda blanca en el triángulo de púrpura!
Nuestro intruso, entonces, se entusiasmó. Tan efectivo fue ese detalle (junto con mi paciencia, una media de laguer y una breva) que (siempre como los políticos) cambió de actitud, giró en redondo, se puso abiertamente del lado de usted, se enfadó de nuevo y comenzó otra vez a perorar, abogando por que la estatua actual del Apóstol fuese arrancada de allí y sustituida con otra igual, solo que más grande, grandísima, como se merecía Martí...
—Bueno, y ¿qué haríamos con la chiquita? —le pregunté yo.
—Pues, hombre... ¡se la podríamos regalar a Güira de Melena o a Bemba del Negro!
Con esto, amiga mía, se terminó la conversación.
De vuelta a casa, iba yo considerando lo característico que fue ese incidente de nuestra vida criolla... esos gestos de patriotismo tuerto, ese humor, susceptible a toda crítica, que atañe en bien o en mal a nuestros temas sublimes, ese culto de los símbolos con descuido de la realidad, ese hero-worship que no tolera comentarios ni contra la estatua del héroe, ¿no representan un extremo de nuestra opinión nacional, y el prejuicio que pudiéramos decir plebeyo?
Frente a él está el otro: el de los patricios del día; que ya «no se hacen ilusiones» y lo ven todo perdido.
¡Qué rica amalgama, amiga mía, pudiera hacerse entre ese romanticismo de los de abajo y ese cinismo de los de arriba!...
En cuanto a la estatua, ¿sabe usted que no me pareció tan mala la idea de mandarla a Güira de Melena, o a Bemba, y sustituirla con otra que no ocasione incidentes como el de esta mañana?
(Diario de la Marina, 15 noviembre 1922)
Honrando a Martí
Si no la supiera usted, señora, como buena dama de la tierra, muy apegada al sedentario retiro de su hogar y, los domingos, al piadoso reclinatorio, yo le propondría que viniese a ver la ceremonia con que, a las once —a la hora de los acompañamientos de salida de misa y del aperitivo—, va a cambiársele su viejo nombre a la calle de Paula por el de la madre de Martí.
Diz que van a hablar líricos y sesudos oradores. La Asociación Canaria que recogió la iniciativa feliz (todas las iniciativas, se dicen felices, pero esta sin duda que lo es) de Gómez Wangüemert, canario cantor, no escatimará alicientes, a buen seguro, que compensen los rigores del sol. A más que este será sol de domingo, y como tal, según Rubén, amable e indulgente sol.
Pero no es todo eso lo que me movería a invitarla. El señor [Arturo R. de] Carricarte, el doctor Tomás Felipe Camacho y el señor de Lugo Viña, que son grandes decidores, dirán sin duda cosas gratas de oír; mas el encanto superior estará en el instante todo silencio, recogimiento, devoción, en que se revelará lentamente, allá en lo alto de la mampostería, el nombre de doña Leonor Pérez de Martí.
Habrá ese silencio que solemos llamar religioso sin duda porque es de aquellos momentos en que el alma se solivia, más pura y más clara, eucarística a veces, sobre el trajín de las banderías y de los fords. Habrá un hondo y reverente silencio que quizás solo interrumpa, sin turbarlo, el frío inconsciente de un gorrión; y usted que ama todas las finezas y las bellas exaltaciones, suspirará hondo y acaso llore un poquito.
¿Qué homenaje más ferviente no más noble ni más halagüeño que ese a los manes del Apóstol podríamos figurarnos, amiga mía?
A un gran hombre solo se le puede honrar adecuadamente así. En sus hijos, que son sus obras, y en su madre.
(Tratándose de la de Martí, señora, he escrito la frase escuetamente así. Estamos plebeyamente acostumbrados a rehuir esa rectitud de expresión, porque la villanía del arroyo —inspirándose quizá en el mismo filial amor— ha asociado esa expresión con el insulto. Pero hay maternidades que rechazan el eufemismo.)
Gonzalo de Quesada, «paje» que fue del Apóstol, lo honró en su prole, en la que Martí llamaba su «papelería». El cabildo, o quien fuese, quiso honrarlo personalmente, en su efigie, con esa desmañada estatua que padecemos en el Parque Central. La República está haciendo esfuerzos patéticos por dar honra de realización a sus ideas.
Y es que, con harta frecuencia, pensamos que solo ha de estimar lo deliberado y consciente, aquel hecho fecundo que se realizó voluntariamente y con conocimiento de todos sus alcances. Porque, la madre de Martí, cuando lo dio al mundo no supo, ni quiso acaso, darle a la patria un servidor y un mártir, pensamos que no está bastante alta para nuestros cirios y para nuestros inciensos.
¡Pueril error; el de los niños, que desconocen las hondas causalidades! ¡Como si en la semilla no estuviera ya algo del tronco! ¡Como si el parecer de una madre no fuera siempre directiva y a veces fin de nuestras acciones! ¡Como si, en este caso sobre todos, no hubiera dicho el mismo Martí que «era vida un beso de su madre»! ¡Como si toda maternidad no fuera grande por el dolor, preciosa por sus posibilidades, y más grande y más preciosa en el parto de una cumbre!
Discúlpeme usted estas grandilocuencias, señora. Usted sabe que me disuenan los superlativos; pero es que el tema es superlativo de por sí y suscita los únicos lirismos que son perennes y que no ensordecen la vida.
Usted no estará mañana en la esquina de Paula y Avenida de Bélgica; pero yo sé que, hacia el mediodía, levantará meridianamente su espíritu en homenaje a una mujer que fue grande porque nos dio nuestra más noble grandeza.
Y no se olvide usted que esa calle ya no se llama de Paula sino de Leonor Pérez.
(Diario de la Marina, 17 diciembre 1922)
La obra de Néstor Carbonell
«Como otra Isla sonora y espiritual».
Así, en frase inmaculada, ha dicho nuestro Néstor Carbonell lo que «fue para los cubanos» el Padre Martí.
Y uno se pregunta, alarmado, qué alcance tendrá en la realidad ambiente de nuestras aficiones y de nuestros olvidos, de nuestro entusiasmo y de nuestras menguas, ese pretérito que quisiéramos imponderado y casual: «fue» ... Entonces, ¿es que se ha sepultado ya en el alevoso mar de la cotidiana mezquindad aquella isla espiritual y sonora? ¿Es que no recordamos ya?
¡Recordar! ¿Qué será recordar, señora, si no es pensar en y seguir con; amar, amar siempre, ser eternamente fiel y eternamente benigno; no hacer meras visitas y epístolas ni loas de cumplido y ocasión, sino llevar de continuo, en la entraña del ser, la imagen y las normas de la cosa amada? «Lo amado es, por lo pronto, lo que nos parece imprescindible.» Esto lo dice Unamuno, el sabio de los amores adustos. A tenor con esa filosofía meridiana, recordar lo que una vez amamos sería sentir, como «imprescindibles», las prolongaciones espirituales del ídolo: sus cartas, su mensaje, su obra de buen amor.
El ex–amante, en los días de mudanza, mira la fotografía aquella —¡tan besada!— y piensa que recuerda aún. Los pueblos, a veces, en eterna mudanza hacen la estatua, el aniversario decorativo o la conferencia apostólica ¡y ya creen saldada su deuda de recuerdo! Pobre humanidad ¡qué poco mereces el sacrificio!
***
Basta leer estas cinco fervorosas conferencias de Néstor Carbonell, cada una de las cuales termina con una exhortación al presente mísero, para comprender cuán ciertamente ve el buen discípulo la prescindibilidad en que se tiene al maestro. Da angustia decirlo: Martí no vive ya sino como una representación vaga en el alma del pueblo —«¡él no debió de morir!»— y como un ídolo íntimo sobre el ara escondida de algunos románticos. El cinismo y el simple olvido han obliterado los demás recuerdos.
¿Pensaréis que es este un lirismo pesimista? Pulsad, empero, la opinión de cada cual, en la oficina y el café, en la redacción y en el lobby. Los frívolos, sospechan que Martí fue un buen orador: saben, de oídas, que estuvo en Tampa, que murió en Dos Ríos y que usaba mosca. Los inteligentes cínicos, han ojeado todo el relicario de Quesada; mas cuando hablan de Martí, es como de la abuela: «Fue muy buena y muy guapa en su tiempo. Ahora, la pobrecita, vive de milagro; no se da cuenta de nada»... No lo dicen; pero a vosotros os parece escucharles también: «Más valdría que se muriera».
Los inteligentes piensan que el mensaje del Apóstol solo fue cosa de su tiempo y para su tiempo. Su libertarismo extremista estaba reñido con las implicaciones económicas y políticas de lo posterior. Enmienda americana; su moral generosa pugnaría con el maquiavelismo práctico que necesita la República constituida. Martí fue un orador, fue un romántico, fue un bello y sonoro iniciador poeta, cuyas construcciones ideales hay que relegar a la patria arqueología.
Así piensan los que piensan.
***
Sin embargo, vive aún la casta de los románticos. A ella pertenecen estos Carbonell, que tantas conquistas espirituales han logrado para la Patria.
Aparte de su obra en sí —de la lucidez, del fervor, del noble ímpetu con que han venido dando a los vientos tanta grandeza olvidada— convendría poner sus nombres sobre el rostrum para ejemplo de romanticismo heroico. El humor tropical ha podido especular contra sus entusiasmos de voceros; pero la labor de ellos es tan tenaz y tan sincera, ponen un tal arranque viril y un dejo tan inequívoco de honda afiliación a Martí en sus divulgaciones, que sería burda mofa compararlos a las misses inglesas del Club Browning o a los reivindicadores gramofónicos de Stendhal en Francia. Mas si no existiera esta insinuación de mofa contra los «martinianos», no se diría que Martí está olvidado y que el romanticismo pugnaz de estos devotos es heroico...
***
De estas conferencias que mi admirado amigo ha reunido en un pulcro volumen —Martí: su vida y su obra— ¿qué decir sino que son como una bella y milagrosa letanía?
Martí, hombre, Martí, poeta, Martí, prosista. Martí orador y político —y luego, una «ofrenda» que es credo y padrenuestro, a la vez.
Con qué férvida comprensión, con qué incólume y equilibrado orgullo, con qué pasmo bíblico cuenta el discípulo la vida, toda prédica y milagro, del Apóstol! El gran hombre a quien Néstor, asombrado, mirara, de niño, verter a raudales la palabra anhelosa de patria, va tomando cada día nuevas amplitudes en su recuerdo, y es hoy, y es siempre, «luz serena y deleitosa en su cerebro, ternura y bondad y alas en su corazón...».
La muerte épica del bravo le inspira a Carbonell dos párrafos llenos de luz y de tragedia. Sin relacionar patrióticamente, el alma se conmueve por la sola virtud de la palabra, y se piensa en la justeza con que ya alguien ha dicho que en Carbonell canta, cuando canta a Martí, algo de aquella elocuencia inefable del Maestro.
Al hablar del poeta, no quiere aquilatarlo, que es mucho su fervor. Pero su dogmatismo es plausible y convincente. ¿Quién niega, ante los Versos Sencillos, que Martí tuvo una infinita potencialidad poética? Lo pasmoso de aquel hombre es que supiese insinuarse con genialidad en cuanto fuese su empeño. ¿No fue un gran prosista a pesar de ser un gran orador? Yo, por mi parte, me enlisto con Carbonell entre los que consideran a Martí el más alto prosador hispanoamericano. El ecuatoriano Montalvo, que pudiera disputarle ese cetro, no tenía su magnífica, su vital espontaneidad.
***
Una proposición, para terminar. A Martí hay que recordarlo con algo más que estatuas, conferencias y coronas. Su obra no conquista, porque su obra no se conoce. No la conocemos nosotros; no la conoce el extranjero. Si nosotros no la conocemos teniendo la posibilidad, yo no sé cómo remediarlo sin recurrir a los azotes o a la metafísica. Pero esa oportunidad y estímulo para conocer a Martí les falta a los extranjeros. ¿Qué propaganda de nuestros valores hacemos nosotros entre ellos?
Las universidades y los premios académicos son fáciles instrumentos para la mejor divulgación —la divulgación que trasciende en lo intelectual. Establezca el Estado en varias grandes universidades —en la Sorbona, en la de Berlín, en la Central, en Harvard y Yale— un premio generoso anual al alumno que escriba el mejor ensayo sobre Martí.
¿No pensáis que así pudiera llegar a compensarse el olvido de los de aquí?
(Diario de la Marina, 2 mayo 1923)
I-La hermana de Martí
Este artículo que voy a escribir puede llevar un subtítulo que dijera:
CÓMO PAGA LA REPÚBLICA A SUS PRÓCERES
La Hermana del Apóstol en la Miseria, lo cual, con tantas mayúsculas, y puesto en la región frontal de un gran rotativo estridente, puede que lograra una conmoción pública, un escándalo: a la postre, una pensión del Estado.
Pero no... Hay penurias tan decorosas y tan reservadas, que uno no se atreve a exponerlas en el rostrum, a la comidilla de toda el ágora. Hay vergüenzas que se condenan mejor en voz baja.
***
Edelmann me llevó, hace unos días, a ver a doña Amelia Martí. La hermana del Fundador vive en el Vedado. No en la calzada, no; ni en una avenida; ni en una calle numerada y «bien» siquiera, sino en una casita encalada y humilde del pasaje que llaman de Montero Sánchez, No. 38, entre 6 y 8.
La casita es blanca y baja. Por fuera, hay una verde insinuación de yerbas y enredaderas. Dentro, el piso es entarimado, y las maderas, cuando se entra, gimen un poco, como en un vago y discreto anticipo de confidenciales tristezas... El mobiliario de la salita es un juego económico de pino pintado. Cuatro sillas; dos sillones; una mesa con una maceta —todo muy pulcro y barnizadito. Sobre la pared enjalbegada del testero de honor, dos ampliaciones malogradas, al carbón: una de Martí, otra del General Loynaz. En otro lienzo más estrecho del muro, el famoso retrato al óleo del Apóstol, que pintó el sueco Herman Norman allá hacia 1890.
Amelia Martí nos acoge con un gesto suave y franco de cubanidad antigua. Aunque ya tiene sus sesenta años cumplidos, según luego me entero incrédulamente, apenas parece haber traspuesto la cincuentena. Su locuacidad criolla es de un timbre franquísimo; anima la frase con gestos vivaces; conserva la tez lozana aún, y retienen los ojos en lo hondo de sus cuencas ocres, un brillo cordial, a las veces jocundo. Da la sensación característica de esas matronas enteras, capaces de afrontar con una sonrisa las eventualidades más duras —una de esas mujeres joviales y estoicas a quienes siempre se acude en los trances familiares de honor y de dolor.
¿Y cómo no ha de ser ella una mujer tal? Mientras yo discretamente la observo, buscándole en la alta frente, de aladares grises, el parecido ilustre, Amelia Martí conversa con Edelmann acerca de su situación.
Sigue siendo muy apurada —¡figúrese!—: Salvo dos o tres espíritus generosos que conocieron a «Pepe», nadie se ocupa de ella. El General Loynaz, una vez, le consiguió una ayuda de mil pesos, para atender a la dolencia de una hija enferma que se moría. Se gastaron los mil pesos y la hija se murió... Otra vez, cuando Menocal, el mismo Fico Edelmann fue a impetrar a palacio la ayuda del Presidente. El Presidente no sabía siquiera que viviese una hermana de Martí... Aquello «se arreglaría». Y se arregló enseguida con una pensión oficiosa (¡de cincuenta pesos!) que el reajuste eliminó meses después... Pasó mil apuros —¡figúrese!—... Los vecinos, viéndola en tales crisis, no querían creer que ella fuese la hermana de «Pepe»: decían que, si eso fuera verdad, ella no estaría sufriendo calamidades: tendría una casa, y una gran pensión... Y ella, ¡qué iba a decir!: tenía que oír y callar... Últimamente, Carricarte que ha sido muy bueno para con ella, le ha conseguido al fin cincuenta pesos «con cargo a Lotería»... Dios sabe cuánto tiempo le durarán...
—Pero, ¡cómo es posible, señora...! ¿Y el Congreso —el Congreso de la República sabe del caso de usted? ¿No ha hecho nada en su favor?
—Verá. Hay un proyecto de ley aprobado ya por el Senado ¿no?; pero en la Cámara todavía no ha pasado... Dicen que el día que se propuso, alguien pidió que se pospusiera para el final de la sesión, y cuando iban ya a debatirlo, resultó que no pudo ser, porque muchos representantes se habían ido y se había roto el quorum...
Hubo una larga pausa. Edelmann y yo nos miramos con asombro, con ira, con vergüenza.
—¿Qué le parece, Edelmann? Unos representantes de la Nación que se marchan cuando se va a discutir una ofrenda póstuma a Martí...
Edelmann sonríe sardónica, amargamente, entre el bigote y la perilla hidalgos. Sonríe no sé si con viejo pesimismo o con pesimismo de viejo a quien ya nada sorprende. Al fin dice:
—Pero... se pusieron de pie, Mañach. Los ilustres representantes se pusieron de pie al mencionarse el nombre el Apóstol...
Y Amelia Martí ha sonreído también, y ha suspirado bravamente.
(Diario de la Marina, 11 enero 1924)
II-La hermana de Martí
Aquella misma mañana, en que el solecillo picante de diciembre, multiplicando su resplandor en las fachadas de los chalets, poblaba el Vedado de brutales claridades —aquella mañana de natural optimismo, todo lo veíamos negro en casa de Amelia Martí.
Todo no. Las evocaciones que ella y Edelmann hacían del Apóstol, ponían en el ánimo una suave lumbre de emulación, de ideal, de entusiasmo. Parecía, entonces, que un hombre como aquel, tan generoso, tan infinito en simpatía y altura humanas, tan sabio en el pensar y férreo en el querer, tan naturalmente nacido, en suma, para una vocación gloriosa, no podía haber hecho una disonancia fútil en la historia. De aquel sacrificio, algún rico fruto había de aprovecharnos. También Bolívar, a corta distancia, pensó que había arado en mitad de los mares. Pero, ¿por qué andaba ello tan menguado aún? ¿Qué sórdido mal de ojo tenía todavía encanijada la realización nacional? ¿Por qué tanto yermo de ideales, donde hubo aquella pingüe siembra? Y esta mujer, esta buena mujer, hermana del Sembrador, ¿por qué así destituida de toda parcela en el predio que él cultivó?
Un poco líricamente —un poco con demasiado lirismo— ocurrían estos plañideros pensamientos. Y como no hay nada tan funesto para el pensar como el lirismo excesivo, me puse a mirar el solecillo claro que entraba distraídamente por la ventana abierta. Era un antídoto.
Amelia Martí y Edelmann hablaban del «Pepe» que ellos conocieron, refiriéndose en beneficio de mi curiosidad cosas que tenían mil veces contadas... Edelmann le había conocido allá por los ochentas, cuando Martí vivía en Nueva York días de nieve y de fiebre, había preguntado a otro cubano: «¿Quién es ese hombre extraordinario?»; y le contestaron que era «el hombre de más talento que había producido Cuba» ... Una tarde, (hacia el 90, debió ser), Fico recibió una esquela de aquel «hombre extraordinario», con quien ya había hecho veloz amistad. El billete (que Edelmann me mostró temblorosamente en su casa, en otra ocasión) le invitaba a que fuese aquella noche «a despedir con café y versos a Panchito Chacón y a ver los cuadros de Norman...».
¡Con café y versos: qué linda frase pagana! Y Panchito Chacón era el padre de nuestro José María de hoy... Y Norman era el pintor sueco, autor de aquel óleo veracísimo que estaba en el testero más angosto...
La alusión me hizo volver los ojos al retrato, documento precioso y casi desconocido de la iconografía martiana, que Amelia conserva con recelosa devoción. Es un gran apunte de dos pies escasos de alto y proporcionada anchura. El pincelaje es valiente y suelto; fríos los tonos, como convenía a la sugestión de nórdica latitud y a la color pálida, ascética, lívida que caracterizaba aquel rostro de eterno convaleciente.
Martí está sentado a su mesa de trabajo. Los ricos tejuelos de su biblioteca asoman tras él, por encima del hombro agudo. Sobre la mesa se ven el tintero de cristal que vertió tanta prosa opulenta y tanto verso inefable, y el gran sello del Partido Revolucionario. El pintor ha sorprendido al otro noble artista del verbo en una pausa meditativa: la una mano escribe; la siniestra, menuda, blanca, femenil, se crispa a su guisa habitual contra el borde de la mesa, destacando el sobrio relieve de aquel anillo que Martí se hiciera con hierro de sus viejos grilletes juveniles, en el presidio doliente. La figura tiene todo un gesto de nervios contenidos, de curiosidad fugaz, de voluntad intelectual...
—Sí, era un hombre extraordinario —ha dicho Edelmann con unción, después del paréntesis contemplativo. Era un raro y delicado espíritu con algo de león y algo de mujer... Estaba siempre enfermo; pero su energía natural no conocía tregua. Cuando no tenía más ostensible quehacer, conversaba. Y su conversación era un venero de emoción, de sencillez, de enseñanza siempre sonreída. ¡Ah, la sonrisa eterna de Martí!
Amelia ha engarzado aquí un recuerdo para el sonreír del Apóstol. Sonreía siempre, puerilmente, suavemente. La madre, en ocasiones, hallaba su sonrisa intempestiva y le encarecía que pudieran creerle una ficción o una vaciedad. Y él sonreía más entonces.
A las veces, sin embargo, poníase muy serio, como ensimismado en la entraña melancólica.
—Pepe, ¿qué te pasa?
La alarma maternal le sobresaltaba, como si lo sacase bruscamente de un trance. «¡Nada!», exclamaba sonriendo de nuevo; pero la transición era invariablemente un hondo y tenue suspiro, un «¡ay!» casi arrancado e histérico, como el de una mujer dolorida.
Su ternura era inagotable. Del despojo idólatra de sus cartas y papeles, Amelia solo conserva copia de aquella breve y memorable epístola, toda apretada de emoción, de amor, de bravura y de presentimiento, en que Martí se despedía de su madre a punto de embarcar para Montecristi y para Dos Ríos. ¿Quien no gustaría otra vez la fruición melancólica de aquellos sobrios renglones?:
«Madre mía: Hoy 25 de marzo, en vísperas de un largo viaje estoy pensando en usted. Yo sin cesar pienso en usted. Usted se duele, en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida; y ¿por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio?
Palabras, no puedo. El deber de un hombre está allí donde es más útil. Pero conmigo va siempre, en mi creciente y necesaria agonía, el recuerdo de mi madre.
Abrace a mis hermanas y a sus compañeros. Ojalá pueda algún día verlos a todos a mi alrededor, contentos de mí. Y entonces sí que cuidaré yo de usted con mimo y con orgullo. Ahora, bendígame y crea que jamás saldrá de mi corazón obra sin propiedad y sin limpieza.
La bendición; su
J. Martí.
25 Marzo 1895.
Tengo razón para ir más contento y seguro de lo que usted pudiera imaginar. No son inútiles la verdad y ternura. No padezca...».
Y, después de leer esa carta, nos hemos despedido de Amelia Martí en silencio, dejándola melancólica y orgullosa, en su casita blanca, abandonada de la mano de Cuba.
(Diario de la Marina, 12 enero 1924)
Los ilustres desconocidos
El anuncio de que la hermana de Martí está sufriendo privaciones increíbles, dejada de todo apoyo oficial o privado, hasta ahora no ha determinado más reacciones que las del mero comentario, o de la vergüenza in petto. Ni uno ni otra se ha traducido en intenciones, siquiera, de eficacia. Voz pacata hubo, sin duda, entre las jóvenes, que se alzó en corro camaraderil para proponer una función de beneficio a favor de Amelia Martí. La idea no prendió, y yo casi me felicito de ello. Hay redenciones que son más ignominiosas que la ignominia misma. El terno de la dignidad no admite remiendos, y mucho menos con los retazos piadosos de la indiferencia.
***
Y Martí dijo:
«Nosotros no sabemos si es bella la vida. Nosotros no sabemos si el sueño es tranquilo. ¡Nosotros solo sabemos sacarnos de un solo vuelco el corazón del pecho inútil, y ponerlo a que lo guíe, a que lo aflija, a que lo muerda, a que lo desconozca la patria!».
Bien se ve.
***
«Uno del montón», escribió al Director de este periódico la larga carta que ayer se leyó en las Impresiones. ¡Brava y noble carta por cierto! En ella se describe el estado en que se encuentra, en nuestro Cementerio de Colón, la tumba de Gonzalo de Quesada. La descripción me trajo al ánimo mi propia experiencia melancólica ante el mezquino mausoleo del Apóstol en Santiago de Cuba. Allí también, los niños de un colegio ponen regularmente unas flores al inspirado de La Edad de Oro. Y hay banderas y coronas y letreros y cosas. Pero la arquitectura y la mampostería son de lo más gris del mundo.
¿Una suscripción para instalar con gratitud estos o aquellos restos? ¡Son tan flacas las faltriqueras del amor privado!... Algún día, alguna generación de caracoles más sonoros en las playas nuestras logrará levantar, como Francia, en el corazón de la ciudad, un panteón para los ilusionados de la Patria. El buen Dios me oiga.
***
Por lo pronto, ya infunden esperanzas al ánimo esta general cruzada de reivindicación científica para los manes del doctor Finlay, y la conmemoración del aniversario de Albarrán, que anoche hizo en la Academia de Ciencias el Ateneo de La Habana.
Finlay y el gran sagüero Albarrán llenan dos páginas ilustres en la historia de la ciencia moderna. No declaramos los cubanos su sapiencia benemérita: la declararon los extranjeros, los que poseían el criterio evaluador. Este reconocimiento, exótico, parece que doblaba su merecimiento.
Pero ¿qué hemos hecho nosotros para traerlo a la conciencia íntima, general, cotidiana y unánime de nuestro pueblo? ¿Qué para infundir en los ánimos humildes el orgullo cubano de esos compatriotas? En Francia —mencionemos otra vez, mencionemos mil veces a la memoria de la sagesse— el reciente «Día de Pasteur» fue una jornada de exaltación plebeya nacional, como un 14 de julio cualquiera. Últimamente, la Cámara votó una cuantiosa pensión anual a Madame Curie, la codescubridora del radio. Todos los diputados se pusieron de pie al mencionarse el nombre excelso; pero ninguno se marchó a la hora del acuerdo eficaz... En Francia, cada vez que se verifica una «promoción» de la Legión de Honor, el pueblo entero vigila en los periódicos la justicia de las designaciones. A no recuerdo qué gran comediante, se le negó ha poco, en una preterición inicua, el rojo cintillo para la solapa. Hubo gran revuelo. La efigie del artista aparecía profusamente por aquellos días, en los carteles de las estaciones del Metro; y una mañana, la mañana de la denegación definitiva, todos vieron cómo las costurerillas, y las grisetas sacaban sus lápices de rouge frívolo y, empinándose en la punta de los pies, ponían un firme trazo escarlata al través de la solapa del artista, en el cartel...
La falta de devoción a la causa pública, que Ramiro Guerra apuntaba ayer como la más grave partida en nuestro déficit nacional, tiene una manifestación específica en la falta de amor a los hombres-valores de la patria. Pero ¿dónde están los mandatarios que den ejemplo?
(Diario de la Marina, 18 enero 1924)
¿Por qué no «martiano»?
Rubén Martínez Villena, nuestro Rubén de Cuba, ha protestado alguna vez, no sé si de un modo público, contra el adjetivo «martiano», que aquí se suele emplear en los oficios del culto... oficioso a Martí.
La protesta, como tal, y ahora como tema para la crónica, sería en verdad nimia si no se tratase nada menos que el Apóstol de las libertades nacionales. Esto nos obliga —si no a votarle una pensión a su hermana Amelia, que hace años vive sufriendo estrecheces bochornosas para la República—, por lo menos a no tomarnos libertades fonéticas con el padre de nuestras libertades políticas.
Porque no hay vuelta que darle: «martiniano» viene de Martín, nunca de Martí; y esa injerencia de la n en el adjetivo derivado, resulta bastante más caprichosa y superflua que la de la Enmienda Platt en nuestra pequeña Carta Magna. ¿Qué pensaría el General si a los que antaño fueron sus suaces —hoy multiplicados desmedidamente por la gratitud o por la conveniencia—, en vez de Machadistas se les llamara «machadianos»? Sería rebajar a Machadín al serio apellido presidencial.
Por lo que al prócer del Apóstol hace, «martiniano» nos parecería a todos —aquí y fuera de aquí— una derivación más lógica, más fiel y hasta más peculiar. Suena, en efecto, algo alusivo a Marte. Mas la alusión no es ingrata: tanto del planeta como del dios bélico sin duda tuvo mucho aquel espíritu estelar y pugnaz que fue Martí. Pero sobre todo hay que respetar la contundencia casi de martillazo en el trascendental apellido.
Cuando murió Sanguily, este mismo comentarista apuntó, a reserva de su admiración hacia todos los méritos intrínsecos de aquel patriota aquilino, la importancia que esa «y» final tuvo en la determinación de su prestigio. Las nociones populares, en efecto, muchas veces se impresionan con esas exterioridades pintorescas. Y aun las no populares también. Salvador de Madariaga, en su aguda semblanza crítica sobre el poeta español de las Sonatas, al hablar del verso alejandrino perfecto que resulta ser el nombre de Don Ramón del Valle-Inclán, sostiene que muchos otros hombres famosos les deben a semejantes peculiaridades de su nombre, no escasa parte de su notoriedad. Pues así, con la «y» y con la «i» agudas y finales de nuestro Martí, de nuestro Sanguily.
No digamos, pues, «martiniano», como no diríamos «sanguiliano». Es casi un desacato a las influencias de la fonética sobre la Historia. ¿No cree usted, amigo Carricarte?
(El País, 21 diciembre 1925)
Martiniano y martiano
Muchas gracias le debo y le doy, mi fervoroso amigo Carricarte, por la civilidad de su respuesta. Usted supo extender la cortesía de contestarme, al tono mismo de su contestación, cosa que si bien era de presumir en usted, no es nada frecuente en quienes recogen las alusiones periodísticas para refutarlas. Por esa misma dignidad de su réplica y por estimarla sobremanera interesante para el público en general, me permití, como usted vio, traerla ayer a estas columnas. Si hoy le contesto a mi vez, es más a guisa de comentario que de «dúplica». Su cortesía me obliga.
Pero también me obliga mi inconformidad. Aunque sé que usted no es de esos letrados, timoratos dentro de su audacia, que les temen a las polémicas como al «coco», barrunto que convendrá conmigo en que no vale la pena discutir sobre si debe decirse «martiano», como opino yo, o «martiniano», como opina usted. Lo importante es que haya «martianianos» y «martianos». El nombre no hace a la cosa, dijo Pero Grullo; y Shakespeare le dio la razón.
¿Que por qué, entonces, suscité este distingo verbalista? Tan solo por un prurito de lógica y de fonética. Si los periodistas no atenemos a estas minucias, ¿quién se cuidará de ellas?... Yo presumo que usted, en efecto, encuentra más lógico decir «martiano» que «martiniano»; lo que no le gusta a usted del primer vocablo, lo que llegó hasta parecerle una «enormidad», necesitando todos sus esfuerzos y desvelos para evitarla, es la fonética de mi «martiano». Usted encuentra que «la forzada censura que determina el sonido de “ti” precediendo a la vocal “a” produce en la palabra “martiano” una descompensación (dividiéndola)» que usted estima irreverente.
¡Qué suspicacia, amigo mío! Yo me atrevo a suponer que del centenar de personas que aquí hemos venido empleando la voz «martiano» verbalmente y por escrito, noventa y nueve jamás se percataron de esa descomposición irreverente a que usted alude. Y no por falta de ponderación ni de vis cómica, créalo, sino porque la descomposición fonética verdaderamente no existe. La palabra se pronuncia naturalmente cargando el acento sobre la «a», lo cual debilita la «i» aguda de «Martí» y se resuelve en un sonido diptongal perfectamente inocente, ajeno a toda tergiversación grotesca.
Usted, sin embargo, debió preceder a su «acuñamiento» de un vocablo adecuado para describir la empresa ideal de su vida, se fijó tanto en todas las posibilidades burlonas de la palabra y del ambiente, que llegó a caer en la malicia. Claro que esto ni es depresivo ni tiene nada de particular. El mismo don Francisco de Quevedo, cuando se dispuso a escribir su delicioso «Cuento de cuentos», en el cual ridiculiza tan donosamente ciertos idiotismos del lenguaje castellano, le encontró a este multitud de decires comunes cuya inmundicia u obscenidad nadie había maliciado. En realidad, el pícaro don Francisco les puso la malicia que no tenían, y más bien por exceso de ponderación crítica que de travesura mental.
Así usted, mi querido Carricarte. Si ahora, ¡ni yo mismo puedo decir «martiano» —o «haitiano», que Acebal trae oportunamente a cuento—, sin pensar en lo de la descomposición!
Por lo que hace al resto de su carta, en que alude pormenorizadamente a la labor que usted ha venido realizando para afirmar la memoria del Apóstol, ¿qué le diré, como no sea que siempre he tenido por esa labor la estima más genuina! «Honrar honra», dijo el prócer; y usted no ha hecho sino acrecentar su mucha honra honrando a Martí.
De usted muy cordialmente.
(El País, 31 diciembre 1925)
Dos cabezas de Martí
Dejemos a otras plumas rituales el comentario lírico del día sobre el natalicio de Martí. Yo quisiera prepararme a mi manera para honrar la memoria del prócer que hace setenta y tres años nació en esa humilde casucha del viejo arrabal, tan conservada y mimada hoy por el fervor «martiniano» de Carricarte. Y para esas honras personalísimas, compré ayer el último volumen aparecido (el volumen V de las Obras Completas del Apóstol, ordenadas, comentadas y publicadas por Alberto Ghiraldo en Madrid). Además, esta mañana, antes de salir el sol, contemplé largamente esa hiperbólica cabeza de mármol, esculpida por Mimí Bacardí, que se yergue en el pronaos del nuevo edificio capital, en lo más cimero de nuestra Acrópolis universitaria.
Y he aquí que entre estos dos actos de devoción —la compra de aquel libro y esta visita— se me ofreció al comentario una coincidencia y una pregunta.
La portada de la obra de Ghiraldo, como la de este templo de Ciencias y Letras en la Universidad, ostentan sendos bustos de Martí. El uno, como ya queda dicho, ejecutado por una distinguida escultora oriental de muy opulenta y generosa estirpe —una de las pocas mujeres que en Cuba han tomado en serio una disciplina artística—; y el otro, el del libro, reproducción del mármol o granito de J.J. Sicre, el escultor criollo pensionado en Europa, de quien Armando Maribona nos ha traído tan prometedoras noticias.
He escrito «bustos» y debí haber escrito «cabezas» de Martí, puesto que ambos artistas coincidieron en limitar su interés a la abombada testa del Apóstol. ¿Cuál de ellos ha logrado una representación más sugestiva?
La de la señorita Bacardí —que ella misma repudia, según me dijo en una ocasión— tiene a la vez el mérito y el defecto de su hipérbole. Fijóse ella en lo esencial de aquella testa, en lo que tenía de más poderoso y genial, que era la frente, y exageró adrede su arquitectura, intensificando así la desproporción que ya existía en el rostro del patricio. Aquella frente ampulosa y vasta le abrumaba el semblante, como a Bethoven y Goethe la suya. Las demás facciones inferiores, poco enérgicas en sí, menguaban más todavía en el contraste. La cara debió ser como un templo que fuese todo cúpula. Acaso por eso, mirando yo esta mañanita gris el mármol universitario, que los primeros resplandores del orto comenzaban a dorar tenuemente, recordé aquella metáfora magnífica del peruano González Prada: «En el pensador de largo aliento, las ideas desfilan bajo la bóveda del cráneo como hilera de palomas blancas bajo la cúpula de un templo». ¡Así debieron ser las ideas de Martí!
Y luego, esta otra representación, la de J.J. Sicre. Hay aquí más sencillez, más armonía y serenidad que en la cabeza apasionada y violentamente meditativa de la Bacardí. La escultora acaso pensó más en el pensador guerrero, en el genio de la acción; Sicre, en cambio, prefirió el Martí puramente contemplativo, obseso en su ideal interior, con el rostro como bañado de una iluminaria ya gloriosa... Aquella es todavía una cabeza dramática y romántica, ejecutada con más amor que ciencia; esta es una cabeza periclea, estilizada sabiamente en un gesto casi divino de introspección.
Bien ha hecho el señor Ghiraldo en honrar de esta suerte el Tomo V de sus Obras Completas. Las portadas de los anteriores volúmenes eran de un alegorismo sencillamente abominable.
(El País, 28 enero 1926)
La oblación
Sus mejillas, empalidecidas por la meditación y el estudio, secas de la interna combustión de anhelos, no estaban hechas al violento resol de la manigua. Sus manos transparentes de artista, para el verso y para el gesto eran, que no para la rienda. El sombrero de yarey debió punzarle la alta frente como una corona de espinas. Pesábale demasiado la cabeza toda para el difícil equilibrio del montar, y sobre la inquietud nerviosa del corcel, todo su cuerpecillo era otro manojo de nervios incongruente y extraño.
Aquello fue una voluntariosa contrariación de la naturaleza. Por eso tuvo tanto de sacrificio, de martirio, de oblación de sí mismo. El hombre de tribuna y gabinete —el Apóstol— quiso rematar su vida con la parábola de la acción. Pensó que lo mejor de él ya estaba dado, el Estímulo, pero su anhelo genial de totalidad le hizo desear también el Ejemplo.
Salvadas todas las distancias entre lo divino y lo humano, nadie recuerda tanto a Cristo como Martí. Fue un Imitador sin quererlo, por cuanto había de evangélico en él. Se podría escribir su Vida, Pasión y Muerte con un paralelismo episódico casi exacto. También él disputó con los doctores, increpó a los mercaderes del templo, dijo un sermón de la Montaña. Pero en la muerte, sobre todo, la semejanza culmina más allá de todas las apariencias de diversidad. En su escala insular y humana, Dos Ríos tiene un poco el mismo significado que el Gólgota. Es también la muerte sin necesidad ostensible, la muerte evitable, pero deseada; la exaltación de la voluntad evangélica hasta el heroísmo.
La manigua debió de ensombrecerse algo cuando cayó. Los que le acompañaban, acaso sintieron entonces por primera vez, agudamente, desgarradoramente, la responsabilidad de su compañía: algo así como la inculpación que debieron hacerse los discípulos de no haber preservado al Maestro. Mas como no lo vieron caído, fino y pequeño en la áspera maleza, la desaparición debió asumir para ellos una solemnidad casi mística... Solo allá, en la fila española, Sandoval pudo decir noblemente, como el centurión, en presencia de su cadáver: —«Verdaderamente, este fue un hombre justo...».
(El País, 19 marzo 1926)
Ferrara sobre Martí
Temíamos algunos que para hablar de «Martí y la oratoria» hiciese el señor Ferrara un... discurso, en el sentido tropical de la palabra. Y lo temíamos porque una fatigada experiencia nos tiene harto demostrado que «oratoriamente» no es fácil, casi no es posible aunque se trate de un Ferrara, decir cosas plenas, ordenadas, agudas y precisas, como la ocasión demandaba. En torno a la oratoria de Martí claro es que se pueden derrochar ditirambos, abrir la espita del encomio y embriagar a todo un auditorio de líricas sonoridades.