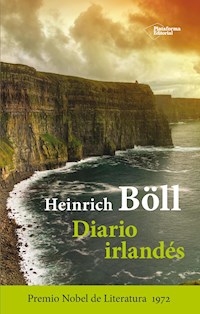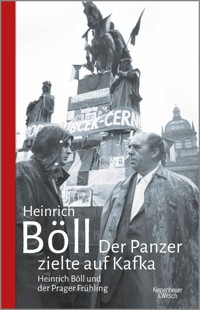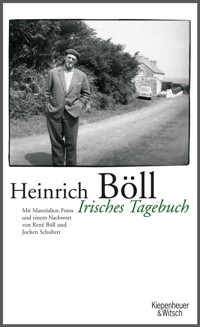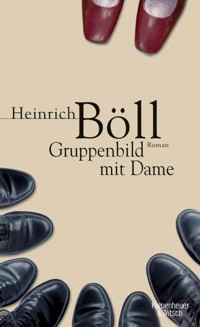2,14 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Col. Mejores Cuentos
- Sprache: Spanisch
¡Bienvenido a otro volumen de la Colección Mejores! Cuentos, una selección de relatos escritos en diferentes épocas por autores de diversas nacionalidades y con temas muy variados, pero que comparten una cualidad literaria enorme y quizás la más importante: la de brindar placer al lector. En este ebook, presentamos los Mejores Cuentos Alemanes, , una selección de relatos memorables escritos por grandes autores de cuentos franceses, tanto antiguos como modernos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
嗀
Heinrich Böll - Thomas Mann - Siegfried Lenz - E.T.A. Hoffmann -
Heinrich von Kleist - Hermanos Grimm
MEJORES CUENTOS ALEMANES
Primera edición
Isbn: 9786558844256
Sumario
Prefacio
Aquellos días en Odessa
Heinrich Böll
Historia de fantasmas
E.T.A. Hoffmann
El violín de Cremona
E.T.A. Hoffmann
El terremoto en Chile
Heinrich von Kleist
La Mendiga de Locarno
Heinrich von Kleist
El payaso
Thomas Mann
El pequeño señor Friedeman
Thomas Mann
Un instante de felicidad
Thomas Mann
La marea es puntual
Siegfried Lenz
Hänsel y Gretel
Hermanos Grimm
Rumpelstiltskin
Hermanos Grimm
Prefacio
Estimado lector
Bienvenido a otro volumen de la Colección de Mejores Cuentos, una selección de cuentos escritos en épocas diferentes por autores de diversas nacionalidades y con temáticas muy variadas, pero que comparten una cualidad literaria enorme y quizás la más importante: la de brindar placer al lector.
En este libro electrónico, presentamos los Mejores Cuentos Alemanes, una selección de cuentos memorables escritos por grandes cuentistas alemanes de diversas épocas.
Una excelente lectura
LeBooks
Aquellos días en Odessa
Heinrich Böll
Hacía mucho frío en Odessa aquellos días. Cada mañana íbamos al aeropuerto en grandes y ruidosos camiones, por la carretera mal adoquinada. Allí esperábamos, muertos de frío, a los grandes pájaros grises que rodaban por el campo de aterrizaje. Pero los dos primeros días, cuando estábamos a punto de subir a bordo, llegó una orden en sentido contrario, porque sobre el mar Negro había una niebla muy densa, o bien demasiadas nubes, y volvimos a subir a los grandes y ruidosos camiones y regresamos al cuartel por la carretera empedrada. El cuartel era muy grande. Estaba sucio y lleno de piojos. Pasábamos el rato sentados en el suelo o bien nos acordábamos en las mugrientas mesas y jugábamos a las cartas, o cantábamos. Siempre esperábamos una ocasión para saltar el muro y hacer una escapada. En el cuartel había muchos soldados que esperaban para entrar en combate, y no se nos permitía ir a la ciudad. Los dos primeros días habíamos intentado escabullirnos, pero nos atraparon, y como castigo nos hicieron transportar las grandes cafeteras llenas de café hirviente y descargar panes. Mientras descargábamos los panes nos vigilaba el contador, que llevaba un magnífico abrigo de pieles, el cual, sin duda, estaba destinado al frente. El contador contaba los panes para que no desapareciese ninguno. El cielo de Odessa estaba siempre nublado y oscuro, y los centinelas paseaban arriba y abajo, a lo largo de los negros y sucios muros del cuartel.
El tercer día esperamos a que hubiera oscurecido del todo y nos dirigimos simplemente a la entrada principal. Cuando el centinela nos dio el alto, gritamos “comando Seltscbáni”, y nos dejó pasar. Éramos tres, Kurt, Erich y yo. Caminábamos muy despacio. Sólo eran las cuatro y ya estaba oscuro. Lo único que habíamos ansiado era salir de aquellos altos, negros y sucios muros, y ahora que estábamos fuera casi habríamos preferido estar dentro otra vez. Sólo hacía ocho semanas que nos habían movilizado y teníamos mucho miedo. Pero nos dábamos cuenta de que, si hubiéramos estado otra vez en el cuartel, habríamos querido salir a toda costa, y entonces habría sido imposible. Eran sólo las cuatro, y no podríamos dormir a causa de los piojos y de las canciones, y también porque temíamos y al mismo tiempo esperábamos que a la mañana siguiente haría buen tiempo para volar y nos llevarían en los aviones a Crimea, donde seguramente moriríamos.
No queríamos morir, no queríamos ir a Crimea, pero tampoco nos gustaba pasarnos todo el santo día tirados en aquel cuartel sucio y negro que olía a café de malta, donde siempre descargaban panes destinados al frente y donde siempre había un contador con abrigo de pieles, abrigo sin duda destinado al frente, que vigilaba y contaba los panes para que no desapareciese ninguno. En realidad, no sé lo que queríamos. Avanzábamos lentamente por aquella callejuela del suburbio, oscura y llena de hoyos. Entre las casitas, donde no se veía una sola luz, la noche estaba cercada por unas cuantas estacas de madera podrida, y más allá, en algún lugar, debía de haber páramos, tierras baldías, como en nuestro país, donde siempre dicen que se va a construir una carretera y abren zanjas y van de aquí para allá con varas de medir, y después no se habla más de la carretera y echan en las zanjas escombros, cenizas y basura, y vuelve a crecer la hierba, mala hierba áspera, indómita y exuberante, hasta que el letrero “Prohibido tirar escombros” queda cubierto por los escombros…
Caminábamos muy despacio porque aún era muy pronto. En la oscuridad nos cruzamos con otros soldados que iban al cuartel, y otros que venían del cuartel nos adelantaban. Teníamos miedo de las patrullas y habríamos preferido volver, pero sabíamos también que si nos hallásemos otra vez en el cuartel estaríamos desesperados, y era mejor tener miedo que sentir sólo desesperación entre los negros y sucios muros del cuartel, donde siempre había que llevar café de aquí para allá y descargar panes para el frente, siempre panes para el frente, y donde vigilaban los contadores con sus magníficos abrigos, mientras nosotros nos moríamos de frío.
De vez en cuando, a uno y otro lado de la callejuela, veíamos una casa en cuyas ventanas brillaba una mortecina luz amarilla, y oíamos el murmullo de unas voces claras, extranjeras e inquietantes. Y después encontramos, en medio de la oscuridad, una ventana muy iluminada de la que salía mucho ruido, y oímos voces de soldados que cantaban “El sol de México”.
Abrimos la puerta y entramos. La estancia estaba caliente y llena de humo. Había en ella un grupo de soldados, ocho o diez, algunos de los cuales tenían mujeres con ellos. Bebían y cantaban, y uno de ellos se rió muy fuerte cuando entramos nosotros. Éramos muy jóvenes, los más jóvenes de toda la compañía. Nuestros uniformes eran completamente nuevos, y la fibra de madera nos pinchaba los brazos y las piernas; las camisetas y calzoncillos nos producían un terrible picor. También los jerseys eran nuevos y ásperos.
Kurt, el más joven, pasó delante y eligió una mesa. Kurt era aprendiz en una fábrica de cuero, y nos había contado de dónde procedían las pieles, aunque la cosa se consideraba secreto industrial. Nos había explicado incluso los beneficios que se obtenían con ello, aunque eso era también un secreto industrial muy celosamente guardado. Nos sentamos los tres.
De detrás del mostrador vino hacia nosotros una mujer gorda, de cabello oscuro y cara bondadosa, y nos preguntó qué queríamos beber. Preguntamos primero cuánto costaba el vino, pues habíamos oído decir que en Odessa todo era muy caro. Nos dijo que eran cinco marcos la botella, y pedimos tres botellas. Habíamos perdido mucho dinero jugando a las cartas y nos habíamos repartido el resto: teníamos diez marcos cada uno. Algunos de los soldados comían carne asada, que humeaba aún, con rebanadas de pan blanco, y unas salchichas que olían a ajo, y entonces nos dimos cuenta por primera vez de que teníamos hambre. Cuando la mujer trajo el vino le preguntamos cuánto costaba la comida. Nos dijo que las salchichas costaban cinco marcos y la carne con pan, ocho. Dijo que la carne era de cerdo y fresca, pero nosotros le pedimos salchichas. Los soldados besaban a las mujeres y las abrazaban sin disimulo, y nosotros no sabíamos a dónde mirar. Las salchichas eran grasas y calientes, y el vino era muy seco. Cuando nos hubimos comido las salchichas, no supimos qué hacer. No teníamos ya nada que decirnos, pues nos habíamos pasado dos semanas echados en el mismo vagón del tren y nos lo habíamos contado todo. Kurt había trabajado en una fábrica de cuero, Erich en una granja y yo estaba en la escuela. Todavía teníamos miedo, pero se nos había quitado el frío.
Los soldados que habían estado besando a las mujeres se pusieron ahora los cinturones y salieron con ellas afuera. Eran tres chicas; sus caras eran redondas y bonitas; reían y bromeaban, pero se iban con seis soldados, creo que eran seis, o, por lo menos, cinco. Quedaron en la sala sólo los borrachos, los que antes cantaban “El sol de México”. Uno que estaba junto al mostrador, cabo primero, alto y rubio, se volvió hacia nosotros y se echó a reír otra vez; creo que nuestro aspecto hacía pensar que estábamos en alguna clase del cuartel, allí sentados a la mesa muy silenciosos y correctos, con las manos en las rodillas. El cabo le dijo algo a la mujer y ésta nos trajo tres vasos bastante grandes de aguardiente blanco.
— Hemos de brindar a su salud — dijo Erich, golpeándonos con la rodilla. Yo llamé varias veces al cabo hasta que él se fijó en mí; Erich nos hizo otra vez una señal con las rodillas, y nos pusimos en pie diciendo al unísono: -A su salud, cabo…
Los otros soldados se echaron a reír a carcajadas, pero el cabo levantó su vaso y nos respondió:
—A su salud, soldados…
El aguardiente era fuerte y amargo, pero nos calentó, y nos habríamos tomado otro vaso.
El cabo le hizo una seña a Kurt para que se acercase. Kurt lo hizo, habló unas palabras con él y nos hizo una seña a nosotros. El hombre nos dijo que estábamos locos, que no teníamos dinero y que teníamos que vendernos algo. Nos preguntó de dónde veníamos y a dónde estábamos destinados. Le dijimos que estábamos en el cuartel esperando que nos llevasen a Crimea. Se puso muy serio y no dijo nada. Yo le pregunté qué podíamos vender, y él me respondió que cualquier cosa: abrigos, gorras, ropa interior, relojes, plumas estilográficas… Ninguno de nosotros quería venderse el abrigo. Estaba prohibido y teníamos miedo, y además en Odessa hacía mucho frío. Nos vaciamos los bolsillos: Kurt tenía una pluma estilográfica, yo un reloj y Erich un portamonedas nuevo, de cuero, que había ganado en una rifa del cuartel. El cabo tomó los tres objetos y le pregunté a la mujer cuánto daba por ellos. Ella los examinó detenidamente, dijo que eran cosas malas y nos ofreció doscientos cincuenta marcos, ciento ochenta sólo por el reloj.
El cabo nos dijo que doscientos cincuenta era poco, pero que estaba seguro de que no nos daría más y que aceptásemos, porque quizás a la mañana siguiente nos llevarían a Crimea y entonces todo daría igual.
Dos de los soldados que cantaban antes “El sol de México” se levantaron de sus mesas y le dieron al cabo unas palmadas en el hombro; el cabo nos saludó y salió con ellos.
La mujer me había dado a mi todo el dinero, y yo le pedí dos trozos de carne con pan para cada uno y un vaso grande de aguardiente. Después nos comimos aún cada uno un trozo más de carne y nos bebimos otro vaso de aguardiente. La carne estaba muy caliente, era fresca, grasa y casi dulce, y el pan estaba todo empapado de grasa. Después nos tomamos otro aguardiente. Entonces nos dijo la mujer que ya no le quedaba carne, sólo salchichas, y comimos salchichas acompañadas de cerveza, una cerveza oscura y espesa. Después nos tomamos cada uno otro vaso de aguardiente y nos hicimos traer pasteles, unos pasteles planos y secos de nuez molida. Después bebimos aún más aguardiente, pero no estábamos borrachos en absoluto; teníamos calor y nos sentíamos bien, y no pensábamos en el picor de las fibras de madera de nuestra ropa. Llegaron otros soldados y cantamos todos juntos “El sol de México”…
A las seis, nos habíamos gastado todo el dinero y seguíamos sin estar borrachos. Como no teníamos nada más que vender, regresamos al cuartel. En la oscura calle llena de hoyos no se veía ya ninguna luz y, cuando llegamos, el centinela nos dijo que nos presentásemos en el puesto de guardia. Allí se estaba caliente y no había humedad, estaba sucio y olía a tabaco. El sargento nos echó una bronca y nos dijo que habríamos de atenernos a las consecuencias. Pero aquella noche dormimos muy bien. A la mañana siguiente fuimos al aeropuerto en los ruidosos camiones por la carretera empedrada. Hacia frío en Odessa. El tiempo era magnífico; el cielo estaba despejado. Subimos por fin a los aviones, y, cuando despegábamos, nos dimos cuenta de pronto de que no volveríamos nunca, nunca…
Historia de fantasmas
E.T.A. Hoffmann
Cipriano se puso de pie y empezó a pasear, según costumbre, siempre que su ser estaba embargado por algo muy importante y trataba de expresarse ordenadamente, y recorrió la habitación de un extremo a otro.
Los amigos se sonrieron en silencio. Se podía leer en sus miradas: “¡Qué cosas tan fantásticas vamos a oír!” Cipriano se sentó y empezó así:
—Ya saben que hace algún tiempo, después de la última campaña, me hallaba en las posesiones del Coronel de P… El Coronel era un hombre alegre y jovial, así como su esposa era la tranquilidad y la ingenuidad en persona.
Mientras yo permanecía allí, el hijo se encontraba en la armada, de modo que la familia se componía del matrimonio, de dos hijas y de una francesa que desempeñaba el cargo de una especie de gobernanta, no obstante estar las jóvenes fuera de la edad de ser gobernadas. La mayor era tan alegre y tan viva que rayaba en el desenfreno, no carente de espíritu; pero apenas podía dar cinco pasos sin danzar tres contradanzas, así como en la conversación saltaba de un tema a otro, infatigable en su actividad. Yo mismo presencié cómo en el espacio de diez minutos hizo punto… leyó…, cantó…, bailó, y que en un momento lloró por el pobre primo que había quedado en el campo de batalla y aún con lágrimas en los ojos prorrumpió en una sonora carcajada, cuando la francesa echó sin querer la dosis de rapé en el hocico del faldero, que al punto comenzó a estornudar, y la vieja a lamentarse: “Ah, che fatalità! Ah carino, poverino!” Acostumbraba a hablar al susodicho faldero sólo en italiano, pues era oriundo de Padua.
Por lo demás, la señorita era la rubia más encantadora que podía imaginarse, y en todos sus extraños caprichos dominaba la amabilidad y la gracia, de manera que ejercía una fascinación irresistible, como sin querer. La hermana más joven, que se llamaba Adelgunda, ofrecía el ejemplo contrario. En vano trato de buscar palabras para expresarles el efecto maravilloso que causó en mí esta criatura la primera vez que la vi. Imaginen la figura más bella y el semblante más hermoso. Aunque una palidez mortal cubría sus mejillas, y su cuerpo se movía suavemente, despacio, con acompasado andar, y cuando una palabra apenas musitada salía de sus labios entreabiertos y resonaba en el amplio salón, se sentía uno estremecido por un miedo fantasmal.
Pronto me sobrepuse a esta sensación de terror, y como pudiese entablar conversación con esta muchacha tan reservada, llegué a la conclusión de que lo raro y lo fantasmagórico de su figura sólo residía en su aspecto, que no dejaba traslucir lo más mínimo de su interior. De lo poco que habló la joven se dejaba traslucir una dulce feminidad, un gran sentido común y un carácter amable. No había huella de tensión alguna, así como la sonrisa dolorosa y la mirada empañada de lágrimas no eran síntoma de ninguna enfermedad física que pudiera influir en el carácter de esta delicada criatura.
Me resultó muy chocante que toda la familia, incluso la vieja francesa, parecían inquietarse en cuanto la joven hablaba con alguien, y trataban de interrumpir la conversación, y, a veces, de manera muy forzada. Lo más raro era que, en cuanto daban las ocho de la noche, la joven primero era advertida por la francesa y luego por su madre, por su hermana y por su padre, para que se retirase a su habitación, igual que se envía a un niño a la cama, para que no se canse, deseándole que duerma bien. La francesa la acompañaba, de modo que ambas nunca estaban a la cena que se servía a las nueve en punto.
La Coronela, dándose cuenta de mi asombro, se anticipó a mis preguntas, advirtiéndome que Adelgunda estaba delicada, y que sobre todo al atardecer y a eso de las nueve se veía atacada de fiebre y que el médico había dictaminado que hacia esta hora, indefectiblemente, fuera a reposar.
Yo sospeché que había otros motivos, aunque no tenía la menor idea. Hasta hoy no he sabido la relación horrible de cosas y acontecimientos que destruyó de un modo tan tremendo el círculo feliz de esta pequeña familia.
Adelgunda era la más alegre y la más juvenil criatura que darse pueda. Se celebraba su catorce cumpleaños, y fueron invitadas una serie de compañeras suyas de juego. Estaban sentadas en un bello bosquecillo del jardín del palacio y bromeaban y se reían, ajenas a que iba oscureciendo cada vez más, a que las escondidas brisas de julio comenzaban a soplar y que se acababa la diversión. En la mágica penumbra del atardecer empezaron a bailar extrañas danzas, tratando de fingirse elfos y ágiles duendes: “Óiganme -gritó Adelgunda, cuando acabó por hacerse de noche en el boscaje-, óiganme, niñas, ahora voy a aparecerme como la mujer vestida de blanco, de la que nos ha contado tantas cosas el viejo jardinero que murió. Pero tienen que venir conmigo hasta el final del jardín, donde está el muro.” Nada más decir esto, se envolvió en su chal blanco y se deslizó ligerísima a través del follaje, y las niñas echaron a correr detrás de ella, riéndose y bromeando. Pero, apenas hubo llegado Adelgunda al arco medio caído se quedó petrificada y todos sus miembros paralizados. El reloj del palacio tocó las nueve: “¿No ven — exclamó Adelgunda con el tono apagado y cavernoso del mayor espanto —, no ven nada…, la figura… que está delante de mí? ¡Jesús! Extiende la mano hacia mí… ¿no la ven?”
Las niñas no veían lo más mínimo, pero todas se quedaron sobrecogidas por el miedo y el terror. Echaron a correr, hasta que una que parecía la más valiente saltó hacia Adelgunda y trató de cogerla en sus brazos. Pero en el mismo instante Adelgunda se desplomó como muerta. A los gritos despavoridos de las niñas, todos los del palacio salieron apresuradamente. Cogieron a Adelgunda y la metieron dentro. Despertó al fin de su desmayo y refirió temblando que, apenas entró bajo el arco, vio ante ella una figura aérea, envuelta como en niebla, que le alargaba la mano.
Como es natural, se atribuyó la aparición a la extraña confusión que produce la luz del anochecer. Adelgunda se recobró la misma noche, de tal modo, que no se temieron consecuencias algunas, y se dio el asunto por terminado. ¡Y, sin embargo, qué diferente fue! A la noche siguiente, apenas dieron las nueve campanadas, Adelgunda, presa de terror, en mitad de los amigos que la rodeaban, empezó a gritar: “¡Ahí está, ahí está! ¿No la ven? ¡Ahí está, enfrente de mí!”
Baste saber que desde aquella desgraciada noche, apenas sonaban las nueve, Adelgunda volvía a afirmar que la figura estaba delante de ella y permanecía algunos segundos, sin que nadie pudiese ver lo más mínimo, o por alguna sensación psíquica pudiese percibir la proximidad de un desconocido principio espiritual.
La pobre Adelgunda fue tenida por loca, y la familia se avergonzó, por un extraño absurdo, del estado de la hija, de la hermana. De ahí aquel raro proceder, al que ya he hecho alusión. No faltaron médicos ni medios para librar a la pobre niña de una idea fija, que así llamaban a la aparición, pero todo fue en vano, hasta que ella pidió, entre abundantes lágrimas, que la dejasen, pues la figura que se le aparecía con rasgos inciertos e irreconocibles, no tenía nada de terrorífico, y no le producía ya miedo; incluso tras cada aparición tenía la sensación de que en su interior se despojase de ideas y flotase como incorpórea, debido a lo cual padecía gran cansancio y se sentía enferma. Finalmente, la Coronela trabó conocimiento con un célebre médico, que estaba en el apogeo de su fama, por curar a los locos de manera sumamente artera (mediante ardides muy ingeniosos). Cuando la Coronela le confesó lo que le sucedía a la pobre Adelgunda, el médico se rió mucho y afirmó que no había nada más fácil que curar esta clase de locura, que tenía su base en una imaginación sobreexcitada. La idea de la aparición del fantasma estaba unida al toque de las nueve campanadas, de forma que la fuerza interior del espíritu no podía separarlo, y se trataba de romper desde fuera esta unión. Esto era muy fácil, engañando a la joven con el tiempo y dejando que transcurriesen las nueve, sin que ella se enterase. Si el fantasma no aparecía, ella misma se daría cuenta de que era una alucinación y, posteriormente, mediante medios físicos fortalecedores, se lograría la curación completa.
¡Se llevó a efecto el desdichado consejo! Aquella noche se atrasaron una hora todos los relojes del palacio, incluso el reloj cuyas campanadas resonaban sordamente, para que Adelgunda, cuando se levantase al día siguiente, se equivocase en una hora. Llegó la noche. La pequeña familia, como de costumbre, se hallaba reunida en un cuartito alegremente adornado, sin la compañía de extraños. La Coronela procuraba contar algo divertido, el Coronel empezaba, según costumbre cuando estaba de buen humor, a gastar bromas a la vieja francesa, ayudado por Augusta, la mayor de las señoritas. Todos reían y estaban alegres como nunca.
El reloj de pared dio las ocho (y eran las nueve) y, pálida como la muerte, casi se desvaneció Adelgunda en su butaca… ¡la labor cayó de sus manos! Se levantó, entonces, el tenor reflejado en su semblante, y mirando fijamente el espacio vacío de la habitación, murmuró apagadamente con voz cavernosa: “¿Cómo? ¿Una hora antes? ¡Ah! ¿No lo ven? ¿No lo ven? ¡Está frente a mí, justo frente a mí!” Todos se estremecieron de horror, pero como nadie viese nada, gritó la Coronela: “¡Adelgunda! ¡Repórtate! No es nada, es un fantasma de tu mente, un juego de tu imaginación, que te engaña, no vemos nada, absolutamente nada. Si hubiera una figura ante ti, ¿acaso no la veríamos nosotros?… ¡Repórtate, Adelgunda, repórtate!” “¡Oh, Dios…! ¡Oh, Dios mío —suspiró Adelgunda—, van a volverme loca! ¡Miren, extiende hacia mí el brazo, se acerca… y me hace señas!” Y como inconsciente, con la mirada fija e inmóvil, Adelgunda se volvió, cogió un plato pequeño que por casualidad estaba en la mesa, lo levantó en el aire y lo dejó… y el plato, como transportado por una mano invisible, circuló lentamente en torno a los presentes y fue a depositarse de nuevo en la mesa.
La Coronela y Augusta sufrieron un profundo desmayo, al que siguió un ataque de nervios. El Coronel se rehízo, pero pudo verse en su aspecto trastornado el efecto profundo e intenso que le hizo aquel inexplicable fenómeno.
La vieja francesa, puesta de rodillas, con el rostro hacia tierra, rezando, quedó libre como Adelgunda, de todas las funestas consecuencias. Poco tiempo después la Coronela murió. Augusta se sobrepuso a la enfermedad, pero hubiera sido mejor que muriese antes de quedar en el estado actual. Ella, que era la juventud en persona, como ya les describí al principio, se sumió en un estado de locura tal que me parece todavía más horrible y espeluznante que aquellos que están dominados por una idea fija. Se imaginó que ella era aquel fantasma incorpóreo e invisible de Adelgunda, y rehuía a todos los seres humanos, o se escondía en cuanto alguien comenzaba a hablar o a moverse. Apenas se atrevía a respirar, pues creía firmemente que de aquel modo descubría su presencia y podía causar la muerte a cualquiera. Le abrían la puerta, le daban la comida, que escondía al tomarla, y así, ocultamente, hacía con todo. ¿Puede darse algo más penoso?
El Coronel, desesperado y furioso, se alistó en la nueva campana de guerra. Murió en la batalla victoriosa de W… Es notable, muy notable, que desde aquella noche fatal, Adelgunda quedó libre del fantasma. Se dedica por entero a cuidar a su hermana enferma, y la vieja francesa la ayuda en esta tarea. Según me ha dicho hoy Silvestre, el tío de las pobres niñas, acaba de llegar para consultar con nuestro buen R… acerca del método curativo que debe emplearse con Augusta. ¡Quiera el Cielo facilitar esta improbable curación!
Cipriano calló y también los amigos permanecieron en silencio. Finalmente, Lotario exclamó: “¡Esta sí que es una condenada historia de fantasmas! ¡Pero no puedo negar que estoy temblando, a pesar de que todo el asunto del plato volante me parece infantil y de mal gusto!” “No tanto -interrumpió Ottomar-, no tanto, ¡querido Lotario! Bien sabes lo que pienso acerca de las historias de fantasmas, bien sabes que estoy en contra de todos los visionarios.”
El violín de Cremona
E.T.A. Hoffmann
I
El consejero Crespel era el tipo más original que puede darse, hasta tal punto, que llegué a H… con el intento de pasar algunos días allí, todo el vecindario hablaba de él, habiendo llegado entonces al apogeo de sus extravagancias.
Como sabio jurisconsulto y experto diplomático, había adquirido Crespel notable consideración, de tal modo, que el príncipe reinante de un pequeño Estado de Alemania, bastante poderoso, valiose de él para redactar una memoria que debía dirigirse a la corte imperial, respecto a cierto territorio sobre el cual creía tener legítimas pretensiones; y tan propicio fue el resultado, que un día que Crespel se lamentaba de no encontrar una habitación a su gusto, el príncipe, deseoso de recompensarle, se encargó de costearle una casa, cuya construcción dirigiría el consejero por sí solo; y como además el príncipe le ofreciese comprarle el terreno que mejor le pluguiera, Crespel le dispensó de lo último, indicando que en ningún sitio mejor que en un delicioso jardín que poseía junto a las puertas de la ciudad, podría levantarse el edificio.
Empezó, pues, comprando todos los materiales necesarios, los hizo trasportar allí, y desde entonces era de verle a todas horas, con un vestido especial, construido también según sus principios particulares, apagar la cal, pasar la arena por la criba, y arreglar los ladrillos en simétricos montones, para lo cual no habla consultado con ningún arquitecto, ni había trazado plan alguno.
Sin embargo, un día muy de mañana fue a encontrar a un honrado maestro albañil, rogándole que al amanecer del día siguiente se presentase a su jardín con un número dado de operarios, para empezar la obra, y al pedirle éste, naturalmente, que le dejara ver los planos, quedó no poco sorprendido al oír a Crespel decirle, que no había necesidad de ellos, y que todo andaría perfectísimamente. Cuando al otro día compareció el maestro en compañía de sus operarios al sitio designado, encontrose con una zanja que formaba un cuadro perfecto, y le dijo el consejero:
—De aquí partirán los cimientos; luego levantaréis las cuatro paredes hasta que os diga que hay bastante…
—¡Cómo! ¿Sin puertas, sin ventanas, sin tabique alguno?—exclamó el albañil casi aturdido por la extravagancia de Crespel.
—Cumplid lo que os digo, buen hombre, que lo restante vendrá después.
Sólo la promesa de una buena recompensa logró decidir al albañil a emprender la loca construcción, y en verdad que nunca se levantó edificio alguno en medio de tanta broma. Subían las paredes entre las carcajadas de los operarios, quienes no abandonaron la obra, en la cual tenían abundante provisión de víveres, hasta que vino el día en que Crespel les gritó:—¡Basta!—Al instante mismo cesó el rumor de las herramientas, bajaron los trabajadores de los andamios, y rodeando a Crespel, todos parecían preguntarle con aire burlón:
—Y ahora ¿qué vamos a hacer?
—Abridme paso—exclamó el consejero, corriendo al extremo del jardín, de donde volvió al poco rato lentamente hasta sus cuatro paredes; sacudió la cabeza con cierto disgusto, fuese, y volvió varias veces del mismo modo, hasta que por fin corriendo y dando de bruces contra la pared, dijo:—¡Ea, aquí, muchachos, aquí una puerta, abridme una puerta aquí!—Marcoles las dimensiones de la misma, y cumpliéronse sus órdenes.
Una vez construida, penetró en la casa, y sonriose con franca satisfacción, cuando el maestro le hizo notar que precisaníente tenía el edificio la misma altura que una casa de dos pisos. Paseábase Crespel en todas direcciones por el recinto interior, seguido de los operarios armados de picos, mazas y martillos, y a medida que iba exclamando:—¡Una ventana aquí! ¡Seis pies de altura por cuatro de anchura! ¡Allá una claraboya!—eran abiertas al instante.
Llegué a H… cabalmente durante esta operación, y era a fe mía divertido ver a los curiosos reunidos por centenares en torno del jardín, lanzando gritos de alborozo, al ver de repente volar las piedras, y apatecer una ventana en el sitio en que menos la esperaban. Siguió del mismo modo el resto de la construcción, ordenando Crespel los trabajos necesarios, obedeciendo siempre a la inspiración del momento. Lo extraordinario de la empresa, la convicción adquirida de que la obra iba mejor de lo que esperaba, y finalmente, la liberalidad del dueño entretuvieron el buen humor de ¡os operarios. Venciéronse las dificultades que ofrecía éste modo aventurado de construir, y en poco tiempo quedó la casa concluida, si bien es verdad que presentaba exteriormente un aspecto casi ridículo, por no tener dos ventanas parecidas, su distribución interior ofrecía todas las comodidades y satisfacía el gusto más exigente. No hubo quien la visitara que no estuviera acorde en confesarlo, y yo mismo se lo dije a Crespel, un día que a ella me condujo.
II
Hasta entonces no había podido hablar aún con él estrambótico consejero; pues su construcción le traía tan sumamente ocupado, que el martes, contra su costumbre, ni siquiera fue a comer en casa del profesor M…, pasándole recado de que se había propuesto no dar un paso fuera del jardín, hasta que hubiese celebrado la inauguración de la casa. Amigos y conocidos todos imaginaron que cuando llegara este caso iba a obsequiarles con un esplendido convite; pero se engañaron, pues los convidados se redujeron exclusivamente a los albañiles, carpinteros, peones y aprendices que habían tomado parte en la construcción, tratándoles a cuerpo de rey. Era de ver a los aprendices de peón tragando con ansia suculentos platos de perdices, mancebos de carpinteros devorando doradas pechugas de faisán asado, y hambrientos peones zampándose sin ceremonia delicados trozos de asado con trufas. Por la noche acudieron las mujeres y las hijas de los operarios, y empezó un gran baile. Crespel bailó con algunas de ellas, y luego se sentó entre los músicos, y con el violín en la mano dirigió la orquesta hasta que hubo amanecido.
El martes, después de esta fecha, tuve la satisfacción de ver a Crespel en casa del profesor M…, y nada a fe más sorprendente que sus modales: rudo en su continente y brusco en sus ademanes, era imposible estarle mirando sin temer a cada punto que iba a hacerse daño o a romper los muebles. Sin embargo, nada de esto sucedió, y la señora de la casa, que ya le tendría conocido, lo contemplaba sin inmutarse, dando vueltas a pasos descompasados en torno de una mesa de centro sobrecargada de ricas porcelanas, gesticular junto a un magnífico espejo de grandes dimensiones y coger y agitar en el aire, como para examinar mejor sus colores, un jarrón deliciosamente pintado. Crespel tiene la costumbre de examinar, objeto por objeto, mientras espera la comida, todo cuanto encuentra en la sala del profesor: llegó aquel día hasta el extremo de encaramarse sobre un sillón para descolgar un cuadro y volverlo a su sitio, después de contemplarlo. Hablaba por los codos y con mucha vivacidad, saltando de uno a otro asunto, y volviendo sobre lo mismo tras de mil digresiones, hasta que otra cosa le afectaba con mayor fuerza: su voz era ruda y violenta, ya quejumbrosa, ya acompasada; pero nunca apropiada a lo que decía.
Hablose de música, y con este motivo uno de los presentes hizo algunos elogios de un joven compositor; a Crespel se le escapó una sonrisa, y dijo con acento desentonado: