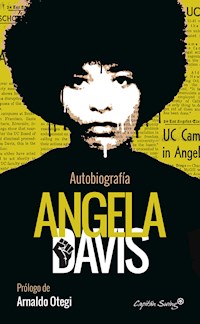Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
En la vida de toda persona comprometida políticamente, existe una tensión inevitable entre la necesidad de pronunciarse sobre los problemas que presenta la actualidad y la aspiración a que esos análisis que brotan de las circunstancias resistan la prueba del tiempo y se desvinculen de los límites del hic et nunc para convertirse en referencias universales. Así, el mayor reto para un activista es responder adecuadamente a las necesidades del momento histórico, y hacerlo de tal manera que su esfuerzo por arrojar luz sobre el presente se refleje y conserve su valor en el futuro. Un reto, desde luego, de los más arduos, que solo los intelectuales más clarividentes han logrado superar: a este reducido grupo pertenece, sin duda, Angela Davis, cuyo pensamiento no solo ha resistido el paso de los años, sino que cobra hoy en día una renovada fuerza, y es capaz de proporcionar respuestas originales a muchas de la preguntas que nos impone el tumultuoso contexto social en el que vivimos. «Los argumentos de Davis en favor de la justicia son apabullantes. No se puede negar el poder de su mirada histórica». THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ENSAYO 41
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte
Para Nikky
INTRODUCCIÓN
La labor de la activista política implica, de manera inexorable, asumir cierto grado de tensión entre la exigencia de lograr que se adopten algunas posturas que afectan a problemas actuales —a medida que estos van surgiendo— y el anhelo de que nuestras contribuciones sobrevivan de algún modo a los estragos del tiempo. En este sentido, el reto más peliagudo al que se enfrenta una activista consiste en responder plenamente a las necesidades del momento y en hacerlo, sobre todo, del tal modo que la luz que intentamos proyectar sobre el presente ilumine también el futuro. Como es obvio, una nunca sabe a ciencia cierta si sus posturas y análisis conservarán su valor una vez superada la inmediatez del presente. Precisamente por eso, libros como el que ahora tienes en las manos exigen, inevitablemente, asumir ciertos riesgos, e incluso hacer gala de cierta suficiencia.
Sería negligente por mi parte no reconocer la motivación personal que recorre este trabajo: el deseo de escoger unos cuantos momentos de mis últimos años como activista política; un puñado de experiencias que, de lo contrario, habrían sucumbido a su efímero destino. En este sentido, el presente trabajo supone un esfuerzo por ofrecer una mirada retrospectiva que dote de continuidad a una vida atravesada, durante casi dos décadas, por un montón de luchas locales y globales en favor del cambio social progresista. A finales de la década de los sesenta, este compromiso fue el trasfondo de mi despido del puesto que entonces ocupaba en la Universidad de California en Los Ángeles, debido a mi afiliación al Partido Comunista. A esto se sumó, más tarde, mi arresto policial bajo falsos cargos por asesinato, secuestro y conspiración. Desde que fui absuelta, en 1972, he consagrado gran parte de mi vida a hablar en público, lo que me ha permitido viajar y pronunciar conferencias por todo el país y en el extranjero.
Por diversos que hayan sido mis vínculos organizativos y mis intereses —y, por ende, también los temas de mis trabajos, mis ponencias y gran parte de mi obra—, siempre he procurado, con mayor o menor éxito, tejer hilos conductores y canalizar mi energía en direcciones concretas. Así, cumplí siempre con mi labor en el Comité Nacional del Partido Comunista, como copresidenta de la Alianza Nacional contra la Represión Racista y Política y como responsable del órgano ejecutivo del Congreso Político Nacional de Mujeres Negras y de la Iniciativa Nacional para la Salud de las Mujeres Negras. Las ponencias y los artículos que componen este volumen reflejan —directa o indirectamente— mi grado de implicación en todas estas iniciativas.
Muchas de las conferencias recogidas en estas páginas se pronunciaron en distintos campus universitarios. Nunca ha dejado de asombrarme el gran número de estudiantes y vecinos que asistían cada vez y me trasladaban su apoyo. Durante los primeros compases de mi carrera como conferenciante, en especial tras mi absolución de la condena que antes he mencionado, pude comprobar hasta qué punto la cobertura mediática de mi caso, sumada a la influencia del movimiento de masas que exigía mi libertad, desempeñaron un papel crucial a la hora de convocar a un público tan nutrido en torno a mis ponencias. Muchos de los oyentes que acudieron aquellos días se sentían muy vinculados a una época y unas personas que —como era mi caso— simbolizábamos la rampante represión política de aquel periodo histórico. En cualquier caso, yo daba por hecho que, con el correr de los años (y la inevitable evaporación de mi imagen mediática), el personaje público que era se acabaría convirtiendo en una antigualla para las generaciones venideras.
Cuál no sería mi sorpresa al comprobar que los universitarios, al igual que otros muchos jóvenes de nuestras comunidades —sean mujeres u hombres, estudiantes o trabajadores, personas de todo origen racial, inermes ya a mi marchita imagen de antaño— aún se sienten interpelados por las ideas progresistas propias de las distintas campañas en las que he trabajado. Hace apenas unos años, los militantes de los círculos políticos progresistas señalaron con acierto la creciente pujanza del activismo universitario, que venía a sumarse al renovado vigor del obrerismo. Pues bien, mi experiencia confirmó de lleno tal pronóstico, hasta el punto de que hoy, a finales de los ochenta,1 estudiantes y trabajadores se organizan y se manifiestan de nuevo contra las medidas racistas que vivimos en nuestra nación, se oponen a la connivencia de Estados Unidos con el apartheid y condenan la intervención militar en Centroamérica. Si mi labor de las últimas dos décadas ha conseguido aportar algún granito de arena a despertar y alimentar este nuevo activismo, mis fatigas habrán valido la pena.
MUJERES EN LUCHA POR LA PAZ Y LA IGUALDAD
¡LEVANTÉMONOS LAS UNAS A LAS OTRAS! PROPUESTAS RADICALES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES AFROAMERICANAS2
El concepto de empoderamiento no es ninguna novedad para las mujeres afroamericanas. Desde hace más de un siglo venimos movilizándonos en torno a organismos nacidos con la intención de promover estrategias colectivas capaces de allanar el camino hacia un poder económico y político que mejore nuestras vidas y la de nuestra gente. Durante la última década del siglo XIX, tras verse obligadas a soportar reiterados desplantes por parte del movimiento en favor de los derechos de la mujer —una coalición racialmente homogénea—, las mujeres negras decidieron fundar su propio Movimiento de Clubes. Así, en 1895 —apenas cinco años después de la puesta en marcha de la Federación General de Clubes Femeninos, responsable de consolidar un proyecto de esta índole que encarnaba las reivindicaciones propias de las mujeres blancas de clase media—, un centenar de mujeres negras procedentes de diez estados distintos se reunieron en la ciudad de Boston, bajo la tutela de Josephine St. Pierre Ruffin, con el fin de debatir la creación de una organización nacional de clubes de mujeres negras. En comparación con el proyecto fundado por sus homólogas blancas, las ideas planteadas por las mujeres afroamericanas responsables de instaurar este movimiento nacional de clubes articulaban principios de una índole más marcadamente política. En particular, definían la función principal de dichos clubes como una defensa tanto ideológica como militante de las mujeres —y hombres— de raza negra frente a los estragos del racismo. Durante aquella primera sesión, las participantes insistieron en que, a diferencia de la postura adoptada por sus hermanas blancas, cuyas políticas organizativas se hallaban seriamente contaminadas por el racismo, estas pioneras negras concebían su movimiento como un espacio abierto a todas las mujeres, sin distinción alguna:
Nuestro movimiento en favor de las mujeres debe considerarse una iniciativa feminista, pues lo lideran y dirigen mujeres que velan por el bien de las mujeres, pero también de los hombres, es decir, que desean beneficiar a «toda» la humanidad, un concepto superior a cualquier facción o colectivo concreto. Con este objetivo, reclamamos la implicación proactiva de los hombres; además, no pretendemos trazar ninguna demarcación en términos de color. Somos mujeres, mujeres estadounidenses, tan hondamente comprometidas con cuanto nos concierne como el resto de mujeres estadounidenses. No pretendernos en modo alguno escindirnos ni situarnos al margen; tan solo aspiramos a dar un paso al frente, dispuestas a unirnos a proyectos semejantes —de donde quiera que vengan— y a acoger en nuestras filas a quienes deseen sumarse a nosotras.3
Tan solo un año más tarde, la fundación de la Asociación Nacional de Clubes de Mujeres de Color se hacía realidad. Y el eslogan elegido para conmemorarlo fue el siguiente: «¡Levantémonos las unas a las otras!».4
A decir verdad, el movimiento feminista del siglo XIX también estaba manchado por el clasismo. No en vano, Susan B. Anthony se preguntaba por qué su acercamiento a las mujeres de clase obrera sobre la cuestión del voto femenino era acogido, tan a menudo, con indiferencia. La autora no comprendía cómo estas mujeres parecían mucho más preocupadas por mejorar su situación económica que por conquistar el derecho al voto.5 Por crucial que resultara conseguir la igualdad política para lograr el éxito en la campaña más amplia en favor de los derechos de la mujer, daba la impresión de que, a los ojos de las mujeres afroamericanas y blancas de clase obrera, esa batalla no era sinónimo de emancipación. Que las estrategias de lucha entonces se basaran en la condición peculiar de las mujeres blancas de clases privilegiadas hacía que dichas estrategias discordasen de la idea de emancipación que albergaban las mujeres de la clase obrera. En este sentido, no resulta extraño que muchas de ellas espetaran a Anthony: «Las mujeres, lo que queremos es pan, no una papeleta».6 Con el tiempo, por supuesto, las mujeres blancas de clase trabajadora, al igual que las afroamericanas, fueron resignificando esa batalla y acabaron comprendiendo el voto no como un fin en sí mismo —es decir, no como la panacea que sanaría todos los males machistas—, sino más bien como un arma insoslayable en su permanente pugna por unos sueldos más altos, mejores condiciones laborales y el fin de los linchamientos (un temor omnipresente en aquella época).
Hoy, cuando reflexionamos sobre el proceso de emancipación de las mujeres afroamericanas, debemos reconocer que las estrategias más eficaces se siguen fundamentando en los principios sobre los que esas pioneras negras fundaron su movimiento de clubes. Pues también nosotras deberíamos esforzarnos por «auparnos mutuamente». Por decirlo de otro modo: debemos garantizar que nuestro ascenso social facilite asimismo el de nuestras hermanas, sea cual sea su clase social, e impulse al mismo tiempo a todos nuestros hermanos. En esto debería consistir la dinámica esencial que oriente nuestras ansias de poder, un principio que no solo debería determinar nuestras luchas en cuanto mujeres afroamericanas, sino que debe regir también cualquier emancipación de los desfavorecidos. De hecho, la pugna por la igualdad en un sentido más amplio mejoraría enormemente si se adoptase este principio.
Las mujeres afroamericanas aportamos al proyecto feminista una sólida tradición combativa en relación con asuntos que anclan políticamente a las mujeres con otras muchas causas progresistas de la máxima importancia. De ahí el valor del eslogan que da título a estas notas. El lema pretende reflejar los intereses y las aspiraciones, tan a menudo inconexos, de millones de mujeres (sea cual sea su raza). Pues hoy es inabarcable el número de mujeres que se movilizan para luchar por su puesto de trabajo, exigir unas condiciones dignas, reclamar unos salarios más altos o por acabar, al fin, con la violencia racista. Nos preocupa el cierre de las fábricas, el acceso a la vivienda y el mantenimiento de leyes represivas en materia migratoria. Como también nos preocupa la homofobia, el edadismo o la discriminación de los discapacitados. Nos preocupan Nicaragua y Sudáfrica. Y compartimos el sueño de nuestros hijos: conseguir que el mundo de mañana se libre de la amenaza de sufrir una hecatombe nuclear. Estas son algunas de las cuestiones que deberían formar parte de la lucha general en favor de los derechos de la mujer, sobre todo si aspiramos a implicarnos de lleno en la emancipación de todas las mujeres que la historia ha relegado al olvido. He aquí, pues, algunas de las cuestiones que habría que considerar si deseamos auparnos unas a otras.
Durante la última década, hemos asistido a un apasionante resurgimiento del feminismo. Si la primera oleada del movimiento feminista comenzó en la década de 1840, y la segunda brotó hacia 1960, en los últimos compases de la década de 1980 nos estamos acercando a la cresta de una tercera ola. Cuando las historiadoras feministas del siglo XXI intenten hacer balance de esta tercera etapa, ¿pasarán por alto las trascendentales contribuciones de las mujeres afroamericanas que supieron liderar y alimentar movimientos reservados a menudo a hermanas de color, pero cuyos logros dieron un notable impulso a la causa de las mujeres blancas? Cuando escriban sus relatos acerca de este periodo, ¿se seguirán apoyando en las ideas excluyentes del feminismo todavía dominante —desde el comienzo hasta hoy—, que a menudo han obligado a las mujeres afroamericanas a abandonar las filas de este movimiento para librar sus batallas en favor de la igualdad (con la omisión consiguiente de nuestros nombres en las listas de líderes y activistas más destacadas del movimiento feminista)? ¿Seguirán coexistiendo dos relatos tan distintos del movimiento feminista, uno visible y otro subterráneo, el primero públicamente admitido, y el segundo aún ignorado salvo por las mujeres de clase trabajadora —ya sean negras, latinas, nativas americanas, asiáticas o blancas— que forjaron esta tradición inadvertida? Mientras sigamos respondiendo con un sí a estas preguntas, la senda de la igualdad nos seguirá deparando muchas decepciones. El potencial revolucionario que encierra el feminismo seguirá sin hacerse realidad. Los defectos racistas propios de la primera y la segunda ola feminista los habrá heredado también la tercera.
Entonces, ¿cómo podemos garantizar la ruptura de este patrón histórico? Como defensoras y activistas en favor de los derechos de la mujer, debemos ponernos manos a la obra hasta lograr fusionar ese doble legado y forjar con él un único relato, un planteamiento que encarne sólidamente las aspiraciones de todas las mujeres de nuestra sociedad. Para ello, debemos poner en marcha un movimiento feminista revolucionario y multirracial que aborde seriamente los principales problemas que afectan a nuestras hermanas pobres y de clase trabajadora. Para aprovechar al máximo el potencial de dicho movimiento, debemos desarrollar aún más los sectores del movimiento que hacen frente a los problemas que afectan a las mujeres desfavorecidas y de clase obrera. Nos referimos a asuntos como el empleo, la equiparación salarial, las bajas remuneradas por maternidad, la implantación de guarderías gratuitas —financiadas con los fondos del Gobierno federal—, la protección contra los abusos de la esterilización y el derecho a abortar sin coste alguno. Un enfoque de esta índole redundaría en beneficio de todas las mujeres, sea cual sea su raza o clase social.
Durante décadas, las activistas blancas no han dejado de quejarse del escaso apoyo que reciben sus proclamas por parte de las mujeres de color. «Nosotras las invitamos a todas nuestras reuniones, pero ellas nunca acuden. […] Les pedimos que se sumen a las manifestaciones, pero se quedan en casa. […] Parece que los estudios acerca de la mujer no les interesan».
No podemos dar comienzo al proceso del que hablamos aumentando, simplemente, los esfuerzos por atraer a las mujeres latinas (o afroamericanas o asiáticas o nativas americanas) hacia formas preexistentes de movilización dominadas por mujeres blancas de las clases más privilegiadas. En vez de ello, incluyamos en nuestra agenda las preocupaciones concretas de las mujeres de color.
Una cuestión que inquieta especialmente a las mujeres afroamericanas es el desempleo. De hecho, el requisito más básico para alcanzar la emancipación es poder ganarse la vida dignamente. En su día, el Gobierno de Reagan se jactaba, en un alarde de audacia, de haber logrado frenar el nivel de desempleo hasta dejarlo en (¡solo!) siete millones y medio de parados. Semejantes logros se cacareaban durante un periodo en el que los negros tenían, en general, el doble de probabilidades de quedarse sin trabajo que los blancos, por no hablar de los adolescentes negros, cuya probabilidad era tres veces más alta que para los blancos.7 Conviene recordar que estas cifras no incluyen los millones de personas que tienen empleos a tiempo parcial, aunque anhelen y necesiten un trabajo a tiempo completo. Muchas de estas personas subempleadas son mujeres. Por si fuera poco, las cifras anteriores tampoco incluyen a quienes, víctimas de una frustración insuperable, han dejado de buscar empleo, ni a los ciudadanos que han agotado el subsidio de paro, ni a la gente que jamás ha conseguido acceder al mercado laboral. Por supuesto, las mujeres que reciben asistencia social tampoco forman parte del recuento.
Al mismo tiempo que la administración Reagan se afanaba por vendernos su exitosa gestión —o eso era lo que decían— en relación con el paro, la AFL-CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales) calculaba que dieciocho millones de personas en edad de trabajar carecían de empleo. Estos niveles, tan importantes, de paro —falseados y manipulados por la administración Reagan— son los principales responsables de la situación de empobrecimiento que afecta a las mujeres afroamericanas, una situación todavía más alarmante si advertimos que, además, estas mujeres —y los hijos a su cargo— son el sector demográfico que más rápido crece entre los cuatro millones de personas sin hogar que viven hoy en Estados Unidos. A la vista de estos datos, para poder entablar un debate riguroso sobre la emancipación, antes habría que reparar las penurias de esas personas sin hogar con un entusiasmo tan sincero como el que demostramos para hablar de otras cuestiones que parecen afectarnos más de lleno.
La Organización de las Naciones Unidas declaró 1987 el «Año de la vivienda para las personas sin hogar». Aunque eran los países en vías de desarrollo quienes encarnaban el objetivo inicial de la resolución al lanzarse el mensaje, con el tiempo quedó claro que, con respecto a este asunto, Estados Unidos debía considerarse también un «país subdesarrollado». No en vano, dos tercios de los cuatro millones de estadounidenses sin hogar corresponden a familias enteras, un 40% de las cuales son afroamericanas.8 En algunas zonas urbanas, hasta el 70% de las personas sin hogar son de raza negra. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el 60% de la población sin hogar es negra, el 20% latina y el 20% restante blanca.9 En la actualidad, bajo la iniciativa del Programa de Incentivos Laborales de Nueva York, se recurre a mujeres y hombres sin hogar para trabajos como limpiar retretes, borrar pintadas de los vagones del metro o barrer los parques, todo ello por un salario de apenas sesenta y dos céntimos la hora (es decir, una fracción inferior al salario mínimo).10 En otras palabras: se obliga a las personas sin hogar que esperan recibir algún tipo de ayuda a trabajar como mano de obra esclava para el Gobierno.
Las profesoras y las intelectuales negras no podemos permitirnos el lujo de mirar para otro lado ante el sufrimiento de nuestras hermanas, que viven a flor de piel unas formas de opresión que muchas de nosotras evitamos. La hoja de ruta hacia el empoderamiento no puede definirse de forma simplista en función de nuestros meros intereses de clase. Una vez más, debemos aprender a auparnos unas a otras.
Si aspiramos a mejorar la vida de nuestra comunidad mientras escalamos los peldaños de la emancipación, debemos estar dispuestas a plantar cara de forma organizada al agobiante clima de violencia racista que inunda nuestra tierra. No hace tanto, asistimos a un «arrebato racista» en el campus de uno de los centros educativos más liberales de nuestro país. Con el desenlace de las Series Mundiales de la liga de béisbol, los estudiantes blancos de la Universidad de Massachusetts (en Amherst), supuestos forofos de los Red Sox de Boston, descargaron su ira contra sus compañeros de raza negra, pues los tomaron por hinchas del equipo ganador, los Mets de Nueva York, debido al predominio de jugadores negros en la plantilla del conjunto neoyorquino. Así, cuando unas cuantas personas se pusieron a gritarle «puta negra» a una de las estudiantes, otro joven afroamericano corrió a defenderla, un acto de valentía por el que resultó herido y debió ser trasladado inconsciente al hospital. Otro de los muchos casos dramáticos de acoso racista que se produjeron en los campus universitarios durante este periodo fue la quema de una cruz frente al Centro Cultural de Estudiantes Negros asociado a la Universidad de Purdue.11 En diciembre de 1986, Michael Griffith, un joven de raza negra, perdió la vida como consecuencia de unos atentados que cabría calificar de linchamiento cometidos por una pandilla de jóvenes blancos en la barriada neoyorquina de Howard Beach. Al mismo tiempo, en las inmediaciones de Atlanta, un grupo de manifestantes en favor de los derechos civiles que conmemoraba el nacimiento de Martin Luther King sufrieron el ataque de una banda de indeseables dirigida por el Ku Klux Klan. Un caso especialmente flagrante —que ilustra la condescendencia de nuestro Gobierno con la violencia racista— se dio con la absolución de los cargos que pesaban contra Bernhard Goetz, el cual, según sus propias palabras, había intentado matar a cuatro jóvenes negros en el metro de Nueva York simplemente porque «se sentía amenazado por su presencia».
Las mujeres negras llevamos ya mucho tiempo movilizándonos para hacer frente a la violencia racista. En el siglo XIX, por ejemplo, vio la luz el llamado Club de Mujeres Negras, una iniciativa emprendida en gran medida como respuesta a la sucesión de linchamientos registrados durante aquella época. Lideresas como Ida B. Wells y Mary Church Terrell proclamaron que las mujeres negras no podríamos avanzar hacia el empoderamiento sin hacer antes añicos las bases legales que permitían los linchamientos en nuestro país. Hoy, de un modo semejante, las mujeres afroamericanas debemos tomar las riendas contra este clima racista, tal y como hicieron nuestras antepasadas hace casi un siglo. ¡Debemos auparnos las unas a las otras! Al igual que nuestras predecesoras supieron organizarse para sacar adelante una ley federal contra aquellos linchamientos —de hecho, si se sumaron a la causa del sufragio femenino fue ante todo para lograr que esa ley se promulgara—, nosotras tenemos hoy el deber de imitarlas y esforzarnos por imponer leyes que declaren el racismo y el antisemitismo delito de odio. Por mucho que, en ocasiones, se airee alguna agresión racista, son muchos más los delitos de esta clase que pasan sin dejar rastro, ya que las fuerzas del orden no los clasifican como corresponde. Así, los tipejos que pintarrajean esvásticas o pintan «KKK» en nuestros bloques de pisos se enfrentan a meras faltas —rara vez a serios cargos penales— por ensuciar un inmueble o causar daños contra la propiedad. Recientemente, un miembro del Ku Klux Klan quemó una cruz ante la puerta de un hogar de raza negra y solo se le acusó de «quema no autorizada». Necesitamos contar con leyes federales y locales que terminen con semejantes actos de violencia racista y antisemita. Debemos movilizarnos, presionar y manifestarnos hasta alcanzar nuestra meta.
Además, cuando hagamos todo esto con el fin de erradicar la violencia racista, las mujeres de color debemos estar dispuestas a apelar al sentimiento de unidad multirracial del que hicieron gala nuestras madres y abuelas. Como ellas, también nosotras debemos proclamar: las fronteras del color de la piel nos son ajenas. La única demarcación a la que debemos atenernos es la referente a la convicción política. Pues sabemos que la emancipación de las mujeres de nuestro país nunca se conseguirá si no paramos los pies a los racistas. Al fin y al cabo, no es casualidad que la violencia machista —en concreto, los atentados terroristas perpetrados en clínicas abortistas— haya alcanzado su punto más alto en el mismo periodo en que la violencia racista aumentaba de forma dramática. En el fondo, los ataques violentos contra los derechos reproductivos de las mujeres se nutren de estos brotes de racismo. Por supuesto, los furibundos ataques contra el colectivo homosexual forman parte de esta misma dinámica amenazadora. Y es que las raíces del machismo y la homofobia anidan en las mismas instituciones económicas y políticas que sirven de base al racismo en nuestro país. La mayoría de las veces, los mismos círculos extremistas que ejercen la violencia sobre las personas de color son los responsables de otras agresiones motivadas por prejuicios sexistas y homófobos. Nuestro activismo político debería tener muy claros tales vínculos.
Así pues, tendríamos que intentar siempre auparnos unas a otras. Otro punto urgente de nuestra agenda política —no solo afroamericana, sino la de todas las mujeres progresistas— debería ser derogar la ley Simpson-Rodino. Como ustedes ya sabrán, nos referimos a una legislación marcadamente racista que blanquea la represión, para desgracia de un gran número de personas migrantes e indocumentadas que viven en nuestro país. Disfrazada como un supuesto programa de amnistía, las restricciones que esta ley impone en materia de elegibilidad son tan numerosas que cientos de miles de personas corren el riesgo de ser procesadas y deportadas con fundamento legal. Por si esto fuera poco, la amnistía en tales casos queda restringida a quienes llegaron a nuestro país antes de 1982. Por tanto, los muchísimos mexicanos que han cruzado hace poco la frontera en un intento de huir del intenso empobrecimiento provocado por la deslocalización de empresas estadounidenses hacia sus países de origen no pueden acogerse a esa amnistía. Lo mismo sucede con los salvadoreños y otros centroamericanos que llegan a nuestra tierra escapando de la persecución política que padecen en sus países de origen. Debemos organizarnos, presionar y manifestarnos hasta echar por tierra la ley Simpson-Rodino.12 ¡Aupémonos mutuamente!
Cada vez que nosotras, las mujeres afroamericanas, las mujeres de color, subimos otro peldaño hacia la emancipación, empoderamos también a nuestros hermanos negros, a nuestras hermanas blancas y toda a nuestra gente de las clases subalternas, por no hablar de todas las mujeres que sufren las consecuencias del machismo. Nuestra agenda militante debe acoger en su seno una amplia gama de reivindicaciones. Exijamos nuevos puestos de trabajo, reclamemos la sindicación de las trabajadoras en situación aislada y presionemos, de paso, para que los sindicatos asuman —les guste o no— la defensa de derechos como la discriminación positiva, la igualdad salarial, los permisos remunerados por maternidad y la lucha contra el acoso sexual en el trabajo. No olvidemos, además, el alarmante número de mujeres negras y latinas que hoy son víctimas del sida; exijamos para ellas financiación de emergencia que respalde los proyectos de investigación. Al mismo tiempo, opongámonos de plano a cualquier iniciativa destinada a imponer pruebas obligatorias en relación con el sida —y sus correspondientes cuarentenas—, al igual que a las manipulaciones homófobas que afectan a esta crisis. Sin duda, necesitamos estrategias eficaces que ayuden a reducir el número de embarazos de chicas adolescentes, pero esto no significa que debamos sucumbir a intentos propagandísticos que lo único que buscan es culpar a estas jóvenes madres por el empobrecimiento generalizado de nuestra comunidad.
Ahora que hemos superado los tiempos de Reagan, debería quedar claro hasta qué punto ciertas fuerzas de nuestra sociedad sacan enorme provecho de la persistente y cada vez más profunda opresión de las mujeres. Entre los miembros de la administración Reagan, se encuentran partidarios de los planteamientos más racistas, antiobreros y machistas propios del capitalismo monopolista contemporáneo. Estas corporaciones se empeñan todavía en respaldar el apartheid en Sudáfrica y sacan buena tajada de la fiebre armamentista mientras cultivan las actitudes más burdas e irracionales de antisovietismo —basado en tópicos como el «imperio del mal», una imagen popularizada por Reagan para justificar sus sanguinarios designios—. Si estamos dispuestas a adoptar una auténtica postura revolucionaria —si realmente queremos ser radicales en nuestra búsqueda del cambio—, entonces debemos arrancar de raíz estas formas de opresión. Al fin y al cabo, la palabra «radical» significa justo eso: «llegar hasta la raíz de las cosas». Nuestra agenda para la emancipación de la mujer debe ser, por tanto, inequívoca a la hora de socavar el capitalismo explotador como principal obstáculo para alcanzar la igualdad.
Para concluir, me gustaría sugerir que anclemos nuestra estructura, nuestros mecanismos electorales más básicos de participación política y nuestro compromiso como activistas en las luchas de masas a un objetivo más a largo plazo: transformar a fondo las condiciones socioeconómicas que generan y alimentan sin cesar las diversas formas de opresión. Aprendamos de las estrategias adoptadas por nuestras hermanas de Nicaragua y Sudáfrica. Como mujeres afroamericanas, como mujeres de color en un sentido más amplio, o como las mujeres progresistas que somos (con independencia de nuestro origen racial), unámonos al resto de hermanas y hermanos de todo el mundo para forjar un nuevo orden socialista, un orden capaz de refundar las prioridades socioeconómicas e impedir que el lucro monetario prevalezca sobre los auténticos intereses de los seres humanos. Sin duda, nuestros problemas no desaparecerán como por arte de magia con la llegada del socialismo. Pero este orden social nos dará la oportunidad de ampliar aún más nuestras luchas y confiar en que, algún día, podamos considerar los aspectos más elementales de nuestra opresión un vestigio inútil del pasado.
UN ENEMIGO COMÚN: MUJERES EN LUCHA EN CONTRA EL RACISMO13
El día que recibí vuestra invitación para participar en esta conferencia, millares de activistas trabajaban con ahínco en la campaña electoral con el fin de derrotar a Ronald Reagan para las presidenciales y echar por tierra su anhelo de lograr un segundo mandato. Por desgracia, muchos opositores de Reagan vivimos algo impensable: ver cómo el entusiasmo preelectoral daba paso a la impotencia y la desesperación. Sin embargo —precisamente por ello—, quisiera sugerir algo. Y es que, por turbio que nos pueda parecer el panorama actual en nuestro país, la derrota no es definitiva. Al contrario de lo que popularmente se cree, las elecciones de 1984 no expresaron una marcada tendencia hacia el conservadurismo entre los votantes. No se produjo ningún volantazo a la derecha en el seno del Congreso, pues —por paradójico que suene— muchos de los ciudadanos que votaron a Reagan también votaron a congresistas demócratas. Esta ambigüedad en las decisiones del electorado se tradujo, además, en que ciertas regiones donde Reagan obtuvo la mayoría de los votos, poco después, aprobaron iniciativas progresistas sobre asuntos como la paz o el empleo.
¿Cuál fue, entonces, la tónica subyacente a dichas elecciones? Por un lado, está claro que muchísimas personas cayeron en una trampa, pues acabaron votando en abierta oposición a sus verdaderos intereses. Por ejemplo, que los negros votaran de un modo tan inequívoco contra el presidente Reagan —en concreto, más del 90% eligieron esta opción— revela que, como grupo, los afroamericanos son los menos ingenuos sobre el rumbo que debería tomar el país. No hubo lugar para la confusión en la comunidad negra. Del mismo modo, tampoco hubo indecisión en la Coalición Arcoíris acerca de las cuestiones que debíamos abordar: empleo, discriminación positiva, reducción del gasto militar, etcétera. Por otra parte, el movimiento orquestado en torno a la candidatura del reverendo Jesse Jackson fue también el más avanzado en términos estratégicos, pues pretendía forjar una alianza funcional que englobara las luchas del movimiento obrero, los afroamericanos y otros grupos raciales desfavorecidos, junto con las reivindicaciones de los movimientos feminista y pacifista.14
Con demasiada frecuencia se asume que los blancos solo están obligados a admitir el liderazgo de los negros cuando lo que está en juego es la igualdad de los afroamericanos, al igual que aceptamos demasiado a menudo la idea de que los chicanos, puertorriqueños, nativos americanos y asiáticos del Pacífico están cualificados para hablar tan solo en nombre de su pueblo y no tienen mucho que decirnos sobre las condiciones de la sociedad y la humanidad en un sentido amplio. Tenemos la obligación de lograr que esos sectores del feminismo que encarnan en gran medida las aspiraciones del electorado blanco de clase media rechacen estos supuestos erróneos. Con demasiada frecuencia —tanto histórica como actualmente— las lideresas blancas del feminismo suponen que, cuando las mujeres negras alzamos la voz para denunciar la triple opresión que sufrimos, nuestro mensaje tiene, en el mejor de los casos, una relevancia marginal en comparación con las experiencias de las blancas. Esto se debe a que asumen falsamente que los problemas que afectan a las mujeres pueden abordarse sin prestar atención a las dificultades de la población negra o del movimiento obrero. Sus teorías y su práctica presuponen demasiadas veces que el combate más puro y efectivo contra el machismo es el que está despojado por completo de cualquier elemento de índole racial o económica —¡como si cupiera hablar de una especie de feminidad abstracta que padeciera un sexismo sin matices y pudiera rebelarse al margen de todo contexto histórico!—. En el fondo, un enfoque tan abstracto da lugar a una actitud muy precisa: que las mujeres blancas de clase media que sufren las actitudes y las conductas machistas de los varones blancos de su misma clase exijan un trato de igualdad únicamente a estos hombres. Lo malo de esta postura es que no cuestiona ni por un momento las bases socioeconómicas, incluida su esencial vinculación con un montón de ideas racistas y sesgos de clase.
Es muy posible que las mujeres blancas —en especial las más acomodadas o las de clase media— consigan sus objetivos sin que ello las obligue a asegurar también un progreso ostensible para sus otras hermanas racialmente oprimidas y de clase trabajadora. Así se explica que, en respuesta a la nominación de Geraldine Ferraro como candidata demócrata a la vicepresidencia, Reagan se mofara, de manera oportunista, al pronosticar que la primera presidenta que tuviera este país sería republicana, no demócrata. Cualquier feminista que se tragase esto cometería un terrible error. Después de todo, no debemos pasar por alto que la primera jueza que ha presidido el Tribunal Supremo, Sandra Day O’Connor —designada por Reagan—, se ha opuesto al derecho al aborto y ha adoptado otras posturas claramente dañinas para las mujeres, en un permanente acuerdo con las opiniones del bando conservador con respecto a todas las cuestiones debatidas en ese tribunal.
A la vista de casos como este, no estaría de más hacerse algunas preguntas sobre el racismo inherente a los partidarios (a priori, feministas) de figuras como Geraldine Ferraro. Estas personas, ¿serían capaces de admitir, por ejemplo, que el movimiento de masas espoleado por una candidatura como la de Jesse Jackson en 1984 resultó determinante para que una mujer se postulara más tarde, por primera vez en la historia de nuestro país, a un puesto tan alto en las instituciones? Solo después de que Jackson prometiera que, si ganaba las primarias demócratas para las presidenciales, nombraría a una mujer como su mano derecha se entabló de verdad, en los círculos políticos de la nación, un debate serio y animado sobre el valor de la igualdad política entre hombres y mujeres. ¿Cómo se explica, entonces, que este asunto fuera prácticamente ignorado tanto por la Organización Nacional de Mujeres como por el Grupo Político Nacional de Mujeres? ¿Y por qué motivo, cuando Mondale —que aún no contemplaba ni por asomo la posibilidad de contar con una compañera de candidatura— recibió la entusiasta acogida de estas organizaciones, Jesse Jackson ni siquiera fue invitado a hablar en ellas? ¿Y por qué motivo, cuando Mondale reveló que se planteaba contar con una mujer para el mencionado puesto, ninguna organización le sugirió entrevistar a una mujer negra junto con el resto de mujeres blancas que le proponían? Este desprecio (de raigambre racista) por parte de esas dos importantes organizaciones femeninas habría sido, tal vez, menos notorio de no ser por el rico y perdurable legado en materia de liderazgo político que atesoran las mujeres negras de nuestro país. Así, sin ir más lejos, Shirley Chisholm se convirtió hace poco en la primera mujer en presentarse candidata a presidir el Partido Demócrata. En 1968, Charlene Mitchell, ciudadana negra originaria de Harlem, fue incluida en las listas del Partido Comunista para las presidenciales y dieciséis años antes, en 1952, una mujer negra de Los Ángeles llamada Charlotta Bass se presentó como candidata a la vicepresidencia por el Partido Progresista. Por lo que a mí respecta, en 1980 y en 1984 fui candidata a la vicepresidencia en las filas del Partido Comunista.
Es sabido que, desde hace muchos años, designar a mujeres para la candidatura presidencial se ha vuelto una tradición en la comunidad progresista. No olvidemos que el Partido Socialista fue el primer partido político que abogó por el sufragio femenino. Además, el socialista de raza negra W. E. B. DuBois, que acabó afiliándose tiempo después al Partido Comunista, fue la voz masculina más favorable a conceder el derecho al voto a las mujeres durante la campaña sufragista de 1920.
A raíz de la designación de Geraldine Ferraro como candidata demócrata a la vicepresidencia, cada vez más activistas de la Coalición Arcoíris, un colectivo que había ocupado un lugar destacado dentro de la Convención Demócrata, empezaron a adornar su ropa con insignias que mostraban el eslogan «Jesse abrió la puerta; Ferraro la atravesó». Sin embargo, ¿cuántas de las feministas partidarias de Ferraro admitieron o, al menos, fueron conscientes de lo mucho que la osadía demostrada por Jackson durante su campaña había facilitado el posterior ascenso de Ferraro? Como vemos, de aquí se puede extraer una valiosa lección: no es la primera vez que el racismo oscurece el papel desempeñado por el movimiento de liberación negro en la promoción de los derechos y las libertades democráticos de la mayoría blanca —tanto de las mujeres como de los hombres—. Por desgracia, aún son demasiado pocas las feministas blancas que se han librado con éxito de tan pernicioso influjo.
Aunque las mujeres negras vimos con buenos ojos el nombramiento de Geraldine Ferraro y supimos captar el valor histórico de la candidatura, no por ello asumimos de manera acrítica que esta última encarnara los intereses de todas las mujeres. Antes bien, nos llevó a admitir la apremiante necesidad de contar con nuestro propio órgano representativo, lo que empujó a muchas mujeres afroamericanas a fundar, antes de que concluyera la Convención Demócrata, una nueva organización denominada Congreso Político Nacional de Mujeres Negras, bajo el liderazgo de Shirley Chisholm. «Tradicionalmente, las mujeres negras nos hemos organizado por medio de coaliciones», señaló Chisholm.
Siempre nos hemos sentido, de algún modo, irrelevantes. Ni el movimiento negro ni el proyecto feminista de este país han abordado aún los problemas políticos propios de las ciudadanas negras.
Así, por grande que fuera su entusiasmo ante la inclusión, por primera vez en la historia, de una candidata a la vicepresidencia dentro de las listas de un partido mayoritario, ¿cuántas feministas blancas siguieron sin enterarse de que sus hermanas negras siempre habían sido excluidas de los procesos políticos? Si en 1851 había sido necesario que Sojourner Truth lamentara: «¿Acaso no soy mujer?», todavía hoy las mujeres negras nos vemos obligadas a denunciar la invisibilidad a la que nos abocan, tanto en la teoría como en la práctica, amplios sectores del feminismo dominante.
Vivimos en una época marcada por la profunda crisis global del capitalismo monopolista; una época atravesada por el creciente riesgo de sufrir una debacle nuclear y por las amenazas de invasión estadounidense en Centroamérica. Asistimos a un periodo en el que la amenaza del fascismo entraña peligros sin precedentes. El feminismo no puede permitirse el lujo de repetir los errores del siglo pasado; ni tan siquiera los de la última década. Debemos reflexionar de inmediato sobre nuestras negligencias y meteduras de pata —en especial, sobre aquellas asociadas al racismo— y actuar para rectificarlas.
Por poner un ejemplo, durante el debate preelectoral relativo a la «brecha de género», no se prestó la debida atención al impacto potencial de la raza y la clase social en las mujeres votantes. Así, aunque se pronosticaba que el porcentaje de mujeres que apoyarían a Reagan sería entre un 10% y un 15% inferior al de los hombres, esta diferencia se redujo finalmente a un 4%. En otras palabras: un 61% de los hombres y un 57% de las mujeres que votaron en aquellas elecciones se decantaron por Reagan como presidente de Estados Unidos. Los analistas encargados de estudiar los comicios de 1984 habían pronosticado que las ciudadanas votarían en masa contra Reagan como respuesta directa al grave deterioro de la situación económica de las mujeres durante su primer mandato. De hecho, una encuesta conjunta realizada en junio de 1983 por la CBS y The New York Times reveló que solo el 39% de las mujeres —frente al 60% de los hombres— aprobaban la gestión económica de Reagan. Esta «brecha de género» del 21% se interpretó como un reflejo del proceso conocido como «feminización de la pobreza».
Aunque la tasa general de pobreza de las mujeres va en aumento, no todas nos hemos visto afectadas en el mismo grado por esta dinámica. Así, dos de cada tres adultos pobres son mujeres, y uno de cada cinco niños vive en condiciones de pobreza. Las mujeres son cabeza de familia en la mitad de los hogares pobres, y más de la mitad de los niños criados solo por mujeres viven en la miseria. Pero hay más: el 68% de los niños negros y latinos criados en hogares a cargo únicamente de mujeres son pobres. Entre las mujeres negras mayores de sesenta y cinco años que viven solas, la tasa de pobreza alcanza el 82%. Sin embargo, aunque es obvio que la pobreza es un lastre que soportan de un modo más agobiante las mujeres de color, buena parte del debate público en torno a la «feminización de la pobreza» se ha centrado en las llamadas «pobres de nuevo cuño», esto es, en las mujeres blancas de clase media cuya precariedad es el resultado de rupturas conyugales y divorcios. De este modo, de acuerdo con un patrón marcadamente racista, el fenómeno de la pobreza no se reconoció como un problema legítimo de todas las mujeres hasta que empezó a afectar a ciertas mujeres blancas que gozaban, no hace tanto, de una situación acomodada. Pero lo cierto es que las mujeres negras llevamos padeciendo la dura realidad de la carestía económica desde la época de la esclavitud. Asimismo, las nativas americanas, las chicanas y las puertorriqueñas han sufrido la pobreza en una proporción que supera con creces la de sus hermanas blancas. Las repercusiones de las políticas económicas implantadas por la administración Reagan sobre los trabajadores han sido especialmente devastadoras para las mujeres de color. De hecho, las mujeres que se han visto obligadas a aprender de un modo más directo —y agobiante—lo que significa querer salir adelante en una sociedad cuyas prioridades se establecen en función de los beneficios empresariales son, de hecho, las mujeres afroamericanas y todas sus hermanas de color.
No debemos permitir que el concepto «pobreza feminizada» oculte hasta qué punto la comunidad negra ha sufrido los reveses económicos de los caprichos internos del Gobierno de Reagan. Las políticas presupuestarias y fiscales del Gobierno han provocado un descenso de los ingresos y del nivel de vida del hogar negro promedio en prácticamente todos los estratos. En 1983, casi el 36% de las personas negras vivían en la pobreza, lo que supone el porcentaje más alto jamás registrado desde que la Oficina del Censo empezó a recopilar datos sobre la pobreza de la población negra en 1966. De hecho, en el trienio comprendido entre 1980 y 1983, 1,3 millones de personas negras pasaron a engrosar las filas de la ciudadanía oficialmente pobre. Y, si bien actualmente la tasa de desempleo entre las personas blancas ha caído en comparación con la registrada cuando Reagan inició su mandato —o eso indican, al menos, los datos del Gobierno—, el porcentaje de negros sin empleo se ha incrementado, pasando del 14,4% al 16% desde que Reagan tomó posesión del cargo en 1981. Por si esto fuera poco, la brecha racial que afecta al desempleo ha aumentado también de manera generalizada: entre hombres blancos y negros, entre mujeres blancas y negras, y entre jóvenes blancos y negros.
George Gilder, uno de los principales ideólogos del reaganismo, se atreve a asegurar, en el libro Riqueza y pobreza, que las mujeres negras somos responsables, en buena medida, del empobrecimiento de la comunidad negra. Es más, Gilder cuestiona que seamos objeto de esta doble discriminación, pues argumenta que «[existen] pocas pruebas de que las mujeres negras sufran discriminación alguna, y mucho menos por partida doble».15 El autor rescata el mito del matriarcado negro y se atreve a sugerir que las mujeres negras estamos intelectual y profesionalmente más avanzadas que nuestros homólogos masculinos. Por si esto fuera poco, Gilder ahonda en su falacia al esgrimir que nuestras prestaciones nos permiten gozar de un acceso privilegiado al dinero, del que al parecer los hombres negros carecen.