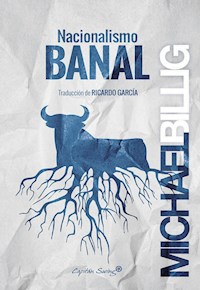
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
¿Por qué la gente no olvida su identidad nacional? Billig sugiere que el nacionalismo cotidiano se encuentra presente en los medios de comunicación, en numerosos símbolos omnipresentes y en ciertos hábitos rutinarios del lenguaje. Elementos habituales en nuestra vida cotidiana, como la bandera que ondea en los edificios públicos, escuelas, despachos, fachadas de las viviendas, etc., son eficaces recordatorios que operan de manera mecánica sobre el inconsciente individual y colectivo, más allá de la conciencia deliberada. Mientras que la teoría tradicional ha puesto el punto de mira en las expresiones más radicales del nacionalismo, el autor centra la atención en las formas diarias y menos visibles de esta ideología, que se encuentran profundamente arraigadas en la conciencia contemporánea, y que constituyen lo que define como un "nacionalismo banal". Los escritos de Billig son de lectura esencial para comprender el fenómeno nacional, los aspectos más banales en que se manifiesta y cómo es utilizado, en primer lugar, por los estados-nación. El autor cuestiona las teorías ortodoxas de la Sociología, de la Ciencia Política y de la Psicología Social que ignoran este crucial asunto, y manifiesta con convicción y documentación que el nacionalismo continúa siendo una fuerza ideológica fundamental en el mundo contemporáneo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agradecimientos
Me considero extraordinariamente afortunado y todo un privilegiado por tener por hogar académico el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Loughborough. Me ha beneficiado muchísimo trabajar entre unos colegas tan tolerantes y variados desde el punto de vista intelectual. Me gustaría dar las gracias especialmente a los miembros del Grupo de Discurso y Retórica, que formuló críticas constructivas sobre los primeros borradores de este libro. Concretamente, quisiera dar las gracias a Malcolm Ashmore, Derek Edwards, Mike Gane, Celia Kitzinger, Dave Middleton, Mike Pickering y Jonathan Potter. También me gustaría dar las gracias a Peter Golding por todo lo que ha hecho para desarrollar (y proteger) el departamento para que siga siendo un excelente hogar intelectual.
Estoy también muy agradecido a Susan Condor, Helen Haste, Greg McLennan, John Shotter y Herb Simons por sus comentarios y su apoyo entusiasta. Las conversaciones transoceánicas con los dos últimos son siempre enormemente valiosas.
Algunas secciones del capítulo 7 aparecieron publicadas originalmente en el número de noviembre/diciembre de 1993 de New Left Review bajo el título de «Nationalism and Richard Rorty: the text as a flag for the Pax Americana» [«Richard Rorty y el nacionalismo: el texto como bandera de la Pax Americana»]. Estoy muy agradecido a los editores de la revista por autorizarme a publicar de nuevo el artículo bajo su forma actual.
Por último, quisiera dar las gracias a mi familia. Es una gozosa señal del paso del tiempo poder agradecer a Becky Billig que haya leído algunas partes del manuscrito y haya corregido mis errores gramaticales. Pero, como siempre, la gratitud va mucho más allá de la gramática. Así que gracias también a Sheila, Daniel, Becky, Rachel y Ben, con todo mi cariño.
01
Introducción
Todas las sociedades que tienen ejército sostienen la creencia de que hay cosas más valiosas que la vida misma. Lo único que varía es qué es eso que se valora tanto. En épocas anteriores, las guerras se libraban por causas que hoy día parecen incomprensiblemente triviales. En Europa, por ejemplo, se movilizaban ejércitos en nombre de la defensa de rituales religiosos o del honor caballeresco. Momentos antes de la Batalla de Hastings, Guillermo de Normandía exhortó a sus tropas a vengar el derramamiento de «sangre noble» (Anónimo, 1916). En la relación de prioridades de nuestros días, combatir por semejantes asuntos parece propio de «bárbaros» o, lo que es aún peor, «medieval». Las grandes causas por las que se debe derramar la sangre moderna son distintas, así como la magnitud del derramamiento de sangre. Como escribió Isaiah Berlin, «a estas alturas, es un melancólico lugar común que ningún siglo ha visto una matanza tan continuada y despiadada de unos seres humanos por otros como el nuestro» (1991, 175, 167).[1] Buena parte de todas estas matanzas se ha llevado a cabo en nombre de la nación, ya sea para obtener la independencia nacional, para defender una invasión del territorio nacional o para preservar el principio mismo de nacionalidad. Hace más de novecientos años, el duque Guillermo no mencionó ninguno de estos motivos en la costa meridional de Inglaterra.
La retórica de la víspera de la batalla resulta siempre reveladora, puesto que el dirigente recordará a sus partidarios por qué se les requiere el más supremo de los sacrificios. Cuando, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente George Bush anunció el comienzo de la guerra del Golfo, expresó la opinión correspondiente acerca del sacrificio que se pedía en nuestro tiempo: se habían realizado «todos los esfuerzos razonables para alcanzar una solución pacífica», aceptar la paz en ese momento sería menos razonable que declarar la guerra. «Mientras el mundo espera —afirmaba Bush— Saddam Hussein viola, saquea y expolia sistemáticamente a una pequeña nación que no representa ninguna amenaza para la suya.» No era a los individuos a quienes se había violado o saqueado. Era algo mucho más importante: una nación. El presidente no hablaba únicamente en nombre de su propia nación, Estados Unidos, sino que Estados Unidos hablaba en nombre del mundo entero: «Se nos presenta la oportunidad de forjar para nosotros y para las futuras generaciones un nuevo orden mundial, un mundo en el que lo que rija la conducta de las naciones sea el imperio de la ley, y no la ley de la selva». Ese nuevo orden «no permitirá que ninguna nación ataque brutalmente a su vecina» (George Bush, 16 de enero de 1991; reproducido en Sifry y Cerf, 1991, 311-314).
El orden moral al que Bush aludía era un orden de naciones. Según ese nuevo orden mundial, parece que las naciones iban a quedar protegidas de sus vecinas, que también serían naciones. Como siempre, lo más revelador era lo que no se decía. Bush no justificó por qué el concepto de nación era tan importante, ni por qué protegerlas requería el mayor de los sacrificios. Daba por sentado que su público se daría cuenta de que para afirmar el sacrosanto principio de la nacionalidad era necesario que las naciones declararan la guerra a una nación que, a su vez, había querido eliminar a otra nación. Al final del discurso citó palabras de soldados «de a pie». Un teniente general de los marines había dicho que «vale la pena combatir por estas cosas [porque] no nos gustaría vivir [en un mundo] en el que no se ponga freno a la atrocidad y la impunidad».
Bush sabía muy bien cómo era el público al que se dirigía. Al igual que en ocasiones anteriores, una acción militar audaz contra un enemigo extranjero iba a reportar popularidad a un presidente estadounidense (Bowen, 1989; Brody, 1991; Sigelman y Conover, 1981). Durante la campaña militar los sondeos de opinión indicaban que la «tasa de popularidad» había subido como la espuma pasando de un mediocre 50 por ciento hasta alcanzar la cifra récord de casi un 90 por ciento (Krosnick y Brannon, 1993). En Estados Unidos la oposición a la guerra fue mínima y la prensa fiel la calificó de antipatriótica (Hackett y Zhao, 1994; Hallin, 1994). Una versión grabada del himno nacional escaló hasta lo más alto de las listas de éxitos musicales. En las calles se vendían camisetas y gorras con emblemas patrióticos. En todos los lugares del mundo, los sondeos mostraban que se podía estar seguro de que la opinión pública occidental apoyaba a la coalición (Taylor, P. M., 1992). El periódico de mayor tirada de Gran Bretaña, The Sun, salió a los quioscos con una portada a todo color en la que se veía una bandera británica con el rostro de un soldado en el centro: invitaba a los lectores a colocar el cartel en los cristales de las ventanas de sus casas.
Al cabo de unas semanas el enemigo se había rendido. El 27 de febrero de 1991, Bush, hablando de nuevo desde el Despacho Oval, proclamaba la victoria. Habló de banderas: «Esta noche, la bandera kuwaití ondea de nuevo en la capital de una nación libre y soberana y la bandera estadounidense corona nuestra embajada». Tal vez murieran un cuarto de millón de iraquíes, entre civiles y militares. Jamás se conocerá la cifra exacta. Occidente no contabilizaba sus víctimas, solo disfrutaba de la victoria. La bandera estadounidense ondeaba con orgullo.
Este episodio ilustra la rapidez con la que se puede movilizar la opinión pública de los países occidentales con una guerra de banderas en nombre de la nacionalidad. Nueve años antes se había realizado un ensayo a menor escala. En 1982, la junta militar argentina había enviado un ejército para que se apoderara de unas islas del sur del Atlántico que ella llamaba «Malvinas», pero cuyos habitantes y gobierno británicos denominaban «islas Falkland». Como sucediera en la guerra del Golfo, se decía que estaba en juego el principio mismo de nacionalidad. Ambos bandos afirmaban que las islas les pertenecían por derecho y, en ambos casos, las afirmaciones se realizaban con un amplio respaldo popular. El 3 de mayo de ese año, cuando debatía sobre la crisis, la Cámara de los Comunes británica aprobó casi por unanimidad instar a la primera ministra, Margaret Thatcher, a que adoptara una medida resolutiva. De ese mismo espíritu se imbuyó hasta Michael Foot, el líder de la oposición del Partido Laborista y antimilitarista de toda la vida. Declaró que estaba en juego algo más que el deseo de unos cuantos millares de habitantes de las islas: estaba en juego la mucho más relevante cuestión de garantizar que «en el mundo no triunfa una agresión vil y brutal». Si triunfaba, «estarían en peligro no solo las islas Falkland, sino la población de todo un planeta» (citado en Barnet, 1982, 32).
Toda aquella retórica no fue a parar a oídos sordos. Según un sondeo de opinión realizado por la empresa Gallup, tan solo un mes antes el 48 por ciento de la población británica creía que Thatcher era la peor primera ministra de la historia del Reino Unido. Los primeros días de la crisis, casi el 50 por ciento de la población británica opinaba que no valía la pena perder la vida por la soberanía británica en las islas Falkland. Una vez que se enviaron las unidades militares se abandonaron las reservas iniciales: se disparó la popularidad del Gobierno y, sobre todo, la de su mandataria (Dillon, 1989). A finales del mes de mayo, el 84 por ciento de la población se declaraba satisfecha con la forma en que el Gobierno había gestionado la situación, que acaparaba titulares en todos los medios de prensa (pero para un análisis que niega que «el factor Malvinas» influyera de manera importante y a largo plazo sobre la popularidad de los conservadores, véase Sanders et al., 1987). Durante la guerra, la prensa británica apoyó al Gobierno masiva y acríticamente (Harris, 1985; Taylor, J., 1992).
Tanto en la guerra de las Malvinas como en la del Golfo, la retórica de la nacionalidad quedó absolutamente manifiesta. Los protagonistas no combatían en nombre de Dios, ni de una ideología política. En ambos bandos, todos afirmaban estar luchando por la legítima nacionalidad. Como hicieron los británicos en la campaña de las Malvinas, la coalición encabezada por Estados Unidos en el caso de la del Golfo acusaba del delito de invadir una nación. Según Bush, el nuevo orden mundial protegería a las naciones de sus vecinas agresivas. No se le ocurrió decir nada acerca de la protección de los ciudadanos frente a los delitos de sus propios gobiernos. Nadie sugirió que los británicos intervinieran para evitar que el gobierno argentino asesinara a opositores de izquierda. La muerte de mujeres y niños kurdos gaseados no desencadenó la reacción mundial que desencadenó la desaparición de Kuwait, una nación consolidada, miembro de Naciones Unidas y con bandera y sellos postales propios.
Tanto durante la guerra del Golfo como durante la de las Malvinas se establecieron alegremente paralelismos con la Segunda Guerra Mundial. Cuando cinco meses antes de que comenzara la guerra Bush anunció que enviaría soldados estadounidenses a Arabia Saudí, hizo referencia a que los tanques de Irak irrumpieron en Kuwait «en una operación relámpago» (discurso del 8 de agosto de 1990, incluido en Sifry y Cerf, 1991, 197). Ocho años antes, Margaret Thatcher había reivindicado asumir la responsabilidad de Winston Churchill (Aulich, 1992). Los paralelismos resultan instructivos. La Segunda Guerra Mundial no vino desencadenada por el mal trato prodigado por el Gobierno alemán a sus propios ciudadanos: ningún gobierno extranjero envió a sus soldados para salvar a los judíos alemanes. Pero cuando el Gobierno alemán empezó a hacer desaparecer banderas nacionales, en lugar de ciudadanos, la guerra se volvió inevitable.
Aquí se puede apreciar la pujanza del nacionalismo en el pensamiento político del siglo XX. Los supuestos que utiliza este nacionalismo no quedan tan de manifiesto por la acción de camarillas dirigentes que albergan ambiciones territoriales sobre naciones vecinas: al fin y al cabo, ese tipo de acciones se remontan a una época anterior a la aparición de los estados-nación. Los supuestos con que opera quedan a la vista por la acción de estados-nación consolidados y poderosos que combatirán de inmediato y con un respaldo popular masivo para impedir o anular semejantes anexiones. Este tipo de supuestos se manifiestan en el hecho de que los dirigentes recurren a citar la moral de la integridad nacional a escala mundial. Jamás había sucedido así. El duque Guillermo no tenía ninguna concepción previa de que el orden mundial estuviera constituido por naciones, sino tan solo de que su enemigo merecía volver a ser conquistado porque era «un pueblo acostumbrado a ser vencido» (Anónimo, 1916, 3).
En nuestros días parece como si un aura rodeara a la idea misma de nacionalidad. La violación de una madre patria es mucho peor que la violación de una madre real; la muerte de una nación es la tragedia máxima, al margen de las muertes de los seres de carne y hueso. Sin embargo, el aura que rodea a la nacionalidad soberana no es absoluta, pues todos los incidentes similares producirían reacciones semejantes. Estados Unidos no lideró ninguna coalición de indignados cuando su aliado, el Gobierno de Indonesia, se anexionó Timor Oriental en 1975. A continuación, un tercio de la población de Timor Oriental fue aniquilada. Otra cosa sucedió en Kuwait, donde los pozos petrolíferos habían quedado en el lado incorrecto de la frontera desaparecida (Chomsky, 1994; Pilger, 1994). El aura de la nacionalidad opera siempre en el seno de unos determinados contextos de poder.
Aunque la nacionalidad lleve adherida un aura ideológica, resulta interesante el papel que desempeña Dios en este misticismo realista y a ras de suelo (o, mejor dicho, a ras de territorio). El orden de las naciones no está concebido para servir a Dios, sino que es Dios quien debe servir a ese orden. Utilizando una retórica que se hacía eco de épocas anteriores a la era de las naciones, Saddam Hussein proclamaba estar combatiendo «al ejército del ateísmo»; aseguraba que los iraquíes eran «los siervos fieles y obedientes de Dios, que lucha[ba]n por su propio bien para izar la bandera de la verdad y la justicia» (Sifry y Cerf, 1991, 315). El defensor del nuevo orden mundial empleó un lenguaje muy distinto en su discurso de la víspera de la batalla. Solo en sus comentarios finales invocaba el presidente Bush a Dios para que hiciera un acto de aparición retórica. Le pidió que bendijera a «nuestros soldados» y a «las fuerzas aliadas de nuestra coalición». Y concluyó con una imprecación: «Que Dios siga bendiciendo nuestra nación, Estados Unidos de América» (1991, 314). Así se pedía a Dios que continuara sirviendo al orden de las naciones.
En todo esto se puede apreciar la acción de una conciencia ideológica de la nacionalidad. Abarca un complejo conjunto de motivos acerca de «nosotros», «nuestra patria», «las naciones» («nuestras» y «suyas») y el «mundo», así como la moral del deber y el honor nacionales. Además, estas ideas están muy extendidas bajo la forma de planteamientos de sentido común. No se trata del sentido común de una nación en particular, sino que es un sentido común internacional del denominado orden mundial que se puede encontrar en las naciones de todo el planeta. Con cierta periodicidad, pero con intermitencias, se producen las crisis y se invoca el aura moral del nacionalismo: se asiente con la cabeza, se enarbolan las banderas, se despliegan los tanques y se les ordena avanzar.
EL NACIONALISMO Y LAS NACIONES CONSOLIDADAS
Tal vez sorprenda que dé comienzo a un libro sobre el nacionalismo hablando de la guerra del Golfo. El término «nacionalismo» nos invita a buscar ejemplos en otros lugares. Tanto en los escritos académicos como en los textos cotidianos, se asocia al nacionalismo con quienes luchan por crear Estados nuevos o con la política de la extrema derecha. Según el uso corriente, George Bush no es nacionalista, pero los separatistas de Quebec o de Bretaña sí lo son; también lo son los dirigentes de los partidos políticos de partidos de extrema derecha, como el Frente Nacional en Francia; y también lo son, además, los guerrilleros serbios, que matan por ampliar las fronteras de su patria. De un libro sobre el nacionalismo se espera que se ocupe de este tipo de personajes. Ese libro debe analizar las pasiones peligrosas y violentas que perfilan una psicología de emociones extraordinarias.
Sin embargo, este uso de la palabra «nacionalismo» tiene algo de erróneo. Parece localizar el nacionalismo siempre en la periferia. A los separatistas se les suele encontrar a menudo en las regiones más alejadas de los Estados. Los extremistas rondan por las márgenes de la vida política de las democracias consolidadas, con frecuencia tratando de fundar patrias nuevas, de actuar en unas condiciones en las que las estructuras vigentes del Estado se han desmoronado, por lo general a cierta distancia de los núcleos de Occidente. Desde la perspectiva de París, Londres o Washington, lugares como Moldavia, Bosnia o Ucrania se encuentran periféricamente situados en el borde de Europa. Todos estos factores se dan cita para hacer del nacionalismo no solo una fuerza meramente exótica, sino también periférica. En consecuencia, quienes viven en las naciones consolidadas —en el centro de los acontecimientos— se ven empujados a contemplar el nacionalismo como el patrimonio de otros, no de «nosotros».
Aquí es donde la concepción aceptada se vuelve errónea: pasa por alto el nacionalismo de los estados-nación de Occidente. En un mundo de estados-nación, el nacionalismo no puede quedar confinado a las periferias. Aun si se diera por válido, se podría objetar en todo caso que el nacionalismo solo parece golpear a los estados-nación consolidados en ocasiones especiales. Crisis como la guerra de las Malvinas o la del Golfo ponen el dedo en la llaga y desatan fervores viscerales: los síntomas son una retórica inflamada y un estallido de enseñas. Pero la irrupción se desvanece al poco tiempo, la fiebre baja, las banderas se pliegan y, entonces, todo vuelve a ser como siempre.
Si ese fuera el alcance del nacionalismo en las naciones consolidadas, cuando se desplazara hacia el centro desde la periferia solo llegaría como un estado de ánimo pasajero. Pero sucede algo más. Las crisis intermitentes dependen de los cimientos ideológicos existentes. En su discurso de la víspera de la batalla, Bush no se estaba inventando de la nada toda aquella lúgubre retórica: se estaba inspirando en imágenes y estereotipos ordinarios. Las banderas exhibidas por la población occidental durante la guerra del Golfo eran habituales, los estadounidenses no tuvieron que recordarse a sí mismos qué era aquel dibujo de barras y estrellas. El himno nacional, que subió a lo más alto de las listas de éxitos estadounidenses, había sido grabado en una final de fútbol americano. Todos los años, haya paz o haya guerra, se canta antes de ese partido.
Las crisis, en resumen, no crean los estados-nación en tanto que estados-nación. En los periodos intermedios, entre una crisis y otra, Estados Unidos de América, Francia o el Reino Unido y las demás naciones siguen existiendo. A diario se las presenta como naciones y a sus ciudadanos, como nacionales de esos países. Y esas naciones se reproducen a sí mismas en el seno de un mundo de naciones más amplio. Para que esa reproducción diaria se produzca podríamos formular la hipótesis de que también se debe reproducir todo un complejo de creencias, suposiciones, costumbres, representaciones y prácticas. Es más, todo ese complejo se debe reproducir de un modo banalmente mundanal, pues el mundo de las naciones es el mundo cotidiano, el territorio familiar de la época contemporánea.
No obstante, no existe ningún término fácilmente disponible para denominar la recopilación de hábitos ideológicos (incluyendo los hábitos de la práctica y la creencia) con los que se reproduce a las naciones consolidadas como tales. El mundo vive cómodamente arropado con la idea de que hay movimientos sociales que pretenden trazar de nuevo las fronteras territoriales existentes y que, con ello, ponen en peligro el statu quo nacional vigente. Si hay espacio para hacerlo, el término si acaso se amplía hasta resultar extravagante, como cuando Thatcher dijo que los habitantes de las Malvinas eran «de estirpe británica». Pero cuando uno intenta vestir con ese atuendo el statu quo nacional «normal», el traje parece despedazarse: las puntadas saltan, los botones revientan y el cliente se queja de que «no es ese el aspecto que presenta normalmente».
En el lenguaje político, las omisiones raras veces son inocentes. El caso del «nacionalismo» no constituye una excepción. Al quedar restringido semánticamente a escalas reducidas y coloridos exóticos, el «nacionalismo» acaba identificado como un problema: se produce «allí», en la periferia, no «aquí», en el centro. Los separatistas, los fascistas y las guerrillas son problemas del nacionalismo. No se nombran los hábitos ideológicos mediante los cuales «nuestras» naciones se reproducen como naciones y, por consiguiente, no se perciben. La bandera nacional izada a las puertas de un edificio público de Estados Unidos no llama la atención en especial. No pertenece a ninguna categoría sociológica especial. Como no tiene denominación, no se puede identificar como problema. Implícitamente, tampoco la reproducción diaria de Estados Unidos como nación constituye un problema.
Este libro insiste en ensanchar el término «nacionalismo» para que abarque los medios ideológicos mediante los cuales se reproducen los estados-nación. Extender indiscriminadamente el término «nacionalismo» induciría a confusión: como es natural, hay diferencia entre la bandera que enarbolan quienes practican la limpieza étnica en Serbia y la que ondea discretamente a las puertas de una oficina de correos de Estados Unidos; o entre la política del Frente Nacional y el apoyo que presta el líder de la oposición a la política del Gobierno británico en las Malvinas. Por esta razón, introducimos el término nacionalismo banal para referirnos a los hábitos ideológicos que permiten reproducirse a las naciones de Occidente. Sostenemos que estos hábitos no han sido eliminados de la vida cotidiana, como postulan algunos observadores. A diario, se señala a la nación en la vida de sus ciudadanos, se la «enarbola». Lejos de ser un estado de ánimo intermitente, en las naciones consolidadas el nacionalismo es una condición endémica.
Es preciso subrayar una cuestión: banal no significa que sea benigno. Algunos observadores han afirmado que el fenómeno del «nacionalismo» tiene «rostro de Jano», o que alberga una dualidad propia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (Bhabha, 1990; Forbes, 1986; Freeman, 1992; Giddens, 1985; Smith, M., 1982; Tehranian, 1993). Según esta opinión, se tiende a calificar positivamente a algunas formas de nacionalismo, sobre todo los movimientos de liberación nacional frente al colonialismo, mientras que otros, como los movimientos fascistas, pertenecerían a su lado más oscuro. Sería un error suponer que el «nacionalismo banal» es «benigno» porque parece contener un aura de normalidad tranquilizadora, o porque parece carecer de las pasiones violentas de la extrema derecha. Como señaló Hannah Arendt (1963), banalidad no es sinónimo de inocuidad. En el caso de los estados-nación occidentales, el nacionalismo banal difícilmente puede ser inocente: reproduce instituciones que poseen arsenales de armamento inmensos. Como demostraron las guerras del Golfo y de las Malvinas, se pueden movilizar fuerzas sin necesidad de realizar prolongadas campañas de preparación política. El armamento está cargado, listo para su uso en la batalla. Y las poblaciones nacionales también parecen estar cargadas, listas para apoyar la utilización del armamento.
IDENTIDAD E IDEOLOGÍA
No se puede interpretar la reacción popular de apoyo a la guerra del Golfo desatada en Estados Unidos en función de lo que sucedió durante los momentos de crisis. De forma automática, fue necesario llevar a cabo una preparación banal, pero en modo alguno benigna, para que tan buena disposición fuera posible. Resulta cómodo pensar en estos asuntos en términos de «identidad». Se podría decir que la reacción popular se produjo debido a la fuerza de la «identidad nacional». En el discurso ordinario, la identidad es algo que las personas tienen, o a lo que las personas aspiran. Se podría decir que en la actualidad las personas afrontan su vida cotidiana cargados con un pedazo de maquinaria psicológica denominado «identidad nacional». Como si fuera un teléfono móvil, este dispositivo psicológico permanece en silencio la mayor parte del tiempo. De repente, se produce una crisis, llama el presidente, suena el timbre, los ciudadanos responden... y la identidad patriótica se activa.
En realidad, el concepto de «identidad» no lleva la discusión mucho más allá. Raras veces queda claro qué es una identidad. ¿Qué es esa cosa, esa identidad que se supone que las personas llevan consigo? No puede ser un objeto, como un teléfono móvil. Algunos estudiosos han afirmado que la identidad nacional descansa sobre los «vínculos primordiales». El concepto de «vínculos primordiales» resulta igual de misterioso. Como han expuesto Eller y Coughlan (1993), los científicos sociales que aluden a este tipo de lazos primordiales no han especificado cómo operarían y se reproducirían. Calificar al nacionalismo simplemente como una identidad o un vínculo explica muy poco en sí mismo.
Los problemas empiezan cuando esperamos encontrar la «identidad» dentro del cuerpo o la mente del individuo. Equivale a buscar la acción de la identidad en el lugar equivocado. En lo que respecta a la nacionalidad, es preciso buscar las razones por las que las personas del mundo contemporáneo no olvidan su nacionalidad. Cuando George Bush pronunció su discurso la víspera de la batalla pudo dar por sentado que quienes le escuchaban sabrían si eran o no estadounidenses. También pudo dar por sentado que reconocerían lo que era una nación. Y, como es natural, ellos creerían que una nación era algo valioso. Estas suposiciones no se crearon en el momento de la crisis. Tampoco desaparecen en los periodos de tiempo transcurridos entre dos crisis. Pero, en momentos cotidianos se las puede ver aflorar, arrastradas diariamente por la familiar marea del nacionalismo banal.
La tesis central del presente libro es que, en las naciones consolidadas, la nacionalidad se «enarbola» o recuerda de forma continua. Las naciones consolidadas son aquellos Estados que tienen confianza en su propia continuidad y que, concretamente, forman parte de lo que convencionalmente se califica como «Occidente». A los dirigentes políticos de esas naciones, ya se trate de Francia, Estados Unidos, Reino Unido o Nueva Zelanda, no se les suele calificar de «nacionalistas». Sin embargo, como propondremos, la nacionalidad suministra un telón de fondo continuo a sus discursos políticos, a sus productos culturales e, incluso, a la estructuración de los periódicos. De sutiles e innumerables formas se recuerda diariamente a la ciudadanía cuál es su lugar nacional en el mundo de las naciones. Sin embargo, la forma de recordarlo resulta tan familiar, tan constante, que no se registra de manera consciente como un recordatorio. La imagen metonímica del nacionalismo banal no es la de una bandera agitada conscientemente con ferviente pasión, es la de la bandera que vemos colgada en un edificio público y pasa desapercibida.
La identidad nacional comprende todos estos recordatorios olvidados. En consecuencia, la identidad nacional se encuentra en las costumbres encarnadas en la vida social. Entre ese tipo de costumbres se encuentran las del pensamiento y las de la utilización del lenguaje. Tener una identidad nacional es poseer formas de hablar de la nacionalidad. Como han venido subrayando una serie de psicólogos sociales críticos, el estudio de la identidad por parte de la psicología social debería comportar un estudio minucioso del discurso (Shotter, 1993a, 1993b; Shotter y Gergen, 1989; Wetherell y Potter, 1992). Contar con una identidad nacional también lleva implícito estar localizado física, legal, social y emocionalmente en un lugar: por lo general, supone estar ubicado en una patria, que a su vez se inscribe en el mundo de las naciones. Y solo si las personas creen que tienen identidad nacional, se reproducirán ese tipo de patrias y el mundo de las patrias nacionales.
En muchos aspectos, este libro pretende ser un recordatorio. Como el concepto de nacionalismo ha quedado restringido a las muestras exóticas y apasionadas, se han pasado por alto las formas rutinarias y habituales del nacionalismo. En este sentido, «nuestro» nacionalismo diario escapa de nuestra atención. Hay un corpus de opinión creciente según el cual los estados-nación están en declive. El nacionalismo ha dejado de ser una fuerza de primer orden o, al menos, eso se dice: lo que está a la orden del día es la globalización. Pero es preciso que hagamos un recordatorio. La nacionalidad se sigue reproduciendo: todavía logra reclamar sacrificios extremos y sus símbolos y presuposiciones se enarbolan a diario.
La investigación del nacionalismo banal debe ser un análisis crítico. Las omisiones del lenguaje ordinario, que permiten que se olvide el nacionalismo banal, también son omisiones en el discurso teórico. Las ciencias sociales han utilizado hábitos de pensamiento que permiten que «nuestro» nacionalismo pase desapercibido. Así, las formas de pensar mundanas, que «nos» llevan a pensar de manera automática que los nacionalistas son «los otros», pero «nosotros» no, encuentran paralelismo en los hábitos de pensamiento intelectual. Por esta razón, el nacionalismo banal no se puede estudiar aplicando simplemente metodologías o teorías prefabricadas. Si las teorías de la identidad de la psicología social ortodoxa dejan fuera de la definición «nuestro» nacionalismo, entonces no son adecuadas para analizar por qué el nacionalismo banal cae tan fácilmente en el olvido. Esas teorías no vienen tanto a suministrar herramientas de análisis como a dar muestras adicionales de cómo se han ignorado las especificidades del nacionalismo.
Tampoco se explora la identidad nacional extrayendo una escala de la biblioteca de tests psicológicos y cotejándola con las poblaciones en cuestión. La mayoría de las escalas abordan cuestiones relacionadas con las diferencias individuales y, por tanto, como ha subrayado Serge Moscovici (1983, 1987), no son adecuadas para analizar el pensamiento cotidiano del sentido común. La pregunta que subyace a la presente investigación no es por qué algunas personas tienen «una identidad nacional más fuerte» que otras. Esta investigación se ocupa más bien de los hábitos de pensamiento ordinarios y generalizados, que trascienden las diferencias individuales.
Estos hábitos de pensamiento también trascienden las diferencias nacionales. El nacionalismo, como ideología, no se circunscribe a las fronteras de una nación, sino que sus presupuestos se han propagado a escala internacional. En su anuncio del inicio de la guerra del Golfo, George Bush se dirigía «al mundo». Hablaba como si todas las naciones reconocieran (o debieran reconocer) la moral de la nacionalidad, como si esa moral fuera una moral universal. En el mundo contemporáneo, el nacionalismo realiza afirmaciones universales. El discurso sobre un nuevo orden mundial indica lo entrelazados que están los ámbitos nacional e internacional. Sin embargo, una nación en particular aspira a representar ese orden. En la coyuntura actual se debe prestar atención especial a Estados Unidos y su nacionalismo. Un nacionalismo que, por encima de todo, se presenta como algo que es preciso olvidar, absolutamente «natural» para los científicos sociales y que hoy día reviste una importancia radical a escala global.
ESBOZO DEL LIBRO
El presente libro trata de presentar una investigación del «nacionalismo banal» exponiendo algunos de sus elementos básicos y suministrando ejemplos. Así, realiza una investigación de la «identidad nacional» contemporánea, que, en términos generales, es un tema de la psicología social. Pero, como ya se ha dicho, para esta labor es preciso crear el tipo de psicología social adecuada. Por tanto, cuando se exploran los temas conexos perfilados más arriba, las muestras de nacionalismo banal deben ir acompañadas inevitablemente de análisis teóricos y críticos. En muchos aspectos, este no puede ser sino un estudio preliminar que pretende familiarizarse con el tema. Para mostrar el funcionamiento del nacionalismo banal con todas sus concreciones aún será necesario realizar investigaciones empíricas más detalladas.
El capítulo 2 expone que, lejos de ser un estado «primigenio» antiquísimo, el nacionalismo es un producto de la era de los estados-nación modernos. La aparición del Estado ha traído consigo una transformación ideológica del propio sentido común. Basándose en ideas de Ernest Gellner, Benedict Anderson y Anthony Giddens, apuntamos que los estados-nación no se fundan sobre criterios «objetivos» como la posesión de una lengua diferenciada. Más bien, las naciones deben ser comunidades «imaginadas». Debido a este elemento imaginario, el nacionalismo alberga una poderosa dimensión psicológico-social. En este capítulo se sostiene que el acto de imaginar la nación forma parte de una conciencia discursiva e ideológica más amplia. Por ejemplo, también es preciso imaginar las lenguas nacionales, aspecto este que subyace en las raíces de la opinión, hoy día de sentido común, de que existen «de forma natural» lenguas diferenciadas. Tal vez parezca obvio que existen lenguas habladas distintas, pero esta suposición es en sí misma una noción ideológica que en los estados-nación modernos ha sido crucial para establecer un orden y una hegemonía. La suposición de que existen lenguas distintas «de forma natural» ilustra la profundidad con la que las concepciones nacionalistas se han infiltrado en el sentido común contemporáneo.
El capítulo inmediatamente posterior analiza el concepto de nacionalismo banal y el enarbolamiento banal de la nacionalidad. Se establece una distinción entre las banderas que se enarbolan y las que no se enarbolan. La reproducción de los estados-nación depende de una dialéctica de recuerdo y olvido colectivos y de la imaginación y la repetición mecánica. La bandera a la que no se ve agitarse, la que resulta tan fácil de olvidar, es al menos tan importante como los memorables momentos en que se hacen ondear las banderas. En consonancia con la estrategia de examinar los aspectos teóricos y los mundanales, en este capítulo también se critica la estrecha concepción del nacionalismo que se puede encontrar en la ciencia social ortodoxa, en especial en la sociología convencional. Las teorías ortodoxas han preferido hablar de «sociedades», en lugar de naciones, y han abordado el nacionalismo como un «excedente», en lugar de tratarlo como algo endémico del mundo de los estados-nación. Al igual que en el resto del libro, aquí se presta particular atención al caso de Estados Unidos de América, la fuente de buena parte del pensamiento sociológico sobre la «sociedad». Las teorías estadounidenses de la «sociedad» han ignorado con frecuencia la forma en que se enarbola la nacionalidad estadounidense, como cuando diariamente los alumnos prometen fidelidad a la bandera nacional. Este tipo de amnesia teórica no es neutra desde el punto de vista ideológico.
En el capítulo 4 se analiza parte de los temas fundamentales de la conciencia nacionalista. Al hacerlo, se critican las teorías de la psicología social que entienden el nacionalismo como una mera forma de identidad entre otras muchas, innumerables. Aquí el nacionalismo es algo más: es una forma de pensar o una conciencia ideológica. Según esta conciencia, las naciones, las identidades nacionales y las patrias nacionales se presentan como algo «natural». Y lo más importante: esta conciencia presenta el «mundo de las naciones» como un orden moral «natural». Esta forma de imaginarnos a «nosotros», a «ellos», a las patrias y demás debe de llevarse a cabo de forma ordinaria y automática. Sin embargo, también suministra un complejo modo de hablar del mundo. El nacionalismo no es una ideología encerrada en sí misma, como la perspectiva etnocéntrica anterior a la era moderna. Es una ideología internacional, con un discurso propio sobre la hegemonía. Así, cuando los presidentes estadounidenses defienden sus intereses nacionales pueden afirmar ser portavoces de intereses universales, o del orden mundial en su conjunto. La voz del nacionalismo es capaz de utilizar «la sintaxis de la hegemonía», que reivindica una «identidad de identidades».
Como en las democracias occidentales consolidadas el nacionalismo se ha vuelto banal, la nacionalidad se debe enarbolar continuamente. En el capítulo 5 se examina el extremo hasta el cual se produce ese enarbolamiento, así como los medios discursivos con los que se lleva a cabo. La política democrática se fundamenta en las instituciones de la nacionalidad. Para alcanzar un cargo público, los políticos tratan de dirigirse a la nación. Como en nuestra época los políticos se han convertido en celebridades, sus palabras, que suelen reproducir los estereotipos de la nacionalidad, aparecen referidas continuamente en los medios de comunicación.
Los políticos no constituyen el único cauce por el que se enarbola banalmente la nacionalidad. A modo de estudio de casos ilustrativo, el capítulo 5 también analiza la prensa diaria británica centrándose en un día en particular, escogido al azar. Todos los periódicos, ya se trate de cabeceras sensacionalistas o de diarios rigurosos, de izquierdas o de derechas, se dirigen a sus lectores en tanto que miembros de la nación. Presentan las noticias dando por supuesta la existencia del mundo de las naciones. Utilizan una «deixis» rutinaria que apunta continuamente a la patria nacional como hogar de los lectores. La letra pequeña, a la que se pasa por alto con frecuencia, es un elemento fundamental de esta deixis rutinaria de la patria. Este capítulo también presta especial atención a las páginas de deportes, que, día tras día, nos invitan a «nosotros», los lectores, a respaldar la causa nacional. Quienes leen las páginas deportivas son en su mayoría hombres y lo hacen por placer. A esas páginas se las puede considerar ensayos banales para los momentos extraordinarios de crisis, cuando el Estado apela a su ciudadanía, en especial a la ciudadanía masculina, para que realice sacrificios definitivos por la causa de la nacionalidad.
Un tema importantísimo en esta obra es que las nociones de nacionalidad están profundamente arraigadas en las formas de pensar contemporáneas. Hay analistas que sostienen en la actualidad que el estado-nación pertenece a la era moderna y que en el mundo globalizado y posmoderno está quedando superado. Si fuera ese el caso, el nacionalismo banal sería una ideología en vías de extinción y la política de la identidad estaría sustituyendo a la vieja política de la nacionalidad. Esta tesis se analiza críticamente en el capítulo 6. No solo algunas teorías de la posmodernidad presuponen a menudo la existencia de la nacionalidad, sino que buena parte de los fenómenos que se aducen como indicadores del fin de las naciones revela en sí misma el predominio sostenido de las presuposiciones nacionalistas. Se da una paradoja fundamental: las teorías de la identidad nacional y de la posmodernidad que afirman el declive del estado-nación están siendo formuladas en una época en la que una nación muy poderosa, Estados Unidos de América, puja por la hegemonía global. La propia cultura global tiene una dimensión nacional, pues los símbolos de Estados Unidos aparecen como símbolos universales.
El nacionalismo banal no se debe circunscribir a las páginas deportivas, ni a los estereotipos banales que muestran a los políticos pidiendo el voto. Está mucho más generalizado. Cuenta incluso con una forma filosófica. El capítulo 7 reflexiona con detalle sobre la obra de Richard Rorty. Su filosofía adopta un tono cautivadoramente escéptico que parece cuestionar las certidumbres del nacionalismo y se hace eco del espíritu de los tiempos posmodernos. Sin embargo, al hacerlo, esa filosofía ejemplifica la sutil persistencia de las presuposiciones nacionalistas, precisamente allá donde menos se esperaba. Rorty propone una filosofía de la comunidad que presupone la nación como forma aceptada de comunidad. Además, los propios textos de Rorty encarnan la sintaxis de la hegemonía, puesto que se dice de «nosotros», es decir, de la nación estadounidense, que hablamos por la totalidad de «nosotros». Así, esta filosofía se puede considerar una bandera intelectual en favor de ese entorno y de su tiempo. Se trata de una muestra de la filosofía nacionalista de un nuevo orden mundial que, al igual que la coalición en el caso del Golfo, se construye en torno al liderazgo estadounidense.
El estudioso del nacionalismo banal no goza del lujo teórico que supone dejar al descubierto el nacionalismo de los demás. El estudioso no puede situar bajo el microscopio a los nacionalistas exóticos como si se tratara de especímenes con el fin de teñir los tejidos de la sexualidad reprimida, ni dirigir las lentes de aumento hacia los estereotipos irracionales que manan de la boca del espécimen. Al exponer la psicología de un Le Pen o un Zhirinovski, «nosotros» sentiríamos un escalofrío de pánico al verlos a «ellos», los nacionalistas, con «sus» emociones violentas y «sus» burdos estereotipos del Otro. Y «nosotros» «nos» reconoceríamos entre los objetos de esta forma de estereotipar. Allí estaríamos «nosotros», junto a los «extranjeros» y a las «razas inferiores», los «liberales degenerados» y «nuestra» amplitud de miras internacional. Así «nosotros» nos quedaríamos tranquilos al vernos reafirmados «a nosotros mismos» como el Otro de «nuestro» Otro.
Al ampliar el concepto de nacionalismo, el estudioso no desaparece cómodamente del ámbito de la investigación para quedar a salvo. Tal vez imaginemos que poseemos una amplitud de miras cosmopolita. Pero si el nacionalismo es una ideología más generalizada, cuyos lugares comunes habituales nos sorprenden desprevenidos, entonces ese sentimiento también es autocomplaciente. No quedaremos indemnes. Si la tesis es correcta, el nacionalismo se ha infiltrado en los rincones de nuestra conciencia, está presente en las palabras mismas que tratemos de utilizar para analizarlo. Es una ingenuidad pensar que un texto sobre ese desenmascaramiento puede eludir la época y el lugar en que se redacta. Más bien, puede proponerse algo más modesto: puede llamar la atención sobre el poder de una ideología que es tan familiar que apenas parece perceptible.
[1]En cursiva, el número de página de la edición española citada en la bibliografía. (N. del T.)
02
Naciones y lenguas
Era una noticia insignificante, embutida en una página interior de un diario británico, The Guardian. Ni siquiera era la noticia principal de esa página. El titular decía: «Un dirigente flamenco aboga por la secesión». La noticia, redactada por el corresponsal del periódico destinado en Bruselas, informaba de que los dirigentes de los principales partidos flamencos habían hecho pública una declaración que «ha dejado atónitos a los partidos políticos de habla francesa». Habían proclamado que Bélgica debía dividirse en una confederación imprecisa de dos Estados independientes: Flandes, de habla flamenca, y Valonia, de habla francesa. Habría que realizar ajustes especiales para «la reducida comunidad germanohablante del este de Bélgica». Hasta ese momento, informaba el periódico, las reivindicaciones flamencas de la separación «se habían circunscrito a los pequeños grupos nacionalistas y de extrema derecha». El Gobierno belga había confiado en que los ajustes vigentes sobre la transferencia de competencias permitiera a Bélgica «sobrevivir más o menos intacta». (The Guardian, 14 de julio de 1994).
La noticia resulta reveladora, tanto por aquello de lo que informaba como por lo que dejaba sin decir. La posible desintegración de Bélgica como estado-nación no era lo bastante relevante para merecer la portada de este periódico británico «serio». El detalle, en sí mismo, dice algo sobre el ambiente de los tiempos que corren. Aunque la noticia se presentaba como una declaración repentina y asombrosa, no se brindaba ninguna explicación de fondo para indicar por qué los hablantes de flamenco deseaban fundar un Estado propio. Con la omisión, el periódico señalaba que se esperaba de los lectores que entendieran este tipo de aspiración nacional. En otras ediciones el periódico quizá contuviera reportajes sobre los separatistas francófonos de Canadá, los hablantes de euskera de España o, incluso, los de gaélico del Reino Unido. A los lectores de prensa de nuestros días no les resulta misterioso que haya grupos lingüísticos que deseen crear su propio Estado.
Una noticia de este tipo transmite dos mensajes. El mensaje explícito dice a los lectores británicos algo acerca de «ellos», los belgas, a quienes pronto tal vez no se denomine «belgas». Pero también contiene un mensaje implícito acerca de «nosotros», los lectores británicos, y de lo que se espera que «nosotros» sepamos. No hace falta que nos digan por qué las comunidades que hablan una lengua determinada pueden desear fundar su propio estado-nación. No hace falta que se nos diga lo que es un Estado, ni lo que es una lengua. Todo eso son datos del sentido común o, mejor dicho, se supone que «nosotros» poseemos esos conocimientos de sentido común sobre las naciones.
Esta especie de sentido común se puede encontrar en los textos académicos en igual medida que en los periódicos diarios. Los científicos sociales suelen presuponer que es natural que los hablantes de una misma lengua aspiren a tener una identidad política propia. El autor de un libro titulado Varieties of Nationalism [«Variedades del nacionalismo»] escribió: «Las personas que hablan la misma lengua se reúnen insoslayablemente en busca de seguridad» (Snyder, 1976, 21). El adverbio «insoslayablemente» hace pensar que se trata de un elemento inevitable de la naturaleza humana. Así, si los hablantes de flamenco se sienten inseguros, no debe extrañarnos que deseen unirse y fundar un Estado en el que todos los ciudadanos hablen la misma lengua. John Edwards ha señalado que «el lenguaje se sigue considerando de forma habitual el pilar central de la identidad étnica» (1991, 269, en cursiva en el original; véase también Edwards, 1985; Fishman, 1972; Gudykunst y Ting-Toomey, 1990). A veces, incluso, se da por supuesto que las naciones que abarcan grupos lingüísticos diferentes constituyen equilibrios precarios que podrían desgarrarse con la menor reaparición de un conjunto de crisis e incertidumbres (Connor, 1978, 1993). Esta forma de pensar no es nueva. En el siglo XVIII, Herder y Fichte afirmaban que el fundamento de una nación, e incluso su genio, residía en su lengua. Desde esta perspectiva, Bélgica, improvisada a base de hablantes de flamenco y de francés, por no hablar de las reducidas comunidades de germanohablantes, no puede ser una «verdadera» nación. Por consiguiente, los separatistas flamencos tratan de redibujar el mapa de la nacionalidad para que sea más acorde con las tendencias humanas naturales. Por tanto, no es raro que sus demandas resulten tan comprensibles.
Hay una razón para aludir a este detalle. El nacionalismo es, al mismo tiempo, obvio y oscuro. Parece obvio que los flamencos y los valones deseen contar con un estado-nación independiente. Al fin y al cabo, si difícilmente pueden comunicarse entre sí, ¿cómo van a compartir una identidad, un sentido de la herencia histórica o un sentimiento de comunidad? La reacción de los hablantes de flamenco es comprensible, y también la preocupación del primer ministro, francófono, que podría encontrarse a su país de repente dividido en dos partes. Hay otra cuestión más: ¿de dónde proviene esta sensación de obviedad? ¿Es «natural» pensar en estos términos en la comunidad, la nacionalidad y el lenguaje? ¿O no será que el asunto es esta sensación de naturalidad?
Al comienzo de Naciones y nacionalismo desde 1780, Eric Hobsbawm (1992) escribe que los historiadores del nacionalismo deberían distanciarse de los mitos nacionalistas, puesto que «ningún historiador serio de las naciones y el nacionalismo puede ser un nacionalista político comprometido» (12, 20). Hobsbawm se estaba refiriendo a los mitos que Herder exponía acerca de la nación y la lengua alemanas. Los nacionalistas flamencos difunden mitos semejantes cuando hablan del inalienable y tradicional volk flamenco (Husbands, 1992). Estos son los mitos que, según Hobsbawm, es preciso no tener en cuenta. Pero hay otra distancia más que debe guardar todo científico social que desee estudiar el nacionalismo en tanto que ideología. El científico social debe, sin duda, poner entre paréntesis las afirmaciones de aquellos que, como los políticos de habla flamenca, desean crear nuevas unidades nacionales afirmando que dichas unidades se corresponden con hechos naturales o antiquísimos. Además, es preciso poner entre paréntesis «nuestro» sentido común sobre las naciones. Esto último resulta aún más difícil que distanciarse de «ellos», los flamencos o los valones, y su conflicto en particular. Es necesario poner entre paréntesis metafóricos algo más universal.
Para lograr ponerlo entre paréntesis debemos distanciarnos de nosotros mismos y de lo que sin pensar calificamos como obvio o «natural». Si se quiere contemplar el nacionalismo como una ideología que afecta profundamente a la conciencia contemporánea, a «nuestra» conciencia en igual medida que a la «suya», es preciso poner en cuestión lo obvio. Las ideologías son patrones de creencias y de prácticas que vuelven «naturales» o inevitables las disposiciones sociales vigentes (Eagleton, 1991). Así, la ideología patriarcal presenta como «natural» (o acorde con la forma biológica innegable en que son las cosas) que los hombres manden y que las mujeres obedezcan; la ideología racista presentaba a los europeos de los siglos XVIII y XIX como «natural» y «de sentido común» que el hombre blanco era superior en el arte de gobierno a los «indígenas infantiles». ¿Es que nosotros, que vivimos en estados-nación y pagamos impuestos para comprar el armamento de nuestras naciones, no vivimos también inmersos en un sentido común que presenta como natural este mundo de estados-nación?
Si nos proponemos comprender esta faceta de nosotros mismos debemos tratar de distanciarnos de las presuposiciones de nuestro sentido común. No podemos darnos por satisfechos con que es realmente «natural» que quienes hablan la misma lengua deseen constituir agrupamientos nacionales. No se trata de poner a prueba empíricamente la creencia para revelar su validez. El analista de la ideología debe preguntarse dónde se originó esa creencia, nuestra creencia, y qué presupone. Debemos cuestionar, o poner entre paréntesis ideológicos, los conceptos mismos que tan unánimemente reales nos parecen y que nos permiten comprender las presuposiciones de la prensa diaria. Entre esos conceptos se encuentra el de «nación» e, incluso, el de «lengua». Al analizar el nacionalismo no se deben utilizar acríticamente estos conceptos, pues no son ajenos al tema que se pretende estudiar. Más bien, la historia del nacionalismo sigue discurriendo entre los significados que este tipo de conceptos transmiten de forma inopinada.
ESTUDIAR EL NACIONALISMO COMO IDEOLOGÍA
En términos generales, hoy día a los académicos occidentales liberales les resulta más fácil reconocer el nacionalismo de «los otros» antes que el suyo. A los nacionalistas se los define como unos extremistas que, impulsados violentamente por una actitud psicológica emocional, persiguen fines irracionales; o se los representa como personajes heroicos a quienes, concretamente, se puede encontrar en el extranjero combatiendo contra la represión de los colonialistas. El nacionalismo se ve casi en todas partes, menos «aquí». Si el nacionalismo es una ideología tan extendida, entonces es preciso adoptar una perspectiva distinta. Eso significaría entender el nacionalismo de tal manera que incluyera los patrones de creencias y prácticas que reproducen el mundo, «nuestro» mundo, como un mundo de estados-nación en el que «nosotros» vivimos siendo ciudadanos de estados-nación. En consecuencia, el nacionalismo no es meramente la ideología que impulsa a los hablantes de flamenco a defenderse del Estado belga. También es la ideología que permite existir a los Estados, incluido el Estado belga. En ausencia de un obstáculo político declarado, como el interpuesto por los hablantes de flamenco, la ideología aparece como algo banal, rutinario, casi invisible.
Siempre se insiste en que el término «nacionalismo» se debe restringir a las creencias de «los otros». Cuando hablamos de «nuestras» creencias preferimos utilizar otras palabras, como «patriotismo», «lealtad» o «identificación social». Estos términos proscriben la palabra «nación» y, con ello, el fantasma del nacionalismo, al menos en lo que se refiere a «nuestros» apegos e identidades. El problema es que esos términos pasan por alto el objeto al que se guarda «lealtad» o con el que se manifiesta «identificación»: el estado-nación. Nuestro enfoque no limita el término «nacionalismo» a la ideología de «los otros» pues, como se expondrá, este tipo de restricción lleva implícitas cuestiones ideológicas. Más bien, ampliamos el concepto de nacionalismo para que abarque los mecanismos mediante los cuales los estados-nación se reproducen de forma automática. Estos mecanismos suelen albergar un nacionalismo «banal», en contraposición al nacionalismo manifiesto, elaborado y, con frecuencia, enérgico de aquellos que luchan por constituir naciones nuevas.
Hay otra razón para utilizar el término «nacionalismo» para describir lo que es conocido y es «de aquí, de casa». «Nuestro» sentido común de la nacionalidad y «nuestra» psicología de los apegos nacionales debe inscribirse en la historia del nacionalismo. Al situar «nuestro» sentido común en su contexto histórico, «nuestras» creencias acerca de la nacionalidad y sobre la naturalidad del hecho de pertenecer a una nación se consideran productos de un periodo histórico concreto. Por consiguiente, se cuestiona la obviedad de este tipo de creencias. En realidad, se las puede presentar como una excentricidad semejante a la de las creencias de otros tiempos.
Muchos científicos sociales, en especial los sociólogos y los psicólogos sociales, no han abordado así el tema del nacionalismo. Han mostrado tendencia a ignorar lo que aquí denominamos «nacionalismo banal». Al utilizar el término «nacionalismo» de manera restringida, esos teóricos han proyectado a menudo el nacionalismo sobre los demás y han naturalizado «nuestro» nacionalismo haciéndolo desaparecer. Se aprecia en dos tipos de teorizaciones que, como se expondrá en capítulos posteriores, suelen ir de la mano.
1 Teorías del nacionalismo proyectantes. Estos enfoques suelen definir el nacionalismo de manera restringida como un fenómeno extremo/excedentario. Se equipara el nacionalismo con la perspectiva de los movimientos nacionalistas y, cuando no existen movimientos semejantes, no se percibe que el nacionalismo sea un objeto. En general, los autores de este tipo de teorías no son partidarios de los movimientos nacionalistas, aunque hay excepciones. Este tipo de teóricos sostiene que el nacionalismo está impulsado por emociones irracionales. Como los teóricos afirman estar elaborando una explicación racional de algo a lo que consideran intrínsecamente irracional, se distancian del nacionalismo. Esos mismos teóricos viven en un mundo de naciones: tienen un pasaporte y pagan impuestos a un estado-nación. Sus teorías suelen presuponer que este mundo de naciones es el entorno «natural», en el que periódicamente irrumpen los dramas del nacionalismo. Como se ignora el nacionalismo que reproduce de forma automática el mundo de las naciones, y como el nacionalismo se entiende como una situación en la que se encuentran «los otros», se puede decir que estas teorías son proyecciones retóricas. El nacionalismo como situación en la que uno se encuentra se proyecta sobre «los otros», mientras que «el nuestro» pasa desapercibido, queda olvidado, se niega incluso en la teoría.
2 Teorías del nacionalismo naturalizadoras. Otros teóricos suelen presentar la actual lealtad a los estados-nación como ejemplos de algo psicológicamente genérico o endémico de la condición humana. Así, las teorías transmutan esas lealtades en «necesidad de identificación», «apego a la sociedad» o «lazos primigenios», que se postulan en la teoría como estados psicológicos universales y no peculiares de la era de los estados-nación. En este caso, el «nacionalismo banal» no solo deja de ser nacionalismo, sino que deja de ser un problema de investigación. Además, la ausencia de este tipo de identidades (la falta de patriotismo en las naciones consolidadas) se considera un problema digno de preocupación. En este sentido, estas teorías presentan como naturales las condiciones vigentes de la conciencia dando por supuesto el mundo de las naciones.
En capítulos posteriores ofreceré ejemplos de la forma en que los científicos sociales han proyectado y naturalizado el nacionalismo. Algunos hacen las dos cosas a la vez: presentan «nuestro patriotismo» como algo «natural» y, con ello, invisible, mientras consideran que el «nacionalismo» es patrimonio de «los otros». Tal vez este tipo de teorías tenga el mérito de llamar la atención sobre las condiciones psicológicas particulares de los movimientos abiertamente nacionalistas. Sin embargo, al hacerlo, suelen pasar por alto las facetas nacionalistas de «nuestro» sentido común. En marcado contraste con ello, el presente enfoque reorienta el foco psicológico sobre «nosotros». Si hay que reproducir el mundo de las naciones, entonces la nacionalidad debe ser imaginada, transmitida, creída, recordada, etcétera. Es preciso realizar una infinita variedad de actos psicológicos para reproducir los estados-nación. Estos actos psicológicos no se deben analizar exclusivamente en términos de los motivos de los actores individuales. Un análisis ideológico de los estados psicológicos subraya que los actos e, incluso, los motivos de los individuos se constituyen a través de procesos sociohistóricos, más que a la inversa. Esto requiere invertir los marcos teóricos de muchas teorías convencionales de la psicología social que presuponen que las variables psicológicas son universales, en lugar de ser un producto histórico (para las críticas del individualismo de los enfoques más ortodoxos de la psicología social, véase, por ejemplo: Green, 1982, 1985, 1989; Moscovici, 1983; Sampson, 1993; Shotter, 1993a, 1993b).
El lenguaje desempeña un papel esencial en la actuación de la ideología y en la conformación de la conciencia ideológica. Así fue subrayado hace más de sesenta años por Mijaíl Bajtín en El marxismo y la filosofía del lenguaje, el libro que escribió bajo el seudónimo de Voloshinov (Holquist, 1990). Bajtín sostenía que «la psicología objetiva debe fundarse en la ciencia de las ideologías» y que las formas de la conciencia se constituían a través del lenguaje (Voloshinov, 1973, 13, 32). Por tanto, el estudio psicosocial de la ideología debe examinar las operaciones concretas del lenguaje: «La psicología social es precisamente aquel medio ambiente que, compuesto de las actuaciones discursivas más variadas, abarca multilateralmente todas las formas y aspectos de la creación ideológica» (19, 41, en cursiva en el original). Los psicólogos del discurso han realizado comentarios semejantes cuando mantienen que muchos de los fenómenos psicológicos que los psicólogos han dado por supuesto que existen en el interior de la persona son un producto social y discursivo (Billig, 1987a, 1991; Edwards y Potter, 1992, 1993; Potter y Wetherell, 1987; Potter et al., 1993). Gillett y Harré (1994) han señalado que las emociones, como la ira, el miedo o la felicidad, presuponen en igual medida acciones sociales externas y juicios sobre ellas. Esto incluiría las denominadas emociones de lealtad nacional o xenofobia (Scheff, 1995; Wetherell y Potter, 1992). Estas emociones se basan en juicios, creencias compartidas o representaciones sobre la nacionalidad, sobre «nosotros» y «ellos». Este tipo de emociones se expresa mediante, y en el seno de, pautas de discurso complejas que, a su vez, forman parte de procesos históricos más amplios.
En Vida de Samuel Johnson, Boswell refirió que el magnífico doctor deambulaba por Londres por las noches con Richard Savage, el poeta vagabundo y asesino convicto. Por lo general, los dos amigos deambulaban entre la miseria de los indigentes que no tenían alojamiento donde guarecerse. Pero una noche, caminando por St. James Square, los dos integrantes de esta curiosa pareja estaban «muy animosos y rebosantes de patriotismo». Recorrieron la plaza durante varias horas y «lanzaron toda suerte de invectivas contra el primer ministro y “resolvieron ayudar como fuera a su país”» (Boswell, 1906, vol. I, 95, 153, en cursiva en el original).
Desconocemos las palabras concretas que pronunciaron esa noche. Las animosas consignas evidentes para ambos se fueron manifestando en el marco de la conversación. Los dos iban soliviantándose mutuamente hasta que ambos afirmaron su resolución patriótica condenando al ministro del ramo. Produjeron ese estado de ánimo mediante palabras, gestos e inflexiones. De manera similar, el espíritu patriótico, del que ambos estaban «rebosantes», se componía de declaraciones, resoluciones y valoraciones. Al referir la historia a Boswell, Johnson calificó la conversación de «patriótica» y su biógrafo reconoció como adecuada la calificación. El patriotismo no era algo ajeno que acechara más allá de la conversación, como las oscuras sombras de los soportales de la plaza, sino que ambos hablantes reconocían esa actitud en sí mismos y en el otro.
Sin duda, el poeta y el futuro lexicógrafo expresaban valoraciones al uso mientras desplegaban su resolución patriótica. Para estar visiblemente rebosante de patriotismo es preciso disponer del discurso del patriotismo: es decir, de las expresiones y posiciones que se identifican convencionalmente como «patrióticas». Tal vez Johnson y Savage repitieran estereotipos y expresaran afirmaciones de sentimientos personales. «Deseoso estoy de amar a la humanidad toda, excepto a un americano», afirmaba Johnson muchos años después durante una conversación en casa del señor Dilly. Citando de nuevo a Boswell, la inflamable y agitada disposición de Johnson estalló «en un fuego espantoso» (vol. II, 209, 1.240, en cursiva en el original).





























