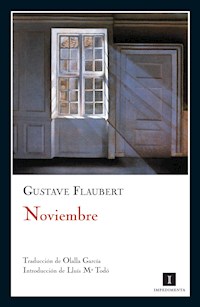
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Flaubert escribió Noviembre en 1842, cuando tenía apenas veinte años. Considerada la novela que cierra la producción de juventud de Flaubert (marcada por esta obra y por Memorias de un loco), estamos ante una auténtica bildungsroman sentimental, una sorprendente novela de iniciación amorosa, que explora los sutiles mecanismos de la atracción erótica y los remordimientos provocados por las relaciones adúlteras y el lado pasional de las relaciones humanas. En esta novela, de lectura adictiva, y un delicioso recorrido sobre la exaltación pasional, un muchacho, en el que podemos ver reflejado el propio Flaubert, medita en el curso de un paseo campestre sobre las mujeres (incluyendo a Marie, la prostituta que lo inició en los secretos de la carne, y que es, a partes iguales, "la mujer angélica e intocable, y la hembra fatal armada de un erotismo destructor" en palabra de Lluís Mª Todó). Noviembre es, probablemente, la genuina crónica de una obsesión amorosa, con un joven Flaubert de protagonista. Esta novela, que Flaubert no publicó en vida (era un escritor "enfermo de exactitud", y buena parte de su producción hasta Madame Bovary era considerada por él como "ejercicios de estilo"), pero que siempre consideró con un cariño especial, es una hábil disección del mundo amoroso, en la que se analiza la pasión y el sufrimiento asociado a ella, cuya profundidad psicológica presagia ya el estilo de obras futuras como Madame Bovary o La educación sentimental. En Noviembre apreciamos ya esa condición transgresora y algo irónica que caracteriza la escritura de Flaubert, así como su enfoque, tan contestado por la moral de su época, su fuerza literaria y sus obsesivas preocupaciones estéticas; en fin, todo lo que hará de él uno de los más grandes literatos europeos, puente entre Balzac y Proust, entre lo moderno y lo contemporáneo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Noviembre
Gustave Flaubert
Traducción del francés a cargo
de Olalla García
Introducción de Lluís Mª Todó
Introducción
Retrato de un novelista adolescente
por Lluís Mª Todó
Leer un texto que su autor no quiso hacer público tiene algo de indiscreto, tal vez incluso reprobable, puesto que implica desoír el criterio estético de un artista y desobedecer la voluntad última de un difunto. En este caso, además, no se trata de un capricho más o menos neurótico o instantáneo, sino de una decisión madura y reflexiva del novelista Gustave Flaubert, tal vez el escritor más exigente de su tiempo y de otros muchos, inflexible consigo mismo y con todos los demás, crítico implacable y agudo como poquísimos –que tuvo, eso sí, la discreción de reservar sus contundentes opiniones literarias, morales y políticas, para la esfera privada, es decir, su incomparable correspondencia. Lo cual, dicho sea de paso, dificulta bastante las cosas a los lectores interesados en su teoría artística.
Precisamente en una carta fechada en 1846 leemos que Flaubert consideró Noviembre «la clausura de mi juventud», y en efecto, el texto que presentamos fue terminado el 25 de octubre de 1842, poco antes de que su autor cumpliera los veintiún años. El texto constituye, pues, la última de las llamadas convencionalmente «obras de juventud», es decir, en nuestro caso, los escritos anteriores a Madame Bovary, publicada en 1857. En cuanto a la valoración que mereció el texto a su propio autor, no debemos conceder mucho crédito a lo que dice en una carta, algo anterior a la ya citada, en la que Flaubert presenta Noviembre a un antiguo profesor suyo, y la califica de «ratatouille sentimental y amorosa» (la «ratatouille» es un excelente guiso parecido a nuestro pisto, pero la palabra se usa también en el sentido de «revoltijo» o «batiburrillo») en la que «la acción es nula». Parece indudable que aquí el joven Gustave Flaubert estaba cubriendo con sarcasmo fingido un más que probable orgullo de autor, y aunque el hecho irrebatible es que Flaubert nunca autorizó la publicación de Noviembre, también sabemos que el novelista siempre consideró con un cariño especial este libro, en el que cualquier lector atento puede apreciar ya el genio verbal e imaginativo del gran novelista.
Con todo, hubo que esperar hasta el año 1910, cuando Gustave Flaubert ya era una gloria literaria universal, para que saliera a la luz la primera edición de esta obra juvenil, y desde entonces, la crítica no ha dejado de admirar el estilo vigoroso y la intensidad moral de este relato escrito por un joven aprendiz de escritor consumido por el erotismo adolescente y devorado por unmal du siècleque ya sólo podía ser posromántico. Actualmente,Noviembreha quedado colocado para siempre al lado de otros ilustres «retratos del artista adolescente», y suele relacionarse con otra joya poco conocida, el relato «La Fanfarlo» de Charles Baudelaire, coetáneo exacto de Flaubert (ambos nacieron en 1821), y con quien Flaubert comparte el honor de haber fundado, según algunos estudiosos, lo que ahora llamamos «el arte moderno».
No es sólo el hecho de retratar a un artista en ciernes lo que emparienta Noviembre con «La Fanfarlo» y con el mundo baudelairiano en general. Está también su compartida poética de la gran urbe —algo bastante nuevo en aquel momento— , las descripciones del París que empezaba a ser lo que sería plenamente unas décadas más tarde: la gran ciudad que nunca duerme, la sede de todas las miserias y de todos los lujos, el espacio donde el anonimato promete impunidad a los vicios y pone todos los éxtasis al alcance del flâneur abrumado de tedio, la indiscutible capital del siglo xix —en palabras de Walter Benjamin—.
En la realidad, todos estos brillos de la gran metrópoli, esa magnífica quincalla estética y moral debió de impresionar más a Gustave Flaubert, normando de buena familia, que a Charles Baudelaire, parisino de nacimiento e hijastro de militar, pero ambos supieron ver con sagacidad semejante lo que podríamos llamar la dimensión poética y moral de la gran urbe. Por otra parte, los dos genios tienen aún más cosas en común, algunas de las cuales ya podemos apreciar y degustar en este primerizo Noviembre, como por ejemplo la fascinación por los arrebatos místicos, sean del orden que sean, o la afición a mezclar el erotismo con la religión, un gusto que llevó a la pobre Madame Bovary ante los tribunales, y que Baudelaire también practicó con frecuencia y buena fortuna.
Está también el interés común por el universo de la prostitución y sus protagonistas, a quienes ambos escritores atribuyen valores morales superiores, un conocimiento más íntimo de la verdad humana, además de las habilidades inherentes a su oficio. En ambos casos, sin embargo, las prostitutas tal como aparecen en los escritos de Baudelaire y Flaubert están en las antípodas del tópico decimonónico de la cortesana arrepentida y que acepta el sacrificio por amor, es decir, el modelo Margarita Gautier. En Flaubert y en Baudelaire, el peor pecado que cometen las meretrices no es de orden sexual, sino intelectual: es la estupidez, de la que nadie escapa. Pero no es éste el caso de Marie, la prostituta de Noviembre que, por lo que el autor nos da a conocer de ella, no tiene un pelo de tonta.
En cualquier caso, no tiene nada de extraño que el núcleo de la escasa acción deNoviembre, y probablemente su sección más interesante sea la que explica con minuciosidad el encuentro del narrador con la prostituta Marie, y el posterior relato que hace ésta de su vida extraordinaria —cosa que permite un cambio de vista narrativo muy característico de la poética flaubertiana—. Ahí encontramos ya todas las obsesiones eróticas de Flaubert, que irán asomando periódicamente en su obra posterior, y en especial esta magnífica habilidad que tiene el novelista para adoptar el punto de vista de la mujer deseante —una especie de travestismo literario que interesó mucho a Jean-Paul Sartre—. Esa soberanía concedida al deseo femenino, algo muy infrecuente en su tiempo, la encontraremos también más adelante en Emma Bovary, en la princesa cartaginesa Salammbô, o en Rosanette Bron, la cortesana deLa educación sentimental. En este sentido, de haberse publicado el texto en la fecha en que fue terminado, es seguro que el público se habría extrañado, por lo menos, al leer cómo una muchacha de pueblo mira sin empacho el paquete a los hombres y trata de violar a un chico de su edad; una joven que, más adelante, cuando ya está iniciada en las prácticas del sexo, «desea los abrazos de las serpientes», en una frase, por cierto, que ya contiene los ritmos, las imágenes y las obsesiones del Flaubert maduro.
Con toda probabilidad, este personaje de Marie, como otros muchos personajes femeninos de la obra de Flaubert, está inspirado en dos mujeres con las que el autor se relacionó en su primera juventud, y que le proporcionarían material imaginario para el resto de su obra de novelista: la primera y principal, Elisa Schlesinger, que Flaubert conoció en una playa normanda cuando él tenía sólo quince años y ella veintiséis. Elisa estaba casada con un editor de música, tenía hijos, y pasados los años acabaría su vida en un sanatorio mental. A pesar de la brevedad del encuentro y lo somero de la relación, Elisa Schlesinger fue para Gustave Flaubert un amor perdurable, su único amor verdadero, según declaró repetidamente en sus papeles íntimos. Es además una presencia detectable en casi todas las novelas flaubertianas, y fue en especial el modelo de Marie Arnoux, la protagonista femenina de La educación sentimental.
El segundo modelo de la prostituta Marie deNoviembrees Eulalie Foucaud, que regentaba un hotel en Marsella en el que se alojó Flaubert a su regreso de Córcega, y con la que el novelista, a los veinte años, mantuvo una relación carnal y también fugaz, aunque prolongada en una correspondencia de varios meses. El encuentro de una sola noche con Eulalie también quedó grabado con gran fuerza en la memoria de Flaubert, que seguía hablando de ello veinte años más tarde, según cuentan los hermanos Goncourt.
No resulta muy forzado ver en estas dos experiencias juveniles un esquema mítico antiguo y repetido, el del amor sagrado opuesto al amor profano, el eros espiritual y el carnal, lo puro y lo impuro o, dicho de una manera más moderna y freudiana: la maman et la putain. Seguramente, dentro de la obra de Flaubert, las encarnaciones más fieles al original sean lúbrica Salammbô y la dulce Marie Arnoux de La educación sentimental.
En el caso de Noviembre, tenemos a Marie, que no es del todo ni una cosa ni otra, ni la mujer angélica e intocable, ni la hembra fatal armada de un erotismo destructor, pero que tiene algo de ambas. Es, también, la ocasión para que Flaubert escenifique una típica fantasía adolescente, o acaso, más generalmente, masculina: la de la prostituta joven y bella que, por una sola vez, ofrece su cuerpo por amor y por placer, y no por dinero; y conste que un cambio en el género o los géneros de los participantes en la escena no cambiaría, creo, la universalidad del mito.
En todo caso, lo más importante para nosotros es que el encuentro entre el narrador y Marie da lugar a «las páginas más ardientes, tal vez, sobre el goce del cuerpo, que existen en toda la prosa francesa del siglo pasado» —en palabras del escritor y crítico Henri Guillemin—. Probablemente sea cierto, y la larga y magnífica historia de amor y erotismo que constituye el núcleo central de Noviembre bastaría para desmentir el diagnóstico feroz y levemente narcisista de su autor: en efecto, no estamos ante ninguna ratatouille sentimental, sino sumergidos en un texto de indiscutible temple estilístico y de admirable densidad temática.
Pero esta segunda parte, con ser probablemente la mejor, no es lo único valioso de este texto extrañamente subtitulado «Fragmentos de un estilo cualquiera». El arranque, con esas reflexiones de adolescente prematuramente desengañado, contiene fragmentos sobre el otoño y sus éxtasis, por ejemplo, que ya son literatura de la buena, y que recuerdan al mejor Baudelaire (quien, por cierto, detestaba la naturaleza, otoñal o no), o incluso al Rimbaud panteísta e igualmente juvenil.
Al Flaubert de veinte años aún le quedaban muchas cosas por aprender, él que supo ver como nadie hasta entonces la parte de artesanía, de ingeniería verbal e imaginativa que implica la creación novelesca. Las cartas que escribió mientras redactaba, a lo largo de cinco largos años, Madame Bovary, dan testimonio de este aprendizaje áspero y exasperante. Pero fue también un genio precoz, como demuestra, una vez más, su correspondencia, y Noviembre contiene bellezas en número más que suficiente para excusar al lector, pienso, por la ligera indiscreción que comete al leer, sin permiso de su autor, este breve e intenso retrato de un novelista adolescente.
Lluís Mª Todó
Noviembre
Fragmentos de un estilo cualquiera
Para... bobear y fantasear.
Michel de Montaigne[1]
Amo el otoño. Esta triste estación es apropiada para los recuerdos. Cuando los árboles pierden todas sus hojas, cuando el cielo crepuscular aún conserva ese tinte rojizo que dora la hierba marchita, resulta dulce ver cómo se apaga todo aquello que, poco antes, ardía en nuestro interior.
Acabo de regresar de mi paseo por los prados vacíos, junto a los fríos fosos en los que se miran los sauces. El viento hacía silbar sus ramas desnudas; en ocasiones enmudecía y después comenzaba otra vez, de repente. Entonces las hojas que aún se aferran a los zarzales temblaban de nuevo, la hierba tiritaba inclinándose sobre la tierra, todo parecía volverse más pálido, más helado. En el horizonte, el disco del sol se confundía con el blanco del cielo, y su aureola lo impregnaba de un soplo de vida expirante. Yo sentía frío, casi miedo.
Me he resguardado tras un montículo de hierba; el viento había cesado. No sé por qué pero, mientras estaba allí, sentado en el suelo —sin pensar en nada y contemplando el humo que brotaba de los chamizos en la lejanía—, mi vida entera se me apareció como un fantasma, y el amargo sabor de los días pasados regresó, con el olor de la hierba agostada y la madera muerta. Mis pobres años desfilaron de nuevo ante mis ojos, como arrastrados por el invierno en alas de una espantosa tormenta. Algo terrible los arremolinaba en mi memoria, con una furia mayor que la del viento que espoleaba las hojas sobre los senderos apacibles. Una extraña ironía los zarandeaba y revolcaba solo para mi diversión. Después remontaron el vuelo, todos juntos, y se perdieron en el cielo pálido.
Es triste esta estación en la que nos encontramos: se diría que la vida va a desaparecer junto con el sol. Un escalofrío nos recorre el corazón y la piel, todos los sonidos se extinguen, el horizonte palidece, todo se encamina a dormir o a morir. He visto cómo regresaban las vacas, mugiendo hacia el poniente. El chiquillo que las guiaba tiritaba bajo sus ropas de paño, hostigándolas con una rama de espino para que marcharan por delante de él; las reses resbalaban sobre el lodo al bajar la ladera, aplastando las pocas manzanas que quedaban sobre la hierba. El sol decía su último adiós tras las colinas borrosas, las luces de las casas se encendían en el valle. Y la luna, el astro del rocío, comenzaba a mostrarse entre las nubes y a descubrir su pálido rostro.
He saboreado detenidamente mi vida perdida. He admitido con gozo que mi juventud ya se ha extinguido, pues es una alegría sentir que el frío penetra en el corazón y podemos decirle, tanteándolo con la mano igual que un hogar aún humeante: «Ya no arde». He repasado lentamente todos los aspectos de mi vida, las ideas, las pasiones, los días de arrebato, los días de duelo, los latidos de la esperanza, los desgarros de la angustia. He examinado todo, como un hombre que visita las catacumbas y contempla con parsimonia, a ambos lados, una fila tras otra de muertos. Sin embargo, si contamos los años, no ha pasado tanto tiempo desde que nací, pero tengo en mi posesión numerosos recuerdos, a causa de los cuales me siento abrumado, al igual que lo están los ancianos por el peso de todos los días que han vivido. A veces me parece que he perdurado a lo largo de siglos y que mi ser contiene los retazos de mil existencias pasadas. ¿Por qué? ¿He amado? ¿He odiado? ¿He buscado algo? Todavía lo dudo; he vivido ajeno a cualquier movimiento, a cualquier acción, sin alterarme ni por la gloria, ni por el placer, ni por la ciencia, ni por el dinero.
De todo lo que viene a continuación, nadie ha sabido nada, nunca; quienes me veían cada día advertían tan poco como los demás. Eran, respecto a mí, como el lecho sobre el que duermo y que nada conoce de mis sueños. Además ¿no es el corazón humano una enorme soledad en la que nada penetra? Las pasiones que lo alcanzan son igual que viajeros en el desierto del Sahara, mueren asfixiadas allí dentro, sin que sus gritos puedan oírse en el exterior.
Me sentía triste ya en el colegio. Me aburría, los deseos me inflamaban, aspiraba ardientemente a una existencia insensata y agitada, soñaba con las pasiones, habría querido experimentarlas todas. Después de cumplir veinte años, veía para mí todo un mundo de luces, de fragancias; la vida se me aparecía en la distancia con esplendor y sonidos triunfales. Había, como en los cuentos de hadas, una galería tras otra, donde los diamantes rutilaban bajo el fulgor centelleante del oro, donde una palabra mágica hace que las puertas encantadas giren sobre sus goznes y, a medida que avanzamos, la mirada se zambulle en magníficos paisajes cuyo resplandor nos obliga a sonreír y cerrar los ojos.
De forma vaga, codiciaba algo espléndido, que no habría podido formular con palabras ni moldear en mi pensamiento, pero hacia lo que, sin embargo, abrigaba un deseo positivo, incesante. Siempre me han gustado las cosas brillantes. De niño, me abría paso entre la muchedumbre hasta la puerta de los dentistas ambulantes para atisbar los galones rojos de sus sirvientes y los ribetes de las bridas de sus caballos. Permanecía largo tiempo ante la tienda de los titiriteros, observando sus pantalones abombados y sus cuellos bordados. ¡Oh, sobre todo me gustaba la acróbata, con sus largos pendientes oscilantes y su enorme collar de pedrería agitándose sobre el pecho! ¡Con qué ávida inquietud la contemplaba cuando se estiraba hasta las lámparas colgadas de los árboles y su vestido, adornado con lentejuelas doradas, ondeaba al saltar y se inflaba en el aire! Aquellas fueron las primeras mujeres a las que amé. Sentía el espíritu atormentado al pensar en aquellos muslos de extrañas formas, ceñidos por los pantalones rosados, en sus brazos flexibles, rodeados por aquellos brazaletes que ellas hacían tintinear a la espalda, cuando se inclinaban hacia atrás y rozaban el suelo con las plumas de sus turbantes. Trataba de adivinar ya a la mujer (pensamos en ella a todas las edades: de niños, palpamos con una ingenua sensualidad los senos de las jóvenes que nos besan o nos tienen en brazos; a los diez años, soñamos con el amor; a los quince, este nos alcanza; a los sesenta, aún lo conservamos. Y si los muertos piensan en algo en el interior de sus tumbas, es en deslizarse bajo tierra hasta la fosa cercana, para alzar el sudario de la difunta y fusionarse con su sueño). Así pues, la mujer era un misterio fascinador que turbaba mi pobre imaginación infantil. Por lo que experimentaba cuando una de ellas posaba sus ojos sobre mí, ya distinguía que aquella mirada conmovedora encerraba algo fatal, algo que desbarata la voluntad humana, y me sentía a la vez hechizado y aterrado.
¿Con qué soñaba durante mis largas tardes de estudio, cuando, con el codo apoyado sobre el pupitre, me quedaba observando cómo la mecha del quinqué se prolongaba en la llama y cómo cada gota de petróleo caía sobre el quemador, mientras las plumas de mis compañeros arañaban el papel y, de vez en cuando, se oía el rumor de las páginas pasadas o el sonido de un libro al cerrarse? Terminaba mis deberes a la carrera para poder entregarme a gusto a mis placenteros pensamientos. En efecto, los saboreaba por anticipado con toda la fruición de un goce palpable. Comenzaba obligándome a pensar, como un poeta que provoca la llegada de la inspiración cuando desea crear. Me sumergía en lo más profundo de mi mente, la sacudía para observarla desde todas sus facetas, llegaba hasta el final, regresaba y volvía a empezar. Acto seguido todo se convertía en una carrera desenfrenada de mi imaginación, un salto prodigioso más allá de la realidad; creaba mis propias aventuras, organizaba historias, construía palacios en los que me alojaba como un emperador, cavaba todas las minas de diamantes y los arrojaba a manos llenas sobre los caminos que debía recorrer.
Cuando caía la noche y todos estábamos acostados en nuestras blancas camas, con nuestros doseles blancos, y solo el jefe de estudios se paseaba de un lado a otro del dormitorio común… ¡cómo me recluía aún más en mí mismo, ocultando en mi seno a aquel pajarillo que sacudía las alas y cuya calidez percibía con delectación! Tardaba siempre largo tiempo en dormirme. Oía dar las horas; cuantas más pasaban, más dichoso me sentía. Me parecía que me arrastraban consigo al mundo, cantando, y que se despedían de cada momento de mi vida diciendo: «¡Otro! ¡Otro! ¡El siguiente! ¡Adiós, adiós!». Y cuando la última vibración se extinguía y terminaba de reverberar en mi oído, me decía a mí mismo: «Mañana darán la misma hora, pero faltará un día menos. Estaré un día más cerca de esa meta radiante, de mi porvenir, de ese sol cuyos rayos me inundan y que un día tocaré con mis propias manos». Mas me parecía que aún tendría que esperar demasiado y me dormía casi llorando.





























