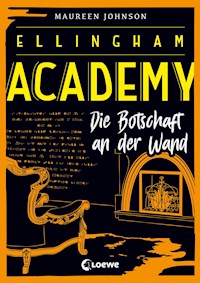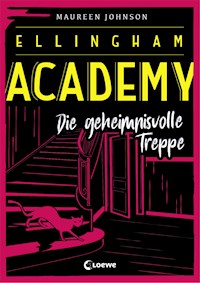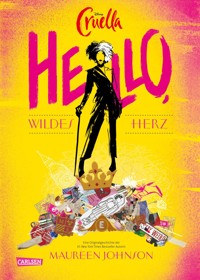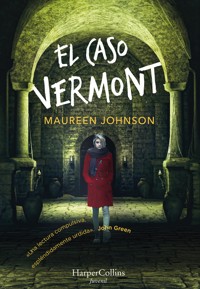9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Juvenil
- Sprache: Spanisch
¿Dónde buscas a alguien que en realidad nunca está? Siempre en una escalinata pero nunca en la escalera Los sugerentes acertijos que se ocultan tras los asesinatos del internado Ellingham siguen esperando a que alguien los resuelva, y Stevie sabe que está muy muy cerca. Sin embargo, el camino hacia la verdad tiene más obstáculos de los que se imagina…, y continuar avanzando implica hacer daño a alguien que quiere. En la segunda entrega de la trilogía EL CASO VERMONT de MAUREEN JOHNSON, todo tiene un precio, y alguien pagará la verdad con su vida. "Maureen Johnson posee una imaginación absolutamente original, una apasionada colección de convicciones morales, un extraordinario sentido de la valentía y el ridículo y escribe frases bellísimas. Leed todo lo que escriba." E. Lockhart
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título original: The Vanishing Stair
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A., 2019
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
harpercollinsiberica.com
© del texto: Maureen Johnson, 2019
© de la traducción: Sonia Fernández-Ordás, 2019
© publicado por primera vez por Katherine Tegen Books, un sello de HarperCollins Publishers
© de las imágenes de la cubierta: Shutterstock | Dreamstime
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Diseño de cubierta: Elsa Suárez
ISBN: 978-84-17222-75-8
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para todos aquellos a quienes os fascinan los crímenes reales. Seguid siendo atractivos, que no os asesinen.
¿Dónde buscas a alguien que en realidad nunca está cerca?
Siempre en una escalinata, pero nunca en la escalera.
Acertijo encontrado sobre el escritorio de Albert Ellingham el día de su muerte, el 30 de octubre de 1938
13 de abril, 1936, 9:00 p. m.
–¿ALGUIEN HA VISTO A DOTTIE?–PREGUNTÓ LA SEÑORITA NELSON.
La señorita Nelson, responsable de la Casa Minerva, miró a su alrededor en busca de una respuesta. Aunque era primavera, en la montaña aún hacía frío y las residentes de la casa estaban sentadas junto a la chimenea de la sala común.
–Quizá esté con la enfermera –contestó Gertie van Coevorden–. A ver si con un poco de suerte hacen algo con esos mocos que tiene. Nos va a contagiar a todas. Es asqueroso. Dentro de poco iré a ver a los Astor. No puedo permitirme caer enferma.
Gertie van Coevorden era probablemente la alumna más rica de Ellingham; en su árbol genealógico había dos Astor y un Roosevelt, dato que no dudaba en airear cada vez que se le presentaba la oportunidad durante una conversación.
–Gertrude –dijo la señorita Nelson en tono reprobatorio.
–No, en serio –insistió Gertie–. Ahora que no está aquí puedo decirlo. Tiene unos mocos terribles, no hace más que sorbérselos y se limpia la nariz con la manga. Ya sé que se supone que los debemos tratar igual que a los demás, pero…
Con «los» se refería a los alumnos becados, diez u once chicos de familias humildes que Albert Ellingham había escogido como parte de su juego. Mezclar ricos y pobres.
–Pues entonces hazlo –repuso la señorita Nelson.
–Vale, ya sé que es muy inteligente…
Se quedaba corta. Dottie Epstein podía dar cien mil vueltas a cualquier profesor.
–… pero es que es horrible. Lo único que digo…
–Gertrude –repitió la mujer con hastío–, basta ya, en serio.
Gertie torció el gesto y volvió a centrar su atención en el ejemplar de la revista Photoplay que estaba leyendo. Al otro lado de la chimenea, Francis Josephine Crane, la segunda alumna más rica de Ellingham, levantó la vista. Se había acurrucado en su manta de chinchilla y su atención fluctuaba entre un libro de química y el último número de la revista Historias policíacas reales. Además no perdía detalle de nada de lo que pasaba a su alrededor.
Francis, como Gertie, era neoyorquina. Tenía dieciséis años y era hija de Louis y Albertine Crane, de Harinas Crane. (¡La favorita de América! ¡Nunca se cocina tan bien como con Harinas Crane!). Sus padres eran amigos íntimos de Albert Ellingham, y cuando este inauguró la academia y necesitó alumnos, Francis fue enviada a Vermont en un coche con chófer seguido de una furgoneta cargada de baúles que contenían todos los lujos imaginables. Allá arriba, en Vermont, con las tormentas de nieve y la cómoda proporción de escandalosamente ricos y de pobres menesterosos, Francis fue asunto zanjado en lo que concernía a sus padres. Para ella, por el contrario, no se había resuelto nada, pero nadie le había pedido su opinión al respecto.
Francis, quien no perdía ocasión de hablar con el servicio, sabía que por mucho que el apellido de Gertie estuviera emparentado con los Astor y los Roosevelt, en realidad era la hija biológica de un guapo camarero del Casino Central Park. El casino era donde buena parte de las mujeres ricas y aburridas de la alta sociedad neoyorquina pasaba la tarde bebiendo cócteles… y, por lo visto, haciendo otras cosas. Ni Gertie ni su padre sabían nada. Era un dato jugoso que Francis se guardaba en la manga a la espera del momento oportuno.
Siempre había un momento oportuno para ese tipo de cosas. Francis era lo bastante rica e inteligente como para haberse aburrido de sus posesiones materiales. Le gustaban los secretos. Los secretos sí que eran valiosos.
–¿Nadie ha visto a Dottie? –volvió a preguntar la señorita Nelson mientras jugueteaba con sus discretos pendientes de diamantes–. Creo que voy a llamar a alguien para que mire en la biblioteca. Lo más probable es que esté allí y no se haya dado cuenta de la hora.
Francis sabía que Dottie Epstein no se encontraba en la biblioteca. La había visto corriendo hacia el bosque unas horas antes. Dottie era una criatura extraña y esquiva, siempre escabulléndose hacia algún sitio donde ponerse a leer. Francis no dijo nada porque no le gustaba especialmente responder preguntas y porque respetaba el derecho de Dottie a esconderse si le apetecía.
El teléfono empezó a sonar en el apartamento que ocupaba la señorita Nelson en la planta superior y se levantó para responder. Quizá fuera por la deprimente niebla, o por el hecho de que fuera más tarde de la hora a la que Dottie solía regresar, pero algo aguijoneó el sentido de alerta de Francis. Cerró la revista dentro del libro y se levantó del asiento.
–¡Oooh, préstame tu manta si te vas a tu cuarto! –rogó Gertie–. No me apetece levantarme a buscar la mía.
Francis agarró la manta de chinchilla con una mano y la dejó caer sobre el regazo de Gertie al pasar. Recorrió el pasillo oscuro hasta llegar al cuarto de baño del torreón. Después de cerrar con pestillo, se quitó los zapatos y los calcetines y se subió con cuidado al inodoro para utilizarlo como taburete con el fin de encaramarse al alféizar de la ventana. Era una postura inestable; el frío mármol apenas tenía la anchura justa para apoyar la mitad del pie, además si perdía el equilibrio se caería y se abriría la cabeza contra el inodoro o el suelo. Tuvo que rodear el marco de la ventana con los dedos y aferrarse con fuerza. Al hacerlo, logró quedar casi al lado de una rejilla de ventilación que se abría cerca del techo y que le facilitó la posibilidad de escuchar la conversación telefónica en el piso superior, aunque fuese de manera amortiguada.
Francis ladeó la cabeza para apuntar al techo con la oreja, así captó retazos de la voz de la señorita Nelson. Advirtió de inmediato el tono que empleaba la mujer: agudo, apremiante.
–Dios mío –dijo la señorita Nelson–. Dios mío, ¿cuándo…?
No era nada proclive al drama. Era una mujer serena, elegante y atractiva que respondía a un prototipo determinado: graduada en la prestigiosa Universidad Smith y profesora de Biología. Tenía el pelo castaño y brillante y siempre llevaba los mismos pendientes de diamantes de aspecto carísimo, pero por lo demás alternaba la misma ropa con regularidad. Al igual que el resto de personal que trabajaba en Ellingham, era una mujer perspicaz y con talento.
Sin embargo, ahora parecía asustada.
–Pero la policía… sí. Entiendo.
¿La policía?
–Nos vemos allí en cuanto las chicas se acuesten. Ahora mismo las mando a la cama. Voy enseguida.
Colgó el teléfono de golpe, y Francis se deslizó hacia el suelo y regresó a la sala común al mismo tiempo que la señorita Nelson bajaba las escaleras. Intentaba aparentar naturalidad, pero no podía ocultar el brillo alarmado de sus ojos ni el rubor de las mejillas. Se acercó a la puerta y descorrió el pesado pestillo de hierro. Su mano mostró una levísima insinuación de temblor.
–Hora de acostarse, chicas –anunció.
–¿Dónde está Dottie? –preguntó Gertie.
–Tenías razón. Va a pasar la noche en la enfermería. Ahora venga, a la cama.
–Aún son las diez menos cinco –protestó Agnes Renfelt–. Hay un programa que quiero escuchar.
–En tu cuarto –indicó la señorita Nelson–. Puedes escucharlo en la radio allí.
Francis se fue a su dormitorio, el número dos, al final del pasillo. Una vez dentro, se quitó el vestido y se puso unos pantalones negros de lana y un jersey de esquí gris. Abrió el primer cajón del escritorio y sacó una vela y una caja de cerillas que se metió en el bolsillo. Después se sentó en el suelo con la oreja pegada a la puerta y esperó.
Al cabo de unas dos horas, Francis oyó a la señorita Nelson pasar por delante de su cuarto. Abrió la puerta lo justo para verla dirigirse hacia las escaleras al otro extremo del pasillo. Miró las agujas fosforescentes del despertador. Daría a la mujer diez minutos de ventaja. Un tiempo prudencial.
Transcurridos los diez minutos, Francis salió de su cuarto y se encaminó a la escalera de caracol que había al final del pasillo. Entonces se dirigió a la parte trasera de la escalera. Parecía un espacio sólidamente cerrado, sin embargo Francis había descubierto el secreto una noche después de espiar a la señorita Nelson en el pasillo. Había tardado varias semanas en averiguar el truco de la escalera, pero por fin descubrió que si presionaba el punto correcto, se descorría un pestillo diminuto en la parte inferior. Podía usarse para abrir una pequeña puerta. El interior de la escalera parecía un espacio vacío destinado a guardar cosas. Aunque si se observaba con atención, se veía una trampilla en el suelo. Esa noche la trampilla estaba abierta. Normalmente, la señorita Nelson se aseguraba de cerrarla al entrar.
La trampilla dejaba ver una oquedad oscura y sin revestir, con una escalera de mano que no parecía conducir a ningún sitio. La primera vez que bajó, Francis había tenido que hacer acopio de todo su valor. La buscó a tientas; sabía cómo descender con cuidado hacia la oscuridad, bajando cada peldaño con precaución, primero solo con la puntera del pie, sin apoyar los talones hasta llegar al suelo.
Al final de la escalera, Francis se encontró con un estrecho pasadizo de roca viva. Solo era unos centímetros más alto que ella y tenía la anchura justa para una persona, lo cual le recordaba, no sin cierta inquietud, a una tumba. Logró estirar el brazo y encender la vela; el olor a azufre de la cerilla invadió el pequeño espacio y le proporcionó un pequeño haz de luz.
Comenzó a caminar.
SEGUNDA ALUMNA DE ELLINGHAM DESAPARECIDA Y DADA A LA FUGA; POSIBLEMENTE IMPLICADA EN LA MUERTE DE HAYES MAJOR.
UNA EXCLUSIVA DEL INFORME BATT
15 DE OCTUBRE
Se ha producido un avance significativo en la investigación sobre la muerte de la estrella de YouTube Hayes Major. La mayoría de los lectores recordarán que Major, famoso por su éxito con el programa El final de todo, murió cuando grababa un vídeo sobre el secuestro y los asesinatos en Ellingham en 1936. Mientras trabajaba en el túnel, se expuso a una concentración letal de dióxido de carbono.
Aunque la policía ha concluido que la muerte de Hayes Major se produjo a causa de un accidente –resultado de utilizar una gran cantidad de hielo seco para conseguir un efecto de niebla para una escena–, ¿está resuelto el caso? Una intrépida detective, alumna de Ellingham, llamada Stephanie (conocida como Stevie) Bell emprendió una investigación por su cuenta. Bell fue admitida en Ellingham gracias a sus conocimientos sobre el caso de los secuestros de 1936. Estaba convencida de que Major no había metido el hielo en el túnel y que, en realidad, su muerte fue provocada por otra persona, de forma intencionada o accidental. Además, concluyó que Major no había escrito la serie que lo hizo famoso, como él afirmaba haber hecho.
Bell se dirigió a esta reportera para volver a ver las fotografías tomadas el día de la muerte de Major. Basándose en la información obtenida de esas imágenes, Bell acusó a la alumna Element Walker de haber escrito la serie El final de todo y de estar implicada en su muerte. Tras un careo producido en la Casa Minerva, donde residían Major, Walker y Bell, intervino la junta directiva de la academia. Todos los estudiantes que aún quedaban en Minerva fueron conducidos a la Casa Grande de Ellingham.
Lo que ocurrió a continuación fue algo inesperado y desconcertante.
Fuentes presentes en la Casa Grande aquella noche confirman que la junta directiva interrogó a Element Walker y que optaron por interrumpir el interrogatorio para consultar el caso con un abogado y llamar a la policía. Dejaron sola a Walker en el antiguo despacho de Albert Ellingham, con la puerta cerrada y varias personas ante ella. Cuando volvieron a abrir la puerta, Walker había desaparecido y, desde entonces, no se la ha vuelto a ver. Se ha dicho que utilizó un pasadizo oculto en la pared para darse a la fuga.
Esta reportera se ve en la necesidad de preguntar: ¿adónde pudo dirigirse Element Walker en plena noche, sin víveres, sin teléfono, sin coche y sin haber preparado su huida? La Academia Ellingham se encuentra en una montaña de difícil acceso. ¿Cómo logró escapar? ¿Cómo conocía la existencia del pasadizo? ¿Estuvo de alguna manera implicada en la muerte de Major o huyó presa del pánico?
Su desaparición ha planteado aún más interrogantes en este caso que no deja de presentar incógnitas.
Siga El Informe Batt para conocer las últimas noticias en exclusiva.
1
DE TODOS LOS LOCALES DE SU BARRIO DE PITTSBURGH, EL CAFÉ Funky Munkee era el que más le recordaba a Stevie a la Academia Ellingham. Era una reliquia de los años noventa, con un rótulo escrito en letras extravagantes. Las paredes estaban pintadas de colores primarios muy vivos, cada una de un tono distinto. Sonaba la banda sonora obligatoria en todas las cafeterías: una guitarra a ritmo suave. Había cuadros descascarillados de granos de café, plantas, mesas medio cojas donde sentarse y tazas de tamaño enorme. Ninguna de aquellas cosas era característica de su antiguo colegio.
Lo que le gustaba, y lo que le recordaba a Ellingham, era que no era su casa, y que cuando estaba allí nadie la molestaba.
Aquella semana había ido todos los días y había pedido el café más pequeño y más barato. Se lo llevaba al fondo del local, a una especie de pequeño reservado con paredes rojas. Aquel rincón era oscuro y lóbrego, con mesas inestables y siempre algo pegajosas. Todo el mundo lo evitaba y justo por eso le gustaba a Stevie. Ahora se había convertido en su nuevo despacho, donde desarrollaba su trabajo más importante. Si hubiera intentado hacerlo en casa, sus padres podrían entrar e interrumpirla. Allí estaba en un lugar público, pero lo cierto es que a nadie le importaba lo que hacía y ni siquiera se fijaba en ella.
Se puso los auriculares, aunque no para escuchar música; necesitaba un poco de silencio. Colocó la mochila encima de la mesa con la cremallera hacia ella y la abrió. Primero sacó unos guantes de nitrilo. Los había comprado el día que volvió. Llegados a aquel punto probablemente se trataba de una precaución innecesaria, pero tampoco venía mal. Se los puso. Era una sensación muy gratificante. Con las dos manos, buscó en el fondo de la mochila y sacó una pequeña lata de té abollada.
Aquella lata era demasiado valiosa como para dejarla en casa. Cuando se encuentra algo de valor histórico, debe llevarse siempre encima. Permanecía con Stevie allá donde fuera, encerrada en la taquilla durante el día y escondida en su mochila por la noche. Donde nadie pudiera verla. De vez en cuando alargaba el brazo para palpar el bulto de la mochila y asegurarse de que estaba a salvo.
Era una lata roja y cuadrada, con varias abolladuras y óxido en el borde. Ponía BOLSAS DE TÉ INGLÉS TRADICIONAL. Abrió la tapa. A veces se atascaba un poco, así que había que manipularla con cuidado. De su interior sacó los restos de una pluma blanca, un pequeño retal de tela con abalorios bordados, un pintalabios dorado que ya había perdido su brillo con restos petrificados de carmín rojo, un diminuto pastillero esmaltado en forma de zapato, unas hojas de papel, fotografías en blanco y negro y el borrador de un poema inconcluso.
Aquellos humildes objetos eran las primeras pruebas tangibles del Caso Vermont desde hacía más de ochenta años. Y el momento en que Stevie las descubrió fue el momento en que sus sueños sobre Ellingham se hicieron pedazos.
Ellingham. Su antiguo colegio. Ellingham, el lugar al que había soñado asistir. El lugar donde había logrado estudiar durante un breve espacio de tiempo. Ellingham, el lugar que ya era pasado.
En Pittsburgh nadie terminaba de entender qué le había pasado a Stevie en Ellingham. Lo único que sabían era que se había ido para asistir a un famoso colegio, que aquel chico de YouTube había muerto allí en un accidente y que Stevie había regresado semanas después.
Era cierto que la muerte de Hayes Major había significado el comienzo de la salida de Stevie. Sin embargo, la persona responsable de que los padres de Stevie Bell se la hubieran llevado de la Academia Ellingham a toda prisa se llamaba Germaine Batt, y lo había sido por pura casualidad.
Todos los alumnos de la Academia Ellingham poseían algo, algún talento especial, y el de Germaine Batt era informar. Antes de la muerte de Hayes tenía una página web modesta y con pocos seguidores. Pero la muerte es un buen negocio si sale en las noticias. «Si hay sangre, hay noticia», según dicen. (Stevie no estaba segura de quién lo decía. Lo decía la gente. Significaba que las historias sangrientas y macabras siempre ocupaban los primeros titulares, y por eso las noticias siempre eran malas. A la gente no le importa lo que va bien. Noticia es igual a mala).
La pieza que dio la clave a Stevie entró en juego el día después de que se enfrentara a Element Walker sobre la autoría de la serie El final de todo. Sabía que Ellie se había llevado el ordenador de Hayes y lo había escondido debajo de la bañera en Minerva. Stevie también sabía que Hayes no podía ser la persona que había utilizado el pase para sacar el hielo seco que acabaría con su vida. Además, Hayes no había escrito la serie que lo había hecho famoso, de la que podían llegar a rodar una película. Había sido Ellie.
Eso era lo que Stevie estaba intentando contarles a todos la noche en cuestión. Habían interrogado a Ellie, primero en Minerva y luego en la Casa Grande. Y Ellie se había esfumado de un cuarto cerrado con llave. Así, por las buenas. Chas. Había huido por las paredes del despacho de Albert Ellingham a través de un pasadizo oculto y desde allí… al exterior. Lejos. A cualquier sitio.
La academia no dio a conocer la información. Oficialmente, Ellie no era culpable de nada. Era una alumna que había huido de un internado. Pero los padres de Stevie tenían una alerta de Google que los avisaba de todo lo relativo a Ellingham desde la muerte de Hayes, y así fue como leyeron en El informe Batt que Stevie había estado investigando la muerte de Hayes y que ahora una asesina en potencia andaba suelta. Dos horas después de aparecer la historia de Germaine, sonó el teléfono de Stevie; diez horas después de la llamada, el coche de los padres de Stevie recorrió entre rugidos el camino de entrada a Ellingham, a pesar de la prohibición de que circularan por el recinto vehículos ajenos a la academia. La noche había sido un puro llanto; Stevie se pasó llorando todo el camino hasta Pittsburgh, en silencio pero sin cesar, con la mirada puesta al otro lado del cristal de la ventanilla hasta que se quedó dormida. El lunes siguiente ya estaba de vuelta en su antiguo instituto, incluida a toda prisa en una de las clases.
El truco era no pensar demasiado en Ellingham; en los edificios, en el olor del aire, la libertad, la aventura, la gente…
Sobre todo en la gente.
Podía enviar mensajes a sus amigos Nate y Janelle. Principalmente a Janelle, quien le mandaba docenas de mensajes al día para preguntarle cómo estaba. Stevie solo podía contestar a uno de cada tres o cuatro que recibía, porque responder significaba pensar en lo mucho que echaba de menos ver a Janelle en el pasillo, en la sala común, en la mesa. En lo mucho que echaba de menos saber que su amiga dormía al otro lado de la pared; Janelle, que olía a limones o a azahar, que se recogía el pelo con uno de sus muchos turbantes multicolores para mantenerlo a salvo mientras trabajaba con material industrial. Janelle era creadora, constructora de pequeños aparatos robóticos o de otro tipo, y ahora estaba preparando una máquina de Rube Goldberg para la competición Sendel Waxman. Sus mensajes indicaban que pasaba mucho más tiempo en la caseta de mantenimiento desde la marcha de Stevie y que su relación con Vi Harper-Tomo iba cada vez más en serio. Janelle tenía una vida plena y quería que Stevie formara parte de ella, y Stevie se sentía fría y lejana y que nada tenía sentido en aquella ciudad, en el centro comercial con el metro y la tienda de tabaco y cervezas, en el Funky Munkee.
Pero tenía la lata, y mientras tuviera aquella lata en su poder, tendría el Caso Vermont en sus manos.
La había encontrado en el cuarto de Ellie poco después de su desaparición. Le había puesto fecha utilizando imágenes de internet. Databa de algún momento entre 1925 y 1940, cuando aquel té era muy popular y uno de los más vendidos. La pluma medía unos diez centímetros y parecía haber estado cosida a alguna prenda. El trozo de tela tenía cinco centímetros de ancho y era de un azul muy vivo, con abalorios plateados, azules y negros y los bordes deshilachados. Otro resto de alguna prenda. El pintalabios mostraba las palabras A PRUEBA DE BESOS en un lateral. Estaba usado, pero no gastado del todo. El pastillero era lo único que parecía poder tener algún valor. No mediría más de cinco centímetros. Estaba vacío.
Stevie catalogó estos cuatro objetos como un solo grupo. Eran de uso personal, tenían que ver con ropa o complementos. La pluma y el retal de tela no servían para nada, así que el motivo de que los hubieran guardado era un misterio. El pastillero y el pintalabios podrían haber tenido algún valor. Lo más probable era que hubieran pertenecido a una mujer. Eran íntimos. Significaban algo para quien los hubiera guardado en aquella lata.
Probablemente, los otros objetos fueran mucho más relevantes. Eran una serie de fotografías de dos personas posando como Bonnie y Clyde. Stevie las miró hasta que su visión se volvió borrosa. La chica tenía el pelo negro y corto, a la moda de los años veinte. Stevie había buscado en Google imágenes de Lord Byron, el poeta, y vio que sí guardaba parecido con el chico de las fotos. Habían escrito un poema sobre sí mismos. Pero ¿quiénes eran? El problema era que en internet no había registros de todos los nombres de los primeros estudiantes de Ellingham. Sus nombres no importaban; no eran parte del caso. Por tanto, no aparecían en ningún sitio. Stevie había hecho búsquedas en internet, había leído los hilos de todos los foros que visitaba sobre el caso. En el momento de los crímenes o durante los años siguientes, unos cuantos alumnos se habían decidido a escribir comunicados o hablar con la prensa. La que más aparecía era una tal Gertrude van Coevorden, una joven de la alta sociedad de Nueva York que afirmaba ser la mejor amiga de Dottie Epstein. Después de los secuestros, se pasó varias semanas concediendo entrevistas hecha un mar de lágrimas. Ninguna de ellas la ayudó a identificar a las personas que aparecían en las fotos.
Luego estaba el poema. No era de calidad. Ni siquiera estaba terminado.
La balada de Frankie y Edward
2 de abril, 1936
Frankie y Edward tenían el oro
Frankie y Edward tenían la plata
Pero ambos entendieron cómo era la partida
Y ambos quisieron que la verdad fuera contada
Frankie y Edward no se arrodillaron ante rey alguno
Vivieron para el arte y el amor
Destronaron al hombre que gobernaba la tierra
Se llevaron
El rey era un bromista que vivía en una montaña
Y quería dominar la partida
Así que Frankie y Edward jugaron una mano
Y las cosas fueron para siempre distintas
Stevie no entendía mucho de poesía, pero sí de crímenes reales. Bonnie Parker, la famosa malhechora de la década de 1930 a la que imitaba Frankie al posar para aquellas fotos, también escribió poemas, entre ellos uno titulado «Historia de Sal la Suicida», que hablaba de una mujer enamorada de un criminal. Parecía como si lo hubiera tomado como modelo para el suyo.
También había varias cosas en el poema que parecían hacer referencia a Albert Ellingham: la mención a los juegos, el rey que era un bromista y vivía en una montaña… Y en el poema, Frankie y Edward hacían algo, pero el poema no decía qué.
Solo fue capaz de encontrar una cosa que pudiera explicar algo sobre Frankie y Edward. Stevie había leído muchas veces las entrevistas que mantuvo la policía con los distintos sospechosos; estaban recogidas en un ebook que se había descargado en el teléfono. Había marcado un fragmento en el que Leonard Holmes Nair, el famoso pintor que se encontraba pasando unos días con los Ellingham cuando se produjeron los secuestros, describía a los alumnos:
LHN: Los ves a todos andando por ahí. Ya sabes, Albert fundó esta academia y dijo que iba a llenarla de niños prodigio, sin embargo la mitad de los alumnos son los hijos de sus amigos, y no los más aventajados. Probablemente la otra mitad sí lo sea. Para hacer justicia, había otro u otros dos que también mostraron bastante ingenio. Un chico y una chica, ya no me acuerdo de sus nombres. Parecían una pareja. La chica tenía el pelo como un cuervo y el chico se parecía un poco a Byron. Les interesaba la poesía. Tenían el brillo de la inteligencia en la mirada. La chica me preguntó por Dorothy Parker, lo cual me tomé como un dato esperanzador. Soy amigo de Dorothy.
Stevie no tenía ninguna duda de que aquellos dos alumnos descritos por Leonard Holmes Nair eran los mismos que aparecían en las fotos.
En cualquier caso, la pista crucial estaba en las fotografías; mejor dicho, entre ellas.
Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre: ¿Dónde estás?
Stevie suspiró.
De camino a casa.
Date prisa, contestó su madre.
Solo eran las cuatro. En Ellingham, Stevie era dueña de su tiempo. Cuándo comía, qué comía, cuándo y dónde estudiaba, qué hacía entre clase y clase…, todo dependía exclusivamente de ella. Nadie la vigilaba. Ahora había vuelto a los dominios de su familia.
Apuró el café y con cuidado volvió a meter los objetos en la lata. Con los auriculares puestos de nuevo, comenzó a recorrer el resto del camino a casa. Halloween ya estaba a la vuelta de la esquina y todos los negocios y casas mostraban una calabaza o un cartel relativo al otoño. El aire aún conservaba restos de la calidez de finales de verano antes de que el frío se presentara por sorpresa y matara todo lo que se elevara por encima del suelo.
El invierno en Pittsburgh iba a ser insoportable.
Sonó el teléfono. Las únicas llamadas que recibía eran de sus padres o de Janelle. Se sorprendió al ver aparecer el número de Nate. Él no era muy de llamar por teléfono.
–Déjame adivinarlo –dijo Stevie al descolgar–. Estás escribiendo.
Nate Fisher era escritor. O al menos se suponía que iba a serlo.
Cuando tenía catorce años había escrito un libro titulado Crónicas a la luz de la luna. Había empezado como un hobby. Luego, cuando comenzó a publicarlo por capítulos en internet, fue haciéndose cada vez más popular hasta conseguir tener una legión de seguidores y Nate terminó siendo un autor con una obra publicada. Incluso hizo una gira promocional y salió en varios programas matutinos. Había llegado a Ellingham avalado por ese éxito. Stevie tenía la impresión de que le gustaba estar allí por algunos de los mismos motivos que a ella; estaba lejos de casa y la gente lo dejaba en paz. En casa, era el niño ese que escribía. No le gustaba la publicidad. Su ansiedad social convertía cada evento en una pesadilla. Ellingham era un santuario en las montañas donde podía estar con otras personas que también hacían cosas raras. El único problema era que se suponía que tenía que estar escribiendo la segunda parte del libro y este se resistía a ser escrito. La única motivación para existir de Nate era evitar escribir la segunda parte de Crónicas a la luz de la luna.
Por eso, concluyó Stevie, la había llamado.
–¿No va bien? –preguntó ella.
–No sabes qué vida llevo.
–¿Tan mala es?
–¿Los libros deben tener una parte central? –preguntó Nate.
–Creo que todo lo que ocurra hacia la mitad del libro probablemente sea la parte central –respondió Stevie.
–¿Y si solo hay un comienzo en el que cuento todo lo que pasó en el primer libro con una serie de recursos como pergaminos hallados y bardos borrachos en la taberna que cuentan la historia a algún viajero, y después hay como unas doscientas páginas de interrogantes y luego explico dónde está el dragón?
–¿Hay besos? –quiso saber Stevie.
–Te odio.
–¿No se te ocurre nada?
–Digamos que tengo que hacer que Rayo de Luna luche contra algo y el único rival que se me ocurre es el Norbe Palpitante. Es como una pared que tiembla. Lo mejor que se me ha ocurrido esta semana es una pared que tiembla y se llama el Norbe Palpitante. Necesito que vengas y me mates.
–Ojalá pudiera –repuso Stevie a la vez que pulsaba el botón del semáforo para cruzar–. Me encantaría conocer a un Norbe Palpitante.
–¿Qué tal por ahí? –preguntó Nate.
–Sin novedad. Mis padres siguen siendo mis padres. El instituto sigue siendo el instituto. Nunca me había dado cuenta de cómo apesta a cafetería y a agua de fregar. En Ellingham… todo huele a madera.
Al traer aquel recuerdo a la memoria, Stevie notó que la atravesaba una punzada de dolor. Como un puñetazo en la boca del estómago.
–Bueno, ¿y qué tal todo el mundo? –se apresuró a preguntar.
–Pues… Janelle es todo enamoramiento y herramientas eléctricas. Y David supongo que…
Y David, suponía que. Nate hizo una pausa lo suficientemente larga como para que Stevie se diera cuenta de que había algo. Solo Janelle sabía buena parte de lo que había pasado: que había algo entre Stevie y David Eastman. David era un niño rico y cargante, desaliñado y difícil. Fuese cual fuese su talento –y por lo visto poseía un talento considerable para la programación informática– lo mantenía oculto a la academia y a sus compañeros. Sus aficiones eran los videojuegos, faltar a clase, no hablar sobre su pasado…
Y Stevie.
Janelle sabía que Stevie y David se habían enrollado muchas veces. Lo más probable era que Nate también se lo imaginara; no le interesaban los detalles, aunque seguro que era evidente. Sin embargo, había algo que ni Janelle ni Nate sabían de David. Algo que Stevie guardaba en secreto. Algo que no podía contarse.
–David… ¿qué? –preguntó y procuró no mostrar demasiado interés.
–Nada. Bueno, creo que tengo que colgar ya…
Stevie sospechó que Nate no iba a colgar porque fuera a ponerse a escribir; iba a colgar porque probablemente aquella era la conversación telefónica más larga que había mantenido en su vida, al menos de manera voluntaria.
–Mis padres tienen un cartel colgado en el cuarto de baño que creo que lo resume todo –dijo Stevie–. Dice: «Cree en ti mismo». ¿Te has planteado creer en ti mismo? Puedo mandarte la cita sobrescrita en la fotografía de una puesta de sol. ¿Ayudaría en algo?
–Adiós –repuso Nate–. Eres lo peor.
Stevie sonrió y se guardó el teléfono en el bolsillo. Siempre dolía, pero ahora un poco menos. Irguió la cabeza y avanzó con paso firme y decidido. Había leído en algún sitio que la manera de andar puede influir en tu estado de ánimo, a adoptar la forma de aquello que quieres ser. Los agentes del FBI caminaban con decisión. Los detectives llevaban la cabeza bien alta y los ojos atentos a todos los detalles. Se asió con fuerza a las asas de la mochila para obligarse a adoptar una postura más erguida. No iba a derrumbarse. Aceleró el paso y recorrió el camino de hormigón resquebrajado que conducía a la puerta de su casa casi dando brincos y volviéndose, como siempre, para no mirar el letrero descolorido que decía KING AL SENADO y que seguía en el jardín un año después de celebrarse las elecciones.
–Hola –saludó quitándose el abrigo al tiempo que se dejaba los auriculares colgados sobre el cuello–. Decidí volver andando…
Parecía que tenían visita.
2
HAY RELATOS EN QUE EL DIABLO SE LE APARECE A ALGUIEN; UN RECIÉN llegado imprevisto con voz cautivadora. Se supone que el diablo no debe mostrarse en vida. Se supone que no anda por los salones de Pittsburgh los atardeceres de otoño, sentado en el sofá verde comprado en Muebles en Oferta Martin, en una sala magnéticamente orientada hacia el televisor. Sin embargo, allí estaba.
Edward King tenía algo más de cincuenta años, aunque aparentaba menos. Tenía el pelo oscuro con ondas que procuraba peinar aplastadas. Llevaba un traje gris de corte impecable, uno de esos trajes que llaman la atención porque no tienen brillos ni hacen arrugas. Su rostro terso era una máscara de afabilidad, su sonrisa un mohín simpático de ¿quién, yo? Estaba cómodamente sentado en el sofá, relajado y con las piernas cruzadas, como si pasara allí todas las tardes. Los padres de Stevie estaban sentados en los sillones reclinables que hacían juego con el sofá, uno a cada lado, con expresión atenta y los ojos muy abiertos y, sinceramente, perplejos.
–Hola, Stevie –la saludó.
Esta se quedó inmóvil en el umbral, presa de una parálisis que le atenazaba los miembros.
Edward King era el hombre más odioso de América.
Bueno, sobre esa cuestión había distintas teorías. Pero Edward King era un hombre poderoso. Era senador por Pennsylvania y radicado allí, en las afueras de Pittsburgh. Aquel era el hombre que quería mantener a los «forasteros» y «elementos peligrosos» lejos de América, con lo cual se refería básicamente a quienes no eran blancos ni ricos. Para Edward King, los buenos eran los ricos. En su mundo no había cambio climático: la tierra existía para producir más dólares que hicieran la vida más reconfortante. Aquel era el hombre que quería ser presidente.
–Stevie –dijo su padre en un tono de ligera advertencia. Sabía lo que significaba aquel tono de voz: sabemos qué piensas de este hombre, pero es senador y nuestro héroe particular, y si crees que vas a salir de aquí hecha una furia o soltar un sermón sobre política, estás muy equivocada.
Stevie sintió aquel conocido tirano opresor en el pecho y el ritmo irregular de sus pulsaciones que marcaban el comienzo de una crisis de ansiedad. Se aferró al marco de la puerta como a un salvavidas. Sus padres no sabían que no era la primera vez que se encontraba tan cerca de Edward King.
–No se preocupen –repuso el hombre. Era demasiado inteligente como para mostrar una sonrisa amplia; solo esbozó un mínimo atisbo–. Ya sé que quizá Stevie no sea una de mis admiradoras más incondicionales. Podemos tener distintas opiniones. Eso es lo que hace grande a América. Dignificar nuestras diferencias.
Oh, no. No, no, no. Le había lanzado el balón. Quería jugar.
Vale, pues jugaría.
Si era capaz de respirar. Respira, Stevie. Respira. Una inhalación de aire y pondría todo el sistema en movimiento. Pero su diafragma se negaba a funcionar.
–Stevie –repitió su padre, aunque en un tono menos severo–, pasa y siéntate.
El suelo se elevó un poco para recibirla. «Hola», le dijo el suelo, «ven a mí. Hunde la cabeza en mi seno y quédate quieta».
–No se molesten –dijo Edward King–. Stevie, como te sientas más cómoda. Solo he venido para hablar contigo, para saber cómo van las cosas después de lo sucedido en Ellingham.
Otro movimiento en la partida de ajedrez. Ahora que había dicho que podía quedarse de pie, quizá la mejor jugada sería sentarse. O quizá estaría cediendo a lo que él quería. Demasiados datos a la vez. La luz dorada del atardecer se debilitaba deprisa y proyectaba sombras sobre la moqueta. ¿O era cosa de su vista? El suelo era verdaderamente tentador…
¡STEVIE!, gritó en su interior. TIENES. QUE. VOLVER. A. HABITAR. TU. CUERPO.
–Quiero felicitarte por el extraordinario trabajo que hiciste en Ellingham –continuó el senador–. Tus dotes de investigación son verdaderamente excepcionales.
Sus padres la miraron como si esperasen que se pusiera a bailar o sacara unas marionetas. Pero su voz y su cuerpo seguían negándose a entrar en acción.
Muy bien, se dijo. Un punto para mí por no acabar en el suelo. Pero tienes que moverte. Sabes moverte. Sabes hablar. HAZ ALGO.
–Lo siento –dijo su madre.
–No hay por qué. –Edward King abrió los brazos en un gesto de magnanimidad, como si estuviera en su casa–. Lo cierto, Stevie, aunque quizá no te guste oírlo, es que me recuerdas un poco a mí mismo cuando era joven. Me mantenía fiel a mis principios. Aunque no siempre fueran del gusto de los que tenía a mi alrededor. Tienes coraje. Lo que he venido a preguntar, de lo que quería hablar, es esto… y les ruego que escuchen lo que tengo que decirles. He venido a pedirles que Stevie vuelva a Ellingham.
El suelo podía haberse abierto de par en par para mostrar una ciudad cubierta de niebla.
–¿Có… cómo ha dicho? –preguntó la madre de Stevie.
–Lo sé, lo sé –respondió el senador como pidiendo disculpas–. Yo también soy padre de un alumno de la academia. Por favor. Dejen que les explique. Tengo algo que enseñarles.
Alcanzó un elegante maletín de piel que tenía apoyado en la pierna y sacó varias carpetas satinadas.
–Echen un vistazo a esto –dijo entregando una a cada uno. Le ofreció otra a Stevie, pero enseguida volvió a dejarla sobre sus rodillas cuando ella dejó muy claro que no pensaba hacer ademán de aceptarla.
–¿Seguridad? –preguntó su padre examinando el contenido de la carpeta.
–La mejor empresa del país. Mejor que el servicio secreto, porque es privada. Es la empresa que trabaja para mí. Y es la que he contratado para blindar Ellingham. Siempre pensé que deberían tener un mejor sistema de seguridad, y, después de los últimos acontecimientos, logré convencer a la directiva de que me permitiera instalar uno nuevo.
Sus padres seguían revisando las carpetas, estupefactos.
–Lo he hecho –continuó– porque la Academia Ellingham es un lugar muy especial. Cultivan el talento de cada individuo. Lo que han hecho por personas como Stevie y mi hijo… Creo firmemente en su cometido. Albert Ellingham fue un gran hombre, un auténtico innovador americano. Y los futuros innovadores americanos son los que ahora mismo están formándose en Ellingham. Se lo pido por favor. Creo que Stevie debería volver. Ahora el campus es más seguro.
–Pero esa chica… –empezó su madre–. Todo lo que ha pasado…
–Element –dijo Edward King moviendo la cabeza–. ¿Quieren saber mi opinión?
Sus padres siempre querían y, por primera vez, también Stevie.
–Creo que lo que ocurrió fue un accidente. Creo que a esos dos alumnos se les fue el asunto de las manos y Hayes murió. Creo que su hija lo resolvió. Y creo que la chica sintió pánico y huyó. Ya la encontrarán.
–La academia debería haber tenido más cuidado –dijo el padre de Stevie.
–En eso no estoy de acuerdo –respondió Edward King en el tono agradable que empleaba en los debates. Se recostó en el sofá–. Yo no culpo a la academia. Creo firmemente en la responsabilidad personal. La academia guardaba ese material bajo llave. Ya sabe, esos chicos tiene edad suficiente para saber que no deben entrar por la fuerza en un almacén cerrado con llave para robar productos químicos. Responsabilidad personal.
Era uno de los temas centrales de Edward King: EL REGRESO A LA RESPONSABILIDAD. En lo concerniente a él, no significaba nada, pero a la gente le gustaba el eslogan. Vio que aquel tono familiar había desarmado a sus padres.
–Mi propio hijo… cumplirá dieciocho años en diciembre, el 7. Casi no me lo creo ni yo. Pero ya es un adulto. No fue que la academia no tuviera cuidado. Pero si le hubiera pasado a él… Dios no lo quiera, por supuesto… Dios no quiera que les pase nada a él ni a Stevie. ¿Si le hubiera pasado a él? Seguiría diciendo lo mismo.
Las palabras fluían de su boca como miel venenosa; dulces, perfectas y totalmente fuera de lugar. Todo fuera de lugar y totalmente confuso. Había que reiniciar la realidad.
El hombre dejó que asimilaran su propuesta y Stevie vio que estaba dando resultado. Se dio cuenta de que se abría una posibilidad ante sus ojos.
–He venido a ofrecerme para llevar a Stevie –continuó tras una pausa–. Fíjense si me interesa que vuelva. Tengo ahí fuera mi monovolumen, donde caben un montón de maletas, y un avión en el aeropuerto. Un vuelo privado. Es lo mejor que puedo ofrecerles.
¿Qué puedes hacer cuando el diablo se presenta en el salón de tu casa y te ofrece todo lo que deseas?
–¿Por qué? –preguntó Stevie con voz pastosa. Eran las primeras palabras que pronunciaba.
–Porque es lo correcto –respondió Edward King.
Era la primera mentira flagrante que contaba en aquel salón y la más reveladora. También una mentira que sonó limpia y atractiva a oídos de sus padres, que creían, que realmente creían, que Edward King era el adalid de una especie de verdad gloriosa y genuinamente americana que podía comprarse, tener en la mano y poseer. Edward King había ido a hacer Lo Correcto e iba a convertirlo en realidad en su providencial jet privado.
–Y es, por supuesto, una muestra de agradecimiento a dos personas que han trabajado tanto por mí –añadió, dirigiéndose a sus padres–. Ustedes llevan mi oficina aquí. Estoy en deuda con ustedes. Así que…
Se volvió hacia Stevie.
–¿… qué dices? –preguntó.
14 de abril, 1936, 2:00 a. m.
CUANDO TENÍA OCHO AÑOS, EL PADRE DE FRANCIS CRANE LA LLEVÓ A visitar uno de los molinos de su propiedad que habían quedado destruidos a causa de una explosión. Recorrieron lo que permanecía en pie del edificio, cuyo techo había desaparecido y dejaba ver el cielo. Las paredes mostraban las huellas del fuego. Muchas máquinas se habían quemado y en parte fundido; había piezas colgando de los cables. Las palabras HARINAS CRANE apenas se veían en la pared.
–Todo esto –dijo su padre– a causa de la harina, Francis. Tan solo de la harina.
Fue entonces cuando Francis se enteró de las propiedades combustibles de la harina. La sustancia de uso más común en las casas y, en apariencia, la más inofensiva podía abrir una enorme brecha en una pared. Cuánta energía contenía algo tan benigno.
Aquella experiencia cambió la vida de Francis. Era lo más asombroso que había visto jamás. Se enamoró de las explosiones, del fuego, de las abrasiones y de los estruendos. Saboreaba el peligro con la punta de la lengua. Fue entonces cuando Francis emprendió el viaje hacia la otra cara de la vida: las ruinas destrozadas, los escenarios en llamas, las puertas traseras, las dependencias del servicio. Descendió cada vez más hacia donde fuera preciso para sentir aquella chispa. Se permitía placeres inofensivos: pequeñas hogueras en las papeleras, robar el sombrero de Edie Anderson y enviarlo al Valhalla con una cerilla en el lago de Central Park, quizá pasarse un poco de la raya en una ocasión con una caja de petardos. Todo el mundo sabía que se marcharía de una fiesta o saldría de casa a escondidas para meterse en un taxi cada vez que oía las sirenas de los bomberos. Se quedaba sentada al raso toda la noche, contemplando cómo las llamas lamían el cielo. Y ahora estaba metiéndose debajo de la Academia Ellingham e iba contando sus pasos.
Cien, ciento uno, ciento dos…
Caminaba con el brazo derecho extendido hacia delante y la vela encendida en la mano. Estaba consumiéndose muy deprisa, derramando restos de cera sobre el puño y acercando cada vez más la llama a su piel. Llevaba el brazo izquierdo hacia atrás, a modo de timón, palpando la pared con cuidado para ayudarla a orientarse. El túnel era tan estrecho que si desviaba su dirección dos o tres centímetros rozaría las paredes con los brazos. No suponía un problema en la parte del túnel más cercana a la entrada, hecha de ladrillo liso. Pero a medida que avanzaba hacia las profundidades, los albañiles se habían rendido y habían aprovechado trozos de roca para las paredes; fragmentos irregulares y en ocasiones puntiagudos que probablemente fueran producto de la demolición de la propia roca.
Cualquiera podía quedarse atascado allí abajo.
Ciento cincuenta, ciento cincuenta y uno…
Si pasaba algo a aquella profundidad… –si se quedaba atascada, si el túnel se derrumbaba y la enterraba en la roca–, aquel riesgo la excitaba tremendamente.
Ciento sesenta.
Se detuvo y tendió la mano izquierda hacia delante para palpar la pared hasta encontrar el espacio vacío que estaba buscando; era allí donde el túnel se bifurcaba. Viró hacia el túnel de la izquierda, volvió a empezar la cuenta de los pasos desde cero y siguió avanzando. Aquel tramo era más largo que el anterior. Por fin, notó que el espacio se hacía más amplio. Apagó la vela y avanzó a tientas a pasitos cortos hasta que palpó los travesaños de una escalera de mano. Un instante después, descorrió un pestillo y emergió al pie de una estatua, casi oculta entre unos árboles en el extremo más apartado del campus. Inspiró una profunda bocanada de aire frío, cargado de la humedad de la niebla.
Era la parte que más le gustaba: literalmente, salir reptando hacia el césped en medio de la oscuridad, como una criatura nocturna recién nacida. Su vista se había acostumbrado al vacío del túnel y ahora la noche le parecía viva y radiante. No le hizo falta encender la vela para encontrar entre los árboles el sendero que conducía a Apolo. Recogió una piedrecita del suelo y apuntó con cuidado a una de las ventanas del piso superior.
Poco después, oyó abrirse la ventana. Una cuerda con nudos culebreó hacia el suelo. Primero vio los pies de Eddie. Se había tatuado estrellas negras en las plantas de los pies. Vestía únicamente el pantalón de un pijama azul de seda; no hacía concesiones al frío. Saltó con estilo cuando se hallaba a un metro del suelo y se apartó el pelo rubio de la cara con un movimiento enérgico de cabeza. Apolo era un edificio grande que en principio estaba destinado a aulas, pero en aquel momento acogía a cuatro alumnos en el segundo piso. Eddie compartía aquella ala del edificio con una sola persona y podía haber salido por la puerta con toda tranquilidad, pero ¿dónde quedaba entonces la emoción?
La siguió hacia los árboles y una vez allí la apoyó sobre un tronco. Ella le rodeó la cara con las manos, lo besó con pasión y le acarició la espalda desnuda.
Edward Pierce Davenport era la primera y la única persona a la que Francis tenía algún respeto. Procedía de un ambiente acomodado, como ella; era de Boston y pertenecía a una familia de armadores. Edward había decidido que su misión en la vida era amargar la existencia a su familia, algo que siempre se le había dado extraordinariamente bien. Corrían rumores sobre criadas seducidas, paseos desnudo a mitad de cenas de gala, una bañera llena de champán. Lo habían expulsado de cuatro de los mejores colegios del país antes de que sus padres pidieran de rodillas a su amigo Albert que se llevara a Eddie a las montañas, donde al menos podría pasar varios minutos seguidos sin meterse en líos. O, al menos, que esos líos fueran en un entorno remoto. Con eso les bastaba.
Eddie y Francis se conocieron el día que llegaron durante la comida campestre que se sirvió en los jardines, donde comenzaron a ponerse ojitos entre bocados de pollo frío y sorbos de limonada. Él se fijó en el ejemplar de Historias policíacas reales que Francis llevaba en el bolso. Le recitó unos versos obscenos de un poema francés. No hizo falta más. De repente, Eddie se amansó, o eso parecía. A decir de todo el mundo, Francis había ejercido una buena influencia sobre él.
Eddie introdujo a Francis en la poesía, en el mundo turbulento y apasionado de los escritores románticos, en los vaivenes de la realidad de los modernistas y surrealistas. Le reveló su sueño: llevar una vida en la que poder seguir cada uno de sus impulsos. Enseñó a Francis las distintas cosas que había aprendido en su vida de romántico y Francis resultó ser una alumna muy aplicada.
Ella le habló de la fabricación de bombas y le leyó historias de Bonnie y Clyde, de John Dillinger, de Ma Barker. Eddie las abrazó encantado desde el primer momento. Eran poetas; poetas de la ametralladora que no aceptaban negociaciones, que recorrían la ruta que elegían, que conducían riéndose hacia la puesta de sol. Y así, en los jardines, en la biblioteca, en los rincones y en los sótanos, Francis y Eddie sellaron un vínculo indisoluble.
Durante aquel otoño y aquel frío invierno comenzaron a investigar el arte del crimen. En el momento oportuno, se llevarían uno de los coches de Ellingham, lo cargarían de dinamita y huirían. Ese momento llegaría pronto, en cuanto se fundiera la nieve de las montañas. Un día despejado, cuando nadie los viera, se irían hacia el oeste a atracar bancos. Francis volaría las cajas fuertes. Eddie escribiría su historia. Harían el amor en el suelo de casas donde estuvieran a salvo, en la propia carretera hasta que esta se acabara.
Francis se liberó del abrazo de Eddie para contarle qué estaba pasando –Dottie había desaparecido, la policía estaba a punto de llegar–, pero él se deslizó hacia el suelo y la arrastró con él. Su deseo de contarle las novedades quedó anulado por un deseo distinto. No había nada más hermoso en este mundo que Eddie tumbado en el suelo con el torso desnudo. No era un chico bueno; era un joven lascivo y salvaje, casi tan lascivo y tan salvaje como la propia Francis. Ella ya se había acostado con otros, pero eran torpes. Eddie sabía lo que hacía a la perfección. Jugaba con el ritmo. Sabía moverse con lentitud, una lentitud dolorosa. La hizo deslizarse hacia la hierba y le recorrió la espalda con la mano, centímetro a centímetro, hasta casi hacerla sentir que no podía soportarlo.
–Tengo que contarte una cosa –logró decirle entre jadeos–. Te va a gustar.
–Me gusta todo lo que me cuentas.
Se oyó un ruido cercano y ambos se quedaron inmóviles. Albert Ellingham andaba a paso ligero. Francis lo señaló en silencio e indicó que debían seguirlo. Se mantuvieron a una distancia prudencial y caminaron tras él en dirección al edificio del gimnasio, todavía en construcción.
La estancia donde había entrado Albert Ellingham era la destinada a la nueva piscina cubierta. Era un espacio amplio y abovedado, frío y abierto, alicatado con baldosas blancas y verde agua. La piscina aún no tenía agua; era solo un hueco vacío de hormigón liso. No había calefacción, así que la sala parecía un almacén de hielo. Francis tenía frío con el abrigo puesto; se imaginaba perfectamente cómo se sentiría Eddie. Pero eso era lo que tenía Eddie: jamás dejaba traslucir el dolor.
Junto al umbral había un gran remolque cargado de materiales de construcción. Como la única iluminación del recinto era una lámpara situada al otro extremo de la sala, Eddie y Francis pudieron esconderse tras él sin dificultad. El alto techo, la piscina vacía y las paredes alicatadas ofrecían una acústica perfecta; lo que les permitió oír cada una de las palabras, aunque no pudieran ver mucho desde el lugar donde se habían agazapado.
–¡Albert! –exclamó la señorita Nelson.
Francis oyó unos pasos rápidos, se asomó desde detrás del remolque y vio a dos figuras abrazándose. Se dio una palmada mentalmente en la frente. Por supuesto. Por eso la señorita Nelson siempre llevaba el pelo impecable. Por eso llevaba unos pequeños pendientes de diamantes, discretos pero muy por encima de sus posibilidades.
–Marion –dijo Albert Ellingham con voz ronca–. Ha ocurrido algo. Han secuestrado a Alice y a Iris.
Ahora el frío del exterior se vio correspondido con un frío interior, pero frío con una chispa, como el delirio encendido del cielo de Vermont antes de una de sus virulentas tormentas de nieve.
«Secuestro».
–Aquella carta –continuó el hombre–. Atentamente Perverso…
Francis sintió unas repentinas ganas de vomitar. A su lado, Eddie dejó escapar un casi inaudible silbido entre dientes.