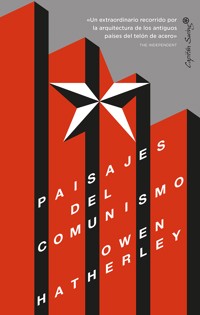
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
A lo largo del siglo XX, el comunismo tomó el poder en Europa del Este y rehizo la ciudad a su imagen y semejanza. Destruyendo la planificación urbana del pasado imperial, se propuso transformar la vida cotidiana; sus amplios bulevares, sus épicos rascacielos y sus vastas urbanizaciones fueron una declaración enfática de una idea no capitalista. Ahora, los regímenes que los construyeron están muertos y desaparecidos, pero de Varsovia a Berlín, de Moscú a la Kiev post-revolucionaria, los edificios, su legado más evidente, permanecen, poblados por personas cuyas vidas se dispersaron y pusieron en peligro con el colapso del comunismo y la introducción del capitalismo. 'Paisajes del Comunismo' es un viaje de descubrimiento histórico que nos sumerge en el mundo perdido de la arquitectura socialista. Owen Hatherley, un joven crítico urbano brillante e ingenioso, muestra cómo se ejercía el poder en estas sociedades rastreando los bruscos y repentinos zigzags del estilo arquitectónico oficial comunista: el rococó supersticioso y despótico del alto estalinismo, con sus monumentos conmemorativos patrioteros, sus palacios y sus castillos secretos para policías; la obsesión de Alemania Oriental por los paneles prefabricados de hormigón; y los sistemas de metro de Moscú y Praga, una espectacular reivindicación del espacio público que fue más allá de lo que cualquier vanguardia se atrevió a hacer. Es una historia íntima de la Europa comunista del siglo XX contada a través de sus edificios; es también un libro sobre el poder y lo que el poder hace en las ciudades. Sobre todo, 'Paisajes del Comunismo' es un revelador viaje de descubrimiento que nos sumerge en la vorágine de la arquitectura socialista. A lo largo de sus viajes por el antiguo imperio soviético, Hatherley se pregunta qué es lo que puede recuperarse de las ruinas del comunismo, si es que hay algo que pueda servir de base a nuestras ideas contemporáneas sobre la vida urbana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1074
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Seis años después de publicar Paisajes del comunismo, no hay mucho en él que quisiera cambiar. Conseguí encajar tantas cosas como me fue posible y cualquier versión más extensa se habría vuelto un tedio para el lector. Muchas cosas han cambiado desde entonces, incluso en mi propia vida (tal vez valga la pena decepcionar a los lectores contándoles que Pyzik y yo dejamos de ser pareja a finales de 2015, aunque seguimos siendo buenos amigos). Sin embargo, sí hay en el libro algunas ausencias geográficas notables. Algunas de ellas se encuentran en la esfera comunista asiática, a la que tan solo le dedico una leve ojeada al final del libro, si bien hay otra ausencia mucho más flagrante, y es, precisamente, la que le resultará más obvia al lector hispanoparlante. Me refiero a la mención, con la excepción de un breve encuentro con el pabellón de Venezuela en la Expo de Shanghái, de los paisajes del comunismo del mundo hispanoparlante.
Cuba, con diferencia el más persistente y duradero y, en ese sentido, el más exitoso de todos los Estados marxista-leninistas, aparece mencionada brevemente en el libro, si bien no la visitamos. Con la excepción de mi viaje a China de 2010, que procura la conclusión del libro, la mayoría de los viajes descritos fueron fáciles y baratos; aproximadamente la mitad de ellos los hicimos en tren o autobús desde Varsovia, o bien con alguna compañía de vuelos baratos desde Londres. Es evidente que esa opción no es viable en el caso de Cuba, y el presupuesto del cual disponía para escribir el libro era ajustado. Y, sin embargo, esos paisajes existen. El bloqueo que ha ahogado Cuba durante tantas décadas ha supuesto sin duda que el país no se embarcara nunca en proyectos de construcción comparables a los de Europa del Este, la Unión Soviética o China, pero cuenta, no obstante, con sus viviendas de paneles prefabricados de hormigón, con sus espacios memoriales dedicados a la Revolución, con sus centros históricos, que parecen haberse conservado milagrosamente (en este caso, con coches a tono, en lugar de con algunos BMW aparcados ante reconstrucciones de vías del siglo xviii) y cuenta con sus experimentos en arquitectura social, entre los que destacan las escuelas de arte orgánicas y abovedadas construidas durante la primera década posterior a la revolución.
Esta ausencia va más allá de Cuba. El experimento breve y seductor, abruptamente interrumpido, en comunismo democrático en el cual se embarcó Chile a principios de la década de 1970 contó con su propio programa arquitectónico, que dejó tras de sí algunas viviendas y edificios públicos, al estilo de los condensadores sociales de inspiración soviética, que no he tenido la oportunidad de ver directamente. Están los experimentos en arquitectura socialista llevados a cabo en México, los cuales, si bien nunca fueron comunistas, sí que fueron en su momento revolucionarios y socialistas, y luego están las preguntas abiertas para las que no tengo respuestas (¿qué construyeron los sandinistas mientras gobernaron en Nicaragua?, ¿tuvieron la oportunidad de construir algo mientras resistían ante la Contra, armada por Estados Unidos?, ¿y qué pasa con la Granada de principios de la década de 1980 o la Jamaica de la de 1970?). Estas preguntas deben encontrar un modo de introducirse en la historia de cómo construyeron ciudades los socialistas revolucionarios y de cómo se desarrolló de formas diferentes el socialismo en una parte del mundo que carecía por completo de los legados de los Habsburgo, de Prusia o de los zares, que determinaron sobremanera el socialismo real en Europa. Es un proyecto para otro autor que espero poder leer algún día.
Sin embargo, el modo en que la Venezuela bolivariana aparece en el último capítulo, a través del filtro de su propaganda para una audiencia china y global, propone otras preguntas. No siento la necesidad de retractarme de un cierto apoyo implícito al chavismo en esta sección del libro. Su pabellón me pareció admirable, pero no tengo ningún conocimiento directo de la situación del país y, más allá de que cojo con pinzas cualquier cosa que provenga del Gobierno de Estados Unidos, no tengo ninguna opinión firme al respecto. No obstante, Venezuela ha formado parte durante mucho tiempo de una ola clara y cuasi socialista que recorrió gran parte de Latinoamérica a principios de este siglo, la cual, tras algunos contratiempos y golpes de Estado, parece estar resurgiendo con la victoria en las urnas de Gobiernos socialistas en Bolivia y Perú, así como de la asamblea constituyente de izquierda radical en Chile. En lo que respecta a la arquitectura, ha habido un cierto debate, por lo general, tan solo a través de fotografías, en torno al desarrollo, de abajo arriba, en Bolivia de un estilo constructivo claramente indígena, colorido y decorativo desde que Evo Morales ganó las elecciones por primera vez; y, de un modo más riguroso, en el libro Ciudades radicales, donde el crítico de arquitectura británico Justin McGuirk[1] explora la región en profundidad y no encuentra mucho que admirar en la arquitectura —o en la ausencia de ella— de la «marea rosa»; en particular, en los proyectos de vivienda social de la Brasil de Lula y Dilma. A McGuirk le pareció más interesante la «improvisación» clásica del edificio ocupado Torre David de Caracas, pasado por el filtro de las obras de Urban Think-Tank, o las casas incrementales, medio anarquistas y medio neoliberales, del arquitecto chileno Alejandro Aravena. Sin embargo, sigue pendiente la posibilidad de que estos países puedan desarrollar maneras de pensar la conjunción entre socialismo y ciudad en el siglo XXI de un modo muy diferente a lo que vi en Shanghái y Nankín.
Si bien no tengo los conocimientos necesarios para hablar sobre estas arquitecturas, sí que he pasado algún tiempo en España desde 2015 y, a pesar de que, a diferencia de mi amigo y paisano del sureste de Londres Dan Hancox, no he visitado nunca la localidad comunista andaluza de Marinaleda,[2] que aún perdura, tengo ciertos conocimientos de primera mano sobre las direcciones que tomaron tanto la arquitectura como la planificación urbana durante la República española, muy influida por el socialismo, en primer lugar, y durante la dictadura fascista y clerical de Franco, en segundo. La obra de los arquitectos del CIAM en Barcelona, entre las que se incluyen las viviendas modernas de la Casa Bloc o el ejemplar condensador social del Dispensario Central Antituberculoso, en el casco antiguo, establece un diálogo explícito con las casas comunitarias y los clubes de los trabajadores de Moscú de unos años antes, convirtiéndolos a la postre en parte de nuestra narración, a pesar de que el majestuoso bulevar moderno de la Gran Vía en Madrid, del periodo de entreguerras, no tenga mucho que ver con la calle Gorky salvo por la anchura, la altura y la profusión de ornamentos.
En cambio, me impresionó en mayor medida cómo la emergencia de una arquitectura moderna potente en una dictadura opresiva y reaccionaria en España, que perduró desde la década de 1940 a la de 1970, guarda algunos paralelismos con la historia de la emergencia de las escuelas de diseño, distintas entre sí, de los Estados bálticos, Ucrania o el Cáucaso del mismo periodo. Los paralelismos son mucho más evidentes de lo que cabría esperar; una confirmación arquitectónica de la teoría liberal de la herradura mucho más ostensible que la comparación, muy imprecisa, que a menudo se establece entre la arquitectura de Hitler y la de Stalin. La arquitectura franquista de la primera etapa fue extraordinariamente reaccionaria, como pone de manifiesto, por ejemplo, el hotel rascacielos neobarroco del Edificio España, de Julián Otamendi, en Madrid; un rechazo total a las ideas de la arquitectura moderna, que, por aquel entonces, estaban proscritas y se asociaban con el comunismo. Y, sin embargo, al contemplar el Edificio España y mirar después el Hotel Ucrania de Moscú o el Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia, la semejanza es mucho mayor que la que se podría establecer entre estos y un edificio alto constructivista como el Derzhprom en Járkov. Está esa adhesión deliberada a un kitsch adusto, está el perfil escalonado, con adornos que decoran la parte superior de cada nivel, y está la enormidad, pues cubre una manzana completa. Incluso fueron construidos en los mismos años, de 1948 a 1953.
Arquitectura del movimiento moderno republicano español
Podría ser Stalin o podría ser Franco
El escritor y comunicador Jonathan Meades propuso medio en serio en una ocasión que el hecho de que tanto Stalin como Franco murieran en sus camas, en lugar de colgados del gancho de un carnicero, incinerados en un búnker o fusilados en retransmisión televisiva en directo por Navidad, es señal de cómo un uso liberal de la arquitectura kitsch, decorativa y divertida es un elemento esencial para la longevidad de un dictador. No obstante, mucho antes de la muerte de Franco, esta arquitectura de la idiotez autoritaria había sido reemplazada de forma progresiva a finales de la década de 1950 por una verdadera arquitectura moderna de una creatividad, una astucia y una elegancia considerables. Se percibe en su máximo esplendor, como sucede en la URSS, en la periferia, sobre todo en Cataluña, donde el estilo moderno delicado, erudito y original de Josep Antoni Coderch produjo varios edificios urbanos maravillosos, comparables a los extraordinarios proyectos de relleno de los intersticios entre edificios de la Riga de las décadas de 1970 y 1980 descritos en este libro. Hay también brutalismo en Madrid, tan salvaje como el que puede encontrarse en Tiflis; en concreto, en las Torres Blancas, un edificio alto privado verdaderamente espectacular, diseñado por Francisco Javier Sáenz de Oiza en 1961.
Brutalismo orgánico: Torres Blancas
Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Significan la aparente semejanza de los paisajes del comunismo de la URSS de posguerra y el paisaje del fascismo en España, así como los cambios progresivos similares que experimentaron, que la tesis de que hubo un elemento distintivo y único en los edificios del mundo comunista es incorrecta? No del todo. Una diferencia es la sencilla respuesta a la siguiente pregunta: ¿para quién se construyeron estos edificios? Hay muy pocas viviendas sociales o edificios públicos que sean interesantes o imaginativos en la España posterior a 1955 y anterior a 1975. Lo social se dejó en manos de la Iglesia; la vivienda, en manos del mercado. Las grandes obras maestras de la época —y algunas lo son realmente— son en su mayoría bloques de apartamentos privados, bancos y bloques de oficinas corporativas. La diferencia crucial, no obstante, está en lo que sucedió a continuación. La arquitectura moderna española que llamó la atención del resto del mundo a partir de 1975, de arquitectos como Rafael Moneo, Enric Miralles y Benedetta Tagliabue o Ricardo Bofill, por nombrar los más célebres, floreció de verdad tras el fin del franquismo. Se extendió por todo el mundo, se convirtió en un orgullo dentro de la propia España, pasó a formar parte de su patrimonio, se trabajó en su conservación y fue imitada por las siguientes generaciones de arquitectos españoles. No provocaba vergüenza, y tildar de fascista la obra de Moneo habría sido recibido con gran desconcierto.
El proyecto moderno soviético, que en sus momentos de máximo esplendor fue igual de sofisticado y más ambicioso, cosa que espero haber sido capaz de transmitir en este libro, no tuvo la misma oportunidad de seguir desarrollándose. En ningún lugar, con la excepción de algunos rincones de Estonia y Lituania, se convirtió en la base de una nueva arquitectura posdictatorial. De hecho, fue ridiculizado, despreciado y considerado bazofia; la mayoría de sus construcciones fueron reemplazadas por un kitsch neoestalinista o por una arquitectura europea sin personalidad. Ni que decir tiene que arquitectos de la talla de Raine Karp, Abraham Miletski o George Chakhava no alcanzaron nunca la fama de Moneo o Bofill, y el fin del comunismo acabó con sus carreras como diseñadores de relieve. Una campaña de desprestigio influyente y con apoyo occidental convenció a la mayoría no disidente de que todo lo que había sucedido en sus vidas antes de 1991 era una vergüenza, y que tan solo una terapia de choque sería capaz de reiniciar sus sociedades; un enfoque que no se aplicó, desde luego, en España cuando se desmanteló el régimen fascista tras la muerte de Franco. Los logros de la arquitectura soviética, y algunos son en la misma medida logros, desastres y excentricidades, fueron redescubiertos y reclamados al final. Sucedió muchas décadas después, no porque hubiera una continuidad entre aquellos arquitectos y Gobiernos locales o nacionales y los actuales, sino, en gran medida, gracias al entusiasmo de fotógrafos extranjeros y blogueros locales. Desde luego, hay aquí una lección digna de ser aprendida.
[1]Justin McGuirk, Radical Cities: Across Latin America in Search of a New Architecture,Verso, 2014 [trad. cast.: Ciudades radicales. Un viaje a la nueva arquitectura latinoamericana, Turner, 2015, trad. de Eva Cruz].
[2]Dan Hancox, The Village Against the World, Verso, 2013 [trad. cast.: Marinaleda, la utopía de un pueblo, Deusto, 2013, trad. de Mar Vidal].
P a i s a j e s
d e l
c o m u n i s m o
Dla Agatki, z miłością
‘Socjalistyczna Stolica – Miastem Każdego Obywatela –
Robotnika, Chłopa I Pracującego Inteligenta!’
«Fue inapropiado construirlo,
como también lo sería demolerlo».
Deng Xiaoping,
sobre el mausoleo de Mao[3], [4]
[3]La versión en castellano de las citas corresponde a la traductora del presente libro (si bien se incluye en la nota correspondiente la referencia bibliográfica de la obra traducida, si la hubiere, para su consulta), salvo cuando se especifique lo contrario, en cuyo caso se indica la página donde puede encontrarse la cita en la obra traducida. (N. de la T.).
[4]Citado en Anders Åman, Architecture and Ideology in Eastern Europe during the Stalin Era, MIT Press, 1992, p. 204.
Introducción
El socialismo no es...
«Nuestra intención es contarte qué es el socialismo. Sin embargo, es necesario contarte primero lo que no es, y la opinión que teníamos al respecto en el pasado era muy diferente de la que tenemos hoy en día. Esto es, en definitiva, lo que no es el socialismo:
[…] Una sociedad donde diez personas viven en una habitación; un Estado que posee colonias; un Estado que manufactura aviones a reacción asombrosos y zapatos pésimos; un país aislado, un grupo de países subdesarrollados; un Estado que utiliza eslóganes nacionalistas; un Estado que existe en la actualidad; un Estado donde los mapas de las ciudades son secreto de Estado; un Estado donde la historia se pone al servicio de la política.
[…] Esa ha sido la primera parte. Ahora, escucha con atención, porque te voy a contar qué es el socialismo. Pues bien, el socialismo es, en realidad, algo maravilloso».
LESZEK KOŁAKOWSKI, What is Socialism? (1956)[5]
Comunistas de Hampshire
Durante varias décadas, mis abuelos fueron miembros del Partido Comunista de Gran Bretaña. No procederé a deleitaros con historias sobre sus hábitos extraños o sus delirios políticos, tampoco a criticar su decisión desde las elevadas alturas de la retrospección. No les voy a reprender con efecto retroactivo. Por el contrario, voy a describir el lugar donde vivieron y lo que este decía de ellos y sus creencias. Durante los últimos treinta años de sus vidas, aproximadamente, vivieron en una pequeña casa semiadosada de principios del siglo XX en Bishopstoke, una zona residencial no muy lejos de los talleres de reparación de locomotoras Eastleigh Railway Works, en la periferia de Southampton. Vista por fuera, la casa no tenía nada destacable, era lo que había en su interior lo que la hacía muy diferente del resto de las casas para empleados del ferrocarril. Una reproducción enmarcada de la catedral de Salisbury en la pared de la sala de estar, junto con varias pinturas de escenas rurales norteñas. A la vista, en una alacena pulida de madera y cristal, tomos en tapa dura de Bernard Shaw, Shelley, Dickens y la colección completa de Labour Monthly, las publicaciones del Partido Comunista de Gran Bretaña de 1845 a 1951, en un solo volumen. Los libros del resto de los estantes se dividían en literatura infantil, tratados de ornitología y libros sobre política —The Socialist Sixth of the World (La sexta parte del mundo es socialista), New China: Friend or Foe? (La nueva China. ¿Amiga o enemiga?), el crítico literario marxista y mártir de la guerra civil española Christopher Caudwell o el estalinista y biólogo J. B. S. Haldane—, los cuales parecían detenerse en 1956; no a causa de —al menos así lo creo yo— la represión de la Revolución húngara o el «discurso secreto» en el que Jruschov reveló (algunos de) los crímenes de Stalin, sino debido, más bien, a que aquel fue el año en que tuvieron su primer hijo, momento en que abandonaron el activismo político comunista.
Es probable que no prestaras atención a nada de aquello si ibas de visita, aunque sin duda te fijabas en la inmensa vidriera a un extremo de la sala, a través de la que se veía todo el jardín. Allí era donde mis abuelos solían sentarse a otear pájaros. El jardín en sí había pasado de ser una pequeña parcela en las afueras a convertirse en algo más salvaje. Un sendero con vegetación discurría por entre dos densos matorrales de plantas altas y deslumbrantes, entre las que se cruzaban otros senderos y un banco ocupaba un lugar inesperado. Al final del sendero, había un cobertizo al que nos desaconsejaban ir, por ser el rincón tranquilo del abuelo, lejos de los niños y su alboroto. Allí, las pilas de compost y las glicinias enredadas daban paso, de forma casi imperceptible, a un pasaje, estrecho y descuidado, y a un camposanto y una iglesia victoriana enorme de color gris pizarra, cuyo tañido de campanas podía oírse desde el interior de la sala de estar. Me temo que estas son las personas en las que pienso cuando pienso en comunistas y, durante la mayor parte de mi vida, este espacio completamente privado que ellos habían creado fue lo más vasto que, en mi experiencia, los comunistas habían hecho, creado o atendido.
Así pues, en los últimos años me he preguntado a menudo qué les habrían parecido a mis abuelos aquellos otros espacios creados por comunistas en los países donde gobernaron de manera ostensible, donde no eran un partido pequeño que representaba tan solo a una diminuta minoría, como sucedía en prácticamente todos sitios salvo el sur de Gales y el área central de Escocia (tan lejos de Southampton que bien podrían estar en el extranjero). Me he preguntado qué les habría parecido Šeškinė, a las afueras de Vilna, Lituania, donde grises torres prefabricadas con balcones voladizos en ángulos extraños van a dar a vastos espacios públicos, normalmente vacíos. ¿Les habría gustado? De haber vivido allí, ¿habrían intentado crear jardines en los espacios intermedios? ¿Les habrían impresionado la tecnología y las comodidades disponibles? Me he preguntado qué pensarían de la MDM, la pieza central de la Varsovia reconstruida, donde relieves gigantes de obreros hipermusculados decoran inmensos bloques neorrenacentistas. No había imágenes semejantes en sus libros ni en sus paredes, ¿se habrían identificado con ellas? ¿Les habrían hecho sentirse poderosos o, por el contrario, que el poder iba dirigido a intimidarlos y aplastarlos? ¿Qué les habría parecido el metro de Moscú, con sus vestíbulos cubiertos de un dorado opulento y abrumador? ¿Todo aquel despliegue de magnificencia les habría parecido algo que era mejor reservar para un país lejano que acababa de abandonar la época feudal o les habría gustado tener lo mismo en casa? Ellos no visitaron nunca los Estados europeos y asiáticos gobernados por comunistas, así que no sé las respuestas y nunca tuve la oportunidad de preguntarles. Es casi seguro que aquellos espacios les habrían parecido peor que una casa semiadosada a las afueras de Eastleigh, aunque ¿les habrían parecido al menos mejores que los lugares de los cuales procedían (los bajos fondos de Portsmouth o las zonas rurales de Northumbria, respectivamente)? No estoy seguro, pero de todos los lugares construidos por comunistas que he visto en los últimos años, solo se me ocurren unos pocos en los que estoy absolutamente convencido de que mis abuelos habrían encontrado algo satisfactorio: los cascos antiguos de Varsovia, Gdansk y San Petersburgo, meticulosamente reconstruidos tras la guerra. Sospecho que los hubieran preferido al estilo más austero con que se reconstruyeron Southampton o Portsmouth; si bien es posible que reflexionaran sobre el hecho de que no son más que réplicas de las ciudades en su estado prerrevolucionario y no visiones del futuro.
Durante los últimos cinco años, he ido visitando estos lugares. Al principio, no fue una elección. Empecé a visitarlos porque me había embarcado en una relación amorosa con una mujer que vivía en Varsovia, una ciudad arrasada durante la guerra, por lo que es una capital, probablemente más que cualquier otra en la Unión Europea, cuyo tejido constructivo es producto casi por completo de la era soviética. Exploramos la ciudad juntos y encontramos cosas que no nos esperábamos ninguno de los dos. Nos dimos cuenta de que desde allí era sencillo coger un tren que nos llevara a Berlín, Praga, Budapest, Vilna, Kiev, Moscú o a cualquier otro sitio a lo largo y ancho de esa región que en su día se denominó «campo socialista». Para alguien que ha crecido en el seno de una familia de marxistas comprometidos en el entorno surgido de la socialdemocracia occidental de posguerra y, más adelante, del capitalismo neoliberal triunfante y triunfalista, esa otra realidad resultaba ser una realidad paralela; una realidad en la que una versión de la ideología marginal que me rodeaba mientras crecía había llegado al poder y rehecho el espacio según sus intereses. Para la mujer con quien viajaba, se trataba de un recorrido por lugares que había almacenado en algún rincón apartado de su mente con la etiqueta de oscuros, inquietantes, «orientales». Coger un tren rumbo al oeste, a Berlín, Praga, incluso a París, era una cosa; ir al este, a Kiev o a Moscú, otra muy diferente. Ninguno de los dos encontramos lo que nos esperábamos, en parte, porque ambos sabíamos que no éramos los primeros en hacer aquellos viajes.
Turismo contrarrevolucionario
Hay una historia profusa, y, por lo general, con mala reputación, que da cuenta de los viajes al Este de europeos occidentales que buscaban ver lo que querían y lo acababan encontrando. Durante la década de 1920 y, sobre todo, la de 1930, visitaron la URSS comunistas de lo más variopinto —ahora ridiculizados—: fabianistas, pacifistas y meros curiosos. La mayoría de ellos regresaron de aquellos viajes coreografiados al milímetro y meticulosamente planeados y proclamaron: «¡He visto el futuro y funciona!». Hans Magnus Enzensberger, poeta y pensador de Alemania occidental, que había viajado por el bloque del Este, la URSS y Cuba y se había casado con una escritora rusa, llamó a estos viajeros «turistas de la revolución», una clase muy específica: escritores burgueses en busca de «utopías de hormigón». «Nadie que haya regresado tras pasar una temporada inmerso en el socialismo forma parte en realidad del proceso que intenta describir. […] Ninguna actividad propagandística, ningún paseo por campos de caña y escuelas, fábricas y minas, por no mencionar los instantes ante el atril y el rápido apretón de manos al líder de la revolución, son capaces de convencer de lo contrario». Sin embargo, los escritores que sí eran conscientes de esa realidad eran susceptibles de molestar a sus anfitriones. Se encontraban con la delegacja, un sistema de itinerarios planificados al detalle que todavía prevalece en Corea del Norte. No obstante, Enzensberger recomendaba a los occidentales de izquierdas viajar al Este a pesar de todo, aun siendo conscientes de lo que la delegacja no les iba a mostrar, y acometer la empresa con mucha más seriedad. La mayoría de aquellos «turistas» no hablaban ruso, polaco ni checo (más adelante, tampoco mandarín ni vietnamita; es probable que el amor duradero que la izquierda internacional le ha profesado a Cuba tenga que ver, en parte, con lo relativamente fácil que resulta aprender español) y dependían de contactos que les hubieran proporcionado previamente. El resultado es que sus relatos eran, por naturaleza, superficiales. Un ejemplo extremo de ello es que George Bernard Shaw viera comida en abundancia y gente bien alimentada, de manera que asumió que las noticias occidentales que hablaban de hambruna tenían que ser, por fuerza, mera propaganda.[6] Cuando Enzensberger escribió sus obras de la década de 1960, ya hacía tiempo que los turistas de la revolución habían abandonado la Europa central y del Este para involucrarse en revoluciones más exóticas fuera de Europa. Lo que había comenzado a suceder, sobre todo después de que los tanques acudieran a aplastar el «socialismo con rostro humano» de Checoslovaquia en 1968, era algo nuevo que podría denominarse «turismo de la sociedad civil». Esta vez, en lugar de ir a conocer obreros y a observar la construcción de presas, metros y comedores comunitarios, los occidentales acudían a conocer novelistas disidentes, a sopesar la locura del hombre, a autoflagelarse por su propia estupidez y a enamorarse de nuevo de la democracia liberal, el adulterio y, finalmente, el capitalismo.[7] En épocas más recientes, el turismo se ha dirigido a las reliquias de la URSS y sus satélites con el fin de admirar, no sin ironía, los edificios dejados por una civilización que cuesta imaginar que muriera hace tan solo veinticinco años, y donde el antiguo bloque soviético se convierte en lo que Agata Pyzik llama un «Disneyland tóxico», cuyos restos son documentados por «chatarreros» de lo estético.[8] Este último tipo de turismo —el turismo de la contrarrevolución, quizá— es el que más se acerca a lo que este libro pretende, aunque en él la motivación sea un poco diferente.
Uno de los modos más habituales de rechazar el comunismo es señalar su monolítica arquitectura moderna y uno de los modos más habituales de rechazar la arquitectura moderna es señalar su asociación con el comunismo soviético. En el Reino Unido, por ejemplo, los bloques de viviendas encargados por la organización más radical, el Partido Laborista de circunscripción, son normalmente descritos con el adjetivo de «soviéticos» si son repetitivos y se ha empleado hormigón armado en su construcción. Mientras tanto, en la URSS, tal y como afirmaba recientemente el historiador Norman Davies, las bellas ciudades históricas, como Tallin, estaban rodeadas de lo que ahora son «museos dedicados al maltrato del proletariado», y lo más probable es que sean a esos bloques que se ven en el trayecto desde el aeropuerto a unas vacaciones en Praga, Cracovia o Riga a los que se refiera la gente cuando habla de bloques comunistas. Nada parece desacreditar más todo el proyecto de construir una sociedad colectivista no capitalista que estos monolitos anodinos que se extienden varios kilómetros en todas direcciones y su contraste con los centros irregulares y pintorescos heredados de la burguesía feudal o el clasicismo suntuoso de la ciudad burguesa. Se sobreentiende que es de esto de lo que huía la gente cuando se derribó el Muro de Berlín; cuando el ejemplo se aplica al otro lado del telón de acero, lo que se está diciendo es que hay algo de totalitario en las viviendas colectivas de la socialdemocracia o, tal vez, en cualquier intento de planificación y modernidad: la «arquitectura del estalinismo», como la llamaba el historiador derechista de la arquitectura David Watkin.
Sin embargo, y es aquí donde la cosa se complica, estos espacios «totalitarios», con sus construcciones interminables de bloque sobre bloque, no tenían nada que ver con la arquitectura del estalinismo.[9] La arquitectura de la Unión Soviética (y, posteriormente, la de sus Estados clientes de la Europa central y del Este) siguió un curioso vaivén durante su existencia. Después de 1917, la arquitectura del movimiento moderno fue dominante durante quince años aproximadamente, ya fuera en las formas dinámicas del constructivismo o en las viviendas públicas con forma de bloques construidos en áreas verdes (como sucedió de hecho en las ciudades socialdemócratas de Berlín, Praga y, hasta cierto punto, Varsovia). Desde principios de la década de 1930 hasta mediados de la de 1950, se produjo una reacción cuyos principios le suenan al oído no entrenado de un modo extraordinariamente similar a los avanzados durante las décadas de 1970 y 1980 al otro lado del telón de acero. El estilo del movimiento moderno era inhumano, tecnocrático, tedioso, repetitivo, constrictivo; en cambio, lo que resultaba atractivo era la tradición, la historia, el ornamento, la jerarquía, la belleza: la ciudad como composición, no como repetición. Durante aquel periodo de reacción, los arquitectos del movimiento moderno fueron a menudo perseguidos si no seguían la nueva línea.[10] Prácticamente lo primero que hizo Nikita Jruschov al suceder a Stalin fue cancelar esta nueva arquitectura ecléctica, que sería denominada «posmoderna» en una época posterior, en favor de un regreso a las funcionales viviendas colectivas, tras un periodo en el que se habían construido bloques de oficinas como si fueran palacios mientras la mayoría de los trabajadores vivían en condiciones de una familia por habitación en kommunalkas reconvertidas. Estos bloques, producidos en serie y prefabricados en fábricas especializadas, intentaban alojar el enorme aumento poblacional causado por una revolución industrial tardía y se extendían varios kilómetros en torno a todas las ciudades «socialistas» importantes. En los países más autoritarios, se produjo una nueva regresión en la década de 1980: durante los últimos años de Bréznev en la URSS, en los últimos vestigios de Alemania del Este y en los maníacos complejos de viviendas de la Rumanía de Ceausescu los detalles clasicistas y las calles tradicionales regresaron de forma inesperada. La arquitectura que acompañó lo peor del estalinismo tuvo que ver casi siempre con columnas, mármol, ornamento, variedad y con abrazar paradójicamente la ciudad histórica, lo que a menudo significó la destrucción del tejido constructivo real.
Esto no es interesante únicamente en relación con la historiografía arquitectónica, como un modo de blandir una versión de la ley de Godwin contra aquellos a quienes les disgustan los edificios del estilo moderno. Lo que quizá valga la pena hacer ahora con esos regímenes que llevan muertos veinticinco años es evaluar y explorar su legado más obvio, que pronto será, a medida que quienes los sobrevivieron envejezcan y desaparezcan, el único legado fácil de explorar fuera de museos, bibliotecas y archivos: sus edificios. ¿Qué tipo de ciudades construyeron los comunistas? ¿En qué tipo de edificios esperaban que viviera la gente, en qué lugares trabajar, en qué lugares encontrarse? ¿Qué hicieron que fuera tan diferente de la norma capitalista si se compara tanto con la época de la socialdemocracia como con la neoliberal de los últimos treinta años? ¿Hubo (hay) algo en ellos que sugiera modos de construir ciudades de un modo diferente al capitalista? Es una pregunta que vale la pena hacerse a medida que una crisis económica que parece no tener fin revela de un modo cada vez más feroz la locura que supone un sistema mundial orientado en gran medida a maximizar los beneficios de un pequeño grupo de personas y que parece ser inmune a cualquier protesta o reforma. Eso mismo parecía evidente en la década de 1930, cuando una crisis financiera condujo al fascismo y la guerra mundial, durante la que mis abuelos y muchos como ellos se unieron al Partido Comunista. La creencia popular, y, a decir verdad, gran parte de la evidencia histórica, afirma que fracasaron estrepitosamente en su intento de construir una alternativa mejor, sobre todo si se compara con el intento de domar el capitalismo que dominó Europa occidental desde la década de 1950 a la de 1980. Sin embargo, dejaron muchas cosas en el intento y es posible que haya pocas maneras mejores de juzgar una sociedad (nueva) que pasear por su arquitectura.
En el pasado, la creencia popular habría juzgado que un libro sobre arquitectura comunista es una idea risible que solo tiene cabida en el mundo paródico de Boring Postcards (Postales aburridas) y Crap Towns (Ciudades cloaca);[11] sin embargo, ha habido en años recientes una especie de afluencia de lujosos volúmenes ilustrados sobre el tema. Los fotógrafos han tomado la iniciativa, desde The Lost Vanguard (La vanguardia perdida), de Richard Pare, que documenta de modo minucioso y académico los años previos al estalinismo, a CCCP: Cosmic Communist Constructions Photographed(La URSS. Construcciones comunistas cósmicas fotografiadas), de Frédéric Chaubin, una fruslería tardosocialista y melodramática sobre la era Bréznev-Gorbachov, pasando por las obras en un solo tomo dedicadas a los rascacielos neobizantinos de Stalin, en Vertiginous Moscow (El Moscú vertiginoso), de Gabriele Basilico; Eslovaquia, en Eastmodern (Movimiento moderno del Este), de Hertha Hurnaus; Bulgaria, en Forget Your Past (Olvida tu pasado), de Nikola Mihov, o Yugoslavia, en Socialist Architecture: The Vanishing Act (La desaparición de la arquitectura socialista), de Armin Linke, así como el intento de catalogar la región al completo que es Socialist Modernism (Movimiento moderno socialista), de Roman Bezjak (probablemente, el mejor de todos ellos desde el punto de vista fotográfico). También en el arte es posible encontrar a artistas como Jane y Louise Wilson, Nicolas Grospierre o Cyprien Gaillard, quienes crean obras sobre esos paisajes rígidos, lóbregos y puramente monolíticos. La mayoría son obras mudas que presentan las ruinas de un modo desnudo, desprovisto de contexto, historia o, por supuesto, política. Lo que sí hacen es presentar las fascinantes reliquias de una civilización desaparecida que resulta ser a la vez una civilización real donde cientos de millones de personas viven y trabajan. Tal y como lo expresó recientemente Agata Pyzik:
La antigua URSS no es un terreno extraño ni una ecología obsoleta. Está habitada por gente corriente, cuyas vidas fueron completamente diseminadas y puestas en peligro tanto por el derrumbamiento de la economía comunista como por la introducción del capitalismo. Los intelectuales occidentales pueden comportarse como si fuera el patio de recreo de su turismo alternativo, y es posible que no haya nada cuestionable por sí mismo en ello, pero hasta los proyectos de mayor valor intelectual pueden parecer una explotación o carecer de la importancia del contexto.
Al mismo tiempo, como señala asimismo Pyzik, ha habido un interés renovado por el bolchevismo como política, que, curiosamente, surge con más frecuencia de filósofos que de historiadores. Según algunos filósofos en boga —Alain Badiou, Jodi Dean o Slavoj Žižek entre otros—, tras treinta años de continua derrota, la izquierda necesita volver a mirar a Lenin y su partido para encontrar pistas que le permitan ganar realmente sus batallas, además de reflexionar sobre lo que supondría en realidad pasar de ahí a tomar el poder e intentar construir alternativas reales. Sin embargo, a menudo parecen detenerse ahí, como si señalar el hecho de que un antiguo grupo marginal de intelectuales y activistas fabriles tomaran el poder hace casi un siglo ya fuera suficiente y, en cambio, lo que hicieron a continuación fuera menos importante. De modo que estos dos grupos, el de los estetas y el de los filósofos, tienen poco que ver uno con otro, aunque lo contrario no sería mejor necesariamente, puesto que la izquierda cuenta con una representación más que suficiente de ambos. Los dos señalan algo de enorme importancia cuando nos recuerdan que el cambio revolucionario es posible tanto en la política como en la ciudad. Sin embargo, cuando se llega a este punto, aparecen los contadores de cadáveres con sus Libros Negros para recordarte que cualquier intento de esa naturaleza es un camino directo al gulag. Si eres marxista —y, por supuesto, si eres leninista—, no tienes más remedio que responder a esta cuestión.
Llegados a este punto, voy a poner mis cartas sobre la mesa. A menudo, los autores que sienten una fascinación evidente por el comunismo tienden a repudiarlo, sobre todo los que se sienten fascinados por su estética; algo que también sucede con aquellos fascinados por otros regímenes desagradables. Se preguntan por qué nos preocupa resultar sospechosos de ser estalinistas (o nazis) cuando disfrutamos contemplando los edificios de Alexéi Shchúsev (o de Albert Speer), cuando nadie asume que los entusiastas de la arquitectura clásica de Atenas, Roma o Washington D. C. admiren también las sociedades esclavistas que la erigieron. Esa postura de neutralidad amoral se mantiene en ocasiones por razones genuinas,[12] pero la mayoría de las veces sirve para ocultar, con mayor o menor éxito, una convicción real que se revela normalmente de manera no intencionada.[13] Voy a intentar evitar que me suceda lo mismo siendo lo más honesto posible acerca de las convicciones políticas que subyacen al libro y sobre lo que pienso de los Estados que construyeron estos edificios. Esto no significa, dicho sea de paso, que los comentarios sobre arquitectura estén completamente determinados por dichas convicciones; hay regímenes terribles que encargan a veces obras maestras de la arquitectura y regímenes amables que sabemos que han construido la basura más chapucera. En la España franquista hubo bastante arquitectura interesante. De modo que, antes de proseguir, debería dejar claro lo que pienso que fueron la Unión Soviética y su imperio, y cómo lo que fueron guarda relación con lo que construyeron. Este libro trata del poder y de lo que el poder les hace a las ciudades. Así que ¿de qué poder estamos hablando?
Socialismo en construcción,
construcciones socialistas
Paisajes del comunismo se centra en los productos de una sociedad muy peculiar, de la que permanecen sin resolver y explicar ciertos aspectos relacionados con su emergencia, estatus y caída. Al estar escrito desde la perspectiva comunista —al menos en el sentido con que se usaba la palabra en El manifiesto comunista—, es necesario que diga exactamente qué creo que fue el comunismo y qué efecto tuvo este en los entornos creados por comunistas. A pesar de ese trillado lugar común propio de la Guerra Fría que considera que la experiencia soviética fue el resultado directo del pensamiento de Karl Marx y Friedrich Engels (la noción de que tan pronto como se abole la propiedad privada surge inevitablemente un gran Estado terrorífico para cubrir el hueco), es evidente que las sociedades soviéticas se desviaron enormemente de aquello que predijeron los (escasísimos) textos marxistas que sugerían cómo sería la sociedad poscapitalista: una «asociación libre de productores» democrática, libertaria y abierta.
Los textos de Marx y Engels sobre la ciudad y el espacio urbano fueron sin duda escasos, aunque el primer decreto del Gobierno bolchevique tendría importantes implicaciones en ambos asuntos. La nacionalización de la tierra fue prácticamente lo primero que se instituyó tras la Revolución de Octubre. Tanto si desembocó en socialismo o en despotismo, lo cierto es que significó la posibilidad de una nueva espaciosidad, una completitud, de tratar cualquier lugar como una página en blanco en potencia y de que los planes urbanísticos pudieran llevarse a cabo sin la obstrucción de ningún interés privado. No obstante, el espacio urbano, que ahora pertenecía oficialmente a la comunidad, resultó ser un espacio inesperado. El segundo Estado declarado socialista (el primero, que se ajustaba mucho más al plan, fue la Comuna de París de 1871, que tuvo una corta existencia) ocupaba el espacio del Imperio ruso, que se estimaba el más atrasado de entre las grandes potencias. Marx y Engels concibieron que era más probable, o más deseable, que se produjeran revoluciones socialistas en Gran Bretaña, Francia y Alemania, incluso en Estados Unidos, donde era posible redistribuir una economía de la abundancia, y no de la escasez.[14] Cuando en 1905 surge una situación de revolución en el Imperio ruso, con una oleada enorme de huelgas y el establecimiento de los sóviets (los consejos de obreros, una forma de democracia directa que se votaba en las fábricas), de Łódź a Vladivostok, ciertos pensadores comenzaron a imaginarse que la revolución podía estallar, en cambio, en el eslabón más débil del capitalismo. En el Imperio ruso, el desarrollo combinado y desigual había creado una sociedad en la que una clase obrera masiva en fábricas inusualmente tecnologizadas coexistía con una autocracia feudal y rural y una burguesía que dependía de que dicha autocracia la protegiera del proletariado; una sociedad con una clase gobernante tan débil que las organizaciones de trabajadores fueran capaces de derrotarla con más facilidad.[15] No obstante, su ejemplo podía inspirar la revolución en otros lugares, en los países capitalistas más desarrollados. Los últimos años de la Primera Guerra Mundial trajeron consigo una oleada de revoluciones; la rusa de 1917 rompió aquel eslabón más débil, mientras que las revoluciones socialistas que se produjeron en eslabones más fuertes como Alemania, Austria y Hungría durante 1918 y 1919 fueron neutralizadas tras ser derrotadas militarmente o hacer concesiones a la socialdemocracia.
Los mencheviques rusos señalaron muy pronto las consecuencias desastrosas de que Europa y Estados Unidos no siguieran los pasos de Rusia. Antes de que pasaran dos años de la toma de poder por la revolución, acaecida en octubre de 1917, un partido comunista se encontraba al frente de una sociedad que apenas estaba preparada para el socialismo. La encarnizada guerra civil que tuvo lugar entre 1918 y 1921 hizo que el partido de los trabajadores se viera gobernando un país donde la clase obrera urbana apenas existía y donde las grandes ciudades industriales, como San Petersburgo, Moscú y Kiev, se vaciaban con rapidez. Los obreros urbanos que quedaban comenzaron a oponer resistencia ante el poder estatal que los bolcheviques habían acumulado mediante una oleada de huelgas y la rebelión de Kronstadt de principios de 1921, que fueron intentos fallidos de regresar a la idea original de una democracia soviética directa.[16] Que aquello resultara plausible en aquel momento es cuestionable; ocho años de guerra habían conducido a la desindustrialización, la militarización y la hambruna, lo que hacía inevitable algún tipo de coerción y centralización, aun con la mejor de las intenciones. Se impusieron restricciones a la democracia, la prensa y la libertad de reunión, si bien no tantas a la vida cultural; de hecho, se sucedieron doce años de agitación artística, literaria y científica, una década comparable al Renacimiento por su intensidad y el gran alcance de sus efectos. Fue también una época excepcionalmente fértil para la arquitectura y la especulación sobre el futuro de las ciudades.
Había algo sobre lo que construir, hasta cierto punto. Hay, sobre todo en la obra de Engels, una crítica feroz a la planificación urbana tal y como existía en el siglo XIX. El barón Haussmann, encargado de la planificación urbana bajo Napoleón III, con sus bulevares para despejar los barrios obreros de París, fue uno de sus objetivos, al igual que los planes filantrópicos de viviendas del mismo periodo.[17] Asimismo, Marx y Engels razonan en El manifiesto comunista que el comunismo debía erradicar la división entre la ciudad y el campo, algo que los urbanistas soviéticos de la década de 1920 se tomaron muy en serio. El planificador trotskista Mijaíl Ojítovich se imaginó la metrópolis socialista del futuro como una ciudad que se asemejaba a Los Ángeles: una serie de redes de carreteras y vías ferroviarias que siguieran a la industria ligera hasta los interminables territorios periféricos donde se mezclan la agricultura, los edificios públicos comunitarios y las casas no adosadas.[18] Asimismo, se contaba con el legado de los grandes utópicos, que se publicaron profusamente durante el nuevo Gobierno bolchevique: el nuevo Comisariado de Ilustración se aseguraba de que se distribuyeran cientos de miles de copias de la Utopía de Thomas More, La ciudad del sol de Campanella y las obras de Charles Fourier que imaginaban entornos de vida y trabajo comunitarios, la disolución de la familia y ríos de limonada. De modo que, a pesar de que los «padres del socialismo científico» no tuvieran mucho que decir sobre el tema, hubo en la década de 1920 un enorme debate acerca de lo que debería ser la ciudad socialista y, por ende, la arquitectura socialista. Este debate no solo se produjo en el Estado revolucionario, sino en todas las antiguas capitales imperiales de Europa del Este, en el más amplio sentido: Moscú o San Petersburgo, Berlín y Viena, donde las consecuencias de una revolución inacabada fueron que los socialdemócratas se mantuvieran en el poder en la mayoría de las ciudades grandes durante las décadas de 1920 y 1930.
Estas antiguas capitales imperiales y las tierras que en su día tuvieron bajo su mando recorren las páginas de este libro, por ser centros tanto de debate como de poder. Después de 1945, fue en ellas donde sucedió el «comunismo», con la excepción de Viena, donde aún pueden verse algunas señales de la larga ocupación soviética durante la posguerra y que ha sido durante setenta años una ciudad-Estado gobernada por un único partido dentro del Partido Socialdemócrata de Austria, considerado relativamente de izquierdas. Esto significa que el legado imperial determinaba en exceso el sistema desde el principio (tal y como se ha argumentado en numerosas ocasiones, el socialismo de países como Checoslovaquia o Hungría parecía la venganza del Imperio de los Habsburgo, al persistir sus paradojas, el lenguaje evasivo y las intricadas jerarquías burocráticas).[19] Los Imperios austriaco, ruso y, hasta el momento de su rápida industrialización, prusiano[20] eran economías de servidumbre; el Imperio ruso y la Mancomunidad de Polonia-Lituania reforzaron este hecho con la segunda servidumbre de principios de la era moderna, que resultó crucial para las economías basadas en la exportación de productos agrícolas a Occidente. Todos ellos eran mucho menos urbanos que los imperios occidentales de la misma época. Cuando, en el siglo XVIII, emprendieron la tarea de planificar ciudades, en la época en que los intelectuales franceses acudían en tropel a pagar tributo a su «despotismo ilustrado», se favoreció una expansión espacial que hubiera sido imposible en casi todos los casos donde las condiciones eran capitalistas (si bien el intricado sistema de banca y bienes inmuebles que establecieron Haussmann y Napoleón III fue un gran intento en ese sentido). La avenida Nevsky Prospekt y la plaza del Palacio en San Petersburgo; la avenida Unter den Linden, la plaza Gendarmenmarkt y el conjunto Forum Fridericianum en Berlín, o la avenida Ringstrasse y el palacio imperial Hofburg en Viena tenían todas unas proporciones ciclópeas y en ellas se creaba un efecto de sobrecogimiento e intimidación a expensas de un espacio desorbitado, lo cual impresiona especialmente si se tiene en cuenta que estas ciudades eran, por lo general, islas urbanas rodeadas de un vasto espacio rural.
Los efectos serían notables en cada uno de estos territorios, aunque opuestos. Todos eran imperios cosmopolitas y multiétnicos, aunque muy centralizados, en los que el poder y las ideas iban del centro a la periferia, y todos favorecieron trazados basados en cuadrículas, ejes y altos bloques de viviendas en sus ciudades. De algún modo, las capitales de provincia que dejaron los Habsburgo son las más impresionantes; en la construcción de los barrios decimonónicos de Budapest, Zagreb, Liubliana, Bratislava, Praga, Cracovia y Leópolis, entre otras, se percibe un aprecio extraordinario por la comodidad, los espacios verdes y el orden. Las ciudades de los zares y los káiseres eran, principalmente, versiones menores de lo mismo, normalmente con un cierto toque sombrío, industrial y caótico, con menos señales evidentes de haber sido planificadas meticulosamente. En cualquier caso, todas estas construcciones fueron rechazadas por completo durante la revolucionaria década de 1920. Todas ellas fueron consideradas ejemplos de una arquitectura de clase, una planificación de clase, encapsuladas del modo en que las ornamentadas fachadas clásicas o barrocas de los ubicuos edificios de viviendas escondían patios dentro de patios, donde cada capa que se penetra es más pobre que la anterior; un territorio de ciudades Potemkin, donde la opulencia de los bulevares no reflejaba nada sobre las vidas y la pobreza reales que se experimentaban en su interior. Estos son los lugares que los turistas van a visitar ahora en tropel, por supuesto.
Gran bulevar del zar: Nevsky Prospekt, San Petersburgo (postal de 1959)
En las ciudades de Moscú, Leningrado y Berlín del periodo posrevolucionario se observa una preferencia por una versión modernizada de la planificación propia del movimiento inglés de la ciudad jardín: casas pequeñas o pisos bajos, sin parte delantera ni trasera, situados en áreas verdes abiertas, diseñadas sin apego por la tradición o lo precedente, sin ornamentos, pero con una atención aguda y minuciosa al color, la geometría y la proporción. Pueden verse en las zonas residenciales de Berlín, en urbanizaciones como Hufeisensiedlung o Weisse Stadt, que han sido recientemente restauradas con gran belleza; también en barrios moscovitas como Usachevka y Domobrovka, que no han sido restaurados. Los consejos socialdemócratas, las cooperativas y los sindicatos de la construcción realizaron construcciones similares en una escala menor en Praga, Riga, Varsovia y Łódź. En todos los casos, bastante desprovistas de ideología: no conmemoraban la lucha en sus nombres, no había estatuas testimoniales ni declaraciones políticas explícitas a través de la arquitectura, aunque su rechazo total a la falta de honestidad de las construcciones urbanas imperiales decía mucho de manera implícita. En la URSS, la arquitectura pivotó entre la creación de modelos reproducibles y objetos diseñados especialmente, que se dividían en dos facciones enfrentadas: los constructivistas, que preferían las soluciones delicadas, manufacturadas mecánicamente y elegantes, y los racionalistas, cuyas estructuras igualmente modernas tenían como objetivo producir un efecto expresivo y único. Mientras que las viviendas de las ciudades socialdemócratas se basaban aún en el modelo de casa y piso unifamiliar, algunos de los escasos edificios nuevos que se erigieron en las ciudades soviéticas fueron diseñados para un estilo de vida más radicalmente comunitario, y en ellos se construyeron cantinas, bibliotecas y gimnasios compartidos como elementos de unos bloques de pisos que a menudo carecían de cocina privada, como sucede en el edificio semicomunitario Narkomfin o en el edificio totalmente comunitario que alberga el Instituto Textil, ambos en Moscú.
No obstante, de entre las ciudades que antaño habían sido centro imperial, la más militante en cuanto a su planificación urbana y su arquitectura durante el periodo de entreguerras fue, de hecho, Viena. El experimento en planificación socialista que se llevó a cabo en la capital de los Habsburgo fue probablemente el que tuvo más alcance de los tres, al menos hasta que llegaron los megaproyectos de Stalin de la década de 1930. A pesar de que más adelante dejara de formar parte del bloque del Este, Viena es una parte importante de su prehistoria. Los austromarxistas, que controlaron Viena tras los años caóticos y revolucionarios de 1918 y 1919 y hasta 1934, año en que los expulsó el régimen austrofascista votado por la Austria rural, contaban con un programa de vivienda mucho mayor que los bolcheviques o los socialdemócratas alemanes, y no se concentraron en el virginal extrarradio, sino en el centro de las ciudades.
Complejo de viviendas Montwiłł-Mirecki, en Łódź, construido por el Partido Socialista de Polonia en 1928
A diferencia de lo que sucedió en la URSS, la tierra no pudo ser nacionalizada en su totalidad, de modo que el programa vienés se basó en la expropiación directa de decenas de espacios situados en el centro de la ciudad y recibió financiación adicional procedente de un impuesto al lujo y otro impuesto a la vivienda. El programa supuso un duro golpe para los terratenientes privados, que, en consecuencia, pasaron a formar la columna vertebral del austrofascismo. Los alquileres se mantuvieron congelados entre el 2 y el 4 por ciento del ingreso medio de un trabajador. Entre 1925 y 1934, se construyeron sesenta mil viviendas.[21] En el caso vienés predominaron los superbloques con una densidad de población alta situados dentro de la ciudad, por necesidad, en parte, al tratarse de una ciudad asediada que construía donde podía, pero también como reflejo de su fe en la metrópolis fundamentada en el urbanismo imperial (la mayoría de sus arquitectos habían sido alumnos de Otto Wagner, el arquitecto de la modernización imperial bajo el emperador Francisco José). Dice mucho que los socialdemócratas llamaran a la concentración de superbloques a lo largo de una amplia expansión de la avenida del Gürtel «la Ringstrasse del proletariado». Esa misma Ringstrasse había sido objeto de las burlas de los arquitectos modernos desde el momento de su construcción, por considerarla una «ciudad Potemkin» grandiosa y con pompa. Los vieneses intentaron apropiarse de la grandeza y la pompa imperiales para la clase obrera, puesto que el movimiento moderno les parecía una estética de la pobreza, al menos de forma implícita.
Por lo tanto, el superbloque vienés estándar rompe con todas las nuevas reglas del estilo moderno que se están estableciendo en Moscú y Berlín. Sigue el trazado de la calle, con un sistema de «bloque y patio» que no difiere excesivamente del utilizado en el siglo XIX, si bien los patios son mucho más grandes y no cuentan con más apartamentos en su interior, además de no estar orientados al sol. Hay muchas zonas verdes, aunque se encuentran principalmente en el interior, en lugar de fuera, y los bloques no ocupan el espacio, sino que se insertan en un trazado urbano rígido. Lo interesante es que, al hacerlo, conservan pocas, por no decir ninguna, de las características que los críticos del movimiento moderno de la década de 1960, como Jane Jacobs, consideraban fallos inherentes de los complejos de vivienda municipales planificados. Aun así, en esta arquitectura ocurren más cosas; es una continuación del diseño simbólico ornamental y figurativo de la Viena anterior a la guerra, justo cuando tanto modernos como neoclasicistas lo estaban abandonando.[22] El mejor lugar para comprobarlo es el complejo de superbloques más grande y famoso, el Karl-Marx-Hof, diseñado por Karl Ehn en 1927. El diseño es, en cierto sentido, moderno, pues no se aprecia ningún referente histórico evidente, aunque es monumental y épico, no sobrio y funcional. La mayoría de los fotógrafos se concentran en las grandes arcadas de la parte central del complejo, con el parque de delante y las astas de bandera en la parte superior. Sin embargo, si te fijas en los arcos, reparas en las figuras esculpidas, cada una en su hornacina: estatuas realistas, figurativas y vagamente alegóricas; sus formas delgadas y atenuadas son, de algún modo, descendientes de las figuras cipresinas propias del movimiento de la Secesión vienesa. Los portales de mármol y las lámparas ornamentadas también hablan de unos valores mucho más tradicionales que los de, por ejemplo, el complejo Usachevka de Moscú o el Hufeisensiedlung de Berlín, del mismo año, mientras que, al mismo tiempo, los valores socialistas se presentan de un modo mucho más explícito.
Otra diferencia con el Moscú y el Berlín de la década de 1920 podría explicar qué hacen aquí todas esas esculturas. La construcción de los grandes complejos de estilo moderno seguía a menudo métodos propios del taylorismo; es decir, se empleaba la gestión científica del trabajo, midiendo y regulando con precisión cada movimiento del trabajador, como en una línea de producción. Asimismo, para su construcción se empleaba siempre que fuera posible la última tecnología en acero y cemento y se usaban piezas prefabricadas si era viable. La razón principal por la que en Viena se evitaron estos métodos es el programa de contratación de mano de obra directa que el Ayuntamiento había puesto en marcha y en virtud del cual intentaron crear tantos puestos de trabajo como fue posible en una ciudad con una tasa alta de desempleo tras el derrumbamiento de su imperio. Los nuevos edificios no solo participaban de los elementos visuales de las formas tradicionales, los métodos empleados también eran bastante tradicionales, ya que participaban escultores y artesanos en casi todos los proyectos. Tras esta aparente abundancia se escondía, en realidad, un propósito funcional. La importancia retórica, o ideológica, de los elementos decorativos está bastante clara, aunque el mero hecho de su existencia pone de manifiesto una curiosa fusión de elementos «inútiles» para un bien «útil»: mantener empleados a los artesanos de la ciudad; un verdadero ejercicio de «operaísmo» en lugar de una invocación al trabajador, y un presagio de los muchos métodos curiosos que se utilizarían para alcanzar el pleno empleo. El punto álgido de este enfoque quizá se encuentre en la impactante Engelsplatz, donde el arquitecto Rudolf Perco consiguió inventar la mayoría de los motivos del realismo socialista soviético con varios años de antelación: desde la sensación de enormidad, simetría y pura masa dominante hasta el uso de esculturas atléticas acuclilladas en una postura extraña; en este caso, de atletas proletarios desnudos.
El comisario de Transportes soviético, Lázar Kagánovich, probablemente el líder del Partido Comunista que mayor influencia tuvo en la arquitectura durante la década de 1930, hizo en una ocasión una crítica del Karl-Marx-Hof: «Una buena vivienda marxista, sin duda, sobre todo porque sabemos que Marx defendió sistemáticamente la alta tecnología, mientras que aquí usamos hornos de hierro fundido»; muy gracioso si tenemos en cuenta que, en ese momento, la mayoría de los obreros soviéticos vivían hacinados en kommunalkas reconvertidas o en tiendas de campaña, incluso en agujeros en el terreno de megaproyectos como la nueva ciudad de Magnitogorsk.[23] No obstante, debió de tener alguna influencia en lo que hicieron los soviéticos a continuación. Kagánovich declaró en 1932 que todos los intentos de fundar una escuela socialista de planificación urbana totalmente nueva eran estúpidos y una distracción, y recurrió a una definición del socialismo como «lo que hacen los Gobiernos soviéticos» —citando erróneamente a Herbert Morrison— y no lo que los demás pensaran que era. La replanificación de Moscú, la renombrada Leningrado y las ciudades similares a Magnitogorsk no seguirían el precedente imperial, organizado alrededor de calles amplias y plazas grandes, con edificios de apartamentos altos que ocultaban varios niveles de patios en su interior y construidos a gran velocidad mediante el «trabajo de choque» o, como se conocía bajo el capitalismo, el trabajo a destajo.[24] La ciudad socialista acabó siendo tan solo una vuelta de tuerca ligeramente modernizada, si bien aún más espaciosa y autoritaria, a la planificación urbana del París de Haussmann o la Viena, el Berlín y el San Petersburgo imperiales. Sin embargo, en lo que respecta a su estilo, Viena era la ciudad imitada. Las esculturas, las astas de bandera, los ejes simétricos, la sensación de monumentalidad y orgullo: los bolcheviques les robaron todos estos elementos a los socialdemócratas austriacos. Si has visitado alguna vez los enormes proyectos estalinistas, como la avenida Stalinallee, en Berlín oriental, construida a mediados de la década de 1950, puede resultar desconcertante visitar la Engelsplatz de Viena, construida cerca de treinta años antes por un consejo popular elegido democráticamente; tan solo la ausencia de una avenida destinada a desfiles militares evita que tengamos la sensación de encontrarnos ante un prototipo exacto.
Mientras tanto, en lo que respecta a los detalles arquitectónicos, arraigaron algunas extrañas limitaciones. A pesar de que se estaba reviviendo la ciudad decimonónica, los detalles característicos del siglo XIX se dejaron fuera; tan solo las ideas del capitalismo anterior a que se volviera decadente se consideraron dignas de expolio, de manera que aparecían motivos renacentistas y manieristas en los lugares más insospechados. Los gustos curiosamente neovictorianos del estalinismo llevaban consigo un anhelo por el tipo de lugares en los que habían crecido los revolucionarios, que simbolizaban la opulencia del imperialismo que estos habían prometido destruir.[25] Al igual que la arquitectura victoriana y la de la Viena Roja, la arquitectura del estalinismo (real) estaba, paradójicamente, orientada a la artesanía; hubo una súbita proliferación del mosaico, la mayólica y el mármol tras una década de hormigón y cristal. Para entender cómo se justifica este hecho, es necesario observar los cambios complejos y perturbadores que se produjeron en la URSS al entrar en la década de 1930.
Tanto desde el punto de vista cultural como desde el político, se empezaron a apretar las tuercas hacia 1929 con restricciones impuestas a los sindicatos,[26] una «revolución cultural» contra el pluralismo de la década anterior y el encarcelamiento o el exilio de opositores al Partido Bolchevique. Un programa precipitado de industrialización y urbanismo conformaría la base material de este nuevo régimen, que contaría con defensores y enemigos, llamado «estalinismo». El intento más exhaustivo de analizar la sociedad resultante vino de la mano, como era de esperar, del líder exiliado más famoso de la revolución: León Trotski. En su estudio de 1936 La revolución traicionada. ¿Qué es y adónde se dirige la Unión Soviética?, se burlaba de la idea de que la URSS hubiera creado el socialismo, si bien comentaba al mismo tiempo la prodigiosa revolución industrial que sí había creado, la cual le proporcionó a la URSS la mayor tasa de crecimiento del mundo en la década de 1930 (a expensas de, señalaba Trotski, trabajo precario y productos de una calidad extremadamente baja). Razonaba que una «casta» burocrática había usurpado el poder y gobernaba en interés propio. El Estado resultante solo podía acabar con la victoria de una de sus clases en contienda: o bien la burocracia, al darse cuenta de que «los privilegios solo valen la mitad si no pueden transmitirse a los hijos», consolidaba su gobierno de facto tomando el control de iure de la economía y convirtiéndose en propietarios privados reales, o bien, en una metáfora espacial contundente, los trabajadores, que aceptaban a regañadientes que los gobernantes actuaran de «centinelas de sus conquistas», «expulsaban inevitablemente a los centinelas tan pronto como vislumbraran otra posibilidad» e iniciaban una revolución contra ellos.[27]
El monumentalismo invernal de la Engelsplatz, Viena
En un par de años, este razonamiento ya estaba siendo amenazado por otros marxistas disidentes, que integraban en muchos casos también organizaciones trotskistas. Para el pensador italiano Bruno Rizzi, la burocracia era una clase dirigente como cualquier otra:





























