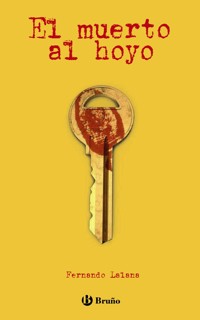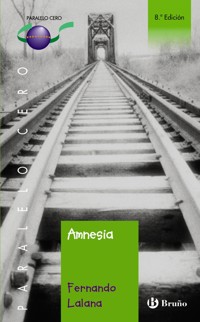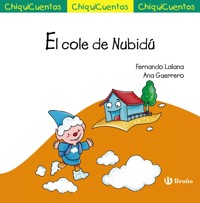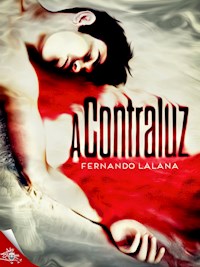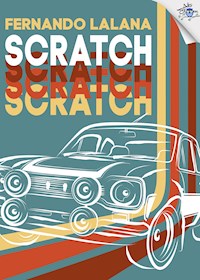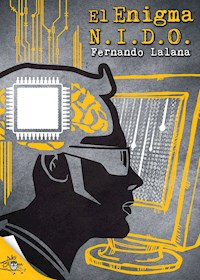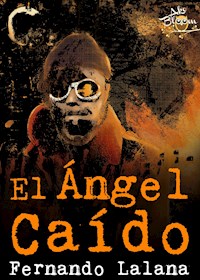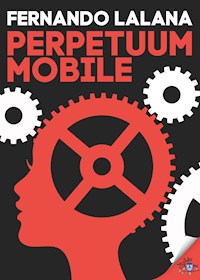
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Perpetuum mobile: Fernando Lalana ha convertido la Caesaraugusta de hoy en una capital del mundo imaginario, una megalópolis del enigma, con laberínticas calles repletas de toscos garitos que ofrendan al vino peleón, viejas academias de la última oportunidad y el conocimiento en desuso, suburbiales solares solitarios, viejas buhardillas aherrumbradas, alquímicos talleres industriales decimonónicos abandonados, galerías subterráneas horadando el subsuelo de la apariencia, antiguas casas señoriales venidas a menos… donde anida el misterio y surge la aventura. En "Perpetuum Mobile", el sótano de una de esas casas palaciegas encierra una antigua invención a cuyos poderes se enfrentará un grupo de jóvenes que prepara el estreno de una pieza teatral. Para lectores de 14 años en adelante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Fernando Lalana, 2006www.fernandolalana.com
ISBN: 9788416873081
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
Abril de 1913
Montemolín
Repetidos golpes en la puerta de su camarote despertaron al capitán Martín Bradbury de un sueño casi tan agitado como la mar que en esos instantes surcaba el Montemolín en su travesía.
—¿Qué ocurre, Dibbs? —preguntó a su segundo de a bordo con voz pastosa, mientras buscaba al tentón su gorra de oficial de la marina mercante.
—¡La carga, capitán! ¡Esa condenada máquina, señor! ¡Se mueve!
—¡Condenación! —ladró Bradbury, saltando del catre—. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no se aseguró usted de que estuviese bien amarrada? ¡Le dije que no me gustaba nada el aspecto de ese artilugio monstruoso!
—No me ha entendido, capitán. La máquina fue correctamente estibada en la bodega y así sigue. No se ha desplazado ni una sola pulgada, por el momento. Lo que estoy intentando decirle es que... se ha puesto en marcha. ¡Se está moviendo, capitán! Y lo hace cada vez más deprisa. Como si..., como si la impulsase el mismísimo diablo, señor.
El recorrido desde el camarote del capitán hasta la bodega principal lo llevaron a cabo ambos hombres a toda prisa y en total silencio. Al llegar a su destino, les esperaba un insólito espectáculo.
Bradbury cruzó con decisión la escotilla de acceso a la bodega y, desde la pasarela metálica que recorría el perímetro de la sala, contempló la máquina. Constató que, tal como le había adelantado su primer oficial, el artefacto se había puesto en funcionamiento. Al capitán del Montemolín le resultaba imposible saber cuál era el cometido de aquel estrafalario engendro mecánico y, por tanto, cuál era el peligro real al que se enfrentaba su barco; pero su intuición, forjada en más de cuatro décadas como marino mercante, le estaba lanzando a gritos los peores augurios.
—Dios del océano... —susurró Martín Bradbury—. ¿Qué tragedia nos aguarda?
La máquina parecía acelerar su movimiento lenta pero implacablemente y eso aceleró también el corazón de Bradbury. El capitán pudo comprobar que, al menos, el aparato seguía perfectamente sujeto por las ocho gruesas maromas con que los estibadores del puerto lo habían amarrado al centro de la bodega del Montemolín; aunque algo le decía al viejo marino que esa situación de relativa seguridad no perduraría.
Desde que le echó la vista encima, dos días atrás, en el muelle número tres del puerto de Southampton, había experimentado una irracional desazón ante la perspectiva de tener que transportar en su barco aquel artefacto del que nadie había sido capaz de explicarle su utilidad. La única que parecía saberlo era doña Leonor, la hermosísima esposa del señor Luzuriaga, el armador del Montemolín y de los otros treinta buques de la naviera que llevaba su nombre; pero, claro, a ver quién era él para preguntarle nada a la mujer del jefe, a la que, por cierto, también llevaba como pasajera en aquella extraña singladura entre Southampton y el puerto guipuzcoano de Pasajes, junto a su hija y a toda una cohorte de mayordomos y sirvientes. Otro fastidio. ¿Por qué, si estaban podridos de dinero, no habían viajado a España la señora, la niña y el servicio en un cómodo buque de la Lloyd, en camarote de lujo, en lugar de instalarse precariamente allí, en su viejo barco, complicando las ya de por sí difíciles condiciones de vida de su tripulación? Los ricos, ya se sabe, siempre tan excéntricos; siempre fastidiando... Tan solo le había llegado el rumor de que la señora Luzuriaga no quería separarse de la máquina bajo ningún concepto.
La máquina. La condenada máquina.
No era demasiado grande. De unos diez metros de largo, tres de ancho y otros tantos de altura; eso sí, tenía un peso desmesurado para su tamaño; como si en lugar de estar compuesta por una infinidad de piezas móviles se tratase de un solo bloque, macizo, del más pesado de los metales. Las poderosas grúas portuarias, capaces de alzar por los aires sin aparente esfuerzo gigantescas locomotoras de vapor de más de cien toneladas, se habían visto en dificultades para estibarla en el centro de la bodega de su paquebote, como única carga de aquella travesía.
A la vista de la nueva situación, Martín Bradbury pensó que todos sus malos presagios se habían quedado cortos. Permaneció más de medio minuto atenazado, apretadas las mandíbulas, incapaz de tomar decisiones, aferrado a la barandilla metálica de la pasarela que circundaba la bodega, con los nudillos blancos de crispación, contemplando desde lo alto el cadencioso movimiento de aquel monstruo metálico que había cobrado vida inesperadamente.
Intuyó el capitán que los vaivenes del barco a causa de la mala mar hallada en la travesía, debían de haber proporcionado energía a sus mecanismos y propiciado su puesta en marcha. En cualquier caso, el origen del problema le era indiferente. Solo importaba decidir correctamente qué hacer a continuación.
Seguido por su primer oficial, Bradbury echó a correr en busca de la escalerilla más próxima que le permitiera descender hasta el piso de la bodega y, una vez allí, se acercó a la máquina con la misma precaución con que se habría acercado a un tigre de bengala hambriento. La contempló atentamente, una vez más.
Dos grandes y pesadas esferas doradas, solidarias con un eje vertical, giraban y contragiraban alternativamente, con creciente ímpetu. Una enorme batería de bielas, válvulas, empujadores y balancines repiqueteaban rítmicamente. Algunas de las enormes ruedas dentadas que sobresalían de la estructura principal del ingenio, temblaban sincopadamente, anunciando su deseo de entrar en movimiento. Su inmovilidad había sido asegurada mediante calces de madera que, de momento —pero solo de momento— cumplían con su cometido. Sin embargo, la energía acumulada crecía a ojos vista y no era preciso ser muy perspicaz para comprender que los diversos mecanismos del aparato no tardarían mucho en deshacerse de su forzada inmovilidad.
—Mire, capitán —le indicó el primer oficial, en un tono cargado de ansiedad—. Parece increíble pero... yo diría que esas ruedas dentadas... están a punto de triturar los calces de madera.
—No solo eso, Dibbs —confirmó Martín Bradbury—. Fíjese en las maromas que sujetan la máquina.
El marino apoyó la mano en una de ellas. Estaba tan tensa como una cuerda de violín, sometida a una tensión tal que su tacto semejaba el de una sirga de acero. Crujía intermitentemente, con pequeños chasquidos que auguraban lo peor.
—Nunca había visto nada igual.
Bradbury se volvió hacia su segundo de a bordo. Tenían ambos el rostro desencajado.
—Despierte a todos y que vayan a los botes, señor Dibbs.
—¿A los botes con esta mar, señor?
—¡A los botes he dicho, Dibbs! ¡Hay que abandonar el barco! ¡Sin perder un instante!
—¿No le parece una medida algo prematura, capitán? ¡Todavía no ha ocurrido nada!
—Pero va a ocurrir, Dibbs. Y cuando ocurra, no tendremos tiempo ni para santiguamos. ¡Vamos, Dibbs! ¡No pierda ni un instante más!
El primer oficial tardó en responder lo que le costó intentar tragar saliva.
—¡A la orden, capitán!
—¡Y que el radiotelegrafista emita un ese-o-ese!
—¡Sí, señor!
Salió el oficial de la bodega y, apenas se vio solo, el capitán Bradbury, enfrentándose al miedo que sentía y pese a la convicción de que su empeño sería baldío, trepó a la máquina tratando de encontrar el modo de detenerla. Las dos grandes esferas giraban cada vez más deprisa y se separaban más y más la una de la otra conforme aumentaba su energía y vencían la resistencia de la articulación que las unía al eje vertical.
El marino buscaba sin convicción algún resorte que actuase como freno; pero el diseño de la máquina era un prodigio de limpieza de líneas y de determinación en su objetivo, así que muy pronto se convenció de que su empeño no tenía sentido. Sin duda, aquella máquina había sido diseñada para entrar en funcionamiento, no para permanecer en reposo.
Cuando Bradbury saltó de nuevo al suelo, un zumbido sordo, angustioso, se había adueñado de la bodega del paquebote; supo entonces que quedaba muy poco tiempo.
Casi al instante, una de las ocho maromas que sujetaban la máquina, se rompió. El marino no había visto nunca nada igual. Ni siquiera le parecía posible que una de aquellas cuerdas, casi tan gruesas como su antebrazo, pudiera llegar a partirse en dos como un simple cordel. Pero aquella lo hizo. Los dos cabos resultantes se separaron con un trallazo escalofriante y con tan mala suerte que uno de ellos encontró en su camino el cuerpo del capitán. El golpe recibido le hizo astillas los huesos del brazo derecho y le fracturó dos costillas. Por encima de sus propios gritos de dolor, Bradbury escuchó varios nuevos latigazos —cuatro o cinco, casi simultáneos, conforme se rompían las otras maromas— y supo que el monstruo mecánico estaba libre. Los calces de madera habían sido convertidos en serrín y todos los mecanismos se movían ya libremente, con creciente velocidad. La máquina aún permanecía en su lugar, ocupando el centro de la bodega. Pero no sería por mucho tiempo. El desenlace se acercaba.
Empujado por una ola enorme, el Montemolín se inclinó de pronto más de treinta grados sobre su costado de babor y la máquina comenzó a desplazarse.
El capitán imaginó en un instante lo que iba a ocurrir. El desplazamiento de la carga —mucho más de una carga única y pesadísima como aquella— era una condena al naufragio para cualquier barco, aun sin mediar el temporal que los envolvía. En cualquier momento, en uno o dos envites más, el Montemolín escoraría sobre cualquiera de sus bandas más allá de lo admisible y zozobraría sin remedio. Se equivocaba. No podía imaginar lo que en verdad iba a acontecer.
La máquina, libre de ataduras, permaneció todavía en su lugar durante algo más de un minuto. Por fin, un violento golpe de mar inclinó peligrosamente el paquebote, de nuevo hacia babor. Entonces sí, la máquina comenzó a deslizarse sin remedio sobre el suelo de la bodega. Lo hizo hasta estrellarse contra el costado del buque y, ante la aterrada incredulidad de Bradbury, el impacto abrió en el casco un boquete monstruoso por el que el artefacto abandonó el barco camino de las profundidades abisales y por el que, al tiempo, el mar entero se precipitó en la bodega.
La última visión de Bradbury fue aquella inconcebible vía de agua que iba a arrastrar, sin remedio, su barco al lecho arenoso del Atlántico. Su último pensamiento fue para sus hombres y sus pasajeros. Deseó que hubiesen tenido tiempo de subir a los botes salvavidas aunque, por otro lado, lo consideró improbable, dada la rapidez con que se habían sucedido los acontecimientos.
El Montemolín inició su postrera travesía, la que lo iba a llevar hasta el fondo del mar del Norte. A mucha mayor velocidad que el propio buque, se sumergía la máquina que había causado todo aquel desastre. Si alguien hubiese podido verla en su descenso a los abismos marinos se habría quedado estupefacto al comprobar cómo seguía funcionando, impertérrita, mientras se hundía con la rapidez de una bola de plomo en un estanque. Incluso, una vez en el fondo, bajo tres mil metros de agua y en medio de la más absoluta oscuridad, siguió palpitando, rugiendo, girando, gimiendo, devolviéndole poco a poco al mar, durante años y años, la energía que el propio mar le había prestado.
Abril de 1926
—Señor Béitor, hay allí alguien que desea entrar en la partida.
—No. Ya somos demasiados. Seis es un buen número para el rabino.
—Le recuerdo que el señor Vallejo no va a volver después del descanso.
—¿Ah, no?
—Había agotado sus dos reenganches. Además, creo que lo ha perdido... todo.
—¡Vaya...! Llevaba una temporada muy mala, ¿verdad?
—Lo he visto francamente abatido y, al salir por la puerta, decía no sé qué de arrojarse desde lo alto de una de las torres del Pilar.
—¡Qué tontería! A ver si va a caer encima de una de esas beatas que van a misa de infantes y el disgusto es doble.
—El caso es que queda libre un sitio en la partida.
—Me da igual. Cinco somos suficientes.
—Las apuestas serán siempre más sustanciosas con seis jugadores.
—No sé, no sé... ¿Quién es el tipo?
—No es un tipo sino... una señorita.
Las pupilas de Béitor lanzaron un chispazo.
—¿Qué me dices? ¡Una mujer! Haber empezado por ahí... ¿Dónde está?
—Es aquella, la que charla con Eduardo, el barman. La que ahora mira hacia aquí.
—Sí, vamos, la única mujer del bar.
—Eso es.
—Parece guapa, ¿no?
—Es una belleza. Yo juraría que es rubia natural. Y no tendrá más de... veinticinco años.
—¿Ya sabes quién es? No me gusta jugar con desconocidos.
—Dice llamarse Mariana Manzanedo. Traía una carta de presentación de Eliseo Lorenzo.
—¡Caramba! De Eliseo, nada menos. Para mí, eso es suficiente, desde luego. Y reconozco que me pica la curiosidad. ¿Ha pagado la fianza?
—Ha dicho que conocía las reglas de la partida y que no tenía inconveniente. Me ha mostrado un sobre muy bien surtido de billetes del Banco de España.
—En ese caso... creo que es momento de reanudar nuestro juego. Supongo que ya la habrás advertido de que la apuesta son mil pesetas el punto, que cada reenganche son otras diez mil y que tendrá que añadirse a la partida con la puntuación del peor situado de los jugadores.
—Lo sabía. Y acepta.
—Vaya, vaya... Joven, hermosa, rica e... intrépida. Más no se puede pedir.
La recién llegada ocupó el lugar situado justo enfrente de Lucano Béitor. Sus ademanes eran un prodigio de sensibilidad, tranquilidad y suficiencia. Sus cinco compañeros la miraron con deseo pero también con inquietud. Al fin y al cabo ellos no eran jugadores profesionales; ni siquiera enfermos de juego. La mayoría de quienes acudían semanalmente allí, al reservado del Restaurante Tobajas a jugarse los cuartos, lo hacían desde los pueblos cercanos porque tenían dinero, pocas preocupaciones y les seducía hacer algo prohibido, algo que pusiese un punto de emoción en su monótona vida de agricultores con posibles. Solo Béitor se alejaba un tanto de ese modelo por su condición de industrial en activo. Pero para eso había sido también el fundador de la partida y el único que jamás faltaba a la cita.
Evidentemente, la recién llegada sí rompía todos los moldes. Su presencia resultaba incómoda pero también desaforadamente atractiva. Ni uno solo de los hombres opuso el menor inconveniente a codearse con tan hermosa compañera de juego; lo que, por otro lado, habría resultado inútil pues quien tomaba todas las decisiones al respecto era Lucano Béitor, y él ya había dado su consentimiento. Los cinco hombres dedicaron cinco segundos a imaginar cómo sería tener una aventura amorosa con semejante preciosidad.
Se presentó como Mariana y durante las cuatro primeras manos se mantuvo en un discreto segundo plano. Béitor cerró dos manos seguidas y las otras fueron a parar a don Luis Corrales y don Segundo Valbuena. El tercero de los jugadores, don Álvaro Cabrales, se pasó de los ochenta puntos impuestos como límite y tuvo que reengancharse con los setenta y dos de la joven Mariana, que, aun manteniendo la peor puntuación del grupo, solo había añadido seis puntos a su marcador en las cuatro rondas jugadas. Muy distinto era el caso del sexto jugador en lid, don Fortunato Gil, que, habiendo llevado una primera parte de la noche realmente brillante, sin embargo había sumado casi sesenta puntos desde la pausa en la que Mariana había ocupado el puesto de don Isidoro Vallejo, que en esos momentos ascendía por las escaleras de la torre del Pilar dispuesto a emprender el último, más veloz y más vertical viaje de su vida.
A partir de la quinta mano, la muchacha empezó a hacer de las suyas. Mucho antes de lo que nadie esperaba, cerró con menos diez. Don Fortunato se pasó del límite y tuvo que reengancharse —tras abonar los preceptivos dos mil duros— con los ochenta puntos justos del señor Cabrales. Los demás componentes de la partida se miraron con un pálpito de inquietud en las pupilas.
En la siguiente mano volvió a cerrar Mariana. Lo hizo algo más tarde, tras seis vueltas y con tres puntos pero, aun así, obligó a su segundo reenganche a Gil y Valbuena, que lo hicieron en los setenta y siete puntos de Béitor. Los otros dos jugadores también estaban por encima de los setenta puntos y la chica era ya la jugadora con mejor posición para ganar la partida.
En la séptima mano tras el descanso, Mariana acabó con sus compañeros de un golpe certero y audaz. Se jugó rápido y ella decidió arriesgar. Aunque tenía buenas cartas de salida, con un trío, dos parejas y un comodín, decidió apostar por lo más difícil. Frente a ella, Lucano Béitor también tenía un comodín de mano y robó otro del mazo en su primer tumo. Ligó bien sus naipes y calculó que en dos, quizá tres rondas más podría cerrar si la mala suerte no se cebaba con él. Efectivamente, dos vueltas más tarde, tan solo le quedaba por ligar una carta. Un cuatro. Habían acordado que se pudiese cerrar partida hasta con cuatro puntos en una sola carta, pero Béitor tenía setenta y siete en su casillero particular. No podía cerrar con cuatro puntos porque se pasaría del límite. Tenía que esperar una vuelta tratando de ligar una carta más o, al menos, cambiar ese cuatro por una carta de menor valor.
Apretaba sus diez naipes entre los dedos con tal fuerza que impedía que la sangre circulase por sus nudillos. Contuvo la respiración cuando le llegó el tumo a la muchacha; respiró aliviado cuando la vio adelantar la mano para robar una nueva carta del mazo. Eso significaba que tendría ocasión de probar fortuna de nuevo. Sin embargo, un segundo más tarde percibió un destello azul en su mirada. Mientras se deshacía de la carta sobrante, Mariana sonrió y dijo:
—Señores, está cerrado.
A Béitor le temblaron los labios.
—¡Eh, eh...! ¡Hay que esperar vuelta para cerrar!
Ella parpadeó lentísimamente.
—No, si se tiene color —replicó sonriente, mientras mostraba sobre el tapete sus diez cartas, todas ellas con el negro tono de las picas.
—¿Co... lor? —balbuceó Béitor.
Color.
La muchacha había jugado a color. Estaba loca, sin duda. Si otro de los jugadores hubiera cerrado antes que ella, le habría pillado en las manos treinta, cuarenta puntos, quizá más. Traducido a miles de pesetas, una verdadera fortuna. Se puede ir a color si juegas con tu abuela y apuestas con garbanzos pero no cuando el punto se paga a golpe de billete verde. Eso no se le ocurre a nadie. A nadie que esté en sus cabales.
—¡Oh, cielos...! —se lamentó Béitor.
Había dejado entrar en su partida a una loca de atar. Y esa loca de atar había hecho lo que nadie esperaba; y le había salido bien.
Con su única carta soltera, Béitor estaba sobrepasado. Tendría que reengancharse. Pero le bastó mirar de reojo a sus compañeros para darse cuenta de que todos estaban en su misma situación, superados por la inesperada jugada de Mariana. No había reenganche posible, la partida se daba por terminada y la muchacha rubia se llevaba todo lo puesto sobre la mesa. Más de medio millón de pesetas, una vez descontadas las apuestas de la propia Mariana.
Los hombres murmuraron palabras de fastidio mientras se levantaban de la mesa, se ajustaban los nudos de las corbatas, se abotonaban los chalecos, se dirigían al perchero, se colocaban las americanas. Alguno susurró una enhorabuena a la chica. Por fin, en menos de cinco minutos, la timba se había diluido y en el reservado del Tobajas solo quedaron Béitor y Mariana.
—No sé por qué, intuyo que esta partida no ha terminado todavía —dijo Lucano Béitor.
La muchacha sonrió antes de hablar.
—Sé que a usted el dinero no le tienta porque tiene más del que necesita, señor Béitor. Pero quizás poder decir a sus amigos que me ha ganado en un desquite todo lo que he conseguido yo esta noche, sí le parezca sugestivo.
—Podría ser —admitió el empresario, tras unos segundos—. ¿A cambio de...?
—A cambio de algo que ha dejado de resultarle interesante hace tiempo. A cambio de Villa Leonor.
Los ojos de Béitor se hicieron más pequeños; pero no abrió la boca. Quería que la chica continuase hablando. Ella no le defraudó.
—Lo que ha quedado sobre la mesa, incluida mi propia apuesta, debe de alcanzar las seiscientas mil pesetas. Es más de lo que pagó usted por la finca. Además, corre el rumor de que el palacio está maldito, lo que, sin duda, reduce su precio.
Ahora sí, Béitor reaccionó. Lo hizo estallando en carcajadas.
—¡Qué bobada! ¿Maldito, ese palacio? No hagas caso. Es que los frailes y la técnica no se llevan bien. Aquellos medio curas confiaban excesivamente en la protección de la divina providencia. Yo se lo advertí pero, a pesar de todo, se volvieron descuidados. Y en cuanto te descuidas, viene la Parca y se te lleva.
—Curiosa teoría para justificar cuatro muertes en seis meses.
—La muerte no necesita justificarse. Tú deberías saberlo mejor que nadie.
Mariana suspiró hondo. No quería que la conversación continuase por ahí. Le dolía.
—Sea como fuere, con esa negra leyenda encima, nadie le dará por el palacio más de lo que yo le ofrezco. Usted lo sabe bien.
—Eso, suponiendo que quisiera venderlo.
—A usted no le gusta cargar con cosas inútiles. Por alguna razón, Villa Leonor ya no le interesa. Y, después de lo ocurrido, dudo mucho de que vuelva a encontrar inquilinos respetables. Piénselo. Le estoy ofreciendo un buen negocio.
Béitor cruzó los brazos sobre el pecho. Miró de reojo el montón de billetes de banco sobre la mesa.
—¿Quién eres, muchacha? —preguntó de repente.
Ella lo miró a los ojos con intenso descaro.
—Soy justamente quien usted sospecha.
—Tu apellido no es Manzanedo, claro.
—Sí lo es. Mi segundo apellido.
Béitor sonrió ahora con la comisura de la boca. Asintió, despacio.
—De modo que... eres la hija de Luzuriaga. La que sobrevivió al naufragio. Vaya, vaya... Si lo llego a saber, no te habría permitido entrar esta noche en mi partida.
—¿Por qué?
—Está claro que eres una persona extremadamente afortunada. Quienes, como tú, han burlado a la muerte, tienen una desmesurada confianza en sí mismos, y eso los hace muy peligrosos en el juego. En cualquier juego. En el juego de la vida, por ejemplo.
—La verdad, no me considero afortunada en absoluto. Es más: ni siquiera estoy segura de haber sobrevivido al naufragio del Montemolín. Han pasado trece años y a veces aún me siento un fantasma de mí misma.
«El fantasma más hermoso que he visto en mi vida», pensó aquel hombre, que nunca se fijaba en las mujeres.
—De acuerdo, señorita Luzuriaga —dijo, de pronto, sin querer pensárselo más—. Acabas de recomprar la vivienda familiar. Recoge tu dinero y acude mañana a las once al Banco de Aragón, en el Coso, con medio millón de pesetas. Ese es exactamente el precio que le pagué a tu padre por la finca. Fue una ganga, la he disfrutado todos estos años y considero justo que vuelva a ti por esa cantidad. No te cobro nada por las mejoras efectuadas en este tiempo.
Mariana se guardó muy mucho de expresar su opinión sobre los diabólicos artefactos instalados por Béitor en el palacio, que era a lo que él debía de referirse con eso de «las mejoras». Se puso en pie y le tendió la mano al industrial, que se la estrechó con delicadeza.
—Trato hecho, señor Béitor.
—Trato hecho, sí. Y, por cierto..., ¿qué es de tu padre?
La joven había iniciado ya el camino hacia la salida. Le contestó a Béitor de espaldas.
—Murió el pasado lunes, en Inglaterra.
El hombre alzó las cejas. Aunque el óbito le importaba un bledo, intentó mostrar cierto interés.
—Lo lamento mucho. ¿Qué le ocurrió? Aún era un hombre joven. ¿Un accidente, quizá?
—En cierto modo. Aunque él no estaba a bordo cuando se hundió el Montemolín, de alguna forma, también fue víctima del naufragio.
—Una muerte muy lenta la suya, entonces.
—Sí. Muy lenta Como lo es siempre la de quienes mueren de tristeza.
Sábado, 7 de febrero de 1981
Doña Mariana, Q.E.P.D.
A veces, algunas de las veces en que la desazón me trastorna al recordar aquellos terribles acontecimientos, pienso que la culpa de todo la tuvo doña Mariana Luzuriaga, aquella anciana dulce, frágil en apariencia, de cabellos del color del platino, casi azulados, a la que yo apenas recuerdo y que tuvo la mala ocurrencia de dejamos en herencia su palacio. Un palacio de verdad, como de cuento de hadas, con su torreón central y otras cuatro torres, mucho más altas, en las esquinas, situado en pleno casco urbano, lindante con la avenida de Miguel Servet, en el extremo de una finca que en tiempos tuvo que ser extensísima pero que las ocho décadas transcurridas del siglo veinte —cambalache, problemático y febril— habían reducido a poco más de dos hectáreas.
Recuerdo perfectamente el día, era a principios de aquel febrero trágico y convulso del ochenta y uno, en que Natalia llegó sonriente a nuestro habitual ensayo de los sábados por la tarde y nos dijo, sin saludo ni preámbulo:
—¡Mi tía abuela Mariana nos ha dejado el palacio!
Aquel sábado había amanecido áspero y esdrújulo; húmedo y metálico. Un mal presagio parecía flotar en el ambiente mientras Gonzalo y yo nos encaminamos hacia nuestro asqueroso local de ensayos de la calle Pabostría, un antiguo taller de confección reconvertido, con inversión cero, en sede social del Teatro Incontrolado de Zaragoza.
Durante las últimas semanas habían ocurrido en España cosas terribles. La joven democracia española se encontraba con el agua al cuello. Desde nuestro anterior ensayo, la sangre había corrido a raudales por el país. No hacía ni veinticuatro horas que el jefe de ingenieros de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, secuestrado por ETA días atrás, había sido asesinado por sus captores, como una muestra más de que el horror se había convertido en cotidiano.
Vivíamos tiempos de esperanza y convulsión. Había quienes tenían permanentemente hechas las maletas, por si era necesario salir por piernas de España.
Nosotros, sin embargo, seguíamos haciendo teatro cada sábado.
El ensayo de esa tarde no prometía ser una juerga, precisamente. Raúl, fundador y director de la compañía, se había empeñado en llevar a escena aquella temporada los Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello. Aparte de que la obra no es lo que se dice un vodevil, lo peor era que a los demás no nos convencía la idea y nadie parecía estar a gusto con su papel.
Y, en estas, apareció Natalia, radiante como siempre, y dijo, sin saludar siquiera, sonriendo como solo ella sabía hacerlo:
—¡Mi tía abuela Mariana nos ha dejado el palacio!
Todos la miramos en silencio, estupefactos.
—¿A quiénes? —acertó Raúl a preguntarle, por fin.
—¿Palacio? ¿Qué palacio? —preguntó Jaime, a su vez.
—¿Quién es tu tía abuela Mariana? —preguntó Candela.
—¿Qué es una tía abuela? —preguntó Paco.
Natalia deslizó sobre nosotros su increíble mirada de color gris, esa que provocaba suspiros anónimos —no siempre masculinos, dicho sea de paso— en todos los teatros en los que actuábamos; esa mirada capaz de detener el tráfico rodado en la ciudad y de apagar las farolas con un aleteo de pestañas; al tiempo, abrió los brazos de par en par, como un Cristo románico, incapaz de creer que no lográsemos recordar a tan decisivo personaje.
—Mi tía abuela Mariana era aquella viejecita vestida como una cantante de boleros que se sentó en primera fila la noche del estreno de Tres sombreros de copa —dijo al fin, accediendo a refrescamos la memoria.
Tras esto, cronometré ocho segundos y seis décimas de estupefacción.
—¡Ay, ya me acuerdo! —exclamó entonces Rosa, con su vocecita dulce, como de azúcar glas—. ¡La que estuvo llorando a moco tendido desde mediados del segundo acto, mientras el resto del público se reía muchísimo!
—Esa misma —confirmó Natalia, evocadora—. Lloraba porque ya sabía cómo terminaba la obra. La había representado de joven, con el TEU de Madrid, y recordaba que, al final, Paula y Dionisio malogran tontamente su felicidad.
—¡Huy, qué bonito...! —murmuró Gonzalo.
—Querrás decir qué triste —replicó Rosa.
—Y qué memoria —apuntillé.
—Al terminar, ella vino al camerino y me dijo que nunca se había emocionado tanto en una función de teatro —siguió recordando su sobrina nieta—. Desde entonces se convirtió en una de nuestras espectadoras más fieles. En estos últimos cuatro años no se había perdido ni uno solo de nuestros estrenos. Y, hasta donde yo sé, siempre salió encantada con nuestro trabajo.