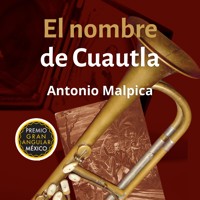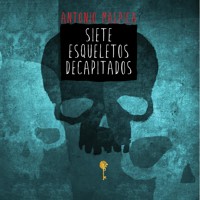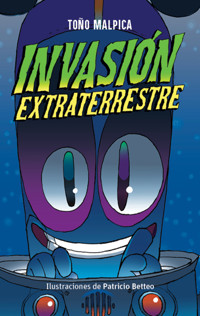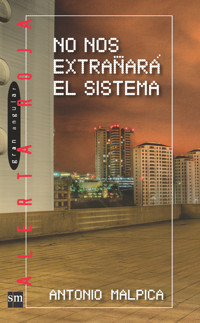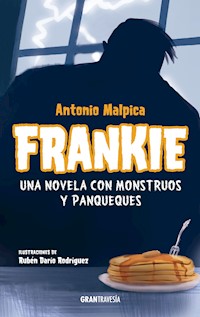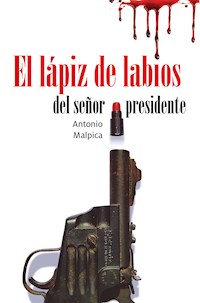15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano El lado oscuro
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: El libro de los héroes
- Sprache: Spanisch
Sol y luna, luz y oscuridad, demonio y héroe, Orich Edeth y Er Oodak. De un lado el valor y la bondad, del otro el egoísmo, la ruindad. Posiciones opuestas en un mismo tablero que se disputan la Tierra desde milenios atrás. Una batalla largo tiempo esperada está a punto de estallar para dejar rastros de un inicio y un final. Unos muchachos de secundaria, una joven y estoica doctora, un hombre lobo, el último mediador y varios héroes están a punto de decidir el futuro de la humanidad. Esta historia llegará a su conclusión, pero es menester el arrojo y la determinación de todos ellos para conseguir que el mundo vea, al fin, un nuevo comienzo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Para Sergio, Brianda y Jop
Gracias por todo, chicos
PRIMERA PARTE
Capítulo uno
Caio Decio salió del letargo de los últimos años. Abrió los ojos de su conciencia y abarcó con la mirada el inmenso paisaje nevado. Los otros veintiuno se percataron de su repentina actividad y dirigieron sus miradas hacia él. Cada uno de ellos, las manos posadas en la espada y la rígida postura, siempre confrontando el abismo, apenas se permitieron un movimiento de hombros. Los siglos les habían conferido la paciencia necesaria. Ninguna animosidad se hubiese asomado a sus rostros en el imposible caso de que algún mortal atisbara en ellos. Y, no obstante, varios ya presagiaban el final.
—Ha muerto —dijo Decio.
Todos supieron a quién se refería. Uno tras otro habían dicho, en algún momento, esa frase al paso de los años. Habían sido convocados por su ejemplar del Libro y habían acudido al instante. La diferencia, ahora, era esa mezcla de temor y esperanza que compartían tácitamente. Pues todos, menos dos, habían sido convocados ya por última vez, y solamente aguardaban el desenlace. Todos habían entregado el último sobre. Todos excepto Gernot y Caio Decio.
Y en todos nacía una pregunta.“¿Será posible que…?”
Los veintidós vislumbraron el fin de la espera. Sería ahora o nunca.
Sin embargo, todos guardaron silencio.
El espectro ingresó a la cueva a través del portón de madera. La oscuridad era total, pero a sus ojos no hacía falta luz alguna. Los siglos habían operado en él, en todos, ese grado de supraconciencia. Alargó la mano y tomó el sobre que le correspondía. El gruñido de la fiera fue una especie de saludo. La misma eternidad los hermanaba. Echó el sobre al interior de su peto y se presentó, de nueva cuenta, al semicírculo de veintidós soldados.
Ocupó su lugar sólo para seguir el protocolo, pero también los muertos sienten, en algún momento, la necesidad de ser impetuosos. Incluso los muertos de más de mil años.
Hubiese sido una estampa digna de ser reverenciada por aquellos que los honraron en su paso por la estela de la Historia. Veintidós guardianes listos a dejar, al fin, el pesado fardo de su misión. La ventisca golpeaba la piedra, producía remolinos de nieve y hacía mecerse los esqueletos de los árboles aledaños. Hasta ahí no había llegado hombre alguno desde el día del pacto, en el siglo XIII. No había llegado un solo murmullo que no fuese el de la naturaleza. La inaccesible plataforma de piedra había permanecido oculta hasta ese día. La presencia humana más próxima era una cabaña de vigilancia que ocupaba, de vez en cuando, un par de oficiales franceses. Esa pared vertical de los Pirineos nunca había sido detectada, fotografiada, vista.
Y ahí es donde ocurría todo desde el día de la entrega de las veintidós copias.
Y ahí es donde se esperaba el final definitivo.
Los veintidós ancianos permanecieron impasibles, a la espera del prodigio que iba aunado a cada transición. La mayoría de ellos ni siquiera peinaba canas a la hora de su muerte, pero todos llevaban aguardando tanto tiempo que su espíritu había dejado de ser inmune a los estragos que causa la espera. Acaso era sólo una jugarreta visual, pero se sentían cansados lo mismo. Por eso anhelaban el desenlace.
Impasibles. De piedra. Y… de pronto, sólo eran veintiuno.
Decio se dejó conducir del mismo modo que había hecho desde la primera entrega.
Casi instantáneamente se encontraba en un departamento en la Ciudad de México. Era veinticuatro de diciembre. El crepúsculo había quedado atrás.
—El Libro —dijo un muchacho del otro lado de la puerta.
—¿Cómo? —dijo otra voz más aguda. Una chica, seguramente.
—El Libro de los Héroes —insistió el primero.
Incorpóreo, Decio contempló la escena. El muchacho, de unos doce o trece años, entraba a la habitación y hurgaba al interior de un armario. En el cuarto había instrumentos musicales. Dominaba la penumbra. Decio no necesitaba mirar el cadáver para confirmar que Francisco Gómez, el mediador asignado a ese ejemplar, se encontraba muerto. De hecho, presentía su espíritu, pero él no había acudido a otra cosa sino a recuperar el Libro.
El muchacho removió algunas revistas de música y, de entre éstas, extrajo el volumen. Lo contempló por algunos segundos.
Decio se hizo presente. Se mostró como lo habían conservado los años. En su viejo atuendo de guerra y su patética figura.
El muchacho sintió miedo. Pero apenas por unos instantes.
Decio se sintió comprendido pero, aún así, extendió la mano para hacer patente su exigencia. Lo invadió una mezcla interesante de sensaciones. El halo de fortaleza. El miedo. El canal de comunicación. Todas provenientes del mismo muchacho. ¿Qué extraño protagonista se encontraba frente a él?
“El Libro ha de pasar al siguiente”, dijo en su mente, y advirtió que el muchacho recibía el mensaje. “Un Wolfdietrich”, asimiló entonces Decio, casi conmovido. Sacó el sobre de entre sus ropas para que Sergio pudiera verlo y no demorara más en entregarle el ejemplar. Una cortesía que no habría tenido con ninguna otra persona. Tal vez la tristeza en los ojos de éste lo había motivado. Quizás el chico y el mediador eran amigos. Y, por lo que creía detectar en el ambiente, Francisco Gómez se había suicidado. No es algo que pueda asimilar fácilmente un muchacho, sin importar la época.
Sergio detuvo sus ojos en la superficie del sobre. En el sello que cerraba el destino de un nuevo mediador. El demonio y la espada.
Extendió el Libro. Caio Decio lo tomó, fusionando la magia ancestral del pacto entre luz y oscuridad. El ejemplar se volvió etéreo en sus manos, como si traspasara una cortina capaz de transformar materia en energía. Sergio lo contempló, asombrado.
Y eso fue todo.
Decio no tuvo más tiempo de hacerse preguntas. En dos segundos se encontraba con los pies en la grava. Lo había hecho decenas de veces y no dejaba de maravillarse ante tal portento, a pesar de ser, él mismo, un prodigio de excepción en las leyes de la vida y la muerte. La pocilga de la bruja se encontraba a unos cuantos metros. Vivía en una casa de lámina al interior de un cementerio de automóviles en algún lugar de Nebraska, Estados Unidos. Era noche cerrada. El ulular del viento y una vieja radio de transistores que emitía ruido blanco eran los únicos sonidos. El fuego en la covacha de la vieja, la única fuente de luz.
Los perros gruñeron. Decio esperó.
A los pocos minutos atravesó por la puerta una mujer de vejez indeterminada. Ciega. Marchita. Sucia. Con la apariencia de alguien que ha perdido la razón mucho tiempo atrás, el cabello enmarañado, el vestido de una sola pieza extraída de un costal de carbón. Descalza, caminó sobre las piedras hasta llegar al espectro.
—Dámelo —dijo, sin más.
En el pacto se había establecido que un emisario negro entregara siempre el Libro, y se había respetado por casi ochocientos años. Aunque ahora, una luz distinta iluminaba el corazón del viejo soldado. Tal vez… tal vez…
Prefirió no alimentar su optimismo.
Extendió Libro y sobre a la mujer. Ella tomó este último sin perder tiempo. Al instante estalló en una carcajada.
—El sobre está vacío.
Rasgó el sobre por la mitad, importándole un bledo el lacre con el demonio y la espada que había estado aguardando ese momento por tantos siglos. Le mostró a Decio que no tenía nada dentro y volvió a reír.
Como si no tuviese ambos ojos muertos, tomó el Libro de las manos del espectro sin dudar un instante y volvió al interior de su covacha. Decio no tuvo que entrar para saber que la bruja alimentaría su hoguera con el ejemplar, dando fin, para siempre, a su misión en la Tierra. Ningún guardián podría hacer nada al respecto.
“Entonces es cierto”, se dijo. “El penúltimo mediador ha muerto. Sólo un ejemplar del Libro permanece. Y con él volverá Edeth. O el mundo será consumido definitivamente por las tinieblas.”
Su tenue imagen desapareció del cementerio de autos. Los perros se tranquilizaron. La noche siguió su curso.
Y en aquella cueva de los Pirineos surgió un nombre en los labios de Gernot, el responsable del último Libro. Parecía demasiado bueno para ser una coincidencia. Tanto él como Decio habían peleado al lado de Edeth hacía más de mil años. Una eternidad, para fines prácticos. Una eternidad que estaba a punto de ser concluida.
“Ugolino Frozzi”, dijo Gernot sin mover los labios. Recordando el último nombre plasmado en el último Libro. “Es él quien ha de conocer la ubicación del santuario.”
“Él y nadie más.”
* * *
Año y medio después, en una parcela michoacana, un hombre viejo atendía un arado. Escuchó un grito, un desgarrador alarido que le hizo estremecer. Dejó de incitar a la yunta que abría surco sobre la tierra. Se detuvo y esperó, conmocionado. Tal vez un ave o un desvarío de su mente, pensó. Luego, un nuevo grito, igual o aún más espantoso que el anterior. El sol estaba alto en el cielo y, por reflejo, se limpió el sudor con la manga. Abandonó el arado y corrió hacia su casa, extrañado, con el corazón en la garganta.
Esbozó una oración mientras recorría la tierra suelta a trompicones. ¿Su hija, tal vez? ¿O su mujer? ¿El niño?
Podía sentir los latidos de su corazón en ambas sienes. Se quitó el sombrero de palma temiendo perderlo con la carrera. Sacó los huaraches de la tierra y corrió a través de la hierba el trecho que lo separaba de su casa de adobe. Todo parecía normal a la distancia, el humo de la chimenea seguía su curso, los pájaros volaban por el cielo. El silencio en los alrededores era de una misma sustancia. El verdor de los cerros. No obstante…
Los animales. ¿Dónde estaban los animales?
Los perros no se veían por ningún lado. Tampoco el burro que debía estar apacentando en el corral. Los pollos. Los chivos.
El cadáver del viejo tractor tampoco le ofrecía algo. Ni una pista. Lo mismo que su camioneta, la antena de televisión, las cortinas tras las ventanas, inmóviles.
Al fin llegó a la puerta de la casa y entró.
Le tomó un par de segundos adaptar la vista a la oscuridad del interior. Abarcar con la vista las dos camas, la estufa de leña, el comal, el molino, la mesa, las sillas, los cuerpos en el suelo. Su mujer, su hija, el niño.
En un principio creyó que estarían inconscientes, no muertos. Por eso corrió a arrodillarse ante ellos. Pero al instante advirtió las gargantas abiertas, las charcas de sangre apenas quietas. Los miembros descoyuntados. Las miradas fijas en la nada.
—Pero… —fue lo único que pudo articular antes de reparar en el monstruo, sentado en una silla, relamiéndose el dorso de una mano teñida en rojo. Los ojos en blanco. La boca llena de afilados dientes. Las alas replegadas en la espalda.
Y, al instante siguiente, su vecino, el dueño del rancho Tres Caminos, era quien ocupaba el sitio. Los mismos ojos terribles aunque sin otro rastro visible del monstruo. Sólo la sangre en su mano. La lengua paseándose por ésta con idéntico deleite. El mismo hedor repugnante. Pero no era un monstruo, era un humano, aunque…
Advirtió el viejo entonces al macho cabrío en dos patas, a un lado, sirviendo de mudo testigo de la escena. Parecía sonreír. El viejo se santiguó. Era su propio chivo, él mismo lo había comprado en la feria de principios de año. Y ahí estaba, erguido como un hombre.
Creyó que se desmayaría. Pero el miedo lo tenía en ese estado de indefinición espantosa entre la alerta máxima y la inconsciencia absoluta.
El hombre en la silla se puso en pie y sonrió.
—Ya casi es el tiempo —dijo el macho cabrío—. Hoy murió una esperanza. Y está a punto la oscuridad.
A miles de kilómetros de ahí, en algún lugar de Europa oriental, se había consumado un sacrificio. Justo en ese segundo. Por ello esa extraordinaria licencia, ese despliegue de lasciva presunción. Así como en una parcela michoacana, en ese mismo segundo similares muestras de horrendo júbilo se daban por todo el mundo. En un callejón de Tokio, en un bar de Túnez, en una mansión de Sydney, en una buhardilla de Kingston. En las entrañas de la tierra, muy cerca de Budapest. Cientos de voces estallaron al mismo tiempo en todo el mundo, arrogando la ubicuidad de Belcebú en ebrios, dementes, cadáveres, murciélagos, machos cabríos. Porque ese día había muerto una esperanza. Y la oscuridad estaba a punto.
El vampiro saltó al cuello del campesino, quien no tuvo tiempo de gritar, siquiera.
Capítulo dos
El sudor bañaba su espalda, bajaba por su cuello, perlaba su frente. La túnica le estorbaba, así como la desesperación. Demasiada urgencia despertaría sospechas. Demasiada parsimonia pondría en grave riesgo la posibilidad de rescate. Era un baile macabro en torno a lo único que le importaba en ese momento: sacar a Sergio de ahí y ponerlo en manos de Alicia. Se tuvo que obligar a contar cinco segundos exactos antes de echar los brazos por debajo del cuerpo del muchacho, ya libre de ataduras. Aún estaba tibio. Se le rompió el corazón.
Se tuvo que obligar a contar tres segundos antes de echar a andar. Se tuvo que obligar a pensar en cientos de cosas para que no lo traicionara el llanto.
Afortunadamente, Oodak estaba demasiado ocupado en el frenesí de la victoria. Aunque el vicario de su señor maligno ya se había marchado, la sensación de omnipotencia no abandonaba al Señor de los demonios. Farkas sospechaba que nunca lo abandonaría. No hasta la conclusión definitiva de toda esa historia, fuera buena o mala.
Cobijado por la oscuridad, apenas reducida por las teas encendidas del rito, atrapado por la resonancia de los graves cánticos que hacían vibrar las paredes del templo subterráneo, Farkas tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no concederle, en su corazón, la partida final a los demonios. Ahora le parecía totalmente inútil, una ocurrencia estúpida. ¿Salir de ahí a tiempo? Imposible. ¿Esperar la llegada de Edeth? Absurdo.
Y, no obstante, se había atrevido a llevar a cabo las cosas de ese modo, sin forzar a Sergio a una salida distinta, sin obligarlo a una pelea final, porque también en su corazón creía que era el único modo de conseguir un resultado distinto al que la lógica indicaba. Con cualquier otra salida habrían muerto todos: Alicia, Julio, Brianda, Jop, él… En cambio, de esa manera, una luz se vislumbraba al final del túnel. Muy apagada, pero luz al fin. Sólo tenía que ser rápido y…
Bajó la escalinata con pasos decididos pero no apresurados para no delatarse. Un pie, luego otro. Un pie…
Brianda lo había soñado justo de ese modo, pensaba Farkas mientras descendía con Sergio en brazos, manteniendo el gesto adusto de quien se deshace de un molesto despojo, no de quien intenta salvar una vida. Brianda lo había soñado, se dijo. Eso significaba que era ineludible. El oscuro manto del futuro, por alguna extraña razón, se recorría en el sueño de toda aquella mujer en la que un Wolfdietrich depositaba su cariño. Y el futuro siempre se mantenía indemne. Por eso Sergio estaba muerto. Pero la apuesta en la que todos habían depositado hasta el último gramo de esperanza era que no fuese definitivo. Que pudiera hacerse algo. Que la última palabra aún no hubiese sido dicha.
Un pie, luego otro. Un pie… luego otro.
El sudor. La cabeza de Sergio colgando hacia atrás. La tiranía del tiempo.
El pesado rumor de la grey hacía cimbrar la piedra. Traspasaba hacia los huesos por las plantas de los pies. Era fascinante y embriagador. Invitaba a unirse a la vorágine, al mantra maldito, a la sumisión.
Un pie… otro…
Estaba a siete escalones del suelo. Una vez ahí, confundido con la turba, no escatimaría y echaría a correr.
Un pie… y otro y…
Un ominoso pensamiento le carcomió la mente, lo hizo sentir ruin y estúpido. Debió haber pedido la asistencia de alguno de sus lobos. Oodak lo habría permitido. Toda una legión de licántropos en su campamento y él hubo de bajar solo. “Acaso así estaba escrito”, se dijo.
El rostro convulso de Er Oodak, tras él, era exultante. Toda una confirmación de los negros tiempos que se avecinaban.
* * *
El olor empezó a marearlo. Era tan familiar como la podredumbre de un tiradero de basura o la suciedad de un drenaje. La peste se abría paso entre el bagaje de sus recuerdos. Poco a poco todo empezaba a adquirir cualidades de realidad tangible. Poco a poco lo que confrontaba, lo que veía, aspiraba, tocaba, empezaba a volverse fehaciente. Al menos en su interior. Como si esa fuera la verdadera realidad y no la que había vivido durante casi quince años en el plano terrenal.
La entrada al infierno era una especie de herida abierta. Secretaba algo parecido a la sangre. Sus paredes eran como carne humana, protuberancias rosáceas, bulbosas, que se convulsionaban como si tuviesen apetito.
El miedo obró su labor. Aún podía arrepentirse. A fin de cuentas, ¿por qué tenía él que cargar con una responsabilidad tan grande?
Su propia voz, del pasado, le respondió. “Creo que nunca descansaré hasta no saber que hice todo lo que pude.” Lo había declarado cuando su madre se presentó ante él. Pero en ese nuevo plano metafísico resultaba imposible asegurar si el tiempo pasaba o estaba detenido por completo. Sergio sintió que su memoria se volvía de una consistencia sólida e invariable. Como si cualquier evento del pasado hubiera podido ocurrir hacía diez segundos o cien años.
—Yo también tengo miedo —dijo el teniente Guillén.
Sergio sonrió. Al principio, cuando llegó a ese páramo desolado, tan parecido al bosque muerto de las inmediaciones de un volcán activo, creyó que su mano traspasaría las cosas, que podría flotar como un fantasma, que no sentiría dolor ni cansancio ni hambre ni sed. Sin embargo, se palpaba la ropa, la piel, el cabello. Se presionaba con fuerza en algún sitio y el dolor despertaba. El hambre era constante. La sed, insoportable. “Yo también tengo miedo”, pensó.“Mucho miedo.”
Pero igual sonrió. Avanzó en dirección a la probóscide en la montaña.
—Es repugnante —dijo Guillén llevándose una mano al rostro, tratando de impedir que la fetidez llenara sus pulmones.
Sergio hizo lo propio. Se sorprendió, al acercar la mano a sus ojos, que podía distinguir cada vello, cada poro, cada arruga. Su mente se adaptaba ya al cambio. Sus dos piernas eran reales. Su piel, tibia y elástica. Sus sentidos, alertas al máximo.
El hambre. La sed. El calor.
Los vapores que emanaba la boca que los engulliría hicieron sentir náuseas a Sergio. Pensó que se desmayaría. O…
“Pero así es como funciona”, pensó. “Crees morir de asco, de dolor, de terror… pero nunca lo haces porque ya estás muerto.”
Ni siquiera la inconsciencia era una posibilidad.
Llegó a la orilla del enorme orificio, del tamaño de un hombre, y se preguntó si el paso sería inmediato o tendría que padecer un avance lento, tortuoso, nauseabundo, pues parecía, a simple vista, que había que abrirse paso empujando el cuerpo a través del músculo palpitante. Había que insertarse, cerrar los ojos, dominar el asco…
“Aún puedes arrepentirte. Claro que hay vuelta atrás. Esto no te corresponde. Echa a correr.”
Guillén lo tomó de la mano. Sergio confirmó que también eso era exacto. Preciso. Y se sentía bien. En un lugar como ese, también se podía echar mano de los buenos sentimientos. Suspiró. Si algo se propuso desde el instante mismo en que decidió entregarse a tan descabellada empresa fue no perder el tiempo. Y no lo haría. Tal vez en la cronología terrenal sólo hubieran pasado unos cuantos segundos, tal vez ninguno. O quizá ya fuera demasiado tarde. En todo caso, no valía la pena abrigar más dudas.
Soltó la mano de Guillén y se arrojó de cabeza contra la supurante herida de la montaña.
Sintió una súbita asfixia en cuanto lo rodeó la oscuridad.
Luego, la inconfundible sensación de estar en caída libre. La misma que todo ser humano ha padecido en pesadillas alguna vez en su vida, sólo que, esta vez, real.
Vio cómo el suelo, una plancha de piedra gris, se acercaba a una velocidad alarmante. Luego, el golpe. Sintió cómo el cráneo se despedazaba contra el asfalto. Cómo los huesos se machacaban hasta saltar en astillas y sus órganos internos se colapsaban. Un dolor tan intenso como solamente una vez había sentido: el día en que recuperó su condición de Wolfdietrich. Un dolor que se hacía uno con su cuerpo. Su cuerpo, sin embargo, seguía incólume, ahora tendido sobre una enorme plancha de cemento. Lloró. Fue inevitable. La sensación del impacto había sido tan genuina que no le cabía duda, en verdad había caído de unos doscientos metros de altura y se había hecho añicos, aunque su cuerpo se mantuviera de una pieza.
Guillén había golpeado el suelo a unos metros y también estaba inmóvil, recostado sobre un hombro.
A través de las lágrimas se contemplaron, sus pechos el único movimiento apreciable. Pero poco a poco la punzada se volvió menor, hasta que Sergio pudo tragar un poco de saliva y a Guillén lo acometió una ligera tos. Al fin pudieron volver a moverse. El teniente se postró de espaldas, mirando hacia el cielo, de un solo color grisáceo e iluminado por un sol blanco y frío.
Sergio fue el primero en incorporarse, aunque todavía sentía en las articulaciones una pulsación eléctrica de dolor. “Las sensaciones son reales; el resultado, irreal. Nuestros cuerpos están como si nada cuando ambos padecimos la muerte en toda su expresión”, se dijo, consciente de que caer de una distancia así, en la Tierra, los habría aniquilado de forma instantánea. La impresión tenía aún sometido a Guillén. Y no era para menos. No había modo de despertar de esa pesadilla.
Sergio se aproximó a él y confirmó que estuviera bien, con lo raro que podía parecer esto en un lugar así. Luego miró en derredor.
No había nada reconocible. Era como estar a la mitad de una interminable explanada. En cuatro puntos cardinales sólo se distinguía la línea del horizonte. Un gris terreno emparejado con un gris firmamento. Y un sol que no ofrecía calor. Daba lo mismo caminar hacia un punto que hacia el otro porque no había absolutamente nada a la vista excepto ese imposible desierto sin accidentes, sin protuberancias, sin variación alguna. Nada.
“¿Dónde están las llamas, los demonios, el gran caldero?”, pensó Sergio.
Luego miró hacia arriba, a sabiendas de que tampoco habría una puerta ahí, algo que condujera al sitio en el que habían estado apenas unos minutos antes. Sólo el mismo cielo plateado que se vislumbraba en cada dirección como un mal augurio.
“¿Qué haremos cuando queramos volver?”
“¿Podremos volver?”
Aún no llevaba ni quince minutos ahí y ya sentía que todo era una espantosa equivocación. Debió haberse quitado la vida en el momento justo en que recibió el Libro de los Héroes. Todo su paso por el mundo era un error.
Alborada lunar
Esa comarca lo incomodaba. No hacía mucho que había dejado de ser territorio de los hunos. En esas mismas llanuras Atila y sus guerreros habían echado raíces y causado el terror a las poblaciones vecinas. Todos los pueblos de esa región habían tributado al gran guerrero y habían sucumbido a su espada.
Ahora eran otros tiempos, pero los bárbaros seguían dominando la región. Fuesen rubios o de ojos rasgados, su principal interés era la guerra y su mejor forma de subsistencia el botín y el saqueo. Había excepciones, claro. En general los ostrogodos eran poco dados a la violencia innecesaria. Pero hasta ahí lo había llevado el instinto. Y ahí es donde depositaba sus esperanzas.
Porque ahí era donde se hacía más fuerte ese sentimiento innominado de confianza, bienestar, paz. Tan parecido al amor pero distinto.
Manlio jaló las riendas de su montura. Oteó en todas direcciones.
Recién salía de un bosque espeso a pocas millas del río Istro para llegar a ese paraje. Nunca había estado ahí pero le pareció que su historia lo alcanzaba. “Carnuntum”, se dijo. Las ruinas del antiguo fuerte romano hablaban por sí solas. En otra época había sido un orgulloso emplazamiento del imperio. Ahora no era más que el vestigio de un tiempo mejor. Ni un alma lo acompañaba en la lenta expedición por esas piedras gastadas. Los arcos y las columnas abandonados del recinto ofrecían una especie de imagen enternecedora. Así los tiempos que corrían; un año estabas en la cima, al otro no eras más que una sombra.
Manlio obligó a su caballo a detenerse. Algo había de místico en esas ruinas, una especie de templo abandonado por un dios falible. Las piscinas vacías, las plazas desnudas, los acueductos secos, las puertas franqueadas.
Y el sentimiento en su corazón, poderoso, irrefutable. Estaba cerca, seguramente. A no más de una milla a la redonda. Tal vez justo detrás de aquellos árboles.
En su mente recapituló su historia, porque a sus veinticuatro años se sentía portador de una maldición que bien lo hubiera llevado a la muerte si no hubiese sido por ese llamado, esa justa sensación que ahora lo paralizaba frente a esa callada colección de despojos. No era sino un niño cuando sintió por primera vez el golpe del miedo e identificó a las personas que lo hacían sentir así. No tardó en darse cuenta de que tales personas eran capaces de los más horrendos actos de maldad. Y que a ratos detectaban el miedo de ese muchacho que los miraba con suspicacia, del mismo modo que si lo llevara inscrito en la mente. Así las cosas en Constantinopla, donde vivía. Por eso se volvió introvertido y prefirió ser escriba y traductor, en vez de soldado o comerciante como sus hermanos. Pero tampoco había tardado en advertir que, así como el miedo, también percibía la confianza. O ese sentimiento aún más poderoso que le despertaban personas como sus padres, aquel sacerdote bondadoso, aquellos peregrinos que llegaron un día de oriente. Gente buena que irradiaba hacia él su capacidad de hacer el bien, y que le hacía sentir feliz y desgraciado al mismo tiempo.
Manlio acicateó a su cansado jamelgo hacia donde parecía incrementarse el sentimiento. Estaba seguro de que llegaba al fin de su jornada. Y quizás a la razón primordial de su existencia.
Porque un buen día pudo percibir el miedo más profundo y supo que en el mundo existía un ser tan vil que solamente sería comparable a Lucifer en la Tierra. Pero al mismo tiempo percibió el sentimiento contrario y comprendió que correspondía al primero, como contrapeso. Y, curiosamente, ambas sensaciones provenían del mismo sitio. Tenía veinte años cuando se animó a la incursión. Se dejó llevar por el miedo y llegó a la Panonia Inferior, donde reinaba Odoaker sobre la raza nómada de los hérulos. No necesitó permanecer mucho ahí para darse cuenta de que todos los soldados del rey eran demonios, al igual que él. Y que percibían su miedo. A punto de perder la vida, huyó a todo galope de vuelta a Constantinopla en cuanto lo olfatearon.
Pero no dejaba de inquietarle que seguía sintiendo, proveniente de la misma dirección, un sentimiento completamente antagónico. Su conclusión fue radical: existe un ser de luz que contrarresta al otro. Pero… ¿tan cercanos uno del otro?
Así que volvió cuatro años después, ahora a la Panonia Superior. Y ahí estaba. Pero en esta ocasión no era difícil desdeñar el miedo y privilegiar la confianza, pues lo más posible es que Odoaker y sus monstruos estuviesen lejos.
Todo lo había conducido hasta ahí, hasta Carnuntum, con un bagaje de convencimiento mucho más poderoso. Ahora hablaba varias lenguas y dominaba mejor el arco y la espada. Veinticuatro años y una misión, mayor que su propia vida, por delante. O al menos así lo intuía. Porque la alternativa era volverse loco. O terminar como un asceta, huyendo de todo hacia el confín del mundo.
La sensación comenzó a incrementarse. Manlio sintió, por primera vez desde que la maldición lo atacara siendo un niño, que era posible que el bien prevaleciera sobre el mal.
Desmontó y tomó las bridas del caballo para andar el resto a pie. Las ruinas quedaron atrás y volvió a internarse en el bosque. La espesura se incrementaba de tal suerte que los rayos del sol dibujaban haces de luz a través de las ramas y las hojas. Sólo lo guiaba su propio instinto. Descendió por una pequeña colina, rodeó por un riachuelo. Todo parecía salido de un mundo mágico. Soltó las riendas del caballo y lo dejó apacentar sin miedo a que escapara. Siguió por su cuenta.
Al fin divisó una cabaña con la puerta abierta. En el fogón al interior hervía una marmita. A la mesa se encontraba una anciana, quien desgranaba vainas de guisantes sobre un cuenco de madera. Apartado sobre la mesa, un tablero de sesenta y cuatro casillas con dos ejércitos bien alineados, uno frente al otro. Una variación del chaturanga indio que él conocía sólo por rumores. El sentimiento era poderoso, pero al instante notó que no era a la anciana a quien buscaba.
—Señora, le suplico no se asuste —le habló en la lengua de los godos.
La mujer, de ojos azules y cabellos completamente blancos, suspendió lo que estaba haciendo. No estaba asustada. Su sonrisa lo mostraba.
—Hable —dijo ella en latín, y Manlio se sintió más confiado.
—¿Puedo pasar?
Ella le mostró una silla.
—Pensará que estoy loco, pero vengo de Constantinopla.
—Ciertamente se ve en sus ropajes que es un hombre de ciudad. ¿Y por qué he de pensar que está loco?
—Por lo que me trae aquí.
La abuela no dejaba de sonreír. Sus nudosas manos volvieron a la preparación de la comida. La armonía que se respiraba al interior de tan humilde casa estrujaba el corazón de Manlio. Sentía como si hubiese llegado al paraíso y no sabía explicarlo. Le hubiese gustado quedarse ahí para siempre. Lo traicionó una lágrima.
—Perdóneme. Soy un tonto.
—No se disculpe, señor…
—Manlio Tasio.
—Comprendo que ha sido una larga búsqueda, Manlio.
—¿Cómo lo sabe?
Ella se encogió de hombros.
—Hace catorce años vivía en una aldea no muy lejana de esta misma región. Los bárbaros la saquearon. Una espantosa carnicería. Pero antes de huir, rescaté de las llamas a un bebé que había sido abandonado. El bebé parecía, de algún modo, estar siendo protegido por algo cuando entré a la casa que se venía abajo. Le cuento esto porque supe, desde que lo tomé en mis brazos, que tenía una misión más grande que la de hacer compañía a una vieja. Y que un día alguien o algo me lo haría saber.
Manlio sentía como si hubiese llegado al verdadero hogar.
—Vengo en busca de un rey.
—¿Un rey, dice?
—Hace falta quien haga frente al Señor de la oscuridad, y sólo este rey será capaz. No me pregunte cómo lo sé o por qué he asumido esta responsabilidad. Sólo sé que así debe ser.
—Es sólo que…
Las palabras de la vieja fueron interrumpidas por una silueta en la puerta. Catorce años habían pasado desde que aquel bebé había sido salvado de las llamas. Manlio sintió un cataclismo del alma en ese instante, un torrente de dicha que amenazaba con partirlo en dos. Ni siquiera se atrevió a levantar la mirada; inmediatamente puso una rodilla en tierra y sentenció, como si llevara esas palabras grabadas en el corazón desde el día en que dio el primer respiro:
—Por favor, déjame luchar contra el poder de la noche a tu lado. Sólo eso y mi vida tendrá sentido.
La abuela se levantó y puso una mano sobre el hombro de Manlio. El hombre parecía sincero. Se trataba de un hombre instruido, un cosmopolita, alguien que no se deja impresionar fácilmente. Y ahora temblaba, de rodillas, como un niño asustado.
Capítulo tres
Caminaron por horas sin éxito. El paisaje no variaba. El rumbo había sido errático. La desolación era su única compañía. El sol estaba fijo en el firmamento; en ese lugar imposible no habría crepúsculo, no habría noche, no habría variante alguna. Y, en cambio, el hambre agudizaba más y más. La sed. El cansancio. Su única ventaja ahí era la ausencia de frío o calor, pero incluso eso les pareció, después de un tiempo, un truco aún peor que el de la temperatura extrema, pues también sumaba a la monotonía.
Sergio comenzó a acariciar la desesperanza. No tenía sentido imaginar alguna posibilidad de salida. “Es como pelear a puñetazos contra el mar o contra el aire. No puedes ganar.”
—Pero igual estamos aquí. Por una razón.
Por lo visto, Guillén escuchaba sus pensamientos. Curiosa esa habilidad porque él no la había desarrollado. Él estaba completamente solo al interior de su cabeza. Lo miró con desdén. De pronto le pareció que el teniente era una carga para él, que mejor hubiera sido que entrara solo, que si así sería de ahí en adelante, haría mejor en largarse, no tenía derecho a meterse donde no lo llamaban.
—No dejes que te controle —dijo Guillén sin mirarlo.
Era cierto. Nacían en Sergio el enojo, la rabia, el odio. Y no estaba bien. Se detuvo. Se pasó una mano por la cara.
—Discúlpeme.
Ya adivinaba que luchar contra la renuncia sería más difícil que luchar contra el cansancio,el hambre o la sed.Simplemente no podía dejar que ese lugar lo venciera si algún sentido tenía haber llegado por propia voluntad. Miró hacia el cielo como si esto pudiera representar un cambio. Se sentó sobre la dura e infinita losa, abrazando sus rodillas. No podía comer, beber, dormir un momento. Las fuerzas no volvían con ese amago de descanso. Guillén lo imitó, sentándose. Sergio lo contempló por unos instantes y le pareció más sabio que la última vez; quizá la muerte obrara eso en las personas. Quizá no se puede ser pueril o irreflexivo si no se tiene nada que ganar. O que perder. Pero el teniente, además, era una buena persona. “No puedo olvidar eso”, se dijo. “Una de las mejores personas que he conocido jamás.” Y se echó de espaldas.
—Estamos aquí por una razón, dijo usted, teniente. ¿Qué razón?
Guillén seguía mirando en lontananza. Hacia ningún punto y hacia todos los puntos. Ahí no había norte ni sur ni este ni oeste.
—Que del otro lado lo creímos posible. Y no tenemos otra cosa en nuestras manos más que eso para continuar.
“Pero es como quien piensa que puede cruzar a nado una gran extensión de agua sin conocer la distancia a la otra orilla”, pensó Sergio. “¿Y si esta persona cree que es un río o un lago cuando en realidad está enfrentándose al océano mismo?”
—Y si es el océano… —dijo Guillén—. ¿Qué puede pasar? Y si son diez océanos, ¿qué puede pasar?
Que lo venzan las fuerzas. Que el agotamiento acabe con él. Que muera.
Sergio entendió a lo que se refería el teniente.“Aquí nadie puede morir. Lo único que puede acabar contigo eres tú mismo.”
—Bien dicho —exclamó Guillén.
Lo peor era empezar a anhelar esa posibilidad. La posibilidad de la muerte, la inconsciencia, el último descanso. Comprendió también que era dicho control el que ese lugar maldito quería ejercer en él. Y eso, principalmente, era lo que tenía que evitar.
Se puso de pie y siguió caminando. Advirtió por vez primera que Guillén lo seguía, nunca marcaba el rumbo. Lo acompañaba, sin cuestionarlo, depositando su destino en sus manos. Buen momento para proponerse no olvidar que, después de muerto, ese hombre no había buscado el descanso definitivo, que lo había esperado y había estado al pendiente de él a través del velo que separa a los vivos de los muertos. Había entrado a ese lugar terrible. Y todo por él. Pensó que tendría que haber una palabra para eso que parecía producir algo intermedio entre el amor, la confianza, la seguridad, la amistad… todos aristas equidistantes de un mismo sentimiento.
Reinaba un silencio confortable entre ambos. Lo más lógico habría sido que, para paliar el hartazgo, conversaran entre ellos, se dijeran todo lo que no habían dicho durante el tiempo de ausencia. Pero no lo hacían y no parecía importar. El silencio era una especie de cálido manto que los cubría a ambos.
El avance siguió siendo desmoralizante. Caminaron tres, cuatro, seis horas. Sergio prefirió dejar la cuenta. Se detenían sólo por conceder un contraste al aburrimiento. Seguían sólo porque no sabían qué más hacer.
Cuando al fin algo se dibujó en uno de sus horizontes, Sergio estaba seguro de que habían transcurrido varios días. Y se abrió una nueva grieta en su corazón cuando advirtió que no le importaba que fuese un grito lo que había marcado una diferencia. Un terrible grito de agonía.
¿Cómo no ir hacia allá después de tanto tiempo de vagar sin rumbo?
Ambos se miraron, desconcertados pero, a la vez, resueltos. No cabía alternativa.
Se dejaron llevar por la única guía del grito. Femenino, aparentemente. Infantil, tal vez. Anduvieron bastante tiempo hasta que el alarido empezó a incrementarse, hasta que divisaron algo distinto a la distancia.
Un grupo de personas, todas vestidas de color negro, formaban un círculo y miraban hacia el suelo, hacia el centro del círculo. Doce hombres y mujeres, congregados, daban la espalda y regalaban toda su atención a aquello que rodeaban. En sus rostros no había ningún tipo de emoción, miraban al interior con sumo interés, pero sin revelar afectación. El espeluznante grito surgía del centro de tan extraña congregación.
Sergio y Guillén notaron, al acercarse, que en el círculo había dos lugares vacantes. Dos huecos para que los recién llegados pudieran ingresar al círculo sin tener que abrirse paso.
Al centro, una niña pequeña, vestida por completo de blanco, aullaba de dolor. Pedía a gritos que alguien la ayudara, que alguien detuviera su sufrimiento. Pero nadie intervenía. De hecho, tanto Guillén como Sergio adivinaron que los ahí reunidos eran los causantes del dolor de la niña. Todo aquello era la representación más pura del mal porque la niña no sangraba, no mostraba signos físicos de daño alguno. Sin embargo, los gritos eran reales. El dolor también. La indiferente participación de la gente, lo mismo. Sergio se sintió horrorizado y se arrodilló para intentar auxiliarla.
—¿Qué pasa? Dime. ¿Qué tienes…?
Le daba miedo tocarla, intentar cualquier cosa. Pero tampoco podía simplemente sumarse a los que solamente contemplaban o, aún peor, se deleitaban con el sufrimiento de la niña, quien, con el rostro desfigurado de agonía, lloraba, jadeaba, suplicaba que alguien terminara con eso.
—Por favor, dime qué tienes. Dime qué es lo que…
No pudo añadir más. En ese momento uno de los hombres lo tomó por los hombros y lo arrojó lejos. Sergio cayó de espaldas, rodó por el suelo, corrió de regreso, pero los dos huecos libres del círculo habían desaparecido. Los doce participantes habían reducido la separación entre ellos. No cabía uno más. Los gritos seguían.
Sergio daba vueltas frenéticas en torno. Guillén se mantenía expectante, como si tratara de entender antes de actuar. En una de las múltiples vueltas de Sergio tratándose de colar al interior del círculo, notó que una de las mujeres que formaban parte sonreía con complacencia. Sergio se detuvo a observarla. Y ésta, después de algún tiempo, desvió la mirada del punto focal del círculo para dirigirla a él.
—Sólo entra quien desea hacerlo.
Acto seguido, el silencio. La calma. La línea del horizonte, el cielo plateado y el interminable terreno gris. El sol en la misma posición. Él y Guillén, solos. Con la eternidad por delante.
Alborada lunar
Llegó el día de partir. Manlio parecía ser el más afectado de todos. Algo había cambiado en su interior durante esos días. Tenía más certezas, y más miedos. Pero sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. No podía ser de otra forma. Unas pocas tardes en compañía de esa mujer tan sabia le habían permitido concretar un plan. Tenía menos dudas respecto al camino a seguir, y menos valor para afrontarlo. Se sentía dichoso y miserable. Al menos ahora sabía que Odoaker y sus esbirros habían partido hacia Hispania, aunque seguramente volverían.
Tomaba infusión de hierbas de una batea cuando, tras la cortina de pieles que separaba los jergones del resto de la casa, se escuchó la voz de la abuela.
—Desde hoy tu nombre es Theoderich. Tu antigua identidad quedará para siempre aquí. Nadie en el mundo habrá de conocerte de otro modo. Hasta que se cumpla lo que tiene que cumplirse, que puede ser mañana o en mil años.
Dicho esto, se mostraron ante Manlio. Los tres intercambiaron miradas. Pero sólo Manlio se desmoronaba por dentro. La anciana parecía resignada. Y Theoderich… simplemente dispuesto. Sus hermosos cabellos rubios habían sido cortados al rape. Portaba una túnica holgada, sandalias, un cinto de cuero. Parecía apóstol.
Manlio estuvo a punto de decirles que nada de eso tenía sentido. Lo mejor sería respetar el curso de la vida. El mundo podía ser cubierto por las llamas y por la maldad, no importaba, debían permanecer en ese paraje de fábula para siempre, y…
Suspiró. Sabía que tenía que ser como habían planeado él y la señora. Pocas dudas. Muchos miedos.
Miró hacia los tablones del suelo. Hizo a un lado la batea y esperó a la despedida. Sabía que no volverían a verse. Esa historia era mayor que los tres juntos. Así tenía que ser.
Quien ahora se llamaba Theo y su abuela se abrazaron. Ninguno lloró. Manlio, en cambio, no dejaba de sentirse estúpido. Salieron de la cabaña y enfilaron hacia la salida del bosque. Manlio le permitió adelantarse pues sintió la necesidad de volver al lado de esa mujer que, sin saber nada del mundo, parecía conocerlo todo.
—No resultará —le dijo—. Es demasiado hermoso. Demasiado gentil.
Ella tomó una mano del bizantino entre las suyas. Lo miró con la misma benevolencia con la que lo miró el día en que llegó.
—Ya encontrarán ambos el modo.
Manlio sabía que no podía ser de otra manera. Pero no dejaba de preguntarse por qué él. Por qué un niño sin mayor ambición en la vida que la de ser feliz algún día, casarse, tener hijos y vivir apaciblemente sin traspasar jamás las murallas de su ciudad, había sido tocado por ese espantoso anatema de la identificación de santos y rufianes. Por qué tenía él que encabezar una lucha que escapaba a su entendimiento. A sus veinticuatro años no dejaba de sentirse un niño que sólo desea corretear por un prado, tumbarse en la hierba, reír bajo el sol.
—Y ya habrá modo de que dejes esa carga a un lado —agregó ella, poniendo ahora una de sus arrugadas manos sobre la mejilla del viajero—. Eres un buen hombre, Manlio Tasio. Siempre recuerda eso. Que esa única verdad sea tu luz en las tinieblas. Sea mañana o dentro de mil años.
Manlio besó esa misma mano. La apretó por unos segundos. Volvió a mirarse en los ojos de la anciana, de quien jamás supo el nombre, como si fuesen los ojos de su propia madre, y se apartó. No tardó en alcanzar a Theo, quien lo esperaba en el sendero. Se sonrieron y anduvieron en silencio por la vereda, en busca de la salida de ese santuario. A los pocos pasos Manlio contempló a su caballo pastando entre los árboles, como si nunca hubiese sido domesticado. Le quedó claro que el jamelgo jamás se apartaría de ese mágico sitio y le pareció un buen final para un buen animal como ese. De cualquier modo, la abuela le había pedido que hicieran el camino a pie, como los primeros hombres. Y así se lo propuso.
Al fin abandonaron la arboleda y alcanzaron el claro que conducía a las ruinas de Carnuntum. Ninguno decía palabra. Y aunque Manlio sabía perfectamente hacía dónde dirigirse y el paso siguiente que habían de dar, no podía estar seguro del resultado, por muchas esperanzas que abrigara para detener aquello que, por lo visto, sólo él, en el mundo, vislumbraba. Odoaker era rey de los hérulos y, con toda seguridad, buscaría hacerse de más poder para conquistar el mundo conocido. Sólo otro rey podría enfrentarlo. Y aquel iba a su lado, canturreando y pasando las manos sobre la crecida hierba como si fuese a una festividad, no al encuentro de su destino.
Enfilaron hacia el suroeste. Iban en pos de la tierra ocupada por los amalos, en las orillas del lago Peiso, con la intención de que su rey se sumara a su inverosímil lucha. Aunque ambos se sentían animosos, Manlio cobijaba un temor.
—Quiero disculparme contigo.
—¿Por qué?
—Por todo. Por sacarte de ahí. Por robarte tu nombre. Por meterte en esto.
Theo lo miró con extrañeza. A sus catorce años, era capaz de ofrendarlo todo por un sueño. Un sueño que, su abuela le había asegurado, no había arribado cuando Manlio desmontó frente a su casa, sino mucho antes, como si supiera que el futuro acechaba y que sólo era cuestión de tiempo verlo aparecer en el horizonte.
—Soy Theoderich y seré rey de los ostrogodos. Si alguien fui antes de que tú llegaras, nadie más habrá de saberlo. No hasta que, como dijo mi abuela, se cumpla el tiempo.
Caminaban por las colinas como peregrinos anónimos. Catorce y veinticuatro años. Podrían ser hermanos. Amigos. Maestro y discípulo.
—Agradezco tu comprensión —dijo Manlio.
—Yo debería disculparme contigo —repuso Theo.
—¿Por qué?
—Por meterte en esto.
A Manlio le maravillaba esa especie de sabiduría que no correspondía con su edad o su ignorancia de las cosas de los hombres. No estaba instruido. No seguía religión alguna, ni la de los romanos ni la de los griegos o los bárbaros. No sabía hacer más que las labores de la tierra y la cría de animales. Y, no obstante, era como si todo eso no importara. No cuando el corazón está tan libre de mácula. Incluso esa conmovedora arrogancia de saberse importante quedaba desdibujada por su sencillez.
Aquella noche acamparon a la orilla de un riachuelo. A cada instante, Manlio se sentía más como el comparsa de esa historia, lo cual le complacía. Pues lo más probable era que él no fuese sino una especie de facilitador de los futuros acontecimientos. Era una noche quieta, en la que Manlio se sintió obligado a ceder a Theo la única estera que llevaba atada a la espalda.
La luna asomaba por detrás de unas nubes cuando el muchacho se animó a hablar.
—Siempre he creído que la luz de la luna tiene virtudes que no todos aprecian. Una luna menguante puede salvar a un hombre de la muerte o de la locura porque, por débil que sea su luz, en la más profunda oscuridad es, al mismo tiempo, guía y consuelo.
Se recargó en un codo y se puso a dibujar con el dedo en la tierra.
—El sol sale siempre. Es divino. Pero la luna es cambiante, tenaz, falible, puede ganar o perder la batalla. Es humana.
Levantó la mirada y sonrió a Manlio, quien descansaba contra el tronco de un árbol, pensativo. Estudió a la distancia el reciente dibujo de Theo en la arena de la ribera: una luna como un gajo asomando detrás de tres nubes, al igual que ocurría en el cielo. Se dijo a sí mismo que ese discurso se parecía mucho a un pensamiento que había anidado en su interior desde que, en su infancia, había empezado a sentir cosas, porque en un principio había creído que todos aquellos que le despertaban esa mezcla de paz y confianza en el corazón eran ángeles. Y no tardó en darse cuenta de que eran tan humanos como él, sólo que con una disposición para hacer el bien mucho más poderosa que la del hombre común. Repentinamente era como si todo lo que había vivido hasta el día que conoció a Theo hubiese sido un ensayo, la preparación necesaria para lo que ahora estaba viviendo.
Sabía que todo eso representaba algo, y se propuso grabar en su mente el dibujo exacto de esa aurora lunar sobre la tierra apelmazada.
A la mañana siguiente, Theo lo sorprendió con un precario desayuno de bayas silvestres y pescado. El escriba se sintió apenado con tal atención pero comprendía que el sentimiento que le despertaba Theo implicaba ese tipo de contradicciones.“¿Podremos con esto?”, se dijo mientras veía a su acompañante metiendo los pies hasta los tobillos en la orilla del arroyo, levantando los faldones de la túnica, riendo como sólo puede hacerlo quien carece de toda angustia y toda pretensión.
“¿O será sólo un sueño insensato?”
Al cabo de media jornada de viaje llegaron al fin con los amalos, asentados en un extenso valle que les permitía dedicarse a la caza y la pesca mientras no surgiera una guerra imprevista que los arrancara del sopor, como tantas que había habido antaño. Más que una ciudad era un campamento, un sitio reclamado por esa particular rama de los ostrogodos germánicos, instalados en la orilla poniente del lago Peiso. Manlio había decidido acudir con ellos porque sabía que, a pesar de tener sangre bárbara, los amalos habían jurado lealtad al emperador romano de Oriente y permanecían en Panonia de manera pacífica, sin molestar a nadie.
No obstante, organizados aún como si estuviesen listos para abandonar esas tierras en cualquier momento, no habían levantado casas de adobe ni chozas de madera entre las yurtas, los tendajones y corrales para el ganado. Sólo tres excepciones saltaban a la vista: la vivienda del rey y su consorte, los almacenes de carne y grano y la iglesia cristiana, símbolo inequívoco de sumisión al imperio.
Cuando Manlio y Theo empezaron a caminar entre los rústicos amalos, fueron recibidos sin miedo y sin ánimo beligerante, por lo que no tuvieron problema en presentarse al somero palacio del rey Theodemir. En la cuadra de los hermosos caballos árabes que poseía el rey al lado de su cabaña, se encontraba un solo soldado haciendo guardia, portando una muy sencilla loriga. El fornido ostrogodo, apoyado en su lanza, casi se quedaba dormido de pie. No había nadie más a la vista. Ni siquiera en la entrada de la casa real, con techumbre de paja y ventanales sin protección.
Manlio estaba a punto de presentarse y preguntar por el rey cuando una sensación conocida lo golpeó en el pecho. Un miedo indómito y bastante familiar.
Detuvo a Theo, impidiéndole seguir adelante. Aguardó un poco hasta estar seguro de que el miedo era producido por alguien mucho más lejano. Eso le dio una idea.
—Creo que cambiaremos un poco el plan. Tú te quedarás en el pueblo mientras yo dialogo con el rey.
—¿Por qué? —indagó, curioso, el muchacho.
—Porque he hallado un modo de persuasión casi infalible.
Capítulo cuatro
Pronto les quedó claro que el principal enemigo a vencer era la locura. De nuevo frente a ese vastísimo desierto inmutable, sin rumbo ni brújula algunos, lo único verdaderamente real era la espera. La eternidad aguardando algo que jamás ocurriría, que jamás vendría. Un poco más y terminarían odiándose entre ellos, siguiendo cada uno por su lado, pidiendo tácitamente una muerte que les estaría negada por siempre.
Sergio no quiso caminar enseguida. Tal vez hubiera perdido su única oportunidad.
—Ni siquiera hemos entrado —se atrevió a decir después de un tiempo—. Es tan horrible que ni siquiera hemos entrado.
Guillén se sentó en la dura losa sin saber qué decir. Se daba perfecta cuenta de que no se trataba sólo de seguir sus pasos o de luchar contra algún demonio incidental, como había pensado en un principio; no se trataba de ser su guardaespaldas o su escudero, sino su soporte, su aliado y compañía. Pero no se le ocurría cómo ayudarle y ni siquiera le salían las palabras cuando le parecían que no eran mejores que el silencio.
Sergio también se sentó.
—Debimos saber que para entrar hay que hacer méritos. Debimos saber que no basta con cruzar un umbral.
—“Sólo entra quien desea hacerlo” —citó el teniente a la mujer que se había dirigido a Sergio—. ¿No lo dejamos en claro cuando entramos por aquella horrible abertura en la montaña para caer en este sitio como si hubiéramos sido arrojados a un depósito de basura?
—Es más complicado que eso —resolvió Sergio—. Por lo visto, no puedes hacer turismo en un sitio como éste.
Se levantó. Comenzó a caminar. Abrigó la esperanza de que Guillén se quedara detrás, que ya no lo siguiera, que se perdiera en ese limbo. Pero no fue así. Guillén, aunque a la zaga, no lo dejó un solo momento. Sergio se sintió tentado a darse la vuelta e increparlo. Decirle que se largara, que no necesitaba un perro faldero, que ya bastante horrible sería estar ahí por siempre para todavía tener que soportar…
Notó que el lugar se apoderaba de él. Y supo que Guillén, de alguna manera, lo había escuchado. Se disculpó en silencio. Apretó los puños.
Siguió caminando sin dirección. Arrastrando los pies. Padeciendo hambre.
En su corazón sintió que pasaban horas. Y luego de las horas, días. Y luego de los días…
Se tiraban de espaldas pidiendo a gritos un poco de sueño, una gota de agua, un nuevo cambio en el panorama.
Sergio empezó a notar que la necesidad de algo, lo que fuera, le hacía desear ganarse un sitio entre los doce congregados ante el dolor de aquella víctima. Empezó a notar que conjeturaba posibilidades.“Tal vez ni siquiera sea una niña real. Tal vez sólo sea parte de un examen. Tal vez puedes unirte sin participar demasiado. Tal vez una sola vez no te cambie definitivamente.”
La única vez que consintió en su corazón la posibilidad de renunciar, se divisó en el horizonte un solo cambio que parecía real y no producto de su imaginación atribulada: un ventanal suspendido en la nada. Ambos caminaron hacia allá y, mientras más se acercaban, más se llenaba de júbilo su corazón. Del otro lado había un hermoso jardín, un sol real y no impostado, sonidos familiares.
Sergio guardó silencio. Sabía que esa salida era el producto de la renuncia que había acariciado en su corazón. La tentación era enorme. Sus pies querían avanzar. Una voz interna le decía que él no tenía culpa de nada. Que sólo era un muchacho. Que ya era tiempo de que se le ofreciera un descanso, que había hecho suficiente.
Se mantuvo anclado al sitio en el que se detuvo hasta que la ventana desapareció. Comprendió que era demasiado tarde. Lo vencieron las fuerzas y cayó de rodillas. Guillén se arrodilló a su lado y lo abrazó como si quisiera protegerlo de las furias del destino, porque él también había escuchado esa voz interna y, por momentos, había estado de acuerdo con ella. Eres sólo un muchacho. Has hecho lo que has podido. Tal vez sea tiempo de renunciar.
Con todo, Sergio aún conservaba la entereza para recordar que no había acudido ahí porque así lo mandaran los astros, las profecías o la fatalidad. No. Se había entregado a la muerte y había abrazado esa misión porque necesitaba respuestas. Respuestas que servirían a Edeth en su lucha. Y no se iría sin ellas.
A los pocos días volvió a flaquear. Y volvió la ventana, esta vez más cerca. La transparencia del vidrio era engañosa. Bastaría acercarse. Nadie perdería si echaba un vistazo. Tal vez alargar la mano. Tal vez…
—Necesito ayuda, teniente —dijo Sergio cerrando los ojos. Deteniéndose. Forzándose a no abrirlos hasta estar seguro de que no habría nada frente a él.
—Dime.
Sergio abrió los ojos. El paso al hermoso jardín había desaparecido.
—Necesito que me ayude a impedir estas recaídas.
—¿Qué quieres que haga?
—Sólo que me diga:“Es importante, Checho” o “Es importante, Serch” cuando note que la desesperación me agota.
En ese momento estaba seguro de que un día cerraría los ojos y Guillén ya no estaría con él, sólo como un recurso más de ese espantoso limbo para obligarlo a renunciar.
—Es importante, Checho —dijo el teniente, apretándole cariñosamente un hombro.
Volvieron a caminar como si no se hubieran consumido miles de veces ya en la sed, el hambre, el cansancio, el delirio.
Hubo que usar la estratagema por lo menos unas tres veces más en los siguientes días. Pero era cierto que al escuchar la frase se sentía, por instantes, cuerdo otra vez. No ese autómata empeñado en caminar de frente por milenios y milenios.
Surgió entonces un recuerdo que parecía sacado de un tiempo tan remoto que era como si perteneciera a otra persona, como si en vez de surgir de su memoria, alguien más se lo hubiera contado. “Ubica el miedo”, se sorprendió pensando un día en que, con los ojos cerrados, trataba de poner la mente en blanco, ahuyentar la desesperanza, no sucumbir al anhelo de paz definitiva.
“Ubica el miedo”.
Recordó súbitamente que esa certeza le había salvado la vida una vez. El Señor de los demonios se lo había creído. Sergio había echado mano de tal consejo justamente en el castillo negro de Oodak para hacerle creer que había tomado una determinación a favor de la oscuridad. Y había resultado.
Porque así como había acudido la ventana varias veces en su rescate, también la congregación de verdugos había vuelto a aparecer en el horizonte un par de veces, del mismo modo que la vez primera. Gritos aterradores se sobreponían al silencio. Luego, ellos caminaban en esa dirección y observaban el par de sitios que se les ofrecían para participar. En esas dos ocasiones las víctimas fueron distintas. Pero siempre niños pequeños. Siempre castigados más allá de sus fuerzas. Y siempre habían sucumbido Sergio y Guillén al asco y el horror. Participar iba más allá de sus fuerzas. Nunca funcionaba.
Por eso esta vez el recuerdo lo sacudió. Porque si una vez había funcionado…
Tuvo que esperar lo que le parecieron meses enteros para volver a escuchar los gritos. Se había entrenado de tal forma que, aunque el corazón le dio un vuelco muy parecido al júbilo, se reprimió al instante. Enseguida se dio cuenta de que también el puro consentimiento de ese pensamiento lo ponía en riesgo. No sabía si ya lo había echado a perder.
Caminaron en dirección al horroroso retrato del dolor que por lo menos tres veces ya se había representado ante sus ojos.
Se acercaron al grupo de personas y Sergio se percató de un sutil cambio. Entre los ahí reunidos que debían contemplar el horror de la tortura en un infante se encontraba también, justamente, un niño. Que, al igual que él, no iba vestido completamente de negro. No concordaba. Y no era completamente indiferente.
Se miraron.
Era Henrik.
La más tremenda de las contradicciones. Un demonio que intenta entrar y no puede. El muchacho rubio miró a Sergio con evidente desconcierto. Algo sentía al ver al pequeño atormentado suplicando el fin de su martirio en el suelo. Algo se había modificado en su alma antes de morir. Con sus ojos parecía decirle a Sergio: “Tú eres el culpable”, porque en su último enfrentamiento algo que creía dormido había despertado. El incipiente acto de piedad de Sergio en el campamento de Farkas le había restituido la duda. Un tacto. Un aroma. La mirada de su madre volvió a su mente y una grieta lo traspasó por la mitad. Por eso se había arrojado a las aguas del Danubio. Por eso se encontraba ahora ahí. Por eso no podía acceder al reino de aquel a quien seguía llamando su señor.
Henrik miró a Guillén y supo que era el espíritu que hubiese podido acabar con él. Le reclamó también en silencio. Si hubiese atacado a tiempo, él no habría tenido posibilidad de arrepentimiento. Porque, a fin de cuentas, era cierto. Henrik se daba cuenta de que los gritos de ese niño en el suelo le resultaban lamentables. Por momentos deseaba cambiarle la suerte.