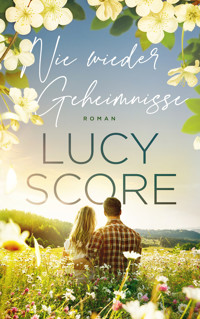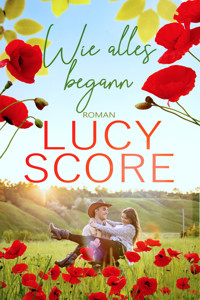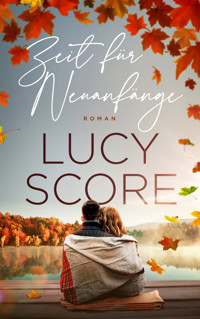9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Chic Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Benevolence
- Sprache: Spanisch
Si te acercas demasiado al fuego, te acabarás quemando Lincoln Reed, el jefe de bomberos, es un héroe en el pequeño pueblo de Benevolence, donde vive sin sobresaltos, hasta que conoce a la enigmática doctora Mack O'Neil en el rescate de un aparatoso accidente. Mack ha aceptado un trabajo temporal de seis meses en Benevolence para dar un giro a su vida. Descansar, dormir y meditar es lo que necesita para vivir sin estrés, aunque sus planes se van al traste cuando empieza una inocente aventura con su vecino, el atractivo y persuasivo jefe de bomberos. Sin embargo, las sombras del pasado de Mack no tardan en aparecer para ponerlo todo en riesgo. ¿Podrá Lincoln ser su héroe cuando más lo necesite? Autora número 1 en el New York Times Lucy Score es el gran fenómeno en BookTok
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.
Queremos invitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.
Recuerda que me quieres
Lucy Score
Traducción de Sonia Tanco
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Epílogo
Epílogo extra
La historia de la Sunshine de verdad
Nota de la autora
Agradecimientos
Sobre la autora
Página de créditos
Recuerda que me quieres
V.1: noviembre de 2024
Título original: Protecting What’s Mine
© Lucy Score, 2020
© de la traducción, Sonia Tanco Salazar, 2024
© de esta edición, Futurbox Project S. L., 2024
La autora reivindica sus derechos morales.
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial.
Esta edición se ha publicado mediante acuerdo con Bookcase Literary Agency.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imágenes de cubierta: Creative Market - Larisa Maslova | Freepik - Belenova_art
Corrección: Gemma Benavent
Publicado por Chic Editorial
C/ Roger de Flor, n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013, Barcelona
www.chiceditorial.com
ISBN: 978-84-19702-29-6
THEMA: FRD
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Recuerda que me quieres
Si te acercas demasiado al fuego, te acabarás quemando
Lincoln Reed, el jefe de bomberos, es un héroe en el pequeño pueblo de Benevolence, donde vive sin sobresaltos, hasta que conoce a la enigmática doctora Mack O’Neil en el rescate de un aparatoso accidente.
Mack ha aceptado un trabajo temporal de seis meses en Benevolence para dar un giro a su vida. Descansar, dormir y meditar es lo que necesita para vivir sin estrés, aunque sus planes se van al traste cuando empieza una inocente aventura con su vecino, el atractivo y persuasivo jefe de bomberos.
Sin embargo, las sombras del pasado de Mack no tardan en aparecer para ponerlo todo en riesgo. ¿Podrá Lincoln ser su héroe cuando más lo necesite?
Autora número 1 en el New York Times
Lucy Score es el gran fenómeno en BookTok
Capítulo 1
—¿De verdad? ¿Qué va a ser lo siguiente, jefe? ¿Rescatar a un gatito de un árbol?
Linc sonrió con suficiencia a la novata del asiento del copiloto.
Skyler, más conocida como «el nuevo» a pesar de que era una mujer, acababa de graduarse en Pirogeografía, la ciencia que estudia los incendios, en la Universidad de Purdue, y, como todos los novatos, no soportaba las tareas monótonas y mundanas de un parque de bomberos.
—Estás quebrantando una norma sagrada, novata —le advirtió—. Ni se te ocurra pensar siquiera en la palabra a-b-u-r-r-i-d-o. O nos arrepentiremos.
Revisó el velocímetro cuando se incorporaron a la autopista para dejar atrás Benevolence. El motor V8 del utilitario deportivo, el coche rojo cereza del jefe, rugió agradecido al acelerar.
—Es que esperaba que hubiera más acción —protestó ella—. No que tuviéramos que ir a la tienda de bricolaje a por alargadores.
—No siempre vas a enfrentarte a incendios imposibles de contener o rescates en el agua —señaló Linc, que había empezado a tamborilear los dedos al ritmo de la radio. Él agradecía que así fuera. Al iniciar su trayectoria como bombero, él también vivía para la acción de los incendios estructurales, para la emoción de los accidentes con víctimas atrapadas. Pero el tiempo, la experiencia y una sabiduría considerable habían hecho que el jefe de bomberos Lincoln Reed apreciara el otro lado de la profesión. El entrenamiento y la educación comunitaria. Los planes de prevención contra incendios. El compromiso con la comunidad. Le parecían igual de importantes que las emergencias.
Sí, ocuparse del papeleo era muy aburrido, pero también era necesario. Y lo valoraba.
Hacía un día precioso, de esos en los que se puede conducir con las ventanillas bajadas y las gafas de sol puestas. El verano se resistía ante la llegada del otoño y retaba a la próxima estación a robarle el protagonismo.
—Ay, madre. ¿Qué cojones es eso? —preguntó Skyler, y señaló hacia delante justo cuando una lluvia de chispas sobrevolaba la barrera de hormigón que tenían a unos centenares de metros por delante. Un mar de luces rojas lo inundó todo cuando los coches que tenían delante empezaron a pisar el freno, derrapar y deslizarse.
—Joder —murmuró Linc, que aminoró la marcha y viró el volante con fuerza hacia la derecha—. Agárrate.
Activó el interruptor y las luces y las sirenas interrumpieron el silencio inquietante que se había creado tras el choque. En el arcén, esquivó una señal de obras de color naranja y pisó el acelerador para pasar a toda velocidad entre los ocupantes perplejos de los coches que estaban detenidos.
Una nube de humo negro brotaba justo delante de un tráiler con el morro aplastado. Lo olió: goma quemada, sustancias químicas derramándose y fuego.
—No pinta bien —comentó Skyler, que ya se había quitado el cinturón.
—Da el aviso y apaga la sirena —le ordenó. Pisó el freno, puso el vehículo en punto muerto y apagó el motor.
—Ha habido una colisión múltiple en la autopista 422, en el kilómetro 33 —la oyó decir por la radio antes de salir del coche—. El jefe de bomberos de Benevolence se encuentra en la escena.
Abrió el maletero y sacó el equipo. La adrenalina lo guiaba y hacía que sus movimientos fueran rápidos y eficientes. Tan solo tardó unos segundos en equiparse y dirigirse hacia los gritos de socorro mientras se guardaba los guantes en los bolsillos.
—¡Oye, tío! ¿Qué puedo hacer para ayudar? —preguntó el conductor de un tráiler desde la ventana de la cabina.
—Intenta que algunos de tus colegas bloqueen el tráfico en ambas direcciones —le respondió Linc. El helicóptero tendría que aterrizar al otro lado de la autopista.
El hombre le hizo el saludo militar.
—Trae el botiquín —le gritó Linc a Skyler cuando se bajó del coche de un salto.
Una mujer de unos cincuenta y pocos con una camiseta de tirantes azul manchada por la sangre que le brotaba de un corte en la frente se acercó a él, confusa. Parecía que acababa de salir de una clase de yoga.
Eso era lo impactante de la profesión. El recordatorio constante de que la vida podía cambiar en un instante. La gente nunca sabía cuándo iba a producirse una interrupción brusca en sus vidas, horarios y listas de tareas que lo cambiaría todo.
—Señora, si puede caminar, necesito que se aparte a un lado de la carretera —le dijo, y le apretó los hombros—. ¿Puede hacerlo?
Asintió despacio.
—Yo me encargo. —Un hombre con traje se acercó a ellos cojeando. Tenía la camisa manchada de lo que estuviera comiendo cuando se había producido el accidente.
—Acompáñela hasta allí, todo lo lejos que pueda del humo. Y llévese a quien pueda con usted —le ordenó Linc.
No esperó a ver si le hacía caso, porque no dejaban de salir más víctimas de entre los muchos pedazos de hierro destrozados. Los cristales rotos crujían bajo los pies de personas que ese día no tenían previsto caminar por una catástrofe. Llegó a la parte trasera del camión, mientras todavía le gritaba a todo el mundo que despejara la zona, cuando el calor lo golpeó de lleno.
Dos coches, un Jeep y el sedán de delante, habían quedado aplastados entre el tráiler y la mediana. El capó del primero estaba envuelto en llamas.
—Madre mía, madre mía, ha venido directo hacia nosotros. —La chica del Jeep, que no debía de tener más de veinte años, había salido por la parte trasera del coche y temblaba tanto que le rechinaban los dientes.
—¿Había alguien más con usted? —le preguntó Linc.
—N-n-no. No he podido frenar. Ha pasado muy rápido, no quería chocarme con el otro coche.
—Oiga, necesito que se aparte a un lado de la carretera —le insistió.
—Tengo que comprobar si están bien —respondió, y señaló el sedán con un dedo tembloroso—. No… No ha salido nadie.
Skyler corrió hasta ellos, sin aliento por la emoción.
—Llévatela —le indicó Linc—. Está en shock. Empieza a valorar a los demás y mantenlos alejados del fuego.
—Ahora mismo —respondió con tranquilidad. Ella también temblaba, pero se debía a una reacción fisiológica distinta. La que se produce cuando la adrenalina se encuentra con la preparación—. Venga conmigo, señorita.
Se planteó cómo acercarse al sedán. La cabina del tráiler había impactado contra la mediana y bloqueaba el acceso desde la parte delantera. El fuego bloqueaba la entrada desde atrás.
—Solo hay una forma de entrar —murmuró. Se quitó la bombona de oxígeno y el casco y se puso los guantes. Se coló por debajo del tráiler. El asfalto estaba cubierto de charcos de líquido y el equipo se le resbalaba. Era un puñetero desastre.
El calor empeoraba por segundos y se detuvo un momento para ajustarse la capucha.
Cuando salió de debajo del chasis, el corazón le palpitaba en los oídos.
—¡Que alguien nos ayude!
Linc se metió en el espacio que había entre la puerta trasera del sedán y el tráiler. El conductor estaba despierto y aterrorizado detrás del volante mientras las llamas del Jeep lamían el maletero del coche.
Por encima de la barrera de hormigón asomaban dos transeúntes que tiraban en vano de la puerta del conductor. Pero no había espacio suficiente.
—Me cago en la puta —murmuró Linc. Cuando algo era cuestión de vida o muerte, nunca era sencillo.
—¡Ayuda!
La mujer, alta y morena, estaba tumbada sobre la mediana y media docena de brazaletes de aspecto caro le brillaban en las muñecas cada vez que tiraba del marco doblado de la puerta. Le recordaba a Wonder Woman. El hombre que la ayudaba debía de medir metro cincuenta y no pesaría más de cincuenta y seis kilos. Llevaba una corbata de Piolín. Linc se habría apostado cinco dólares a que era de clip.
—¿Está bien, amigo? —le preguntó Linc al conductor, e introdujo la cabeza por la ventanilla abierta del asiento trasero. Hasta hacía unos segundos, el tipo había estado disfrutando de conducir con las ventanillas bajadas, exactamente igual que él, hasta que todo se había ido al garete.
—Me duele muchísimo la pierna y estoy atrapado, tío.
Era un hombre corpulento y tenía el bigote blanco y espeso teñido de rosa por la sangre que le brotaba de la nariz a causa del golpe con el airbag. El pelo se le apelmazaba por el sudor.
—Vamos a sacarlo de aquí, ¿de acuerdo? Aguante un poco —le prometió Linc.
Se oyó una explosión muy fuerte y un proyectil de metal salió disparado del maletero.
—¡Joder! ¿Qué ha sido eso? —aulló Piolín. Wonder Woman se encogió, pero siguió tirando sin éxito de la puerta.
—Ha estallado el amortiguador del maletero —explicó Linc, que se escurrió por la ventanilla trasera del lado del conductor hasta el asiento trasero. El interior era un infierno.
—Oiga, no sé si es muy buena idea —dijo el conductor con voz temblorosa—. Puede que yo no salga de aquí, y me sentiría culpable si muriera intentando salvarme. Tengo setenta y dos años. Tiene mucha más vida por delante que yo.
Linc le dio un apretón en el hombro al señor. A veces, el contacto físico firme era la mejor forma de dar consuelo.
—Todo saldrá bien. Haga lo que yo le diga y los dos nos tomaremos una cerveza fría esta noche.
El calor del coche era insoportable, pero Linc lo ignoró. Alineó el cuerpo para crear una barrera entre el fuego invasor y el asiento del conductor. El equipo los protegería a él y al conductor, por lo menos durante los próximos minutos.
—¿Cuál es el plan, bombero? —le preguntó Wonder Woman mientras él se quitaba los guantes y rebuscaba en los bolsillos.
—No puedo sacarlo por la puerta. Necesito que busquen extintores y a alguien que rompa el cristal —respondió, y se sacó el rompecristales del bolsillo—. Tenemos que darnos prisa.
El parabrisas era la peor salida posible. El cristal era más duro y resistente a los golpes que el de las ventanillas. Haría falta más que un milagro para sacar al hombre por allí.
La mujer cogió la herramienta, miró al conductor y se mordió el labio.
—Querida, será mejor que se mueva, empieza a hacer calor aquí dentro —comentó el hombre, y le apretó la mano.
Ella le devolvió el apretón y miró por encima del hombro.
—¡Eh! ¡Necesitamos a un héroe que rompa el cristal y un puto extintor ahora mismo! Tú, ve a buscar ayuda —replicó, y le dio un empujón a Piolín antes de volverse hacia el conductor y ofrecerle una sonrisa serena—. No tengo que ir a ninguna parte, así que me voy a quedar aquí con vosotros hasta que lo solucionemos. Contad conmigo para tomarme una cerveza bien fresquita.
Linc introdujo la mano en otro bolsillo, sacó un cortacinturones y estiró el brazo por detrás del asiento delantero para agarrar la cinta.
—Voy a cortar el cinturón mientras buscamos una ruta de escape.
—De acuerdo —resolló el conductor.
—¿Cómo se llama, señor? —preguntó Linc mientras pasaba la cuchilla por debajo del cinturón.
—Nelson —respondió—. Nelson. Mi mujer, le he comprado flores —explicó.
Linc apretó los dientes y sujetó el cinturón con más fuerza para empezar a serrarlo. El olor a rosas le golpeó la nariz y vio el ramo en el asiento del copiloto. Blancas y rosas.
—Es su cumpleaños —añadió Nelson con voz débil.
—Cuando se las dé, me temo que estarán un poco marchitas, pero se las dará —le prometió Linc.
«Joder». El ángulo hacía que resultara casi imposible. En lugar de con un corte limpio, solo podía serrar el cinturón un mísero hilo tras otro. No paraba de sudar y el uniforme se había convertido en una maldita sauna.
—He conseguido unos cuantos tipos —comentó Wonder Woman, que tenía los ojos anegados en lágrimas a causa del humo. El pelo apelmazado por el sudor se le pegaba a la frente—. Uno de ellos tenía un rompecristales en el coche.
Linc adoraba a los conductores preparados.
—¿Qué quiere que hagamos? —Los dos hombres se asomaron desde el otro lado de la barrera. Ambos levantaron las herramientas.
—Suban al capó —les ordenó Linc—. Vamos a salir por el techo corredizo.
—¿Podéis traerme una manta? —preguntó Wonder Woman a la multitud que se había reunido junto al coche—. ¿Dónde están los extintores? ¡Los demás, será mejor que os apartéis de una vez!
—Sería una excelente gestora de incidencias —le comentó Linc.
—Cariño, tengo cinco hijos en casa. Soy buenísima gestionando incidencias.
—A ver, les doy dos minutos. Si para entonces todavía no hemos salido, lárguense —les ordenó Linc.
—Tres minutos —repitió ella.
Alguien les pasó una manta y le envolvieron la cabeza a Nelson para protegerlo del cristal.
El tiempo desapareció. Solo quedaron el calor abrasador y la concentración de Linc. El cinturón cedió por fin y el cortacinturones se le escapó y le cortó la mano. Oyó el zumbido propio de los extintores de un solo uso y el silbido de las llamas. Pero seguía haciendo mucho calor. Seguía sofocado. Los buenos samaritanos atacaron el techo y una lluvia de pedacitos de cristal les cayó encima.
—Gracias a Dios, joder —murmuró. Se guardó la herramienta en el bolsillo y volvió a ponerse los guantes. Era demasiado tarde. Ya notaba cómo le ardía la mano derecha, pero ¿qué era un bombero sin un par de quemaduras de las que alardear?
—Madre mía, jefe. —El bonito rostro de Skyler se asomó por el techo abierto.
—Ya era hora, novata —gritó Linc—. Nelson, amigo, ¿está listo para salir de aquí de una vez?
El calor era sofocante y sentía que se le empezaban a licuar los músculos. Un humo negro llenaba el vehículo y se escapaba por las ventanillas abiertas.
—Con lo bien que me lo estoy pasando —bromeó el hombre, que un segundo después empezó a toser y escupir.
Linc sonrió.
—Vale. A la de tres, Wonder Woman, vamos a tirar de Nelson hacia arriba. Novata, tú y los buenos samaritanos vais a sacarlo y pasarlo por encima de la barrera. Y después, todos saldremos cagando leches, ¿entendido?
—¡Entendido! —gritaron todos al unísono, como si hubieran entrenado juntos durante años en lugar de ser un grupo de desconocidos a los que el destino había unido para salvar una vida.
La ventanilla trasera se hizo añicos detrás de Linc por la proximidad del fuego.
—¡Ahora! —gritó.
Sin dejar de utilizar el cuerpo como escudo, rodeó a Nelson con los brazos para levantarlo del asiento. El peso, el ángulo y el giro hicieron que notara un crujido en el hombro derecho, y recibió el dolor como alternativa al sufrimiento del calor infernal. Levantaron, empujaron y tiraron juntos, sin dejar de gruñir y gritar.
Sonó como un parto. Como un nacimiento. El asiento trasero se había incendiado y las llamas arrasaban el tapizado y la tela del techo. El tiempo se había acabado.
Entonces, Nelson desapareció por el techo. Linc dio gracias al cielo cuando los mocasines del hombre se perdieron de vista y oyó el ruido inconfundible de los vítores por encima del crepitar del fuego.
—¡Sal de ahí, jefe! —gritó Skyler, que extendió los brazos hacia él.
Le dio la mano izquierda y, luchando por respirar, dejó que tirara de él hacia el aire, la luz del sol y el cielo azul apagado por el humo negro y espeso.
—¡Un momento! —Linc alargó el brazo malo y agarró las flores—. Vale, sácame de aquí de una puta vez.
—No te tenía por un romántico —replicó Skyler con los dientes apretados mientras tiraba de los casi cien kilos de músculo y equipo por el techo del coche.
Aterrizaron sobre el capó y la chica lo empujó por encima de la barrera. Cayeron los dos. Se oyó un fuerte estallido tras ellos cuando uno de los neumáticos explotó.
Manos. Sintió cientos de manos que se aferraban a él y lo levantaban. Estaban rodeados de ángeles. Ángeles ensangrentados y magullados. Todos lloraban y reían al mismo tiempo. Una chica con uniforme de sóftbol. Una mujer con falda de tubo y las rodillas manchadas de sangre. Un repartidor de pizza. Un camionero que vestía una camiseta de Jimmy Buffet. Negros. Blancos. Ricos. Pobres. Se habían unido para desafiar a la muerte.
Linc sentía punzadas en el hombro y le latían los nudillos, pero agarró a Skyler del brazo.
—¡Moveos!
Se oían sirenas. Una sinfonía. La ayuda estaba al llegar.
Se movieron como uno solo, serpenteando entre los vehículos parados hasta llegar al otro arcén. Skyler ya no llevaba la trenza limpia y bien peinada. Se le escapaban mechones negros en todas direcciones y tenía la piel morena manchada de hollín y mugre. Le sonrió.
—No ha sido una mala jornada, jefe —le comentó.
Nelson, que se aferraba a los hombros de los golfistas que habían roto el cristal, renqueaba delante de ellos. Linc miró por encima del hombro y, justo en ese momento, el depósito de la gasolina estalló y unas llamas naranjas de casi diez metros salieron disparadas al aire.
Las flores que aferraba con fuerza estaban marchitas y sucias. Pero sobrevivirían, igual que el hombre que las había comprado.
No, no había sido una mala jornada.
Capítulo 2
En el arcén, Linc hacía presión sobre la herida de la pierna de una motorista mientras un técnico de emergencias médicas se encargaba de estabilizarle la columna a la mujer, que estaba inconsciente.
Más que verlos, sentía la presencia de la red de personal de emergencias que se infiltraban entre el caos y empezaban a restaurar el orden con cautela. Los bomberos se encargarían de controlar y redirigir el tráfico. Los policías se ocuparían de iniciar una investigación meticulosa. Los técnicos de emergencias y paramédicos valorarían y tratarían a las víctimas y organizarían los traslados a los hospitales más cercanos. Y las grúas, de las que había todo un ejército, ya estarían entrando en escena, listas para ocuparse de la limpieza. La ayuda no dejaba de llegar.
Sentía que el ambiente cambiaba a su alrededor. Los hombres y mujeres de uniforme traían consigo una sensación de calma, una percepción de control.
Sin embargo, allí, en ese pedazo de hierba seca manchada de sangre, seguían trabajando en una mujer al filo de la muerte. La habían encontrado a cuatro metros de la moto aplastada. Inconsciente, inmóvil.
La cascada de sudor que había empezado a caerle por el cuerpo en el coche todavía no había remitido a pesar de que Linc se había quitado la chaqueta. Tendría que darse seis duchas para volver a sentirse humano.
Le dolía el hombro, y el brazo derecho, que seguía dándole punzadas por culpa de la quemadura dolorosa, le colgaba inerte a un lado. Aun así, era necesaria la ayuda de cualquiera que tuviera formación médica.
Grupos de bomberos y policías no dejaban de juntarse y separarse a su alrededor, todos con una tarea asignada. Control del tráfico. Limpieza. Traslado de pacientes.
Linc bajó la mirada al rostro pálido y amoratado de la mujer. No la conocía. Si el accidente hubiera ocurrido en Benevolence, lo más seguro era que hubiera sabido cómo se llamaba. Tal vez incluso hasta dónde vivía.
—¿Y el helicóptero? —le preguntó al técnico de emergencias. La gasa que sostenía contra la pierna de la víctima ya estaba empapada. No sobreviviría si la trasladaban en ambulancia.
—De camino. Llegará en dos minutos.
—¿Es la que tiene peor pronóstico? —preguntó. Solo había visto una pequeña parte de la carnicería.
El paramédico le echó un vistazo rápido.
—Más vale que sí.
Pero lo más probable era que hubiera víctimas en peor estado. Los restos esqueléticos de furgonetas y sedanes lo predecían.
«Todavía no hay ninguna lona», pensó sombríamente. Pero, a juzgar por los múltiples coches calcinados, sería un milagro que no necesitaran un forense.
«Siempre ha habido accidentes. Y la gente muere».
Lo que le permitía seguir adelante, lo que les permitía seguir adelante a todos, eran las otras acciones que ocurrían en la escena de un accidente.
Entre los metales retorcidos y los cristales rotos, los desconocidos se ayudaban unos a otros. Los testigos se convertían en héroes del peor día de otras personas. Traían agua y ayudaban a atrapar a las mascotas. Hacían presión sobre heridas, y prestaban sus teléfonos y hombros a los demás. Abrazaban a desconocidos y les prometían en susurros que todo saldría bien.
Una joven muy guapa con un vestido verde le limpiaba con delicadeza la sangre de la cara a un anciano con una servilleta, mientras un técnico de emergencias le comprobaba las constantes vitales. La mujer del anciano lo había agarrado de la mano y se la sujetaba contra el pecho. Unas lágrimas silenciosas le resbalaban por el rostro arrugado.
A Linc le daba igual que otros lo llamaran héroe. Lo habían formado para eso. Acumulaba años de experiencia. Él había escogido la profesión. Pero la mujer, que probablemente iba a comer con una amiga, no lo había hecho. El camionero que ayudaba a un adolescente cojo a tenerse en pie y la adolescente que le susurraba chistes al hombre de la camilla…, esos eran los auténticos héroes.
—Ya viene el helicóptero. —El paramédico le inmovilizó la pierna atándola a la tabla espinal—. Vamos a acercarla un poco más a la zona de aterrizaje.
Linc se aferró a la tabla con la mano derecha e hizo una mueca al ponerse en pie.
—Lo siento, tío, no sabía que estabas hecho polvo —comentó el paramédico—. ¡Eh! ¡Que venga alguien que tenga bien las dos manos!
—No es nada —insistió Linc. Su hombro se opuso.
—Joder, jefe, debe de haber sido un alargador de la hostia. —Brody Lighthorse, el capitán calvo y tatuado del departamento de bomberos de Benevolence y mejor amigo de Linc, apareció entre los restos del accidente y sujetó el extremo de la tabla espinal.
—Aquí uno nunca se aburre —replicó.
Linc corrió junto a ellos y siguió ejerciendo presión sobre la herida de la pierna mientras Brody y el paramédico se abrían paso a toda velocidad entre los coches y las víctimas.
El helicóptero hizo un aterrizaje limpio sobre la línea del carril oeste. La puerta de carga ya se estaba abriendo antes de que tocara tierra y una doctora salió de un salto.
—¿Qué tenemos, caballeros?
El tono ronco de su voz, que había oído incluso por encima del ruido de las hélices, hizo que se olvidara del dolor del hombro. Y eso fue antes de verle los ojos. De color verde botella, fríos. Tenía una cicatriz antigua debajo del ojo izquierdo que le añadía una asimetría interesante a un rostro que ya de por sí era impresionante.
El paramédico le recitó los detalles (hemorragia interna y una posible lesión en la columna) mientras la doctora sacaba el estetoscopio. Era de piernas largas y paso firme. Llevaba el pelo corto y oscuro recogido hacia atrás en una coleta despeinada. Ya se le habían escapado unos cuantos mechones ondulados que le enmarcaban el rostro. Llevaba los labios pintados de rojo.
—Parece que se ha liado una buena por aquí —le gritó a Linc por encima del ruido de los rotores—. Me alegro de que solo me hayáis traído a una.
Abrió la boca, pero no consiguió mediar palabra.
—Es un milagro, doc —le respondió Brody justo antes de darle un codazo a Linc en el costado—. ¿Se te ha comido la lengua el gato, jefe?
—A ver si conseguimos otro —respondió la mujer—. Subidla a bordo.
Mientras el enfermero de vuelo y los paramédicos subían la tabla espinal al helicóptero, la doctora desvió la mirada hacia Linc para valorarlo fríamente. Sentía que la lengua se le había hinchado al doble de su tamaño en la boca.
Nunca había tenido dificultades para hablar con las mujeres. Joder, si hasta había flirteado descaradamente con la profesora del jardín de infancia el primer día de colegio.
Mientras el enfermero, un hombre grande, fornido y con barba, le ponía el suero intravenoso a la paciente, la doctora se fijó en el brazo inerte de Linc.
—¿Vas a ir a que te lo miren, zocato? —le preguntó.
Al fin se le soltó la lengua.
—¿Me lo vas a mirar tú, doctora encantadora? —le respondió con voz grave. Ella se quedó inmóvil un momento y arqueó una ceja.
—Hacía tiempo que no oía ese mote —comentó—. Buen intento, pero no me va jugar a los médicos.
Puso énfasis en la palabra jugar, le guiñó el ojo y se subió a bordo.
—¡Despeguemos de una vez!
Se apartaron a toda prisa de los rotores cuando el ruido del motor aumentó. Linc se permitió un momento para observar cómo el helicóptero se elevaba del suelo y ponía rumbo al hospital mientras se llevaba con él a la doctora de ojos verdes.
—Mucho mejor que el doctor Singh —decidió Brody. El médico de vuelo habitual era un hombre bajito y rechoncho al que le gustaba discutir sobre los equipos deportivos del noreste.
—Sí —coincidió Linc. Una mejoría considerable.
—Te han salido corazoncitos en los ojos. —Brody sonrió de oreja a oreja.
—Creo que me he enamorado.
Capítulo 3
La doctora Mackenzie O’Neil se cernía sobre la paciente mientras el pájaro se alzaba con tanta velocidad que sintió un cosquilleo en el estómago. La medicina de vuelo tenía sus propios desafíos y a ella se le daban bien. Comunicarse con los pacientes de camino al hospital solía resultar imposible incluso cuando estaban conscientes.
Era como resolver un acertijo arriesgado. Jugaban a estabilizar al paciente en la cuerda floja y a prepararse por si todo se iba al garete.
La chica inconsciente que tenía delante, de veintipocos y en buena forma física, era un misterio que debía resolver y salvar.
Mack siguió examinándola rápidamente y con cuidado mientras Bubba, el excepcional enfermero de vuelo, le cortaba la chaqueta y la camiseta de manga corta. Bubba casi rozaba la altura y el peso máximos con los que se permitía practicar la medicina en la estrecha cabina del EC145. Pero, teniendo en cuenta su tamaño, era muy ágil.
—La paciente tiene el abdomen duro como una piedra y contusiones muy feas en el pecho —informó Mack tras palparle la zona.
—¿Hemorragia interna, doctora? —intervino Sally por los auriculares desde los controles. Sally la Rápida, o SR, como la llamaba el equipo de medicina aérea del Centro Médico Keppler, era la mejor piloto con la que Mack había tenido el privilegio de volar. Aterrizaba suave como un susurro, tenía los reflejos de un rayo y trabajaba muy bien bajo presión. También era tan diminuta que tenía que sentarse en un cojín para llegar mejor a los mandos.
—Eso parece —confirmó por el micrófono de los cascos. Oyó cómo Sally transmitía la información al hospital por radio.
—Bubs, ¿cómo va la presión arterial? —preguntó Mack.
Bubba era totalmente opuesto físicamente a la piloto diminuta. Era negro; y ella, pálida con pecas. Él era corpulento y ella, muy delgada. A Mack le hacía gracia que fueran tan diferentes. Él seguía teniendo el mismo aspecto del jugador de fútbol universitario que había sido mientras estudiaba enfermería. Sacudió la cabeza.
—Se está desplomando.
—Aumenta la dosis de fluidos, a ver si conseguimos estabilizarla. —Mack hizo cálculos mentales. Les quedaban diez minutos para llegar al hospital. Ahora mismo, su único trabajo consistía en que la chica llegara allí con vida.
Volvió a auscultarle el pecho y echó un vistazo a la pantalla que tenía al lado.
—Tiene taquicardia. No respira bien por el lado derecho.
—Hay señales de hipoxia —comentó Bubba después de leer el oxímetro—. ¿La intubamos?
Notaba que la paciente se esfumaba.
—Sí, hay que hacerlo —le respondió.
Se movieron deprisa y en tándem. Solo era su tercer turno y la quinta llamada de emergencia en un trabajo y sitio nuevos, pero le gustaba su equipo y los respetaba. A Bubba no le importaba acatar las órdenes de una mujer que no tenía miedo de dárselas. Y a SR le parecía bien hacerles de chófer.
Cuando habían aterrizado en la zona del accidente, la destrucción de la autopista sobre la que descendían le había resultado triste y fascinante. Mack había empezado su carrera médica rescatando a soldados heridos de la batalla. Había estado en helicópteros bajo ataque y había sobrevivido a dos aterrizajes de emergencia. Sin embargo, ver semejante carnicería en territorio civil le había resultado extrañamente perturbador.
Al parecer, el tráiler no había visto los avisos de obra y no había conseguido frenar a tiempo, había chocado con varios vehículos y provocado una colisión múltiple.
A las personas que había en tierra no las habían destinado a una zona de guerra. No tenían adiestramiento militar. Eran padres que hacían recados, mujeres de negocios que habían parado para comer y adolescentes que habían hecho novillos. O, como la chica que tenía delante, jóvenes que querían disfrutar de una bonita tarde de verano en moto.
—¿Cuánto falta para llegar, SR? —consultó.
—Nueve minutos —respondió la mujer.
—¿Alguna vez has intubado a alguien en marcha, Bubs? —le preguntó Mack.
—Soy virgen. Tendrás que ir despacio conmigo —respondió.
—Está empeorando —señaló Mack—. Quédate con nosotros, cielo.
Trabajaron rápido, y solo hablaron cuando era necesario. Mack tenía el ceño cubierto de sudor y le dolía la espalda de estar encogida. La adrenalina le producía un murmullo muy familiar en el torrente sanguíneo. Era un canto de sirena al que tendría que empezar a resistirse… En algún momento.
El monitor que leía el ritmo cardíaco se detuvo.
—Mierda —espetó, y cargó las palas con aspecto sombrío mientras Bubba empezaba la reanimación cardiopulmonar.
Vida y muerte. Se había acostumbrado a recorrer esa línea a diario. A ser testigo de los desastres de los que solo un pequeño porcentaje de los seres humanos veía de primera mano. Un rescatista, un médico de vuelo, igual que los otros técnicos de emergencias, todos estaban hechos de otra pasta. Salían en búsqueda de las crisis, se convertían en herramientas. Existían una serie de protocolos para encarar la muerte, la sangre y el trauma. Los protocolos organizaban el caos, le daban al cerebro algo en lo que pensar además del horror de perder vidas jóvenes.
Le temblaron las manos y se aferró con más fuerza a las palas.
—Fuera.
Bubba se apartó hacia atrás.
Seguía sorprendiéndola que un hombre de esa estatura pudiera moverse con tanta elegancia en un espacio tan reducido. Trabajar en una zona cerrada no era fácil, pero hacía que todo fuera más práctico. Tenía todo lo que necesitaba a su alcance.
Mack colocó las palas, rezó su «por favor» supersticioso y le dio una descarga a la joven que tenía bajo sus cuidados.
—Tenemos pulso —exclamó Bubba.
«Gracias, Dios».
—Vamos a intubarla —comentó. Se pasó un brazo por el ceño para limpiarse el sudor y culpó a dicho sudor cuando se irguió demasiado y se golpeó la frente, que no llevaba cubierta por el casco, con la estantería de metal que había encima de la camilla.
—Fantástico, joder —murmuró.
La sorpresa del golpe hizo que dejaran de temblarle las manos y deslizó el tubo endotraqueal por la garganta de la paciente con facilidad.
—Bien hecho, Mack —la felicitó Bubba por el auricular cuando las constantes vitales de la paciente se hubieron estabilizado.
Le trataron una de las heridas de la pierna a toda prisa cuando el hospital, en cuyos cristales se reflejaba la luz del sol, apareció delante de ellos. Los aparcamientos estaban hasta arriba de coches y la gente entraba y salía del edificio como hormigas.
Le volvió a dar un vuelco el estómago cuando el helicóptero comenzó a descender hacia la plataforma de aterrizaje de la azotea. La paciente estaba estable. Había hecho su trabajo.
Los integrantes del equipo de trauma, con las batas blancas ondeando al aire de los rotores, los esperaban justo al otro lado.
—Buen trabajo —dijo Bubba, y le ofreció el puño por encima de la paciente. Se lo chocó.
—Lo mismo digo, tío. Muy buen trabajo.
Los patines se posaron casi al mismo tiempo en un aterrizaje suave y hábil.
—Ya estamos en casa, cariño —canturreó SR.
Bubba desbloqueó la puerta desde el interior y Mack se agachó para salir de un salto. Ayudó al equipo de la azotea a bajar la camilla y los puso al tanto de los detalles.
—Mujer de veinte y pocos con politraumatismos, iba en moto y ha chocado contra un coche. Está en shock e intubada —le recitó al equipo de trauma—. Ha entrado en parada y la hemos revivido. Una vez.
—Ya nos encargamos nosotros, doctora —respondió el cirujano con un gesto de la cabeza. Se aferró a uno de los barrotes de la camilla y el equipo se llevó a la paciente al interior del hospital.
—Un día más y otro punto de buen karma —comentó SR, que se había unido a ellos en la azotea.
—¿Creéis que sobrevivirá? —preguntó Bubba.
—Es joven y está sana, a pesar de todo. Tiene buen pronóstico —predijo Mack, que estiró los brazos por encima de la cabeza.
—¿Es sangre de la paciente? —preguntó SR, y señaló con la cabeza la mancha que Mack tenía en la frente.
—Me he vuelto a dar un golpe en la cabeza con la puñetera estantería.
—Ya es la segunda vez —dijo Sally, e hizo estallar el chicle—. A la tercera, te compraremos uno de esos cascos burbuja.
Bubba las esperó en el borde de la plataforma de aterrizaje y se dio unos golpecitos en la cicatriz que tenía en la ceja.
—Por lo menos a ti no te han tenido que dar puntos —comentó alegremente.
Sally se miró el reloj.
—Parece que hemos terminado por hoy, señores. ¿Queréis tomar algo?
El primer instinto de Mack fue responder con un no rotundo. Estaba hecha polvo y le volvían a temblar las manos. Las cerró en puños y se las guardó en los bolsillos del traje de vuelo. Había venido porque necesitaba un cambio de aires, un respiro mientras descubría qué hacer a continuación. Se recordó a sí misma que era bueno fraternizar con el equipo. Incluso normal. Tenía que obligarse a aceptar la normalidad.
—Sí, claro. Deja que me dé una ducha primero.
—Y ponte una tirita. —SR sonrió y se dio unos golpecitos en la frente ilesa.
—No contéis conmigo. Le he prometido a la parienta que llevaría a los niños de compras para darle una hora de paz —respondió Bubba, y les hizo el saludo militar—. Buen trabajo, Mack.
—Lo mismo digo, Bubs.
—¿Nos vemos abajo en treinta minutos? Tengo que hacer unas comprobaciones —comentó SR, y señaló el helicóptero con la barbilla.
Era otra de las cosas que Mack apreciaba de la piloto. Había volado con otros que solo se centraban en los controles de antes del vuelo y después se alejaban del pájaro sin volver a revisarlo tras aterrizar. Sally la Rápida se tomaba en serio su trabajo desde el principio hasta el final.
Mack entró en el edificio y bajó tres pisos hasta el vestuario, donde se permitió darse una ducha hirviendo de cinco minutos. Se le relajaron los músculos mientras se limpiaba la capa de sudor seco. Cuando ya estuvo lo bastante limpia, giró el grifo hacia el agua fría y contó hasta sesenta para dejar que el frío le revitalizara el cerebro.
Quería un té verde grande y un sándwich con una montaña de embutido. Se esforzaría por conocer un poco a SR y después se iría a casa. A lo mejor vaciaría otra de las cajas o se pondría al día con otro estudio o periódico. Se iría a dormir temprano. Se despertaría temprano. Haría ejercicio. Y desayunaría.
Y después se iría a la consulta de pueblo (que Dios la ayudara) en la que pasaría los próximos seis meses de su vida.
Salió de la ducha y se secó. Se examinó el corte de la frente en el espejo y puso los ojos en blanco.
—Tú eras la que quería una vida normal —le murmuró a su reflejo.
Se pasó un peine por el pelo, le dio una pasada con el secador y se puso la ropa de civil. Echó un vistazo rápido al reloj de la pared y vio que todavía le quedaban quince minutos.
Por primera vez, se puso a pensar en el bombero del terreno.
Su cerebro siempre repasaba las llamadas y respuestas de forma extraña, como si formaran parte de un sueño. En lugar de revisar todo lo que había acontecido durante el vuelo, pensaba en el bombero de ojos azules con el hombro dislocado. Se parecía más a un socorrista. Bronceado, rubio, de sonrisa fácil y encantadora.
Un par de enfermeras con ropa de trabajo entraron en el vestuario y la saludaron con la cabeza. La que tenía el pelo corto de color rubio plateado abrió la taquilla de un tirón y soltó un suspiro agradecido al quitarse los zapatos.
—Odio las jornadas de doce horas.
—No están tan mal cuando te toca curar al jefe buenorro. —La otra enfermera, esbelta y agotada, se dejó caer sobre el banquito. Llevaba el pelo largo y oscuro recogido en una coleta apretada—. ¿Te has enterado de lo que ha hecho en la escena?
—Javier me ha contado los detalles por encima. ¿Algo de que se ha subido a un coche en llamas como un superhéroe sexy?
—Ha usado ese cuerpazo para proteger de las llamas al conductor mientras le cortaba el cinturón. Se ha dislocado el hombro y quemado la mano, pero no se ha movido. Ha hecho que unos buenos samaritanos sacaran al hombre por la ventanilla del techo. Y luego, cuando la novata le estaba salvando ese culo tan bonito, va y se para a recoger del asiento delantero las flores que el hombre había comprado para el cumpleaños de su mujer.
—Madre mía —suspiró la primera enfermera.
—Sí, madre mía. Ha acabado con una subluxación en el hombro y quemaduras de tercer grado en esa mano que dicen que es capaz de provocar múltiples orgasmos en periodos de tiempo imposibles.
—¿Es un tipo alto, rubio y atractivo? ¿Un poco ligón? —preguntó Mack.
La primera enfermera levantó la mirada mientras se ponía un par de pantalones de deporte viejos.
—Sí, Lincoln Reed. Es el jefe de bomberos de Benevolence y fue el primero en llegar al accidente. ¿Lo has conocido? —quiso saber mientras le echaba un vistazo al traje de vuelo que Mack se estaba guardando en la mochila.
—De pasada.
—Está abajo, en urgencias. Por si quieres verlo con las dos manos operativas —respondió la segunda enfermera con un destello en la mirada. Mack se lo pensó.
—Puede que lo haga.
—Me llamo Nellie, por cierto.
—Yo soy Mack. La doctora O’Neil —respondió.
—La nueva doctora de vuelo. Es un placer conocerte. Muy buen trabajo hoy, la chica está en quirófano. No tiene daños en la columna. Yo soy Sharon.
—Oh… Muchas gracias. —Se despidió de ellas y salió al pasillo.
No estaba acostumbrada a recibir esa clase de información. Sobre lo que pasaba después, si habían sobrevivido o no. Su trabajo como rescatista consistía en llevar al paciente hasta el hospital más cercano. Fin de la historia. Se había acostumbrado a no saber nada, se había acomodado.
«A veces era mejor no saberlo».
Vio un destello de rostros. Aquellos a los que había perdido.
Dos camilleros le pasaron por su lado haciendo bromas y Mack se obligó a salir de su ensimismamiento. Mirar atrás nunca traía nada bueno.
En una decisión instintiva, se alejó del aparcamiento y se dirigió a urgencias. El ambiente estaba bastante tranquilo. A la mayoría de las víctimas del accidente las habrían trasladado al hospital del condado. Era más pequeño, pero estaba más cerca. El hecho de que Linc estuviera en su hospital le indicó que no había querido sobrecargar al departamento de urgencias. Un punto para él.
No tuvo que buscar mucho al bombero ligón. Había un grupo de personal médico femenino que adoraba uno de los boxes de traumatología.
El jefe buenorro, de hombros anchos y sonrisa fácil, ocupaba la mayor parte del espacio entre las cortinas de vinilo. Tenía vendado el dorso de la mano izquierda y el brazo derecho en cabestrillo, aunque se notaba que se moría por quitárselo. Estaba conectado a una bolsa de fluidos, seguramente por la deshidratación que ocurría cuando combatías el fuego.
Mack pensó en las flores y se preguntó si era cierto. Si lo era, había sido extremadamente romántico e irresponsable.
La doctora Ling, según la tarjeta de identificación que la mujer de ceño fruncido llevaba colgada, le echó un vistazo desde detrás del portátil.
—A menos que sea un familiar, tendrá que ir a la sala de espera —dijo sin levantar la mirada.
—La doctora encantadora es familia, es mi futura mujer —respondió Linc.
Mack se rio y fingió no darse cuenta de las miradas asesinas que el personal de enfermería lanzó en su dirección. Enseñó la tarjeta de identificación del hospital y se dio cuenta del destello de decepción que le cruzó el rostro a la doctora Ling. Mack ya había conocido a otros doctores como ella, territoriales y un poco agresivos. Normalmente eran médicos muy muy buenos.
—Somos viejos amigos —comentó Mack—. Me alegro de volver a verte, zocato. ¿Cómo va el ala?
—Como nueva gracias a la doctora.
—No se ha acercado ni lo más mínimo —anunció la doctora Ling con brusquedad. Después, a regañadientes y para informar a Mack, añadió—: Subluxación parcial. Se lo hemos recolocado y debe permanecer inmovilizado. El jefe tiene órdenes muy estrictas de no sobrecargar la lesión.
—¿Cómo está nuestra paciente? —pregunto Linc, que levantó las piernas para sentarse de lado en la camilla y se señaló el suero intravenoso del brazo.
Cuando la doctora Ling asintió con la cabeza, una de las enfermeras se puso manos a la obra para quitárselo. Mack quedó un poco decepcionada al ver que no le daba un beso en la tirita que le había puesto con esmero sobre el pinchazo diminuto.
—No lo sé —respondió Mack, y se metió la mano en el bolsillo de los pantalones cortos—. Ha llegado aquí de una pieza. Está en quirófano. No tiene daños en la columna, pero es lo único que sé.
—Puedo averiguarlo por usted, jefe —intervino una de las enfermeras más jóvenes, tan estadounidense como la tarta de manzana, con rizos rubios y unos ojos azules preciosos bajo unas pestañas largas que batía a un kilómetro por minuto.
—Te lo agradecería, Lurlene.
Oh, reconocería ese encanto en cualquier parte, pensó Mack cuando Lurlene se dirigió al escritorio a toda prisa. No hacía mucho, no le habría importado pasar un par de rondas en la cama con alguien con ese encanto, pero había hecho borrón y cuenta nueva.
Y era una cuenta nueva célibe y aburrida.
Qué pena que hubiera algo que le gustaba en esa mirada, algo que reconocía. El encanto hábil e inofensivo. El agotamiento que intentaba contener.
Se puso en pie e incluso la indomable doctora Ling dio un paso atrás para dejarle espacio.
Era más alto de lo que pensaba. Y un poco más ancho. Pero no había suavidad en sus facciones, solo alrededor de los ojos.
Su complexión le recordaba a la del vecino al que había espiado accidentalmente por encima de la cerca del jardín trasero a primera hora de la mañana, que seguía una rutina de ejercicio rigurosa mientras un labrador alegre imitaba sus movimientos.
«No es una mala manera de despertarse».
—¿Te apetece llevar a un hombre herido a su casa, doctora? —preguntó Linc.
Mack oyó el embelesamiento interno de una media docena de mujeres.
—Lo siento, zocato. Tengo planes.
Justo en ese momento, SR asomó la cabeza por detrás de la cortina y le enseñó el busca.
—Oye, doctora. Hay otro accidente. El piloto del siguiente turno va tarde, ¿te importa si lo dejamos para otro día?
Mack se despidió de ella con la mano.
—Buen vuelo, SR. Nos vemos en el próximo turno.
Linc sonrió todavía más.
—Parece que al final tienes tiempo de llevarme a casa.
Capítulo 4
A Linc le gustó ver la duda que recorrió el rostro desmaquillado de la chica. Acababa de ducharse, el pelo le olía a lavanda y miel y estaba tan atractiva con unos pantalones cortos y una camiseta desgastada de la Guardia Nacional como con el traje de vuelo.
—¿Dónde vives? —le preguntó, y se mordisqueó el labio desmaquillado mientras sopesaba la idea.
—En un pueblecito llamado Benevolence. Seguro que está de camino a dondequiera que vayas —le respondió, todo carisma de repente. Le atribuyó lo que había sentido al verla en el accidente, esa sensación como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, que lo había distraído del dolor del hombro. Ahora que estaba atado como uno de esos trozos de carne para asar y rehidratado, podía centrarse en aquella mirada verde precavida.
—Cielo, y aunque viviera en Dakota del Sur. —Janice, la enfermera, le sacaba veinte años y apenas llegaba al metro y medio, pero respondía al flirteo descarado con una pericia que él esperaba poseer algún día—. Lleva a nuestro chico a casa y ya nos darás las gracias después.
Era oficial. Janice era su favorita.
El teléfono de Linc sonó desde las profundidades de la bolsa de deporte. Alargó la mano derecha hacia ella sin darse cuenta e hizo una mueca.
La doctora encantadora (se preguntaba si descubrir su nombre le arruinaría las fantasías divertidas que se había inventado mientras la doctora Ling le volvía a colocar la cabeza del húmero en la cuenca) puso los ojos en blanco.
Le arrancó la bolsa de un tirón y sacó el teléfono.
—¿Qué pasa, Lighthorse? —contestó Linc.
—Quería ver cómo estabas. ¿Sigues teniendo los dos brazos? —le preguntó su amigo.
—Estoy como nuevo. De hecho, si sigues en la escena, creo que puedo pasarme y ayudarte con la limpieza —se ofreció.
—¡No! —anunciaron al mismo tiempo la doctora Ling y la doctora encantadora. Brody se echó a reír.
—Veo que ya tienes niñeras. Está todo bajo control. Ha sido un accidente bajo los efectos del alcohol, por cierto. El conductor del tráiler se había tomado cinco copas dobles en un antro antes de ponerse detrás del volante. Se ha dado a la fuga después del accidente, pero la patrulla de carretera lo ha pillado. Hay un muerto y diecisiete heridos. Seis de gravedad.
Linc maldijo en voz baja.
Uno ya era demasiado. Una muerte inútil por un motivo egoísta y estúpido.
—Que solo haya uno ya es mejor de lo que esperaba —comentó Brody.
—Sí, pero aun así…
—Ya, aun así. En fin, le he pedido a la novata que lleve a Sunshine a casa. ¿Quieres que me pase por el hospital y te acompañe a la tuya?
Linc miró a la doctora, que le estaba guardando en la bolsa de deporte las pautas médicas que pensaba ignorar.
—No, ya está solucionado. Gracias por cuidar de mi chica —respondió.
—Es muy probable que tu chica ya se haya comido las cortinas y meado en el tostador —predijo Brody. Era lo más probable.
—Sí, gracias. Nos vemos mañana en el parque.
—¡Solo tareas sencillas! —exclamó la doctora Ling.
—Entendido —soltó Brody con una risita—. Reserva todas las energías para las cuarenta toneladas de papeleo.
Colgaron y la doctora encantadora le quitó el teléfono a Linc y lo metió en la bolsa.
—Vámonos, zocato.
—Te mueres de ganas de preguntarme sobre mi chica, ¿a que sí?
—No —respondió ella, y se colgó la bolsa al hombro—. ¿Estás listo?
—Doctora Ling. —Alargó la mano izquierda y le estrechó la suya—. Señoritas, gracias por haber cuidado tan bien de mí. Os doy cinco estrellas a todas.
—Nos alegramos de haber ayudado —respondió la doctora en tono seco.
Salió de la zona de boxes y siguió a la doctora hasta el trajín del departamento de urgencias. Un niño, muy pequeño a juzgar por el ruido, lloraba desconsolado en alguna parte. En la cama de al lado, un chico se sujetaba una toalla empapada de sangre contra la frente y se miraba los zapatos con aire triste. Las enfermeras dejaban lo que estaban haciendo el tiempo suficiente para regalarle una sonrisa a Linc antes de dirigirse al próximo paciente. Flirteaban por turnos e incorporaban un guiño o una sonrisa dulce a sus tareas.
—¡Jefe, espere! —Lurlene se acercó a toda prisa con las mejillas sonrosadas—. Tengo noticias de quirófano. La esplenectomía ha ido bien, creen que se recuperará.
—Gracias, cielo. —Linc le posó una mano en el hombro y apretó.
—Dicen que ha sufrido un paro cardíaco de camino al hospital y el equipo aéreo la ha resucitado e intubado. Ha tenido mucha suerte.
—Sí, la verdad es que sí —murmuró, y pensó en la destrucción que habían causado un hombre y sus problemas con el alcohol—. Buen trabajo, doc.
La encantadora pareció avergonzada.
—¿Listo? —le preguntó de sopetón. La atractiva chófer parecía a punto de tirarse de los pelos si tenía que pasar otro segundo allí y aceptar más elogios.
—Sí. —Linc se aprovechó de que estaba exhausto y herido para rodearle el hombro con el brazo bueno. Se puso rígida un instante y, después, se recolocó las bolsas de los dos para soportar mejor su peso.
Al dar el primer paso, se dio cuenta de que no fingía. Se sentía tan débil como un gatito. Vacío, hambriento y cansado. Apretó la mandíbula e intentó disimular la respiración cortante.
Le rodeó la cintura con el brazo. No había conseguido ocultárselo. «Joder».
—Buen trabajo hoy. Los dos —los felicitó la doctora Ling a regañadientes mientras se dirigían a la salida.
—Gracias, usted también —respondió su preciosa muleta.
Caminaron despacio en dirección a la sala de espera y se detuvieron para dejar pasar a una enfermera que guiaba a toda prisa a una mujer mayor.
—Su marido está aquí, señora —comentó la enfermera, y descorrió la cortina de uno de los primeros reservados.
Nelson, un poco machacado, sonrió desde la camilla. Tenía la cabeza y el brazo izquierdo vendados y le sobresalían suficientes cables del cuerpo para reanimar al monstruo de Frankenstein. Pero estaba vivo y le sonreía a su mujer como si fueran dos adolescentes enamorados.
Linc notó que la doctora encantadora aminoraba el paso.
—Te dejo solo durante una hora y mira la que has liado —bramó la mujer de Nelson. Se inclinó sobre él, le apartó el pelo blanco y le dio un beso muy dulce en la frente.
—Ahora tengo algo que contarte —respondió Nelson—. Toma, te he comprado esto. —Señaló el ramo de flores que una enfermera había tenido el detalle de poner en una fea jarra de plástico. Estaban marchitas, manchadas y las gipsófilas estaban achicharradas.
—Oh, Nelson. —Su mujer rompió a llorar y se subió a la cama junto a él con cuidado.
El paciente levantó la mirada y vio a Linc.
—Gracias —murmuró.
Linc le hizo un gesto con la cabeza y después se aclaró la garganta. La doctora encantadora hizo lo mismo. Eran dos trabajadores de emergencias estoicos que intentaban no mostrar sus sentimientos.
—Salgamos de aquí, encantadora —dijo con suavidad.
Cruzaron en silencio la puerta principal, hacia la tarde de verano. Linc sudaba mientras intentaba no cojear y gruñir, y era sumamente consciente de que necesitaba una ducha. No era la mejor primera impresión.
—Puedes apoyarte más en mí —comentó ella—. Puedo soportarlo.
—Bah, estoy bien. Solo era una excusa para rodearte con el brazo —respondió con los dientes apretados.
—Pues te asciendo oficialmente de zocato a figura —decidió la doctora encantadora.
Linc miró por encima del hombro para asegurarse de que ya no tenían público.
—En ese caso… —Dejó caer casi todo el peso sobre ella. El olor a lavanda de su pelo le causaba estragos en los sentidos.
—He aparcado bastante lejos —le explicó—. Espera aquí y yo iré a por el coche.
—Ni de broma, tengo que seguir moviéndome —replicó. Si paraba y se sentaba, se quedaría dormido en segundos. Y roncar en el banco de una parada de autobús no era la mejor manera de cautivar a una mujer preciosa.
Ella suspiró y Linc supo que había estado en su lugar antes.
—Como quieras. ¿Crees que deberíamos decirnos cómo nos llamamos? —dijo pensativa mientras recorrían a paso lento y doloroso la fila de coches más larga de la historia de los aparcamientos.
—No, ¿qué gracia tendría? —le contestó.
—Tienes razón. Para darte un aliciente, figura, mi coche tiene aire acondicionado en los asientos.
Le iría bien para el río de sudor que le caía por la espalda. Esperaba que el diluvio no le cortocircuitara el sistema eléctrico al coche.
—Ya casi hemos llegado —lo animó.
Había apoyado casi todo el peso de su cuerpo en ella y ni siquiera respiraba de forma entrecortada. Bajo la mano con la que se aferraba a su hombro, sintió la flexión de un músculo bien desarrollado.
Por fin llegaron a un deportivo azul oscuro gigante. Lo ayudó a apoyarse contra el guardabarros y dejó las dos bolsas en el suelo.
—¿Puedes sentarte tú solo o necesitas que te eche una mano?
Linc buscó algo coqueto o un eufemismo apropiado que decirle, pero no se le ocurrió nada. Culpó al agotamiento y al hambre.
La chica le sonrió de oreja a oreja y lo sintió en lo más profundo de su ser.
—Relájate, figura. No nos estamos acostando. No tienes que preocuparte por impresionarme, tienes permiso para estar cansado.
—¿Y por qué no nos estamos acostando? —le preguntó, y después se dejó caer en el asiento del copiloto del vehículo inmaculado.
—Soy nueva en la zona. Podría ser una viuda negra con una serie de maridos muertos a los que he asesinado con un hacha en la espalda.
La miró de arriba abajo de forma deliberada y detuvo la mirada en el dedo anular izquierdo desnudo.
—Estoy dispuesto a correr el riesgo.
—Sí, seguro que sí. Y si las circunstancias fueran distintas, si nos hubiéramos conocido hace unos meses, no me habría importado sacarle provecho a ese cuerpo tan impresionante.
Linc se sintió un poco cosificado, pero luego decidió que no le había importado lo más mínimo.
—Bueno, ahora tengo que preguntarte qué distingue a la doctora encantadora del pasado de la del presente.
—No, no tienes que preguntar —le respondió alegremente. El motor rugió al encenderse—. Igual que yo no te he preguntado sobre «tu chica».
—Si no nos estamos acostando, significa que vamos a ser amigos. Y los amigos se lo cuentan todo —comentó, cambiando de táctica.
Ella sonrió con suficiencia y dio marcha atrás.
—Siempre he querido una amiga del alma.
Linc se rio. Era ingeniosa, y él era lo bastante inteligente para encontrarlo un rasgo muy atractivo. Su estómago interrumpió el momento con un recordatorio muy agresivo de que estaba vacío.
—Oye, ya sé que te estás resistiendo a mis encantos con valentía, pero ¿qué te parece si vamos a comer algo? No quiero entrarte a saco… —«Mentiroso»—, pero ahora mismo me comería uno de esos brazos tan torneados que tienes.
—El canibalismo es la oferta más tentadora que me han hecho hoy —le respondió. Salió de la plaza en la que había aparcado y viró en dirección a la autopista que había en paralelo al hospital.
Condujeron en silencio durante unos minutos. Linc pensó en Nelson y en su mujer. Un minuto más y él, Nelson y cualquiera que hubiera estado cerca del coche habría acabado chamuscado.
Habían tenido muchísima suerte.
Dejaron la autopista dos salidas antes de la de Benevolence y Linc dio gracias al cielo cuando entraron en el aparcamiento de asfalto agrietado de una cafetería.
Dejó que lo ayudara a entrar más por necesidad que por flirteo. Se sentaron en un reservado con una mesa de acero inoxidable arañada y un dispensador de servilletas brillante.
—¿Quieres contármelo? —le preguntó ella, que le hizo un gesto a la camarera para que se acercara—. Podemos intercambiar anécdotas solo para hacernos parecer más heroicos y atractivos.
—Míranos, preciosa. No se puede ser más atractivo.
—Bah, oye, figura, cuando eres tan atractivo como nosotros, tienes que intentar tener aunque sea un falso sentido de humildad. A nadie le gusta un capullo atractivo.
Le sonrió de oreja a oreja y llegó a la conclusión de que posiblemente, por fin, había encontrado a la horma de su zapato.
La camarera, a punto de acabar el turno y que no estaba para tonterías, se acercó y los miró por encima de la montura azul de las gafas de lectura.
—¿Qué vais a tomar, chicos?
La doctora encantadora se pidió un té verde y una tortilla de clara de huevo con fruta fresca para acompañar. Linc se decantó por un litro de café, agua y un pastel de carne con un sándwich de pavo para acompañar.
La camarera ni parpadeó, pero la doctora sonrió.
—Debes de haber quemado muchas calorías hoy —predijo.
Después de pedir, se contaron historias sobre el turno, la emergencia y las víctimas.
—Ha sido a causa del alcohol. El conductor del tráiler estaba como una cuba y no ha visto las señales de la obra. Se ha estrellado contra los otros vehículos parados —le contó Linc.
Lanzó un suspiro apesadumbrado.
—Si los críos que se están sacando el carnet de conducir tuvieran que asistir en un accidente, nadie más volvería a utilizar el teléfono al volante o a emborracharse y conducir.
Reconoció la frustración. El hecho de saber que muchas de esas lesiones, muchas de las muertes, podían haberse evitado. Pero siempre habría gente incapaz de tomar la decisión correcta. Siempre habría alguien que hiciera daño a los demás. Y él, y otros como la doctora que descansaba al otro lado de la mesa, siempre estarían allí para recoger los pedazos.