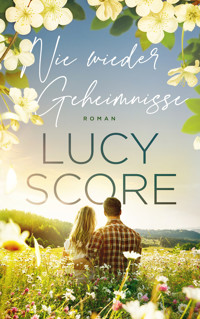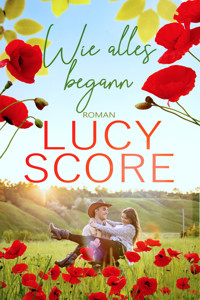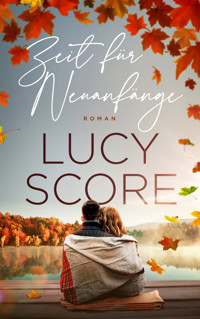6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Chic Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Knockemout
- Sprache: Spanisch
Los chicos buenos no se enamoran de las chicas malas, ¿verdad? Nash siempre ha sido el bueno de los dos hermanos Morgan. Es el jefe de policía de Knockemout y se está recuperando de un balazo. Desde entonces, aunque se empeña en ocultárselo a todo el mundo, su encanto sureño se ha visto ensombrecido por ataques de pánico y pesadillas. Lina Solavita acaba de mudarse a Knockemout y es la nueva vecina de Nash. Inteligente y sexy, es la única que ve las sombras que oculta el jefe de policía. A Lina no le gusta el contacto personal, pero, por alguna razón, el tacto de Nash es diferente. Él también lo nota. Lástima que Lina tenga sus propios secretos y, si Nash descubre la verdadera razón por la que está en el pueblo, no se lo perdonará. Pero cuando Nash por fin decide lanzarse a por Lina, no se rendirá… incluso aunque tenga que enfrentarse a un peligro que casi acaba con él. Número 1 en el New York Times El gran fenómeno del año en BookTok
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 824
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.
Queremos invitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.
Cosas que ocultamos de la luz
Lucy Score
Knockemout 2
Traducción de Sonia Tanco
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Epílogo
Epílogo extra
Nota de la autora
Agradecimientos
Sobre la autora
Página de créditos
Cosas que ocultamos de la luz
V.1: Octubre, 2023
Título original: Things We Hide From the Light
© Lucy Score, 2023
© de la traducción, Sonia Tanco, 2023
© de esta edición, Futurbox Project S. L., 2023
La autora reivindica sus derechos morales.
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial.
Esta edición se ha publicado mediante acuerdo con Bookcase Literary Agency.
Diseño de cubierta: Kari March Designs
Corrección: Gemma Benavent, Cherehisa Viera
Publicado por Chic Editorial
C/ Roger de Flor n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013, Barcelona
www.chiceditorial.com
ISBN: 978-84-19702-04-3
THEMA: FRD
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Cosas que ocultamos de la luz
Los chicos buenos no se enamoran de las chicas malas, ¿verdad?
Nash siempre ha sido el bueno de los dos hermanos Morgan. Es el jefe de policía de Knockemout y se está recuperando de un balazo. Desde entonces, aunque se empeña en ocultárselo a todo el mundo, su encanto sureño se ha visto ensombrecido por ataques de pánico y pesadillas.
Lina Solavita acaba de mudarse a Knockemout y es la nueva vecina de Nash. Inteligente y sexy, es la única que ve las sombras que oculta el jefe de policía. A Lina no le gusta el contacto personal, pero, por alguna razón, el tacto de Nash es diferente. Él también lo nota. Lástima que Lina tenga sus propios secretos y, si Nash descubre la verdadera razón por la que está en el pueblo, no se lo perdonará. Pero cuando Nash por fin decide lanzarse a por Lina, no se rendirá… incluso aunque tenga que enfrentarse a un peligro que casi acaba con él.
Número 1 en el New York Times
El gran fenómeno del año en BookTok
En memoria de Chris Waller, el lector que me pidió que incluyera la palabra «escudete» en una de mis novelas para ganarle una apuesta a su mujer.
Kate, espero que encontrarla te haga sonreír.
Capítulo 1: Unas ascuas diminutas
Nash
Los agentes federales que había en mi despacho tuvieron suerte por dos motivos.
En primer lugar, mi gancho de izquierda ya no era como antes de que me dispararan.
Y en segundo lugar, era incapaz de sentir algo, por no mencionar que no estaba tan loco como para plantearme hacer una estupidez.
—El FBI cree que tiene un interés personal por encontrar a Duncan Hugo —afirmó la agente especial Sonal Idler, sentada recta como un palo, al otro lado de mi escritorio. Le echó un vistazo a la mancha de café de mi camisa.
Era una mujer seria que llevaba un traje de chaqueta y pantalón y parecía que comía trámites para desayunar. El hombre que había junto a ella, el jefe de policía Nolan Graham, tenía bigote y parecía que lo hubieran obligado a hacer algo que no le apetecía nada hacer. Y también parecía culparme a mí por ello.
Quería ser capaz de cabrearme. Quería sentir algo más que el enorme vacío que me sometía, tan inevitable como la marea. Pero no había nada. Solo estábamos el vacío y yo.
—Pero no podemos permitir que sus hombres y mujeres corran de aquí para allá y echen a perder mi investigación —prosiguió Idler.
Al otro lado del cristal, el sargento Grave Hopper se estaba echando un buen puñado de azúcar en el café y lanzaba miradas asesinas a los dos federales. Tras él, el resto de la comisaría zumbaba con la energía habitual que caracterizaba al departamento de policía de un pueblo pequeño.
Sonaban los teléfonos y resonaban los teclados. Los agentes trabajaban. Y el café daba asco.
Todos vivían y respiraban. Todos excepto yo.
Yo solo fingía.
Me crucé de brazos e ignoré la punzada intensa que sentí en el hombro.
—Agradezco el acto de cortesía, pero ¿a qué se debe tanto interés especial? No soy el primer policía que recibe un balazo en acto de servicio.
—Y tampoco era el único nombre que aparecía en la lista. —Graham intervino por primera vez.
Apreté la mandíbula. La lista había sido el comienzo de esta pesadilla.
—Pero sí que fue el primer objetivo —añadió Idler—. Su nombre estaba en la lista de policías e informantes, pero esto no solo ha sido un tiroteo. Jamás habíamos tenido nada que nos pudiera ayudar a meter a Anthony Hugo entre rejas.
Era la primera vez que había oído algo de emoción en su voz. La agente especial Idler tenía un interés personal: atrapar de una vez por todas al jefazo del crimen Anthony Hugo.
—No quiero que el caso tenga fisuras —continuó—. Por eso no podemos permitir que los locales se tomen la justicia por su mano, ni siquiera aunque lleven placa. El bien común siempre tiene un precio.
Me froté la barbilla con la mano y me sorprendió darme cuenta de que tenía una barba de más de dos días. Afeitarme no había encabezado mi lista de prioridades últimamente.
La agente especial suponía que había estado investigando, lógico dadas las circunstancias. Pero no conocía mi secreto. Nadie lo sabía. Puede que por fuera me estuviera curando, puede que me pusiera el uniforme y acudiera a la comisaría todos los días, pero por dentro no me quedaba nada. Ni siquiera las ganas de encontrar al responsable de lo que me pasaba.
—¿Y qué espera que haga mi departamento si Duncan Hugo regresa y decide disparar a más vecinos? ¿Mirar para otro lado? —pregunté, arrastrando las palabras.
Los federales intercambiaron una mirada.
—Espero que nos mantenga al corriente de cualquier suceso local que tenga relación con nuestro caso —dijo Idler con firmeza—. Disponemos de algunos recursos más que su departamento. Y no tenemos intereses personales.
Sentí un destello de algo en el vacío. «Vergüenza».
Debería tener un interés personal. Debería estar dándole caza a ese hombre yo mismo. Si no por mí, por Naomi y Waylay. La prometida de mi hermano y su sobrina también habían sido sus víctimas: las había secuestrado y atemorizado por culpa de la lista que me había hecho ganarme dos agujeros de bala.
Pero una parte de mí murió aquella noche en esa cuneta y no sentía que mereciera la pena luchar por la parte que quedaba.
—El jefe de policía Graham se quedará por aquí un tiempo. Para vigilar un poco las cosas —continuó Idler.
El del bigote no parecía más contento de oírlo que yo.
—¿Alguna cosa en particular? —pregunté.
—Todos los objetivos restantes de la lista recibirán protección federal hasta que determinemos que la amenaza no es inminente —explicó Idler.
«Madre mía». Todo el maldito pueblo pondría el grito en el cielo si descubrían que había agentes federales merodeando y esperando a que alguien rompiera las reglas. Y a mí no me quedaban fuerzas para aguantar protestas.
—Yo no necesito protección —añadí—. Si Duncan Hugo tiene dos dedos de frente, no seguirá por aquí. Ya se habrá largado. —Por lo menos, eso era lo que me decía a mí mismo por las noches, cuando no conseguía conciliar el sueño.
—Con el debido respeto, jefe, le dispararon. Tiene suerte de seguir con vida —intervino Graham con una sacudida engreída del bigote.
—¿Y qué pasa con la prometida y la sobrina de mi hermano? Hugo las secuestró. ¿Van a recibir protección?
—No tenemos motivos para sospechar que Naomi y Waylay Witt se encuentren en peligro ahora mismo —respondió Idler.
Las punzadas del brazo habían empezado a convertirse en un dolor sordo que combinaba con el de la cabeza. Había dormido poco, se me estaba agotando la paciencia y, si no conseguía que esos dos granos en el culo salieran del despacho, no contaba con que la conversación siguiera siendo civilizada.
Reuní todo el encanto sureño que pude y me levanté tras el escritorio.
—Entendido. Ahora, si me disculpan, tengo un pueblo al que servir.
Los agentes se pusieron en pie e intercambiamos unos apretones de manos mecánicos.
—Les agradecería que me mantuvieran al corriente. Dado que tengo un «interés personal» y esas cosas —añadí cuando llegaron a la puerta.
—Nos aseguraremos de contarle lo que podamos —dijo Idler—. También esperamos que nos llame en cuanto recuerde cualquier cosa del tiroteo.
—Lo haré —respondí entre dientes. Con la tríada de heridas físicas, pérdida de memoria e insensibilidad vacía, no era más que una sombra del hombre que había sido antes.
—Nos vemos —dijo Graham. Sonó a amenaza.
Esperé a que hubieran sacado el culo de la comisaría antes de descolgar la chaqueta del perchero. El agujero de bala del hombro se resintió cuando introduje el brazo en la manga. Y el del torso no estaba mucho mejor.
—¿Todo bien, jefe? —preguntó Grave en cuanto salí a la recepción.
En circunstancias normales, el sargento habría insistido en que le diera una explicación detallada de la reunión, seguida de una sesión de una hora sobre tonterías jurisdiccionales. Pero desde que me habían disparado y había estado a punto de morir, todo el mundo hacía lo posible por tratarme con suma delicadeza.
A lo mejor ocultar las cosas no se me daba tan bien como pensaba.
—Sí —le respondí en un tono más brusco del que pretendía.
—¿Te vas? —insistió.
—Sí.
La patrullera nueva y entusiasta se levantó de la silla como un resorte.
—Si quiere algo de comer, puedo ir a comprarle algo a Dino’s, jefe —se ofreció.
Nacida y criada en Knockemout, Tashi Bannerjee acababa de salir de la academia de policía. Ahora le brillaban los zapatos y llevaba el pelo oscuro recogido en el moño reglamentario, pero hacía cuatro años, cuando todavía estaba en el instituto, la habían multado por entrar en un autoservicio de comida rápida montada a caballo. La mayoría del departamento se había saltado las normas en su juventud, por lo que significaba mucho más que hubiéramos decidido defenderlas en lugar de eludirlas.
—Puedo comprarme mi propia comida —le dije de mal humor.
Se le ensombreció el rostro durante un segundo antes de recobrar la compostura y me sentí como si le hubiera dado una patada a un cachorrito. «Joder». Me estaba convirtiendo en mi hermano.
—Pero gracias por ofrecerte —añadí en un tono algo menos contrariado.
«Genial». Ahora tenía que hacer algo amable. Otra vez. Otro gesto que dijera «siento haber sido un capullo» para el cual no me quedaban energías. A lo largo de la semana había traído café, dónuts y, después de haber perdido los estribos de manera bochornosa por culpa del termostato del vestíbulo, chocolatinas.
—Me voy a fisioterapia. Volveré en una hora más o menos.
Acto seguido, me dirigí a la salida como si tuviera un propósito, por si alguien más planeaba intentar entablar conversación conmigo.
Dejé la mente en blanco y traté de centrarme en lo que ocurría a mi alrededor. Abrí las puertas de cristal del Edificio Municipal Knox Morgan y el otoño del norte de Virginia me golpeó con fuerza. El sol brillaba en un cielo tan azul que hacía daño a la vista. Los árboles que bordeaban la calle eran todo un espectáculo: el verde de las hojas había empezado a dar paso a rojos, amarillos y naranjas. Los escaparates del centro estaban repletos de calabazas y pacas de heno.
Oí el rugido de una motocicleta y, al levantar la mirada, vi pasar de largo a Harvey Lithgow. Llevaba unos cuernos de demonio en el casco y un esqueleto de plástico sentado detrás, enganchado al sillín.
Levantó una mano a modo de saludo antes de bajar por la carretera a, por lo menos, quince kilómetros por encima del límite de velocidad establecido. Como siempre, eludía los límites de la ley.
El otoño siempre había sido mi estación preferida del año. Era la época de los nuevos comienzos. De las chicas guapas en jerséis suaves. De la temporada de fútbol. Del baile de bienvenida. Y de calentar las noches frías con whisky americano y fogatas.
Pero todo había cambiado. Yo había cambiado.
Como había mentido sobre la sesión de fisioterapia, no podían verme en el centro comprándome algo de comer, así que me fui a casa.
Me prepararía un sándwich que no quería comerme, me sentaría a solas e intentaría encontrar la manera de superar el resto del día sin comportarme como un imbécil.
Tenía que recomponerme de una vez. No era tan difícil trabajar en una maldita oficina y hacer acto de presencia como el testaferro inútil en el que me había convertido.
—Buenos días, jefe. —Tallulah St. John, la mecánica local y copropietaria del Café Rev, me saludó mientras cruzaba la calle en rojo justo delante de mí. Llevaba las trenzas largas y negras recogidas sobre el hombro, por encima del tirante del mono, una bolsa de la compra en una mano y un café, que seguramente le había preparado su marido, en la otra.
—Buenos días, Tashi.
El pasatiempo favorito de los habitantes de Knockemout era ignorar las leyes. Mientras que yo me ceñía al negro o al blanco, a veces parecía que la gente que me rodeaba vivía en la zona gris. Al pueblo, fundado por rebeldes ingobernables, le valían muy poco las normas y los decretos. Al anterior jefe de policía le había parecido bien dejar que los ciudadanos se valieran por sí mismos mientras él le sacaba brillo a la placa como símbolo de su estatus y utilizaba el puesto para fines personales durante más de veinte años.
Yo había sido jefe desde hacía casi cinco años. Este pueblo era mi hogar, y sus habitantes, mi familia. Era evidente que había fracasado al enseñarles a respetar las leyes. Y ahora solo era cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta de que ya no era capaz de protegerlos.
Me sonó el móvil en el bolsillo y alargué la mano izquierda para sacarlo antes de acordarme de que ya no lo llevaba en ese lado. Murmuré una palabrota entre dientes y lo saqué con la derecha.
Knox: Diles a los federales que pueden besarte el culo, besármelo a mí y, ya que están, besárselo a todo el pueblo.
Pues claro que mi hermano se había enterado de lo de los federales. Seguro que se había emitido una alerta en cuanto habían entrado en la calle principal con el sedán. Pero no me apetecía hablar del tema. En realidad, no tenía ganas de nada.
Me sonó el teléfono en la mano.
«Naomi».
No hacía mucho, me habría entusiasmado responder a esa llamada. Me había sentido atraído por la camarera nueva y su racha de mala suerte. Pero ella se había enamorado, de forma inexplicable, del cascarrabias de mi hermano. Había superado rápido el enamoramiento (había sido más sencillo de lo que esperaba), aunque disfrutaba de cómo él se irritaba cada vez que su futura esposa se preocupaba por mí.
No obstante, ahora me parecía otra responsabilidad de la que no podía hacerme cargo.
Dejé que saltara el buzón de voz mientras doblaba la esquina para entrar en mi calle.
—Buenos días, jefe —gritó Neecey mientras sacaba el caballete publicitario de la pizzería por la puerta principal. Dino’s abría a las once en punto de la mañana los siete días de la semana, y eso significaba que solo había soportado cuatro horas de mi jornada laboral antes de largarme. Un nuevo récord.
—Buenos días, Neece —le respondí sin entusiasmo.
Quería entrar en casa y cerrar la puerta. Dejar el mundo fuera y sumirme en la oscuridad. No quería pararme cada dos metros para entablar conversación con alguien.
—He oído que el federal del bigote se quedará por aquí. ¿Crees que le gustará su estancia en el motel? —preguntó con un destello pícaro en la mirada.
La mujer era la típica cotilla con gafas que charlaba con medio pueblo durante su turno mientras mascaba chicle. Pero tenía razón. El motel de Knockemout era el sueño húmedo de cualquier inspector de sanidad. Se quebrantaban todas las páginas del manual. Alguien debería comprarlo y echar todo el maldito edificio abajo.
—Perdona, Neece. Tengo que responder —mentí y me llevé el teléfono a la oreja como si hubiera recibido una llamada.
En cuanto volvió a entrar en el establecimiento, me guardé el móvil y recorrí a toda prisa el tramo que quedaba hasta la entrada del bloque de apartamentos.
El alivio me duró poco. La puerta de la escalera, de madera tallada y cristal grueso, se sostenía abierta con una caja de cartón que llevaba escrita la palabra «documentos» en una caligrafía nítida.
Entré en el vestíbulo sin dejar de mirar la caja.
—¡Me cago en la puta! —La voz de una mujer que no pertenecía a mi vecina anciana resonó desde arriba.
Levanté la mirada justo cuando una mochila negra elegante rodó por las escaleras hacia mí como una planta rodadora de diseño. Un par de piernas largas y torneadas me llamaron la atención desde el tramo de escaleras.
Estaban cubiertas por unas mallas lisas del color del musgo y la vista no hacía más que mejorar. La mujer llevaba un jersey gris mullido y corto que dejaba al descubierto una piel suave y bronceada sobre unos músculos firmes y le destacaba las curvas sutiles. Pero lo que más atención requería era su rostro. Los pómulos con aspecto de estar tallados en mármol. Los ojos grandes y oscuros. Los labios fruncidos en un gesto de enfado.
Tenía el pelo corto y muy oscuro, casi negro, y parecía que alguien acababa de pasarle los dedos por él. Flexioné los míos a los costados.
Angelina Solavita, más conocida como Lina o como la exnovia de mi hermano de hacía una eternidad, era un bombón. Y estaba en mi escalera.
No podía ser bueno.
Me agaché y recogí la mochila que tenía a los pies.
—Siento haberte lanzado mi equipaje —exclamó mientras trataba de subir una maleta de ruedas enorme por los últimos escalones.
No me podía quejar de las vistas, pero me preocupaba seriamente no ser capaz de sobrevivir a una conversación sobre cosas triviales.
En la segunda planta había tres apartamentos: el mío, el de la señora Tweedy y uno desocupado junto al mío.
Vivir justo enfrente de una anciana viuda que no respetaba mucho la privacidad y el espacio personal ya me mantenía lo bastante ocupado. No me interesaba tener más distracciones en casa. Ni siquiera aunque tuvieran el aspecto de Lina.
—¿Te mudas? —le respondí cuando reapareció en lo alto de las escaleras. Las palabras sonaron forzadas y mi voz, cansada.
Me dedicó una de esas sonrisitas sexys.
—Sí. ¿Qué hay de comer?
Vi cómo trotaba hacia las escaleras y las descendía con rapidez y elegancia.
—Creo que te mereces algo mejor de lo que te puedo ofrecer. —No había ido al supermercado en… Vale, no recordaba la última vez que me había aventurado en el supermercado Grover a comprar. Cuando me acordaba de comer, me alimentaba a base de comida para llevar.
Lina se detuvo en el último escalón, hasta que nuestras miradas quedaron a la misma altura, y me echó un vistazo lento. Su sonrisita se convirtió en una sonrisa de oreja a oreja hecha y derecha.
—No te subestimes, cabeza loca.
Me había llamado así por primera vez hacía unas semanas, cuando me ayudó a limpiar el desastre que me había hecho en los puntos al salvarle el culo a mi hermano. En ese momento debía de haber estado pensando en la avalancha de papeleo con el que tendría que lidiar gracias al secuestro y el tiroteo subsiguiente. En su lugar, me había sentado apoyado contra la pared, distraído por las manos serenas y competentes de Lina y su olor limpio y fresco.
—¿Estás coqueteando conmigo? —No pretendía que se me escapara, pero había perdido toda voluntad.
Por lo menos no le había dicho que me gustaba el olor de su detergente.
Arqueó una ceja.
—Eres mi nuevo vecino atractivo, el jefe de policía y el hermano de mi novio de la facultad.
Se acercó un centímetro más a mí y una chispa de algo cálido despertó en mis entrañas. Quería aferrarme a esa sensación, sostenerla en las manos hasta que me descongelara la sangre helada.
—Me encantan las malas ideas, ¿a ti no? —La sonrisa que había esbozado era peligrosa.
Mi antiguo yo habría echado mano de su encanto. Me habría gustado flirtear y habría apreciado la atracción mutua que sentíamos. Pero ya no era ese hombre.
Le ofrecí la mochila por el tirante y los dedos se le enredaron con los míos cuando estiró la mano para aceptarla. Nuestras miradas se encontraron y las sostuvimos. La chispa se convirtió en un montón de ascuas diminutas que casi me hicieron recordar lo que era sentir algo.
«Casi».
Ella me observaba con atención. Esos ojos marrones del color del whisky me escudriñaban como si fuera un libro abierto.
Desenredé los dedos de los suyos.
—¿A qué me dijiste que te dedicabas? —le pregunté. Lo había mencionado de pasada, dijo que era aburrido y cambió de tema. Pero tenía una mirada a la que no se le escapaba nada y sentía curiosidad por saber qué profesión le permitiría vivir en medio de ninguna parte, en Virginia, durante semanas.
—A los seguros —respondió, y se colgó la mochila en el hombro.
Ninguno de los dos se apartó. Yo porque esas ascuas eran lo único bueno que había sentido en semanas.
—¿Qué tipo de seguros?
—¿Por qué? ¿Es que acaso quieres una póliza nueva? —se burló y empezó a alejarse.
Pero quería que permaneciera cerca de mí. Necesitaba avivar esas chispas débiles para ver si había algo en mi interior que fuera capaz de arder.
—¿Quieres que la lleve yo? —me ofrecí, e introduje el pulgar en el asa de la caja de documentos que había contra la puerta.
La sonrisa desapareció.
—No hace falta —respondió de forma abrupta, y se movió para pasar junto a mí.
Le bloqueé el paso.
—La señora Tweedy se pondría hecha una fiera si descubriera que te he hecho cargar con esa caja por las escaleras —insistí.
—¿La señora Tweedy?
Señalé hacia arriba.
—La del 2C. Ha salido con su grupo de halterofilia, pero la conocerás muy pronto. Ella misma se asegurará de que así sea.
—Si no está, no sabrá que has insistido en cargar una caja por un tramo de escaleras a pesar de las heridas de bala —señaló Lina—. ¿Qué tal están cicatrizando?
—Bien —mentí.
Hizo un ruidito de desaprobación y volvió a arquear la ceja.
—¿De verdad?
No me creía, pero el deseo de sentir esos pequeños arrebatos de emoción era tan fuerte, tan desesperado, que no me importó.
—Están perfectamente —insistí.
Oí un tono de llamada bajo y vi el destello de irritación de Lina cuando sacó el móvil de un bolsillo oculto en la cinturilla de las mallas. Solo fue un instante, pero vi la palabra «Mamá» en la pantalla antes de que colgara. Al parecer, ambos estábamos ignorando a nuestras familias.
Aproveché la oportunidad y utilicé la distracción para tomar la caja. Me aseguré de usar el brazo izquierdo. El hombro me dio una punzada y una gota de sudor frío me descendió por la espalda, pero, en cuanto a volví a cruzar la mirada con la suya, resurgieron las chispas.
No sabía qué significaba todo eso, solo que necesitaba sentirlo.
—Ya veo que llevas la terquedad de los Morgan en la sangre, igual que tu hermano —señaló. Volvió a meterse el teléfono en el bolsillo y me lanzó otra mirada inquisitiva antes de darse la vuelta y comenzar a subir las escaleras.
—Hablando de Knox —dije, y traté de que mi tono fuera lo más natural posible—. Imagino que te mudas al 2B. —Mi hermano era el propietario del edificio, incluidos el bar y la barbería de la planta baja.
—Sí. Hasta ahora me quedaba en el motel —contestó.
Agradecí en silencio que subiera las escaleras más despacio de lo que las había descendido.
—No me creo que hayas aguantado tanto en ese sitio.
—Esta mañana he visto a una rata enfrentarse a una cucaracha del mismo tamaño. Ha sido la gota que ha colmado el vaso —explicó.
—Podrías haberte quedado con Knox y Naomi —me obligué a responder antes de quedarme sin aliento y ser incapaz de hablar. No estaba en forma, y su trasero curvilíneo en esas mallas no contribuía a mi resistencia cardiovascular.
—Me gusta tener mi propio espacio —dijo.
Llegamos a lo alto de las escaleras y la seguí hasta la puerta abierta que había junto a la mía mientras un río de sudor frío me descendía por la espalda. Tenía que volver al gimnasio. Si iba a ser un cadáver andante durante el resto de mi vida, por lo menos debería ser capaz de mantener una conversación mientras subía un tramo de escaleras.
Lina dejó caer la mochila en el interior del apartamento antes de girarse para quitarme la caja.
Una vez más, nuestros dedos se rozaron.
Una vez más, sentí algo. Y no solo el dolor del hombro y el vacío del pecho.
—Gracias por la ayuda —dijo, y tomó la caja.
—Si necesitas cualquier cosa, estoy justo al lado —respondí.
Se le curvaron las comisuras de los labios ligeramente.
—Es bueno saberlo. Nos vemos, cabeza loca.
Me quedé clavado en el sitio incluso después de que cerrara la puerta y esperé a que se enfriaran todas y cada una de las ascuas.
Capítulo 2: Tácticas de evasión
Lina
Le cerré mi nueva puerta de entrada en la cara al Nash Morgan de metro ochenta, herido y melancólico.
—Ni se te ocurra —musité para mí misma.
Por lo general, no me importaba arriesgarme, jugar un poco con fuego. Y eso era precisamente lo que supondría conocer mejor al agente Macizo, como lo habían apodado las mujeres de Knockemout. Pero tenía cosas más urgentes que hacer que coquetear con él para deshacer la tristeza que lo envolvía como una capa.
«Herido y melancólico», volví a pensar mientras arrastraba el equipaje hasta el otro lado de la habitación.
No me sorprendía sentirme atraída por él. Aunque prefería disfrutar de los hombres y pasar de ellos después, nada me gustaba más que un reto. Y descubrir qué se escondía debajo de esa fachada e indagar en lo que le había ensombrecido esa triste mirada de héroe sería hacer justo eso.
Pero Nash me parecía de los que sientan cabeza, y yo era alérgica a las relaciones.
Cuando muestras interés por alguien, empieza a pensar que tiene derecho a decirte qué hacer y cómo hacerlo, las dos cosas que menos me gustaban. Prefería pasármelo bien, sentir esa emoción por conquistarlos. Me gustaba jugar con las piezas de un puzle hasta obtener la imagen completa y después pasar al siguiente. Y, entre hombre y hombre, me gustaba volver a mi casa, en la que solo había cosas mías, y pedir comida que me gustara sin tener que discutir con nadie sobre qué ver en la televisión.
Dejé la caja en la mesita del comedor e investigué mis nuevos dominios.
El apartamento tenía potencial. Entendí por qué Knox había invertido en el edificio. Nunca se le escapaban las posibilidades que yacían bajo una superficie desastrosa. Era un apartamento de techos altos, con suelos de parqué maltrechos y ventanas grandes con vistas a la calle.
El salón principal estaba amueblado con un sofá floral desgastado que daba a una pared de ladrillo vacía, una mesa de comedor redonda, pequeña pero robusta, con tres sillas y una especie de sistema de estanterías fabricado a partir de cajas viejas debajo de las ventanas.
La cocina, que parecía una caja de zapatos de pladur, se había pasado de moda hacía unas dos décadas. A mí no me suponía un problema, dado que no cocinaba. Las encimeras estaban laminadas en un color amarillo chillón y ya habían vivido sus mejores días, si es que los habían tenido. Pero había un microondas y una nevera lo bastante grande para guardar comida para llevar y un lote de seis cervezas, así que me servía.
El dormitorio estaba vacío, pero tenía un armario de tamaño considerable que, al contrario que la cocina, era un requisito indispensable para mí y mis tendencias de compradora compulsiva. El baño adjunto era antiguo, pero encantador, con una bañera con patas y un lavamanos de pedestal que sostendría un cero por ciento de mi colección de maquillaje y productos del cuidado de la piel.
Exhalé. Según lo cómodo que fuera el sofá, a lo mejor podría postergar el comprar la cama. No sabía cuánto tiempo me alojaría allí, cuánto tiempo tardaría en encontrar lo que buscaba.
Esperaba que no quedara mucho.
Me dejé caer en el sofá, con la esperanza de que fuera cómodo.
No lo era.
—¿Por qué me castigas? —le pregunté al techo—. No soy una mala persona, dejo pasar a los peatones. Dono al santuario de animales. Como verduras. ¿Qué más quieres de mí?
El universo no me respondió.
Lancé un suspiro y pensé en mi casa de Atlanta. Estaba acostumbrada a renunciar a la comodidad por el trabajo. Volver de una estancia larga en algún motel de dos estrellas siempre me hacía apreciar las sábanas caras, el sofá de diseño mullido y el armario meticulosamente organizado que tenía allí.
Sin embargo, esta estancia en particular estaba resultando ridículamente larga.
Y cuanto más tiempo me quedaba en el pueblo sin ningún cambio, o pista, o luz al final del túnel, más nerviosa me ponía. En teoría, podía parecer rebelde e impulsiva, pero, en realidad, lo único que hacía era seguir un plan que había elaborado hacía mucho tiempo. Era paciente y lógica, y casi siempre calculaba los riesgos que tomaba con antelación.
Pero pasar semanas en un pueblo diminuto, a treinta y ocho minutos del Sephora más cercano y sin el mínimo indicio de ir por el buen camino, empezaba a exasperarme. De ahí la conversación con el techo.
Estaba aburrida y frustrada, una combinación peligrosa que hacía que me resultara imposible ignorar la irritante idea de que tal vez ya no disfrutaba de esta línea de trabajo tanto como antes. La idea que había surgido mágicamente cuando todo se había ido a pique durante mi último trabajo. Algo más en lo que no quería pensar.
—Vale, universo —le volví a decir al techo—. Necesito que algo salga como yo quiero. Solo una cosa. Que haya una rebaja de zapatos o, no lo sé, un cambio en el caso antes de que me vuelva loca.
Esta vez, el universo me respondió con una llamada telefónica.
El universo era un cabrón.
—Hola, mamá —le dije con irritación y afecto a partes iguales.
—¡Por fin! Estaba preocupada. —Bonnie Solavita no había sido aprensiva de nacimiento, pero había aceptado el papel que le habían impuesto con una dedicación entusiasta.
Me levanté del abultado sofá y me dirigí a la mesa, incapaz de permanecer sentada durante estas conversaciones diarias.
—Estaba subiendo el equipaje por las escaleras —le expliqué.
—No te estarás forzando demasiado, ¿verdad?
—Ha sido una maleta y un tramo de escaleras —le respondí mientras abría la tapa de la caja de documentos—. ¿Qué hacéis? —Cambiar de tema era el método que utilizaba para que la relación con mis padres siguiera intacta.
—Voy de camino a una reunión de marketing y tu padre sigue debajo del capó de ese maldito coche —contestó.
Mamá se había tomado un descanso más largo de lo necesario de su trabajo como ejecutiva de marketing para asfixiarme hasta que me mudé a tres estados de distancia para ir a la universidad. Desde entonces, había vuelto al trabajo y había ascendido como ejecutiva en una organización de atención sanitaria nacional.
Mi padre, Hector, se había retirado de su profesión como fontanero hacía seis meses. Ese «maldito coche» era un Mustang Fastback de 1968 con una necesidad desesperada de amor y cariño que yo le había regalado hacía dos años gracias a una bonificación del trabajo. Había tenido uno cuando era un joven soltero y atractivo en Illinois, hasta que lo había cambiado por una bonita furgoneta para impresionar a la hija de un granjero. Papá se había casado con la hija del granjero, mi madre, y había echado de menos el coche durante las décadas siguientes.
—¿Ha conseguido arrancarlo? —le pregunté.
—Todavía no. Anoche durante la cena me aburrió hasta la saciedad con una disertación de veinte minutos sobre los carburadores. Así que se la devolví explicándole cómo íbamos a cambiar los mensajes publicitarios basándonos en la demografía del área suburbana de la costa este —me explicó mamá con suficiencia.
Me reí. Mis padres tenían una de esas relaciones en las que no importaba lo diferentes que fueran el uno del otro ni cuánto tiempo llevaran casados: aún eran el mayor apoyo del otro… y el mayor incordio.
—Es típico de los dos —añadí.
—La clave es la consistencia —canturreó mamá.
Oí como alguien le hacía una pregunta rápida.
—Utiliza la segunda presentación. Hice algunos cambios anoche. Ah, y ¿puedes comprarme un agua con gas antes de entrar? Gracias. —Mamá se aclaró la garganta—. Perdona, cariño.
La diferencia entre la voz de jefa y la voz de madre siempre me divertía.
—No pasa nada. Eres una jefaza muy ocupada.
Pero no tanto como para olvidarse de llamar a su hija en los días designados.
Sí, entre el férreo itinerario de mi madre y la necesidad de mis padres de asegurarse de que estaba bien en todo momento, hablaba con uno de mis padres casi todos los días. Si los evitaba durante mucho tiempo, no sería la primera vez que se presentarían en mi puerta sin avisar.
—Sigues en D. C., ¿no? —preguntó.
Hice una mueca al saber lo que venía a continuación.
—Cerca. Es un pueblo pequeño al norte de D. C.
—Es en los pueblos pequeños donde los propietarios toscos de los negocios locales seducen a mujeres profesionales muy ocupadas. ¡Oh! O los sheriffs. ¿Ya has conocido al sheriff?
Hacía unos años que una compañera de trabajo había enganchado a mi madre a las novelas románticas. Todos los años, se iban juntas de vacaciones a destinos que coincidían con alguna firma de libros. Ahora, mamá tenía la esperanza de que mi vida se convirtiera en el argumento de una comedia romántica en cualquier momento.
—Al jefe de policía —la corregí—. Y en realidad es mi vecino, vive en la puerta de al lado.
—Me siento mil veces más tranquila al saber que tienes a la policía al lado. Porque saben hacer la reanimación cardiopulmonar y esas cosas.
—Y tienen otra serie de habilidades especiales —le dije con ironía mientras hacía un esfuerzo por no molestarme.
—¿Está soltero? ¿Es mono? ¿Algo alarmante?
—Creo que sí. Sin duda. Y no lo conozco lo suficiente como para haber notado algo. Es el hermano de Knox.
—Oh.
Mamá se las arregló para decir mucho con una sola sílaba. Mis padres nunca habían conocido a Knox, solo sabían que habíamos salido (durante muy poco tiempo) cuando estaba en la universidad y que habíamos sido amigos desde entonces. Mamá lo culpaba por error de que su hija de treinta y siete años siguiera soltera y sin compromiso.
No es que estuviera desesperada porque me casara y tuviera hijos. Tan solo es que mis padres no respirarían aliviados hasta que hubiera alguien en mi vida que fuera a asumir el papel de protector cuando ellos no estuvieran. No importaba lo autosuficiente que me hubiera vuelto, para mi madre y mi padre seguía siendo una niña de quince años en una cama de hospital.
—¿Sabes? Tu padre y yo estábamos pensando en hacer una escapadita este fin de semana. Podríamos tomar un avión e ir a verte.
Lo último que necesitaba era que mis padres fueran mi sombra por el pueblo mientras intentaba trabajar.
—No sé cuánto tiempo estaré aquí —le dije con tacto—. Podría volver a casa en cualquier momento. —Era poco probable, a menos que encontrara algo que llevara el caso en otra dirección. Aun así, no era del todo mentira.
—No entiendo cómo es posible que las formaciones empresariales tengan unos plazos tan poco definidos —dijo mamá, pensativa. Por suerte, antes de tener que inventarme una respuesta plausible, oí otro comentario amortiguado en su línea—. Tengo que colgar, cariño. Va a empezar la reunión. Ya me dirás cuándo regresas a Atlanta y bajaremos a visitarte antes de que vuelvas a casa para Acción de Gracias. Si lo organizamos bien, te acompañaremos al médico.
Sí, porque seguro que iba a ir al médico con mis padres. Claro.
—Ya lo hablamos después —le respondí.
—Te quiero, cariño.
—Yo también te quiero.
Colgué y lancé un suspiro que se convirtió en un gruñido. Incluso a cientos de kilómetros de distancia, mi madre se las arreglaba para hacerme sentir como si estuviera sujetándome una almohada sobre la cara.
Llamaron a la puerta y le lancé una mirada recelosa al tiempo que me preguntaba si mi madre estaría al otro lado para darme una sorpresa.
Pero entonces se oyó un golpe que sonó como una patada irritada en la parte inferior de la puerta, seguido por una voz brusca:
—Abre la puerta, Lina. Esto pesa, hostia.
Crucé la habitación, abrí la puerta de un tirón y me encontré a Knox Morgan, a su preciosa prometida, Naomi, y a la sobrina de esta, Waylay, en el pasillo.
Naomi sonreía y sostenía una maceta. Knox tenía el ceño fruncido y cargaba lo que parecían cien kilos de ropa de cama. Waylay sujetaba dos almohadas y tenía aspecto de estar aburrida.
—¿Así que esto es lo que ocurre cuando me mudo del motel de las cucarachas? ¿Que la gente empieza a presentarse en mi casa sin avisar? —les dije.
—Apártate. —Knox se abrió paso bajo un edredón de color crudo.
—Sentimos irrumpir así, pero queríamos darte unos regalos de bienvenida —añadió Naomi. Era morena y alta y su vestuario era más bien tirando a femenino. Todo en ella era delicado: su corte de pelo ondulado, el tejido de jersey del vestido de manga larga que le abrazaba las generosas curvas, e incluso la forma en que observaba el bonito trasero de su prometido, que se dirigía a mi dormitorio.
Los culos bonitos eran un rasgo típico de la familia Morgan. Según la madre de Naomi, Amanda, el culo de Nash se consideraba un tesoro local cuando llevaba puestos los pantalones del uniforme.
Waylay cruzó el umbral de lado. Llevaba el pelo rubio recogido en una cola de caballo que dejaba entrever unas mechas azules temporales.
—Toma —dijo, y me entregó las almohadas de un empujón.
—Gracias, pero no me mudo para siempre —señalé antes de lanzarlas al sofá.
—Es fácil que Knockemout se convierta en tu hogar sin que te des cuenta —dijo Naomi mientras me entregaba la planta.
Ella lo sabía bien. Había llegado unos meses atrás pensando que venía a ayudar a su hermana gemela a salir de un bache y había acabado metida en uno ella misma. En tan solo unas semanas, Naomi se había convertido en la tutora de su sobrina, había conseguido dos trabajos, la habían secuestrado y había hecho que Knox «no me van las relaciones» Morgan se enamorara de ella.
Ahora vivían en una casa grande a las afueras de la ciudad, rodeados por sus perros y su familia, y planeaban una boda. Anoté mentalmente presentarle a Naomi a mi madre algún día. Se volvería loca al conocer un caso de «vivieron felices y comieron perdices» en la vida real.
Knox regresó del dormitorio con las manos vacías.
—Bienvenida a casa. La cama llegará esta tarde.
Pestañeé.
—¿Me habéis comprado una cama?
—Es lo que hay —dijo. Le rodeó los hombros a Naomi con el brazo y la atrajo hacia él.
Naomi le dio un codazo en la barriga.
—Sé amable.
—No —gruñó él.
Eran una imagen curiosa.
El cascarrabias alto, tatuado y con barba y la morena voluptuosa y sonriente.
—Lo que el vikingo pretende decir es que nos alegramos de que te quedes en el pueblo y hemos pensado que una cama hará que tu estancia aquí sea más cómoda —lo tradujo Naomi.
Waylay se dejó caer encima de las almohadas del sofá.
—¿Dónde está la tele? —preguntó.
—Todavía no tengo una, pero cuando la compre, te llamaré para que me ayudes a instalarla, Way.
—Quince dólares —añadió, y se llevó las manos detrás de la cabeza. La niña era un genio de la electrónica y no dudaba en ganar dinero gracias a sus talentos.
—Waylay —la regañó Naomi, exasperada.
—¿Qué? Le he hecho el descuento para amigos y familiares.
Intenté recordar si alguna vez me había llevado lo bastante bien con alguien para que me hicieran un descuento para familiares y amigos.
Knox le guiñó el ojo a Waylay y volvió a achuchar a Naomi.
—Tengo que hablar con Nash de una cosa —dijo, y señaló la puerta con el pulgar—. Leens, si necesitas alguna cosa más, dímelo.
—Me vale con no tener que pelearme con un ejército de cucarachas para ducharme. Gracias por dejar que me mude temporalmente.
Me hizo un saludo militar y me dedicó una media sonrisa mientras se dirigía a la puerta.
Naomi se estremeció.
—Ese motel es un peligro para la salud.
—Por lo menos tenía televisión —añadió Waylay desde el dormitorio vacío.
—¡Waylay! ¿Qué estás haciendo? —Su tía le llamó la atención.
—Husmear —respondió la doceañera. Apareció en el umbral de la puerta, con las manos en los bolsillos adornados con lentejuelas de los vaqueros—. No pasa nada, todavía no tiene nada aquí dentro.
Se oyeron unos golpes desde el rellano.
—Abre, capullo —gruñó Knox.
Naomi puso los ojos en blanco.
—Te pido disculpas por el comportamiento de mi familia. Al parecer, se han criado con lobos.
—Ser poco civilizado también tiene su encanto —señalé. Me di cuenta de que todavía sujetaba la planta, así que la llevé a la ventana y la puse encima de una de las cajas vacías. Tenía las hojas verdes y brillantes.
—Es lirio del valle. No florecerá hasta la primavera, pero es un símbolo de felicidad —explicó Naomi.
Pues claro que sí. Naomi era considerada a nivel experto.
—El otro motivo por el que hemos irrumpido así es que queríamos invitarte a cenar el domingo por la noche —continuó.
—Vamos a asar pollo a la parrilla, pero seguramente también habrá unas cien verduras —advirtió Waylay mientras se dirigía a la ventana para mirar a la calle.
¿Una cena que no tendría que pedir y la oportunidad de disfrutar de un Knox domesticado? No iba a rechazar esa invitación.
—Claro, ya me dirás qué puedo llevar.
—Con tu presencia será suficiente. Entre mis padres, Stef y yo, será un banquete —me aseguró Naomi.
—¿Y alcohol? —me ofrecí.
—A eso no te diríamos que no —admitió.
—Y una botella de refresco de limón —añadió Waylay.
Naomi le lanzó una mirada de advertencia materna a Waylay.
—Por favor —lo arregló la niña.
—Si te vas a beber una botella entera de ese refresco que te pudrirá los dientes, hoy vas a comer ensalada con la pizza y esta noche acompañarás la cena con brócoli —insistió Naomi.
Waylay me puso los ojos en blanco y avanzó de lado hasta la mesa.
—La tía Naomi está obsesionada con las verduras.
—Créeme, hay cosas peores con las que obsesionarse —le dije.
Le echó un vistazo a la caja de documentos y me arrepentí de no haberla vuelto a cerrar cuando la niña extrajo una carpeta con rapidez.
—Buen intento, chafardera —le dije, y se la quité con una floritura.
—¡Waylay! —la regañó Naomi—. Lina se dedica a los seguros, lo más probable es que sea información confidencial.
No tenía ni la menor idea.
Tomé la tapa de la caja y se la volví a poner.
Se siguieron oyendo golpes en el rellano.
—¿Nash? ¿Estás ahí?
Al parecer no era la única que se escondía de la familia.
—Venga, Way. Vámonos antes de que Knox tire el bloque abajo. —Naomi le ofreció el brazo a su sobrina. Waylay se acercó a su tía y aceptó la muestra de cariño.
—Gracias por la planta… y por la cama… y por ofrecerme un sitio en el que quedarme —le dije.
—Estoy muy contenta de que te quedes un poco más —respondió Naomi mientras nos dirigíamos a la puerta.
Pues era la única.
Knox estaba delante de la puerta de Nash y rebuscaba en un llavero.
—Creo que no está en casa —dije con rapidez. Fuera lo que fuera lo que le pasara a Nash, dudaba que quisiera que su hermano irrumpiera en su apartamento.
Knox levantó la mirada.
—He oído que se había ido del trabajo y venido a casa.
—Técnicamente, hemos oído que se había ido del trabajo e iba a fisioterapia, pero Neecey del Dino’s lo ha visto en la puerta —añadió Naomi.
Los cotilleos de un pueblo pequeño corrían como la pólvora.
—Lo más probable es que haya venido y se haya ido. He hecho mucho ruido mientras trataba de subir las maletas hasta aquí arriba y no lo he visto.
—Si lo ves, dile que lo estoy buscando. —Knox se guardó las llaves.
—Yo también —añadió Naomi—. He intentado llamarlo para invitarlo a la cena del domingo, pero ha saltado el buzón de voz.
—Ya que estás, dile que yo también lo busco —intervino Waylay.
—¿Para qué? —preguntó Knox.
Waylay se encogió de hombros en su jersey rosa.
—No sé, me sentía excluida.
Knox le hizo una llave de cabeza y le despeinó el pelo.
—¡Uf! ¡Por eso tengo que usar laca industrial! —Waylay se quejó, pero vi cómo las comisuras de la boca se le curvaban hacia arriba cuando mi amigo gruñón y tatuado le dio un beso en la coronilla.
Entre Naomi y Waylay habían conseguido lo imposible y convertido a Knox Morgan en un blandengue. Y yo tenía un asiento de primera fila para ver el espectáculo.
—La cama llegará hoy a las tres. Y la cena es a las seis el domingo —dijo Knox con brusquedad.
—Pero puedes venir antes, sobre todo si traes vino —añadió Naomi con un guiño.
—Y refresco de limón —insistió Waylay.
—Os veo entonces.
Los tres se dirigieron a las escaleras. Knox iba en medio y rodeaba a sus chicas con los brazos.
—Gracias por dejar que me quede aquí —repetí tras ellos.
Knox levantó la mano en señal de reconocimiento.
Los miré mientras se marchaban y después cerré la puerta. El verde brillante de la planta me llamó la atención. Era el único detalle hogareño en un espacio vacío.
Nunca había tenido plantas. Ni plantas, ni mascotas. Nada que no pudiera sobrevivir días o semanas sin mis cuidados.
Esperaba no cargármela antes de terminar los asuntos que tenía pendientes aquí. Con un suspiro, tomé la carpeta que Waylay había sacado y la abrí.
Duncan Hugo me devolvió la mirada.
—No puedes esconderte para siempre —le dije a la fotografía.
Oí cómo Nash abría la puerta de al lado y la cerraba con suavidad.
Capítulo 3: Muerto en una cuneta
Nash
Cuando desvié el coche hacia el lateral de la carretera, el sol se elevaba por encima de la línea de árboles y convertía las puntas congeladas de las briznas de hierba en diamantes relucientes. Ignoré el martilleo de mi corazón, las palmas sudorosas y la presión del pecho.
La mayoría de los habitantes de Knockemout seguirían en sus camas. Por lo general, en el pueblo éramos más habituales los bebedores nocturnos que los madrugadores, lo cual significaba que las posibilidades de encontrarse con alguien aquí a esta hora eran muy bajas.
No necesitaba que todo el pueblo hablara de que el jefe Morgan había conseguido que le dispararan y después había perdido la cabeza tratando de recuperar la maldita memoria.
Knox y Lucian se involucrarían y meterían las narices de civiles donde no les incumbía. Naomi me lanzaría miradas compasivas mientras ella y sus padres me agobiaban con comida y la colada limpia. Liza J. actuaría como si no hubiera ocurrido nada y, como Morgan, esa sería la única reacción con la que me sentiría cómodo. Al final, me presionarían para que pidiera la baja. ¿Y qué narices me quedaría entonces?
Por lo menos, con el trabajo tenía un motivo para seguir en movimiento. Tenía una razón para levantarme de la cama, o del sofá, cada mañana.
Y, si iba a levantarme del sofá y ponerme el uniforme todos los días, lo mejor sería que hiciera algo de utilidad.
Puse el vehículo en punto muerto y apagué el motor. Apreté las llaves con el puño, abrí la puerta y salí a la cuneta de grava.
Era una mañana fresca y luminosa. No tan húmeda y oscura como aquella noche. Por lo menos esa parte la recordaba.
La ansiedad me formó un nudo de terror en la boca del estómago.
Tomé aire para estabilizarme. Inhalé durante cuatro segundos. Contuve la respiración durante siete. Exhalé durante ocho.
Estaba preocupado. Me preocupaba no recuperar nunca la memoria. Y también me preocupaba hacerlo. No sabía qué sería peor.
Al otro lado de la carretera había una maraña interminable de hierbajos y la vegetación exuberante de una propiedad abandonada.
Me concentré en el metal desigual de las llaves que se me clavaba en la piel, en el crujido de la gravilla bajo las botas. Caminé despacio hasta el coche que no estaba. El coche que no conseguía recordar.
La tensión me comprimía el pecho de forma dolorosa. Me detuve en seco. Puede que mi cerebro no lo recordara, pero algo en mi interior sí.
—Sigue respirando, capullo —me recordé.
«Cuatro. Siete. Ocho».
«Cuatro. Siete. Ocho».
Los pies por fin me obedecieron y volvieron a avanzar.
Me había acercado por detrás al coche, un sedán oscuro de cuatro puertas. No es que recordara haberlo hecho. Gracias a la grabación de la cámara del salpicadero, había visto el incidente cientos de veces con la esperanza de que me refrescara la memoria. Pero todas las veces me sentía como si estuviera viendo a otra persona dirigiéndose hacia su propia experiencia cercana a la muerte.
Había nueve pasos entre la puerta de mi coche y el guardabarros trasero del sedán.
Había tocado el piloto trasero con el pulgar. Tras años de servicio, había empezado a parecerme un ritual inofensivo, hasta que mi huella había servido para identificar el coche cuando lo encontraron.
Un sudor frío me caía por la espalda.
¿Por qué no conseguía recordarlo?
¿Me acordaría algún día?
¿Me daría cuenta si Hugo volvía para acabar conmigo?
¿Lo vería venir?
¿Me importaría lo bastante para impedírselo?
—A nadie le cae bien un capullo deprimido y patético —murmuré en voz alta.
Con la respiración temblorosa, di tres pasos más para ponerme a la altura de la que habría sido la puerta del conductor. Había habido sangre allí. La primera vez que volví, no me había atrevido a salir del coche. Me había quedado sentado detrás del volante mirando fijamente la gravilla manchada de color herrumbre.
Ya había desaparecido. La había borrado la naturaleza, pero yo todavía la veía.
Seguía oyendo el eco de un sonido, entre un chisporroteo y un crujido. Se me aparecía en sueños. No sabía lo que era, pero parecía importante y alarmante.
—Mierda —murmuré en voz baja.
Me apreté el pulgar entre las cejas y froté.
Había sacado el arma demasiado tarde. No recordaba las dentelladas de las balas en la carne. Ni los dos disparos rápidos. La caída. O cómo Duncan Hugo salía del coche y se cernía sobre mí. No recordaba lo que me dijo cuando me pisó la muñeca de la mano que sostenía la pistola. No recordaba que me había apuntado con el arma a la cabeza una última vez. No recordaba lo que dijo.
Solo sabía que habría muerto.
Debería haber muerto.
De no ser por esos faros.
«Afortunado». Solo la suerte se había interpuesto entre esa última bala y yo.
Hugo salió corriendo. Veinte segundos más tarde, una enfermera que llegaba tarde a su turno en urgencias me vio y se puso manos a la obra de inmediato. No dudó ni entró en pánico. Solo echó mano de destreza. La ayuda solo tardó seis minutos más en llegar. Los servicios de emergencia, hombres y mujeres a los que conocía de casi toda la vida, siguieron los procedimientos e hicieron su trabajo con experimentada eficiencia. No habían olvidado su formación. No habían metido la pata ni reaccionado demasiado tarde.
Todo mientras yo yacía casi sin vida a un lado de la carretera.
No recordaba que la enfermera había utilizado mi propia radio para pedir ayuda mientras presionaba la herida. No recordaba a Grave arrodillándose junto a mí y susurrándome mientras los técnicos de emergencias me abrían la camiseta. Tampoco recordaba que me colocaran en una camilla y me llevaran al hospital.
Una parte de mí había muerto allí, justo en ese lugar.
A lo mejor el resto debería haber muerto.
Le di una patada a una piedra, fallé y me golpeé el dedo gordo contra el suelo.
—Ay, joder —mascullé.
Todo este círculo vicioso de autocompasión empezaba a enfadarme, pero no sabía cómo salir de él. No sabía si podía hacerlo.
No me había salvado a mí mismo aquella noche.
No había vencido al malo, ni siquiera lo había tocado.
Seguía aquí por pura suerte. Tuve suerte de que el sobrino con autismo de la enfermera hubiera tenido una crisis antes de irse a la cama, mientras su tía debía arreglarse para ir a trabajar. Suerte de que ayudara a su hermana a tranquilizarlo antes de irse.
Cerré los ojos y volví a respirar hondo para tratar de luchar contra la tensión. La brisa de la mañana evaporó el sudor frío que me empapaba el cuerpo y un escalofrío me recorrió la espalda.
—Relájate. Piensa en otra cosa. En cualquier cosa que no te haga odiarte más, hostia.
«Lina».
Me sorprendió adónde me había llevado la mente, pero allí estaba. De pie, en los escalones de mi apartamento, con ojos brillantes. Agachada junto a mí en aquel sucio almacén, con la boca curvada en un gesto divertido. Todo coqueteo y seguridad en sí misma. Cerré los ojos y me aferré a esa imagen. A la ropa ceñida que exhibía su figura atlética. A su piel bronceada y suave. A los ojos marrones a los que no se les escapaba nada.
Podía oler el perfume limpio de su detergente y centré toda mi atención en sus labios carnosos y rosados, como si solo ellos pudieran anclarme a este mundo.
Algo se me removió en el estómago. Un eco de las ascuas de ayer.
Un ruido a mi derecha me sacó de mi extraña fantasía de carretera.
Llevé la mano a la culata de la pistola.
Era un aullido. O tal vez un gemido. Los nervios y la adrenalina hicieron que el zumbido de mis oídos se hiciera más fuerte. ¿Era una alucinación? ¿Un recuerdo? ¿O una puta ardilla rabiosa que venía a arrancarme la cara a bocados?
—¿Hay alguien ahí? —dije en voz alta.
Lo único que recibí a modo de respuesta fue silencio.
La propiedad que había en paralelo a la carretera tenía una cuesta de unos metros que conducía a un desagüe. Más allá había matorrales de espinas, hierbajos y zumaques que al final se convertían en un trozo de bosque. Al otro lado estaba la granja de Hessler, que ganaba mucho dinero con el laberinto de maíz anual y el campo de calabazas.
Escuché con atención mientras trataba de calmar mi corazón y mi respiración.
Mis instintos estaban bien afinados. O, por lo menos, pensé que lo estaban. Ser el hijo de un adicto me había enseñado a evaluar los estados de ánimo, a buscar indicios de que todo fuera a irse al garete. Mi formación como agente de policía los había acentuado y me había enseñado a leer las situaciones y a las personas mejor que la mayoría.
Pero eso era antes. Ahora tenía los sentidos nublados y los instintos amortiguados por el rugido del pánico que fermentaba en mi interior; por el crujido incesante y sin sentido que oía una y otra vez en la cabeza.
—Si hay ardillas rabiosas por aquí, será mejor que os vayáis —advertí al campo vacío.
Y entonces lo oí de verdad. El leve tintineo del metal contra el metal.
Eso no era una ardilla.
Desenfundé el arma de servicio y descendí por la pendiente ligera. La hierba helada me crujía bajo los pies. Cada uno de mis jadeos dibujaba una nube plateada en el aire. El corazón me tamborileaba en los oídos.
—Policía de Knockemout —comenté, y peiné la zona con la mirada, pistola en mano.
Una brisa fría removió las hojas e hizo que los bosques susurraran y el sudor se me congelara sobre la piel. Estaba solo. Era un fantasma.
Me sentí como un idiota y guardé la pistola en la funda.
Me pasé el antebrazo por el ceño cubierto de sudor.
—Esto es absurdo.
Quería volver al coche y largarme. Quería fingir que este lugar no existía, que yo no existía.
—Vale, ardilla. Este asalto lo ganas tú —refunfuñé.
Pero no me fui. No se oía nada ni se veía el borrón de la cola de una ardilla rabiosa que corriera hacia mí. Solo había una señal de stop invisible que me ordenaba que me detuviera.
Sin pensarlo, me llevé los dedos a la boca y emití un silbido corto y agudo.
Esta vez, fue imposible no oír el aullido lastimero y el ruido del metal contra el metal. Vaya, puede que mis instintos no se hubieran frito después de todo.
Volví a silbar y seguí el ruido hasta la entrada de una tubería de desagüe. Me agaché y allí, a un metro y medio de la apertura, lo vi. Sobre las hojas y los escombros había un perro sucio y desaliñado. Era más bien pequeño y era probable que en algún momento hubiera sido blanco, pero ahora estaba cubierto de manchas de barro y tenía el pelaje rizado en mechones apelmazados.
Me invadió una oleada de alivio. No estaba como una cabra y no era una maldita ardilla con la rabia.
—Hola, colega. ¿Qué haces ahí dentro?
El perro inclinó la cabeza y movió la punta de la cola con vacilación.