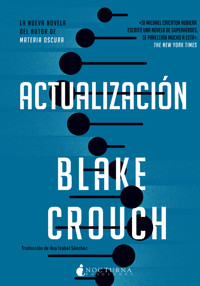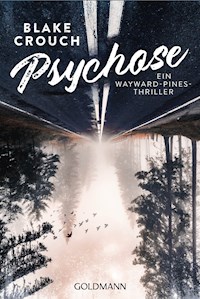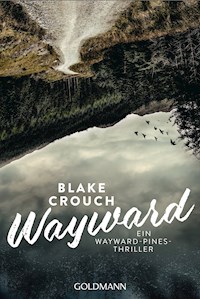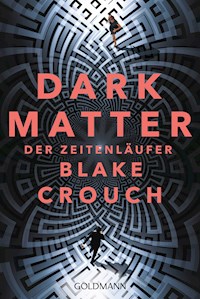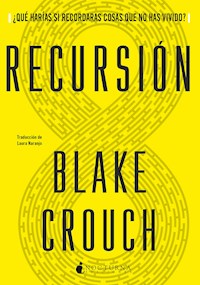
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
La realidad se ha roto. Al principio parece un virus. Una epidemia que se extiende de forma incontrolable, enloqueciendo a sus víctimas con recuerdos de una vida que no es la suya. Pero no se trata de un patógeno y las consecuencias no afectan sólo a la mente, sino al propio tejido del tiempo. En Nueva York, el detective Barry Sutton está investigando este extraño síndrome en un caso que pronto se entrelaza con el trabajo de una brillante neurocientífica convencida de que es la memoria lo que determina la realidad. Pero ¿cómo pueden dos personas investigar el origen de unos recuerdos falsos cuando a su alrededor toda la realidad se está desfragmentando? Recursión es la nueva novela del autor superventas de Materia oscura. Ha resultado ganadora en los Premios de Goodreads 2019 a Mejor Libro de Ciencia Ficción, se va a publicar en una veintena de idiomas y Netflix está preparando su adaptación televisiva. «Un viaje rebosante de acción que me hizo trasnochar y eludir responsabilidades hasta que hube devorado la última página... Una lectura fantástica». Andy Weir, autor de El marciano (Marte) «Ciencia ficción por excelencia: desgarradores momentos emocionales, escenas de acción tensas y vívidas, una metodología eminentemente rigurosa y lógica, ciencia... Y, aun así, no serás capaz de predecir nada». Locus «Un thriller profundo de ciencia ficción. Crouch combina magistralmente la ciencia y la intriga con lo que significa ser realmente humano». Newsweek «La inteligencia de Crouch es un oponente capaz para el desafío de superar la estructura del propio tiempo». Time «Recursión te mantendrá despierto toda la noche: primero porque no podrás dejar de leerlo, y luego porque no podrás parar de darle vueltas». BuzzFeed «Un thriller alucinante». USA Today «Inolvidable». SyFy Wire «Muy ingenioso y sorprendente». BookPage «Blake Crouch es el Philip K. Dick de la actualidad». Gregg Hurwitz, autor de Huérfano X «Recursión te dejará sin aliento al zambullirse de cabeza en una extraña realidad». PopSugar «La ciencia más vanguardista impulsa este impresionante thriller. Crouch integra sin esfuerzo conceptos filosóficos sofisticados, como la relación entre las percepciones humanas de lo que es real y la auténtica realidad, en una trama compleja y fascinante. Los seguidores de Michael Crichton no querrán perderse este libro». Publishers Weekly «Fascinante». Library Journal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Título original: RECURSION
RECURSION © 2019 by Blake Crouch
© de la traducción: Laura Naranjo, 2020
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.o C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: mayo de 2022
ISBN: 978-84-18440-46-5
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para Jacque
RECURSIÓN
BARRY
2 de noviembre de 2018
Barry Sutton toma el carril de bomberos hasta la entrada principal del edificio Poe, una torre de estilo art déco que refulge de blanco con la iluminación de sus apliques exteriores. Se baja del Crown Vic, cruza la acera a toda prisa y empuja la puerta giratoria que da acceso al vestíbulo.
El vigilante nocturno lo espera junto a los ascensores con uno de ellos abierto. Cuando Barry se apresura en su dirección, sus zapatos repiquetean en el suelo de mármol.
—¿Qué piso? —pregunta al entrar.
—El cuarenta y uno. Cuando llegue, gire a la derecha y vaya hasta el final del pasillo.
—Los refuerzos no tardarán. Dígales que no hagan nada hasta que yo dé la señal.
El ascensor sube como un rayo, poniendo en entredicho la edad del edificio a su alrededor, y a Barry se le taponan los oídos al cabo de pocos segundos. Cuando por fin las puertas se abren, pasa junto al letrero de un bufete de abogados. Hay luces encendidas aquí y allá, pero reina la penumbra. Continúa por la alfombra dejando atrás despachos silenciosos, una sala de reuniones, otra de descanso, una biblioteca. El corredor desemboca en una recepción que da paso a una oficina más grande que las anteriores.
Con la escasa luz, los detalles se perciben en tonos grisáceos. Un desordenado escritorio de caoba sepultado por carpetas y documentos. Una mesa redonda cubierta de cuadernos y tazas de café frío y de olor amargo. Un mueble bar relleno exclusivamente de botellas de whisky Macallan Rare. Un acuario brillante que resuena en la otra punta de la habitación y que alberga un pequeño tiburón y varios peces tropicales.
Cuando se acerca a las cristaleras, Barry silencia el móvil y se quita los zapatos. Agarra el picaporte, abre la puerta y sale sigilosamente a la terraza.
Los demás rascacielos del Upper West Side parecen casi místicos con sus halos de niebla luminosa. El ruido de la ciudad se siente cercano: los cláxones de los coches rebotan entre los edificios y las lejanas ambulancias van zumbando hacia la siguiente tragedia. El pináculo del edificio Poe se erige unos quince metros más arriba: una corona de cristal, acero y mampostería gótica.
La mujer está sentada a menos de cinco, junto a una gárgola medio erosionada, de espaldas a Barry y con las piernas colgando.
Él se acerca un poco y la humedad de las baldosas le cala los calcetines. Si logra acercarse lo suficiente sin que lo vea, la arrancará del borde antes de que se dé…
—Huelo su colonia —dice ella sin volver la vista atrás.
Barry se detiene.
Ella lo mira y le advierte:
—Un paso más y salto.
Con aquella luz cuesta discernirlo, pero parece que ronda los cuarenta. Viste un blazer oscuro y una falda a juego y debe de llevar allí un buen rato porque el pelo se le ha aplastado a causa de la niebla.
—¿Quién es usted? —pregunta.
—Barry Sutton. Detective de la División de Robos del Departamento de Policía de Nueva York.
—¿Han enviado a alguien de Robos…?
—Yo era el que estaba más cerca. ¿Cómo se llama?
—Ann Voss Peters.
—¿Puedo llamarla Ann?
—Sí.
—¿Quiere que avise a alguien de su parte?
Niega con la cabeza.
—Voy a andar un poco para que no tenga que seguir estirando el cuello para mirarme.
Se aleja describiendo un ángulo que lo lleva hasta el parapeto, unos dos metros por debajo de donde ella está sentada. Se asoma por el borde y se le encogen las tripas.
—Muy bien, suéltelo —dice la mujer.
—¿Perdone?
—¿No ha venido a hacerme hablar? Pues esmérese.
En el ascensor había planeado lo que le diría, tirando de lo que recordaba de su formación en suicidios, pero a la hora de la verdad ya no está tan seguro. De lo único de lo que está seguro es de que los pies se le están congelando.
—Sé que en este momento está desesperada, pero no es más que un momento, y los momentos pasan.
Ann mira hacia abajo por el lateral del edificio, los ciento veinte metros que la separan de la calle, con las palmas de las manos apoyadas en aquella piedra que lleva décadas desgastándose por la lluvia ácida. Le bastaría con impulsarse. Barry sospecha que está tanteando los movimientos, sopesando la idea. Visualizando el momento.
Nota que tiembla.
—¿Puedo dejarle mi chaqueta?
—Estoy segura de que no querrá acercarse más, detective.
—¿Por qué?
—Tengo SFR.
Barry reprime las ganas de salir corriendo. Por supuesto, ha oído hablar del Síndrome del Falso Recuerdo, pero nunca ha conocido a nadie que lo tenga. Ni de lejos. Ya no está tan seguro de querer agarrarla. Ni de estar tan cerca de ella. ¡Pero qué cojones! Si hace ademán de saltar, intentará salvarla y, si en el proceso contrae el SFR, pues que así sea. Para ser poli hay que correr riesgos.
—¿Desde cuándo lo tiene? —le pregunta.
—Una mañana, hace cosa de un mes, en lugar de en mi casa de Middlebury, Vermont, de repente me vi aquí en Nueva York, en un apartamento, con un dolor de cabeza punzante y sangrando mucho por la nariz. Al principio no sabía dónde estaba, pero entonces me acordé… también de esta vida. Aquí y ahora, no estoy casada, soy banquera de inversiones y vivo con mi nombre de soltera. Pero tengo… —respira hondo de la emoción— recuerdos de mi otra vida en Vermont. Allí era madre de un niño de nueve años llamado Sam. Tenía un negocio de jardinería con mi marido, Joe Behrman. Era Ann Behrman. Y vivíamos como una familia feliz.
—¿Y cómo son? —pregunta Barry, dando un paso clandestino en su dirección.
—¿Cómo son qué?
—Sus falsos recuerdos de esa vida en Vermont.
—Pues no recuerdo mi boda. Recuerdo la discusión sobre el diseño de la tarta, los pequeños detalles de nuestra casa, a nuestro hijo, todos y cada uno de los momentos del parto, su risa, la marca de nacimiento en la mejilla izquierda, el primer día de colegio y que no quería separarse de mí. Pero, cuando intento recordar a Sam, lo hago en blanco y negro. Sus ojos no tienen color alguno. Me digo que eran azules, pero los veo negros. Todos los recuerdos de esa vida son en tonos grises, como instantáneas de cine negro. Parecen reales, pero son recuerdos fantasmas, embrujados. —Se interrumpe—. Todo el mundo cree que el SFR solo afecta a los grandes recuerdos de la vida, pero los pequeños son los más dolorosos. No es que no recuerde a mi marido. Recuerdo cómo le olía el aliento por las mañanas cuando se daba la vuelta en la cama. Cómo cada vez que se levantaba antes que yo para lavarse los dientes ya sabía que a la vuelta íbamos a tener sexo. Eso es lo que me mata. Esos pequeñísimos y perfectos detalles que me hacen creer que todo ocurrió de verdad.
—¿Y qué hay de esta vida? ¿No hay nada en ella que le merezca la pena?
—Puede que alguien contraiga el SFR y prefiera los recuerdos actuales a los falsos, pero yo no quiero nada de esta vida. Llevo cuatro largas semanas intentándolo y no puedo seguir engañándome. —Se le saltan las lágrimas y se le corre el rímel—. Mi hijo nunca existió. ¿Sabe lo que es eso? No es más que un precioso fallo en mi cerebro.
Barry prueba a dar otro paso en su dirección, pero esta vez ella se da cuenta.
—No se acerque más.
—No está sola.
—Estoy más sola que la una.
—Yo solo hace unos minutos que la conozco y me moriría si lo hiciera. Piense en sus seres queridos. En cómo se sentirían.
—Le seguí la pista a Joe —confiesa.
—¿A quién?
—A mi marido. Vivía en una mansión en Long Island. Reaccionó como si no me conociera, pero sé que me reconoció. Tenía otra vida distinta. Estaba casado, no sé con quién. No sé si tenía hijos. Me tomó por loca.
—Lo siento, Ann.
—Es muy doloroso.
—Mire, yo he pasado por eso. Quería acabar con todo. Y ahora que estoy aquí le digo que me alegro de no haberlo hecho. Me alegro de haber tenido la fuerza necesaria para aguantar. Este bajón no es el libro de su vida. Es solo un capítulo.
—¿A usted qué le pasó?
—Perdí a mi hija. La vida también me ha roto el corazón.
Ann contempla el perfil incandescente de la ciudad.
—¿Tiene alguna foto de ella? ¿Sigue hablando de ella con alguien?
—Sí.
—Al menos ella sí que existió alguna vez.
A él no se le ocurre nada que decirle.
Ann vuelve a mirar abajo por el hueco de sus piernas. Se quita de un puntapié uno de los tacones.
Observa cómo cae.
Luego manda al otro tras él.
—Por favor, Ann.
—En mi vida anterior, mi falsa vida, la primera mujer de Joe, Franny, saltó de este edificio, de esta misma cornisa, hace quince años. Tenía depresión clínica. Sé que él se culpaba por eso. Antes de marcharme de su casa en Long Island, le dije que esta noche iba a saltar del edificio Poe, igual que Franny. Sé que suena tonto y desesperado, pero confiaba en que se presentara aquí y me salvara, ya que a ella no pudo salvarla. Al principio creí que usted era él, pero él nunca se echaba colonia. —Sonríe, melancólica, y añade—: Tengo sed.
Barry mira al otro lado de las cristaleras y de la oscura oficina y ve a dos agentes apostados en la recepción. Se gira de nuevo hacia Ann.
—Entonces, ¿por qué no se baja de ahí y entramos juntos a buscar un vaso de agua?
—¿Podría traérmelo usted?
—No puedo dejarla sola.
Ahora le tiemblan las manos y Barry percibe una repentina resolución en sus ojos.
Ella lo mira.
—No es culpa suya —le asegura—. Desde el principio iba a acabar así.
—Ann, no…
—Mi hijo no existe.
Y, como quien no quiere la cosa, se deja caer de la cornisa.
HELENA
22 de octubre de 2007
De pie en la ducha a las seis de la mañana, intentando despertarse mientras el agua caliente le corre por la cara, Helena tiene la potente sensación de haber vivido antes ese momento. No es nada nuevo. Ha experimentado infinidad de déjà vus desde los veinte años. Además, ese preciso instante no tiene nada de especial. Se pregunta si Mountainside Capital habrá revisado su propuesta. Ya hace una semana. Deberían haberle dicho algo. Si estuvieran interesados, la habrían llamado para concertar una cita.
Prepara una cafetera y su desayuno favorito: judías negras y tres huevos estrellados rociados con kétchup. Se sienta en la mesita junto a la ventana y mira cómo el cielo se ilumina sobre el vecindario a las afueras de San José.
Lleva un mes entero sin un solo día libre para hacer la colada y el suelo de su dormitorio es literalmente una alfombra de ropa sucia. Escarba entre las pilas hasta que da con una camiseta y unos vaqueros con los que aún se atreve a salir de casa.
El teléfono suena mientras se cepilla los dientes. Escupe, se enjuaga la boca y lo coge al cuarto tono en la habitación.
—¿Cómo está mi chica?
La voz de su padre siempre le arranca una sonrisa.
—Hey, papi.
—Creí que no te pillaría. No quería molestarte en el laboratorio.
—No pasa nada, ¿qué tal?
—Solo estaba pensando en ti. ¿Te han dicho algo de la propuesta?
—Todavía no.
—Tengo buenas vibraciones.
—Pues yo no sé. Esta ciudad es muy dura. Hay mucha competitividad. Un montón de gente superinteligente buscándose la vida.
—Pero no tan inteligente como mi chica.
Ya no soporta que su padre crea tanto en ella. Y menos esa mañana en que el fantasma del fracaso planea sobre ella mientras está sentada en ese cuartito asqueroso de paredes blancas dentro de aquella casa sin decorar a la que no ha llevado a una sola persona en todo el año.
—¿Qué tiempo hace? —pregunta para cambiar de tema.
—Anoche nevó. Por primera vez esta temporada.
—¿Mucho?
—Solo tres o cuatro centímetros. Pero las montañas están blancas.
Se las imagina: la cordillera frontal de las Rocosas, las montañas de su infancia.
—¿Cómo está mamá?
Hay una brevísima pausa.
—Tu madre está bien.
—Papá.
—¿Qué?
—Que cómo está mamá.
Oye que suelta una lenta exhalación.
—Hemos tenido días mejores.
—Pero ¿está bien?
—Sí. Ahora está arriba durmiendo.
—¿Qué ha pasado?
—Nada.
—Anda, cuéntamelo.
—Anoche estábamos jugando al gin rummy después de cenar como de costumbre y de repente… ya no se acordaba de las reglas. Se quedó allí, sentada a la mesa de la cocina, mirando las cartas con la cara llena de lágrimas. Llevamos treinta años jugando juntos.
Nota que cubre el auricular con la mano.
Está llorando a más de mil kilómetros de allí.
—Papá, voy a volver a casa.
—No, Helena.
—Necesitas mi ayuda.
—Aquí tenemos quien nos ayude. Esta tarde vamos a ir al médico. Si quieres ayudar a tu madre, consigue los fondos y construye esa silla.
No quiere decirle que la silla está todavía a años luz. Es un sueño, un espejismo.
Se le empañan los ojos.
—Sabes que lo hago por ella, ¿verdad?
—Claro que lo sé, cielo.
Ambos se quedan callados un momento, tratando de ocultarse mutuamente el llanto, aunque ninguno lo consigue. Desea con todas sus fuerzas decirle que lo logrará, pero sería mentirle.
—Esta noche los llamo en cuanto llegue a casa —resuelve.
—De acuerdo.
—Por favor, dile a mamá que la quiero.
—Lo haré, aunque ella ya lo sabe.
—————————————
Cuatro horas más tarde, en las entrañas del edificio de neurociencia de Palo Alto, Helena se encuentra examinando una imagen del recuerdo del miedo de un ratón —unas neuronas fluorescentes interconectadas por una telaraña de sinapsis— cuando el desconocido aparece en la puerta del despacho. Alza la vista por encima del monitor y descubre a un hombre en pantalones chinos y camiseta blanca que despliega una exagerada sonrisa.
—¿Helena Smith? —pregunta.
—¿Sí?
—Soy Jee-woon Chercover. ¿Tiene un minuto para que hablemos?
—Este es un laboratorio de alta seguridad. Se supone que no debería estar aquí.
—Disculpe la intromisión, pero creo que querrá oír lo que tengo que decirle.
Podría pedirle que se marche o llamar a seguridad, pero no le parece una amenaza.
—Muy bien —asiente, y entonces se da cuenta de que ese hombre está contemplando la leonera que tiene por despacho: estrechas paredes de hormigón pintado sin ventanas con una pila de cajas de un metro de alto por medio de ancho llenas de artículos y reseñas rodeando su mesa por si todavía no resultaba lo bastante claustrofóbico—. Perdone el desorden. Le traigo una silla.
—Ya la cojo yo.
Jee-woon arrastra una plegable hasta allí y se sienta frente a ella; a continuación, barre con la mirada las paredes, prácticamente cubiertas de imágenes de alta resolución que representan el momento exacto de la captación de recuerdos en ratones, así como de los disparos neuronales de pacientes con demencia y Alzheimer.
—¿En qué puedo ayudarle?
—Mi jefe está obsesionado con el artículo que publicó en Neuron acerca de retratar los recuerdos.
—¿Su jefe tiene nombre?
—Bueno, depende.
—¿Depende de qué?
—De cómo transcurra la conversación.
—¿Y por qué iba a tener siquiera una conversación con alguien que no sé de parte de quién habla?
—Porque el dinero de Stanford se le acaba en seis semanas.
Helena enarca una ceja.
—Mi jefe me paga muy bien por saberlo todo sobre la gente que le interesa —continúa diciendo él.
—Es consciente de que lo que dice da un poco de miedo, ¿no?
Jee-woon busca en su cartera de piel y saca un documento en una carpeta azul marino.
Su propuesta.
—¡Claro! —exclama ella—. ¡Usted es de Mountainside Capital!
—No, ellos no van a financiar su investigación.
—Entonces, ¿de dónde lo ha sacado?
—Qué más da. Nadie va a financiar su investigación.
—¿Y cómo lo sabe?
—Por esto. —Lanza la propuesta a aquel desastre de mesa—. Es tímida. Es más de lo mismo que ha estado haciendo en Stanford durante los últimos tres años. No es lo bastante potente. Tiene treinta y ocho años, que en el mundo académico es como tener noventa. Una mañana de su no tan lejano futuro se despertará y se dará cuenta de que sus mejores días han quedado atrás. De que ha desperdiciado…
—Creo que será mejor que se marche.
—No pretendía insultarla. Si no le importa que se lo diga, su problema es que no se atreve a pedir lo que realmente quiere.
Se le ocurre que, por alguna extraña razón, el desconocido quiere provocarla. Sabe que no debería entrar al trapo, pero no puede contenerse.
—¿Y por qué no me iba a atrever a pedir lo que realmente quiero?
—Porque lo que realmente quiere es demasiado caro. No le basta con siete cifras. Necesita nueve. Tal vez diez. Necesita un equipo de codificadores que le ayuden a diseñar un algoritmo para la catalogación y proyección de recuerdos complejos. La infraestructura necesaria para efectuar ensayos con humanos.
Helena se lo queda mirando por encima de la mesa.
—Esa propuesta no dice nada de ensayos con humanos.
—¿Y si le dijera que nosotros le daremos todo lo que nos pida? Fondos ilimitados. ¿Le interesaría?
El corazón se le acelera.
«¿Así es como sucede?».
Piensa en la silla de cincuenta millones de dólares que ansía construir desde que su madre empezó a olvidarse de la vida. Curiosamente, nunca se la imagina desarrollada del todo, solo como los dibujos técnicos de la solicitud de la patente que algún día llegará a presentar y que se titula Plataforma inmersiva para la proyección de recuerdos explícitos, episódicos y a largo plazo.
—¿Helena?
—Si digo que sí, ¿me dirá quién es su jefe?
—Sí.
—Pues sí.
Se lo dice.
Tras ver cómo se le descuelga la mandíbula, Jee-woon saca otro documento de la cartera y se lo pasa por encima de las cajas.
—¿Qué es esto? —pregunta ella.
—Un contrato de trabajo y de confidencialidad. No negociable. Creo que los términos económicos le parecerán muy generosos.
BARRY
4 de noviembre de 2018
La cafetería está situada en un sitio pintoresco de la ribera del Hudson, a la sombra de la autopista del West Side. Barry llega cinco minutos antes y se encuentra a Julia sentada ya bajo una sombrilla. Se dan un breve y frágil abrazo, como si ambos fueran de cristal.
—Me alegro de verte —dice.
—Y yo de que quisieras venir.
Se sientan. El camarero se acerca a tomarles la comanda.
—¿Cómo está Anthony? —pregunta Barry.
—Fenomenal. Ocupado con el nuevo diseño del vestíbulo del edificio Lewis. ¿Tú qué tal en el trabajo?
No le cuenta que hace dos noches fue incapaz de impedir un suicidio. En vez de eso, hablan de nimiedades hasta que les traen el café.
Es domingo y todo el mundo ha ido a tomar el brunch. En las mesas vecinas bullen las conversaciones y las risas, pero ellos beben el café a sorbitos en silencio en la sombra.
Tienen todo y nada que decirse.
Una mariposa revolotea alrededor de la cabeza de Barry hasta que él la ahuyenta con delicadeza.
A veces, a altas horas de la noche, se imagina conversaciones de lo más elaboradas con Julia. Intercambios en los que confiesa todo aquello que se le ha enconado en el pecho durante todos estos años —el dolor, la rabia, el amor— y luego la escucha cuando ella hace lo mismo. Aclaran las cosas y por fin llegan a entenderse.
Pero en la práctica no ocurre nada de eso. No se atreve a abrir su corazón, que está tenso y constreñido, envuelto en tejido cicatrizal. La sensación de incomodidad ya no le molesta como antes. Se ha hecho a la idea de que una parte de la vida consiste en afrontar los fracasos y que a veces esos fracasos encarnan a la gente a la que un día quisimos.
—Me pregunto qué estaría haciendo hoy —dice Julia.
—Supongo que estaría aquí sentada con nosotros.
—Me refiero al trabajo.
—Ah. Seguro que sería abogada.
Julia ríe —uno de los mejores sonidos que ha oído nunca— y no acierta a recordar la última vez que la oyó. Un sonido bello pero a la vez demoledor. Como una puerta secreta que da acceso al interior de esa persona a la que conocía.
—Discutía por todo —dice Julia—. Y siempre se salía con la suya.
—Éramos unos blandengues.
—Uno de los dos sí.
—¿Quién? ¿Yo? —Se hace el ofendido.
—A los cinco años ya te identificaba como el eslabón débil.
—¿Te acuerdas de cuando nos convenció para que le dejáramos practicar la marcha atrás en el camino de entrada…
—Te convenció a ti.
—… y empotró el coche en la puerta del garaje?
Julia suelta una risita.
—Estaba que trinaba.
—No, más bien abochornada. —Durante medio segundo, su mente evoca el recuerdo. O al menos en parte: Meghan al volante de su viejo Camry y la parte trasera del vehículo encastrado en la puerta del garaje; su cara roja y surcada por las lágrimas; sus nudillos blancos—. Era inteligente y tenaz, y habría hecho algo interesante con su vida.
Apura el café y se rellena la taza con la cafetera francesa de acero inoxidable que están compartiendo.
—Va siendo hora de hablar de ella —sugiere Julia.
—Me alegro de poder hacerlo por fin.
El camarero viene a preguntarles qué quieren comer y la mariposa vuelve y se posa en la mesa, junto a la servilleta doblada de Barry. Despliega las alas. Se acicala. Él intenta quitarse de la cabeza la idea de que es Meghan, que ha elegido el día de hoy para rondarle de alguna manera. Es una tontería, por supuesto, pero no puede evitar pensarlo. Como aquella vez que un petirrojo lo siguió a lo largo de ocho manzanas por el NoHo. O aquella otra más reciente en que estaba paseando al perro por el parque del Fuerte Washington y una mariquita aterrizó en su muñeca.
Cuando les sirven la comida, Barry se imagina a Meghan sentada a la mesa con ellos. Con las aristas de la adolescencia limadas. Con toda la vida por delante. Por mucho que se esfuerza, no logra verle la cara, solo las manos, que mueve constantemente al hablar, igual que su madre las mueve cuando se siente segura y emocionada por algo.
No tiene hambre, pero se obliga a comer. Parece que Julia le da vueltas a algo en la cabeza, pero se limita a pinchar los restos de su frittata mientras él coge el vaso de agua, le da otro bocado al sándwich y contempla el río en la distancia.
El Hudson nace en un lago llamado Lágrima de las Nubes en los montes Adirondacks. Lo visitaron un verano, cuando Meghan tenía ocho o nueve años. Acamparon entre las píceas. Vieron la lluvia de estrellas. Intentaron hacerse a la idea de que aquel diminuto lago montañoso era la fuente del Hudson. Es un recuerdo al que vuelve de manera casi obsesiva.
—¿Qué estás rumiando? —le dice Julia.
—Me estaba acordando de aquel viaje al lago Lágrima de las Nubes. ¿Te acuerdas?
—Claro que me acuerdo. Tardamos dos horas en montar la tienda con aquella tormenta.
—Ah, creía que había hecho buen tiempo.
Ella niega con la cabeza.
—Qué va, nos pasamos la noche en vela tiritando en la tienda.
—¿Seguro?
—Sí. Aquel viaje sentó las bases de mi política anti-vida-campestre.
—Ajá.
—¿Cómo has podido olvidarte de eso?
—No lo sé. —Lo cierto es que le ocurre a menudo. Siempre está mirando al pasado, viviendo más en los recuerdos que en el presente, cambiándolos para mejorarlos. Para perfeccionarlos. La nostalgia le resulta un mejor analgésico que el alcohol. Al fin dice—: Tal vez el recuerdo de ver la lluvia de estrellas con mis chicas me parecía mucho más bonito.
Ella deja la servilleta en el plato y se reclina en la silla.
—Hace poco pasé por nuestra antigua casa. ¡Vaya si ha cambiado! ¿Alguna vez has ido?
—Alguna que otra.
En realidad, sigue pasando por allí en coche cada vez que va por trabajo a Jersey. Julia y él la perdieron por ejecución hipotecaria un año después de la muerte de Meghan y apenas se parece ya al lugar en que vivieron. Los árboles están más altos, más densos, más verdes. Han construido encima del garaje y una familia joven vive allí ahora. Han revestido de piedra la fachada y han puesto ventanas nuevas. El camino de acceso lo han ampliado y pavimentado de nuevo. Hace años que quitaron el columpio de cuerda que colgaba del roble, pero las iniciales que Meghan y él grabaron en la base del tronco siguen allí. Las tocó el pasado verano, una noche en que se le ocurrió plantarse allí en taxi a las dos de la mañana después de salir de marcha con Gwen y los demás de la división. Un policía de Jersey City acudió cuando los nuevos dueños llamaron al 911 porque había un vagabundo delante de su puerta. Aunque estaba borracho, no lo arrestaron. El policía lo conocía, sabía lo que le había ocurrido. Llamó a otro taxi y lo ayudó a meterse en la parte de atrás. Pagó la carrera hasta Manhattan por adelantado y lo despachó de vuelta.
La brisa que sube del agua acarrea cierta frialdad y el sol se siente cálido en sus hombros, un agradable contraste. Los barcos turísticos vienen y van. El ruido del tráfico es intenso en la autopista. Las estelas menguantes de un millar de jets se entrecruzan en el cielo. Estamos a finales de otoño, es uno de los pocos días buenos que quedan del año.
Piensa en que pronto llegará el invierno y habrá pasado un año más, otro año más, y que el tiempo vuela. La vida no se parece en nada a la que imaginaba cuando era joven y se engañaba creyendo que las cosas podían controlarse. Nada puede controlarse. solo soportarse.
Les traen la cuenta y Julia intenta pagar, pero él se la quita de las manos y pone su tarjeta.
—Gracias, Barry.
—Gracias por invitarme a venir.
—Por que no pase otro año sin que nos veamos. —Julia alza su vaso de agua helada—. Por nuestra cumpleañera.
—Por nuestra cumpleañera. —Siente que un cúmulo de pena se le forma en el pecho, pero consigue respirar y, cuando vuelve a hablar, su voz suena casi normal—. Veintiséis.
Después del brunch, camina hasta Central Park. El silencio de su apartamento se le antoja una amenaza en el cumpleaños de Meghan; los cinco últimos no han ido bien.
Ver a Julia siempre lo revuelve. Después de que su matrimonio acabara, se pasó mucho tiempo pensando que siempre la echaría de menos. Que nunca superaría la ruptura. Soñaba con ella y se despertaba con el dolor de su ausencia comiéndole vivo. Los sueños lo apuñalaban por dentro —mitad recuerdo, mitad fantasía— porque en ellos veía a la Julia de antaño. Su sonrisa. Su risa espontánea. Su liviandad. Volvía a ser la persona que le había robado el corazón. Y volvía a robárselo. Durante toda la mañana permanecía con él en su mente y se negaba a marcharse, y aquella pérdida en toda su magnitud lo contemplaba sin pestañear hasta que la resaca emocional del sueño por fin se le pasaba como un banco de niebla que se levanta despacio. En una ocasión se encontró con ella cuando aún no se había recuperado de uno de esos sueños, un encuentro casual en la fiesta de un viejo amigo. Para su sorpresa, no sintió nada durante el rato que estuvieron hablando rígidamente en el porche. Estar en su presencia le puso de repente los pies en la tierra: ya no le gustaba. Fue una revelación liberadora, pero también devastadora. Liberadora porque significaba que no quería a aquella Julia, sino a la Julia de antes. Devastadora porque la mujer de sus sueños se había ido para siempre. Era tan inalcanzable como los muertos.
Los árboles del parque están en su mejor momento después de la helada de hace dos noches; sus hojas quemadas por la escarcha van adquiriendo el típico esplendor de finales de otoño.
Encuentra un sitio en la Rambla, se quita los zapatos y los calcetines y se apoya en un árbol perfectamente inclinado. Saca el móvil y se pone a leer la biografía en la que lleva inmerso casi un año. Sin embargo, no logra concentrarse.
No se quita de la cabeza a Ann Voss Peters. El modo en que se dejó caer sin hacer el más mínimo ruido; su cuerpo rígido y vertical. Tardó cinco segundos en llegar abajo y la siguió con la mirada hasta que impactó en el Lincoln Town Car que estaba aparcado sobre el bordillo.
Cuando no está reproduciendo la conversación que tuvieron, pelea con el miedo. Le toma el pulso a sus recuerdos. Comprueba su fidelidad. Se pregunta si…
«¿Cómo sabría si uno de ellos ha cambiado? ¿Cómo sería?».
Varias hojas naranjas y rojas caen entre los rayos del sol y se acumulan a su alrededor en la sombra moteada. Desde aquel punto de observación, ve a la gente andando por los senderos, paseando junto al lago. La mayoría van acompañados, pero hay algunos que están solos como él.
En ese momento recibe un mensaje de su amiga Gwendoline Archer, jefa del Equipo Hércules, una unidad SWAT antiterrorista perteneciente a la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York.
Acordándome de ti hoy. Todo OK?
Le contesta:
Síp. Acabo de ver a Julia
Y qué tal?
Bien. Duro. ¿Qué haces tú?
Acabo de volver con la bici.
Tomando algo en el bar de Isaac.
Quieres compañía?
Uf, sí. Voy para allá.
Hay cuarenta minutos andando hasta el bar que hay cerca del piso de Gwen en Hell’s Kitchen, cuya única virtud aparente es que lleva abierto cuarenta y cinco años. Los quisquillosos camareros sirven una cerveza nacional de grifo de lo más anodina y ni un solo whisky que no pudieras comprar en cualquier tienda por menos de treinta pavos. Los baños son asquerosos y siguen teniendo dispensadores de condones. La gramola pone solo temas roqueros de los setenta y de los ochenta y, si nadie la alimenta, no hay música.
Gwen está sentada en una punta de la barra, vestida con unos pantalones cortos de ciclista y una camiseta desteñida del maratón de Brooklyn, navegando por una aplicación de citas cuando Barry se le acerca.
—Creía que ya pasabas de eso —le dice él.
—Pasaba de los de tu sexo, sí, pero mi terapeuta no ha dejado de darme el coñazo para que vuelva a intentarlo.
Se baja del taburete y le da un abrazo; el débil olor a sudor de haber montado en bici se entremezcla con el del gel de ducha y el desodorante y el resultado es algo parecido al caramelo salado.
—Gracias por preocuparte por mí.
—Hoy no deberías estar solo.
Tiene quince años menos que él, treinta y tantos, y mide uno noventa; es la mujer más alta que conoce. Con el pelo corto y rubio y unos rasgos escandinavos, no es exactamente guapa, sino regia. Seria sin proponérselo. Una vez le dijo que tenía la cara de una reina amargada.
Se conocieron y se hicieron amigos durante el robo de un banco con rehenes hace unos cuantos años. Las Navidades siguientes se enrollaron en lo que Barry recuerda como uno de los momentos más vergonzosos de su vida. Estaban en una de las muchas fiestas vacacionales del departamento y la noche se desmadró. Se despertó en el piso de Gwen a las tres de la mañana y la habitación seguía dándole vueltas. Su error fue tratar de escabullirse cuando todavía no estaba muy consciente. Echó la pota en el suelo junto a la cama y, cuando intentaba limpiarla, Gwen se despertó y le gritó: «¡Ya la limpiaré yo por la mañana, vete!». No recuerda nada del sexo, si lo tuvieron o lo intentaron, y solo espera que ella tenga el mismo hueco compasivo en su memoria.
De todas formas, ninguno ha sacado el tema desde entonces.
El camarero llega para atenderlo y para servirle otro Wild Turkey a Gwen. Beben y se toman el pelo durante un rato y, cuando al final Barry nota que el mundo comienza a desmoronarse, Gwen dice:
—Me he enterado de que la noche del viernes atendiste un caso de suicidio por SFR.
—Ajá.
Le cuenta todo con pelos y señales.
—Sé sincero. ¿Cómo de acojonado estás?
—Bueno, ayer me convertí en todo un experto en la materia buscando por internet.
—¿Y?
—Hace ocho meses, el Centro de Control de Enfermedades identificó sesenta y cuatro casos con similitudes en el noreste. En cada caso, el paciente presentaba un cuadro agudo de falsos recuerdos. No uno ni dos, sino toda una historia alternativa imaginada que cubría un largo periodo de su vida hasta aquel momento. Con frecuencia se remontaba varios meses o años atrás. A veces incluso décadas.
—Entonces, ¿pierden los recuerdos de su verdadera vida?
—No, de repente se encuentran con dos grupos de recuerdos. Uno verdadero y uno falso. En algunos casos, los pacientes sienten como si sus recuerdos y su conciencia se hubieran movido de una vida a otra. En otros, experimentan una especie de fogonazos de falsos recuerdos de una vida que nunca han vivido.
—¿Y qué los provoca?
—Nadie lo sabe. No han identificado ni una sola anormalidad física o neurológica en los afectados. Los únicos síntomas son los falsos recuerdos en sí. Ah, y alrededor del diez por ciento de los que lo contraen acaban suicidándose.
—Dios mío.
—La cifra podría ser mayor. Mucho mayor. Eso son solo los casos conocidos.
—Este año han aumentado los suicidios en los cinco distritos.
Barry consigue que el camarero lo mire y le indica que les sirva otra ronda.
—¿Es contagioso? —pregunta Gwen.
—No sabría decirte a ciencia cierta. El CCE no ha identificado el patógeno, así que no se sabe si se transmite por la sangre o por el aire. Todavía. Un artículo de The New England Journal of Medicine especulaba con que se expande a través de las redes sociales del portador.
—¿Como Facebook? Pero ¿cómo es posi…?
—No, me refiero a que, cuando una persona contrae el SFR, algunos de sus conocidos pueden contraerlo también. Sus padres compartirán los mismos falsos recuerdos, pero en menor grado. Sus hermanos, sus hermanas, sus mejores amigos. Está el caso de estudio de un tipo que se despertó un día y recordaba otra vida entera. Estaba casado con otra. Vivía en otra casa, tenía otros hijos, trabajaba en otra cosa. A partir de su memoria reconstruyeron la lista de invitados de su boda, la que él recordaba pero que nunca se celebró. Localizaron a trece de la lista y todos ellos también compartían recuerdos de aquella boda que nunca tuvo lugar. ¿Has oído hablar del Efecto Mandela?
—No lo sé. A lo mejor.
Les traen la segunda ronda. Barry se bebe su chupito de Old Grand-Dad y lo suaviza con una Coors mientras contempla cómo la luz de las ventanas que dan a la calle se pierde en la noche.
—Al parecer, hay miles de personas que recuerdan que Nelson Mandela murió en la cárcel en los años ochenta, a pesar de que vivió hasta 2013 —dice.
—Eso me suena. Es como lo de los Osos Berenstain, ¿no?
—Eso no sé lo que es.
—Es que eres demasiado viejo.
—Que te den.
—Eran unos libros infantiles de mi infancia; mucha gente recuerda que se llamaban Berenstein, S-T-E-I-N, cuando en realidad era S-T-A-I-N.
—Qué raro.
—Un poco acojonante, la verdad, pues yo los recuerdo como Berenstein. —Apura el whisky.
—Además, y nadie está seguro de si está relacionado con el SFR, están aumentando los casos de déjà vu.
—¿Y eso qué es?
—Es cuando alguien se ve sorprendido por la sensación de estar viviendo una secuencia entera perteneciente a una vida anterior, lo que en algunos casos los deja totalmente exhaustos.
—A mí me pasa a veces.
—A mí también.
—¿No te dijo tu suicida que la primera mujer de su marido también se había tirado del edificio Poe? —pregunta Gwen.
—Sí, ¿por qué?
—No sé. Es que parece… improbable.
Barry la mira. El bar se está llenando y hay bastante jaleo.
—¿Adónde quieres llegar?
—A lo mejor no tenía SFR. A lo mejor esa zorra solo estaba loca. A lo mejor no deberías preocuparte tanto.
—————————————
Tres horas más tarde, está exangüe en otro bar, uno revestido de madera, el sueño húmedo de cualquier amante de la cerveza, con cabezas de bisonte y de ciervo disecadas colgando de las paredes y un millón de grifos alineados en los estantes retroiluminados.
Gwen trata de llevarlo a cenar, pero la camarera lo ve tambaleándose delante de su atril y se niega a darles una mesa. De nuevo fuera, la ciudad parece a la deriva y Barry ha de hacer acopio de toda su concentración para intentar que los edificios dejen de girar. En un momento dado, Gwen lo coge del brazo derecho y lo endereza.
De repente se da cuenta de que están en la esquina de una calle remota hablando con un policía. Gwen le está enseñando su placa y diciéndole que quiere llevarlo a casa, pero que teme que vomite en un taxi.
Siguen andando, dando tumbos, hasta que el esplendor nocturno y futurista de Times Square empieza a girar como una atracción de feria. Entonces ve la hora, las 23:22, y se pregunta en qué agujero negro lleva metido las últimas seis.
—No-quiero-ir-a-casa —dice a nadie en particular.
De repente se ve mirando un reloj digital que da las 4:15. Se siente como si alguien le hubiera vaciado el cráneo durante el sueño y tiene la lengua seca como la mojama. No está en su piso. Está tumbado en el sofá del salón de Gwen.
Intenta rebobinar la cinta de su noche juntos, pero está hecha pedazos. Se acuerda de Julia y del parque. De la primera hora en el bar con Gwen. Todo lo demás está borroso y teñido de arrepentimiento.
El pulso le palpita en los oídos. La mente se le acelera.
Es esa hora solitaria de la noche con la que está tan familiarizado, esa en que la ciudad duerme mientras uno está despierto comiéndose la cabeza con lo que ha hecho mal en la vida.
Piensa en su padre, que murió cuando él era joven, y vuelve a preguntarse por enésima vez: «¿Sabía que lo quería?».
Y en Meghan. Siempre en Meghan.
Cuando su hija era pequeña, estaba convencida de que un monstruo vivía en el arcón que había a los pies de su cama. De día nunca se acordaba, pero, en cuanto el sol se ponía y la arropaba para dormir, no tardaba en llamarlo. Él acudía corriendo y se arrodillaba junto a su cama para recordarle que todo da más miedo por la noche. Que no es más que una ilusión. Un truco con el que la oscuridad nos engaña.
Ahora, estando allí tumbado en el sofá del piso de una amiga, décadas después y con una vida tan distinta a la que había planeado, le resulta de lo más extraño aplacar sus miedos con la misma lógica empleada con su hija tantos años atrás.
«Todo se verá mejor por la mañana».
«Cuando vuelva la luz, volverá a haber esperanza».
«La desesperación no es más que una ilusión, un truco con el que la oscuridad nos engaña».
Cierra los ojos y se consuela con el recuerdo de aquel viaje al lago Lágrima de las Nubes. Con aquel momento perfecto.
En el que brillaban las estrellas.
Se quedaría a vivir en él para siempre si pudiera.
HELENA
1 de noviembre de 2007
Día 1
Se le hace un nudo en el estómago mientras contempla la ondulante línea costera del norte de California. Está sentada detrás del piloto, bajo el rugido de las hélices, observando cómo el océano se extiende sus pies, a ciento cincuenta metros de los patines del helicóptero.
No es un buen día en alta mar. Las nubes están muy bajas y el agua está gris y salpicada de cabrillas. Y, cuanto más se alejan de tierra, más se oscurece todo.
A través del parabrisas surcado por la lluvia, ve que algo se materializa en la distancia: una estructura que sobresale del agua a dos o tres kilómetros de allí.
—¿Es eso? —pregunta por el micrófono.
—Sí, señora.
Se echa hacia delante tirando del cinturón para satisfacer su curiosidad mientras el helicóptero se acerca, ralentiza la marcha y comienza a descender hacia un coloso de hierro, acero y hormigón que se erige sobre tres patas en mitad del océano como un trípode gigante. El piloto empuja la palanca y se inclinan a la izquierda para describir un lento círculo alrededor de la estructura, cuya plataforma principal se sitúa al nivel de unos veinte pisos por encima del mar. Varias grúas aún cuelgan de los laterales, reliquias de los viejos tiempos de extracción de gas y de petróleo. Por lo demás, la plataforma petrolífera ha sido despojada de sus adornos industriales y sometida a un cambio. En el nivel principal, distingue claramente una cancha de baloncesto. Una piscina. Un invernadero. Algo que se parece bastante a una pista de atletismo que cubre todo el perímetro.
Aterrizan en un helipuerto. El turboeje empieza a perder potencia y, por la ventana, Helena ve a un hombre con una chamarreta amarilla que corre hacia el aparato. Cuando le abre la puerta de la cabina, ella forcejea con el mecanismo de tres anclajes de su cinturón de seguridad hasta que finalmente se libera.
El hombre la ayuda a bajar, primero al patín y después a la pista de aterrizaje. Ella lo sigue hacia unas escaleras que descienden del helipuerto a la plataforma principal. El viento se le cuela por la capucha de la sudadera y la camiseta y, cuando llega a los escalones, el sonido de la aeronave se desvanece y deja paso al silencio sepulcral del océano abierto.
A los pies de la escalera se extiende una superficie de hormigón, y por fin lo ve, dirigiéndose hacia ellos.
El corazón se le acelera.
Tiene la barba descuidada y el pelo negro despeinado y ondeando al viento. Lleva unos vaqueros azules y una sudadera desteñida, y no cabe ninguna duda de que es Marcus Slade: inventor, filántropo, magnate de los negocios y fundador de más empresas tecnológicas punteras de las que puede nombrar, en sectores tan diversos como la computación de la nube, el transporte de datos, el espacio de almacenamiento y la inteligencia artificial. Uno de los ciudadanos más ricos e influyentes del mundo. Que ni siquiera acabó los estudios. Y de tan solo treinta y cuatro años.
Le sonríe y le dice:
—Pues aquí estamos, ¿no?
Su entusiasmo la tranquiliza y, cuando se acercan lo suficiente, no sabe muy bien cómo dirigirse a él. ¿Con un apretón de manos? ¿Un pequeño abrazo de cortesía? Slade toma la decisión por ella y le da un cariñoso achuchón.
—Bienvenida a la Estación Fawkes.
—¿Fawkes?
—Como Guy Fawkes: «Recuerden, recuerden el 5 de noviembre».
—Ah, sí. ¿Por lo de los recuerdos?
—Porque lo mío es alterar el statu quo. Debes de tener frío, vamos dentro.
Se dirigen a una superestructura de cinco plantas situada en el extremo más alejado de la plataforma.
—No es como me lo imaginaba —confiesa Helena.
—Se la compré hace unos años a ExxonMobil, cuando el campo petrolífero se secó. Al principio iba a convertirla en mi nuevo hogar.
—¿Una especie de fortaleza de aislamiento?
—Totalmente. Pero entonces me di cuenta de que podía vivir aquí y además convertirla en el perfecto centro de investigaciones.
—¿Por qué perfecto?
—Por un millón de razones, pero sobre todo por la privacidad y la seguridad. Muchos de los campos en los que trabajo son objeto de espionaje empresarial y este entorno es lo más controlable que un entorno puede llegar a ser, ¿no te parece?
Pasan la piscina, cubierta para la temporada invernal y cuya lona aletea con violencia con aquel viento de noviembre.
Helena dice:
—Antes que nada, gracias. Y, en segundo lugar, ¿por qué yo?
—Porque dentro de tu cabeza hay una tecnología que podría cambiar a toda la humanidad.
—¿Cómo?
—¿Qué hay más preciado que nuestros recuerdos? —pregunta Slade—. Ellos nos definen y construyen nuestras identidades.
—También habrá un mercado de quince mil millones de dólares para tratamientos que combatan el Alzheimer en la próxima década.
Él se limita a sonreír.
—Quiero dejar claro que mi principal objetivo es ayudar a la gente —continúa ella—. Deseo encontrar un modo de conservar los recuerdos que los cerebros que se están deteriorando ya no pueden retener. Una cápsula del tiempo para los recuerdos esenciales.
—Lo pillo. ¿No se te ha ocurrido pensar que esta empresa puede ser a la vez comercial y filantrópica?
Pasan de largo la entrada de un enorme invernadero con las paredes interiores empañadas y llenas de gotas de condensación.
—¿A qué distancia de la costa estamos? —le pregunta Helena mirando al mar, desde donde una densa nube se aproxima rodando hacia ellos.
—A doscientos ochenta kilómetros. ¿Cómo se tomaron tu familia y tus amigos la noticia de que ibas a desaparecer de la faz de la Tierra para llevar a cabo una investigación supersecreta?
No está segura de cómo responder a eso. En los últimos tiempos su vida ha consistido únicamente en procesar datos bajo luces fluorescentes de laboratorio. Nunca ha conseguido velocidad de escape suficiente para alejarse de la irresistible gravedad de su trabajo; sobre todo por su madre, pero, si es sincera, también por ella misma. El trabajo es lo único que la hace sentir viva y en más de una ocasión se ha preguntado si eso significa que está destrozada por dentro.
—Trabajo mucho —se excusa—, así que solo se lo tuve que decir a seis personas. Mi padre se echó a llorar, pero eso no es nada raro en él. A nadie le sorprendió demasiado. Dios, suena patético, ¿no?
Slade la mira fijamente.
—Creo que el equilibrio es para la gente que no sabe por qué está aquí —responde.
Ella reflexiona durante unos instantes. En el instituto, en la universidad, siempre la animaron a que encontrara una pasión: una razón por la que levantarse de la cama cada mañana y seguir respirando. Por lo que ha visto, poca gente encuentra alguna vez su raison d’être.
Lo que los maestros y los profesores nunca le dijeron fue que el hecho de encontrar tu propósito siempre tiene un lado oscuro. Esa parte que te consume. Que destruye tu felicidad y tus relaciones. Y, a pesar de eso, no lo cambiaría por nada. Esa es la que es, y punto.
Se aproximan a la entrada de la superestructura.
—Espera un momento —le indica Slade—. Mira. —Señala la pared de niebla que atraviesa ahora la plataforma. El aire se vuelve frío y silencioso. Helena no ve ni el helipuerto. Están atrapados en el corazón de la nube.
Slade la observa.
—¿Quieres cambiar el mundo conmigo?
—Por eso estoy aquí.
—Bien. Pues vamos a ver lo que te he construido.
BARRY
5 de noviembre de 2018
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK
COMISARÍA 24, 151 CALLE 100 OESTE
10025 NUEVA YORK
*JEFE DE POLICÍA *TELÉFONO
JOHN R. POOLE 212) 555-1811
[X] INFORME PRELIMINAR
[ ] INFORME COMPLEMENTARIO
CSRR FECHA HORA DÍA UBICACIÓN
01457C 07/11/03 21:30 VI E 2000 CALLE 102 OESTE PLANTA 41
NATURALEZA DEL INFORME
DECLARACIÓN POLICIAL
YO, EL AGENTE DE POLICÍA RIVELLI, ESTANDO DE PATRULLA, RESPONDÍ A UNA LLAMADA 10-56A EN EL EDIFICIO POE, EN LA TERRAZA DE LAS OFICINAS DE HULTQUIST LLC. ALLÍ ME ENCONTRÉ A UNA MUJER DE PIE EN LA CORNISA. ME IDENTIFIQUÉ COMO AGENTE DE POLICÍA Y LE PEDÍ QUE POR FAVOR BAJARA. ELLA SE NEGÓ Y ME ADVIRTIÓ QUE NO ME ACERCARA O SALTARÍA. LE PREGUNTÉ SU NOMBRE Y ME DIJO QUE SE LLAMABA FRANNY BEHRMAN [MUJER BLANCA NACIDA EL 12/06/63 CON DOMICILIO EN EL 509 DE LA CALLE 110 ESTE]. NO PARECÍA ESTAR BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL NI DE NINGUNA DROGA. LE PREGUNTÉ SI QUERÍA QUE AVISARA A ALGUIEN. DIJO QUE NO. LE PREGUNTÉ POR QUÉ QUERÍA QUITARSE LA VIDA. ME DIJO QUE NO HABÍA NADA QUE LA HICIERA FELIZ Y QUE SU MARIDO Y SU FAMILIA ESTARÍAN MEJOR SIN ELLA. LE ASEGURÉ QUE NO.
EN ESE PUNTO, DEJÓ DE RESPONDER A MIS PREGUNTAS Y PARECIÓ ARMARSE DE VALOR PARA SALTAR. ME DISPONÍA A ARRANCARLA DE ALLÍ FÍSICAMENTE CUANDO RECIBÍ UNA LLAMADA DE RADIO DEL AGENTE DECARLO AVISÁNDOME DE QUE EL MARIDO DE LA SEÑORA BEHRMAN [JOE BEHRMAN, HOMBRE BLANCO NACIDO EL 03/12/61 CON DOMICILIO EN EL 509 DE LA CALLE 110 ESTE] SUBÍA EN EL ASCENSOR PARA VER A SU MUJER. SE LO COMUNIQUÉ A LA SEÑORA BEHRMAN.
EL SEÑOR BEHRMAN LLEGÓ A LA AZOTEA. SE ACERCÓ A SU ESPOSA Y LA CONVENCIÓ DE QUE BAJARA.
ACOMPAÑÉ AL SEÑOR Y A LA SEÑORA BEHRMAN A LA CALLE Y A ELLA SE LA LLEVARON EN AMBULANCIA AL HOSPITAL MERCY PARA HACERLE UN RECONOCIMIENTO.
INFORME DEL AGENTE DE POLICÍA RIVELLI OFICIAL AL MANDO:
SARGENTO DAWES
Barry, totalmente resacoso y sentado a su mesa en mitad del campo de cubículos de la comisaría, lee el informe del incidente por tercera vez. No le entra en la cabeza, porque es justo lo contrario de lo que Ann Voss Peters dijo que ocurrió entre su marido y su primera mujer. Ella creía que Franny había saltado del edificio.
Con un terrible martilleo en la frente, aparta el informe, enciende el monitor y accede a la base de datos del Departamento de Vehículos Motores del Estado de Nueva York.
La búsqueda de Joe y Franny Behrman da como resultado una última dirección conocida situada en el número 6 de Pinewood Lane de Montauk.
Debería dejarlo pasar. Olvidarse del SFR y de Ann Voss Peters y continuar con las montañas de papeleo y casos abiertos que se le acumulan en la mesa. Aquí no hay ningún indicio de delito que justifique el tiempo perdido. Solo… incongruencias.
Pero lo cierto es que… le pica mucho la curiosidad.
Lleva veintitrés años trabajando como detective porque le encanta resolver rompecabezas y este, esta contradictoria relación de acontecimientos, lo está llamando: un desajuste que tiene la corazonada de que ha de enmendar.
Podrían abrirle un expediente por ir en el Crown Vic hasta la punta de Long Island sin un motivo policial justificado, y le duele demasiado la cabeza para conducir tan lejos.
De modo que entra en la web de la Autoridad Metropolitana del Transporte y estudia los horarios.
Hay un tren que sale de la estación Penn para Montauk dentro de una hora.
HELENA
18 de enero de 2008 - 29 de octubre de 2008
Día 79
Vivir en la plataforma petrolífera desmantelada de Slade es como disfrutar de una estancia gratuita en un complejo hotelero de cinco estrellas que para colmo es tu oficina. Se levanta cada mañana en el piso más alto de la superestructura, donde se ubican todos los apartamentos de los miembros del equipo. El suyo es uno espacioso que hace esquina con amplios ventanales de cristal antilluvia, un tipo de cristal especial que pulveriza las gotas de lluvia para que pueda seguir disfrutando de aquel mar inabarcable aunque haga el peor tiempo posible. Una vez a la semana, las limpiadoras le hacen el apartamento y se llevan la ropa sucia. Un chef premiado con estrellas Michelín prepara la mayoría de las comidas, a menudo a base de pescado fresco y frutas y verduras cosechadas en el invernadero.
Marcus insiste en que haga ejercicio cinco días a la semana para mantener los ánimos elevados y la mente alerta. Hay un gimnasio en el primer piso que utiliza cuando hace mal tiempo y, en los escasos días buenos del invierno, sale a correr por la pista de atletismo que rodea la plataforma. Eso es lo que más le gusta, porque es como si estuviera dando vueltas en lo alto del mundo.
Su laboratorio tiene mil metros cuadrados —toda la tercera planta de la superestructura de la Estación Fawkes— y en las últimas diez semanas ha hecho más progresos que en sus cinco años enteros de investigación en Stanford. Le proporcionan todo lo que necesita. No tiene que pagar facturas ni entablar relaciones con nadie. Lo único que ha de hacer es continuar con su investigación.
Hasta ahora había estado manipulando recuerdos en ratones, trabajando con grupos de células específicos diseñados genéticamente para ser fotosensitivos. Cada vez que uno de esos grupos era etiquetado y asociado a un recuerdo almacenado (por ejemplo, una descarga eléctrica), reactivaba el recuerdo del miedo en el ratón apuntando a esos grupos celulares fotosensitivos con un láser optogenético insertado con filamentos en el cráneo del animal.
Su trabajo en la plataforma petrolífera no tiene nada que ver.
Ella es la jefa del grupo que afronta la tarea principal, que también resulta ser su área de especialización: etiquetar y catalogar los grupos de neuronas asociados a un recuerdo en particular y luego reconstruir un modelo digital del cerebro que les permita rastrear recuerdos y mapearlos.
Básicamente lo que hacía con los cerebros de los ratones, pero con órdenes de magnitud más complejas.
La tecnología que los otros tres equipos están manejando es sofisticada, pero no revolucionaria; tecnología de vanguardia, sí, pero, con el personal adecuado y el talonario de cheques gigante de Marcus, tampoco deberían tener demasiados problemas para recrearla, ¿no?
Tiene a veinte personas trabajando a su cargo distribuidas en cuatro grupos. Ella lidera el Equipo de Mapeo. Al Equipo de Imagen se le ha encargado que busque la manera de registrar los disparos neuronales sin necesidad de insertar un láser en el cráneo y el cerebro de la persona. Han ideado un dispositivo que utiliza una forma avanzada de magnetoencefalografía o MEG, para abreviar. Un DSIC (Dispositivo Superconductor de Interferencia Cuántica) que detecta campos magnéticos infinitesimales producidos por los disparos neuronales individuales en el cerebro humano y que es capaz de determinar la posición de cada neurona. Lo llaman el microscopio MEG.
El Equipo de Reactivación está construyendo un aparato que consiste básicamente en una vasta red de estimuladores electromagnéticos que forman una carcasa alrededor de la cabeza para localizar con precisión 3D las cientos de millones de neuronas que se necesitan para reactivar un recuerdo.
Y, finalmente, el Equipo de Infraestructura está construyendo la silla para los ensayos con humanos.
Ha sido un buen día. Tal vez un día estupendo. Se ha reunido con Slade, Jee-woon y los jefes de proyecto para evaluar el progreso y todo el mundo va más adelantado de lo que se esperaba. Son las cuatro de la tarde de un día de finales de enero, uno de esos efímeros días invernales azules y cálidos. El sol se va hundiendo en el océano, tiñendo las nubes y el mar de un gris y de un rosa que nunca antes ha visto, y está sentada en el borde de la plataforma mirando al oeste con las piernas colgando sobre el agua.
Sesenta metros más abajo, las olas se elevan y rompen contra las inmensas patas de esa fortaleza levantada en medio del mar.
Aún no se cree que esté allí.
Aún no se cree que esa sea su vida.
Día 225
El microscopio MEG está casi acabado y el aparato para la reactivación ha progresado lo máximo posible mientras todo el mundo espera a que el Equipo de Mapeo solucione el problema de la catalogación.
Helena está frustrada por el retraso. Durante la cena con Slade en su suite palaciega, se sincera con él: el equipo está fallando porque el obstáculo al que se enfrentan es un problema de fuerza bruta. Dado que han subido en la escala, de cerebros de ratones a cerebros humanos, la potencia con la que están trabajando es insuficiente para mapear algo tan prodigiosamente complejo como la estructura de los recuerdos humanos. A menos que dé con un atajo, simplemente no tienen los ciclos de CPU necesarios para manejarlo.
—¿Has oído hablar de D-Wave? —le pregunta Slade mientras ella da un sorbito a su borgoña blanco, el mejor vino que ha probado jamás.
—Lo siento, pero no.
—Es una empresa de la Columbia Británica. Hace un año, lanzaron el prototipo de un procesador cuántico. Su aplicación es muy específica, pero perfecta para solucionar este tremendo problema de mapeo de conjuntos de datos al que nos enfrentamos.
—¿Cuánto cuesta?
—No es barato, pero, como me interesaba la tecnología, el verano pasado encargué varios de sus prototipos más avanzados para futuros proyectos.
Sonríe, y algo en el modo en que la estudia por encima de la mesa le provoca la inquietante sensación de que sabe más cosas de ella de las que le gustaría, cosas que hacen que se sienta incómoda. Su pasado. Su psicología. Aquello que condiciona su comportamiento. Sin embargo, tampoco lo culpa si acaso ha llegado a quitarle alguna de las capas. Está invirtiendo años y millones en su mente.
Por la ventana que hay detrás de Slade, ve una solitaria manchita de luz en medio del mar, a kilómetros y kilómetros de allí, y vuelve a sorprenderse de lo solos que están en aquel lugar.
Día 270