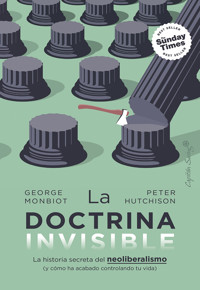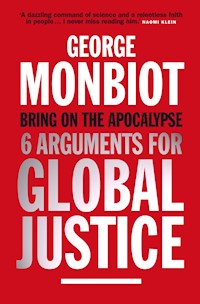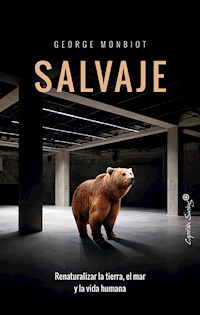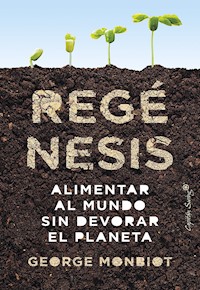
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Por primera vez desde el Neolítico tenemos la oportunidad de transformar no solo nuestro sistema alimentario, sino toda nuestra relación con la naturaleza. La agricultura y la ganadería son la principal causa de destrucción del medio ambiente en el mundo, pero apenas se habla de ello. Criticamos la expansión urbana, pero el sector primario ocupa una superficie treinta veces mayor. Hemos arado, vallado y destinado al pastoreo grandes extensiones del planeta, talando bosques, extinguiendo la fauna autóctona y envenenando ríos y océanos para alimentarnos. Regénesis nos presenta un nuevo futuro para la alimentación y la humanidad, con el objetivo de resolver el mayor de nuestros dilemas: alimentar al mundo sin devorar el planeta. A partir de los asombrosos avances de la ecología del suelo, Monbiot muestra cómo ahondar en el todavía escaso conocimiento de la tierra que pisamos podría permitirnos cultivar más alimentos con menos agricultura. Algunas estrategias están ya en marcha: desde el hortelano que ha revolucionado nuestra comprensión de la fertilidad; pasando por las nuevas variedades de cereales perennes, que liberan a la tierra de arados y sustancias químicas tóxicas; hasta los científicos pioneros en nuevas formas de producir proteínas y grasas; todos ellos nos muestran cómo las formas de vida más pequeñas pueden ayudarnos a hacer las paces con el planeta, a restaurar sus sistemas vivos y a que a la Edad de la Extinción le suceda la Edad de la Regénesis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para la investigación y la redacción de este libro he dependido, en mayor medida que nunca, de la generosidad de otras personas, que me han concedido su tiempo, sus consejos y su experiencia, que me han dado espacio y me han aguantado a lo largo del intenso e incesante trabajo que el proyecto requería.
Gracias por encima de todo a mi maravillosa familia: mi pareja, Rebeca, y mis hijas, Hanna y Martha. Gracias también a mi fantástica asistente, Fiona Rowe, a Katie Kedward y Charlie Young, cuyo trabajo durante la fase investigativa fue inestimable, y a Jo Haward, cuyo trabajo con las referencias fue sumamente rápido y eficiente.
Un agradecimiento especial merece ese genio de editora que es Chloe Currens, cuya perspicacia, clarividencia, inmensa atención y cuidado han mejorado de manera inconmensurable este libro. Gracias a mi brillante agente, Antony Harwood, al excelente y siempre acertado corrector Richard Mason y al resto del equipo de Penguin.
Mi agradecimiento a los agricultores, profesionales e investigadores que seguí y que fueron tan pacientes y amables cuando yo ocupaba su tiempo y hacía preguntas irritantes: Iain Tolhurst (Tolly), Tamara y Gena, Tim Ashton, Ian Wilkinson y FarmEd, Fran Gardner, Simon Jeffery, Paul Cawood, Pasi Vainikka y Solar Foods, FareShare y SOFEA, Stephen Marsh-Smith, Alison Caffyn y Christine Hugh-Jones, Rachel Stroer y The Land Institute, Bruce Friedrich, Maia Keerie y Sophie Armour del Good Food Institute. Gracias a Alexandra Elbakyan y Sci-Hub, sin quienes gran parte de los estudios científicos que necesitaba habrían sido imposibles de conseguir: el acceso al conocimiento no es un delito.
Un gran agradecimiento a los expertos revisores que tan generosamente ofrecieron su tiempo para leer mi manuscrito, hacer comentarios y sugerencias y mostrarme en qué me estaba equivocando: Tim Benton, Hannah Ritchie, Tara Garnett, Mary Stockdale, Aislinn Pearson, Chloe MacLaren, Dan Blumgart, Tim Lenton, Jamie Arbib, Vicki Hird, Erik Meijaard, Tomas Linder, Simon Fairlie, Frank Ashwood, Franciska de Vries, Sarah Wakefield y John Boardman. Cualquier error restante es mi responsabilidad.
Muchas gracias también a mi cariñosa e inspiradora hermana, Eleanor, a Mark Lynas, Joel Scott-Halkes y Tong Wu, a mis compañeros hortelanos, Hugh Warwick, Zoe Broughton, Kate Raworth, Roman Krznaric, Caspar Henderson, Cristina Mateos, Phil Mann y Amanda Smigelski-Mann, a Stewart Young, la East Ward Allotment Association, Steve Farmer, Jim Mallinson, Michael Witzel, Anna Morser, a Peter Gauvain, Clem Cheetham y Nick Metcalfe del equipo de Apocalypse Cow, y a Franny Armstrong, Nicola Cutcher y el resto de la malvada tropa de Rivercide, a mis sufridos editores en The Guardian, Damian Carrington, Nigel Dudley, Mike Mason, Jeremy Lent, Simon Evans, Ben Middleton, Andrew Balmford, Stuart Pengs, David Butler, Jim Thomas, la Soil Association, Piero Visconti, Duncan Cameron, Alexandra Sexton, Charles Ssekyewa y Gunnar Rundgren.
01
Lo que tenemos debajo
Es un lugar maravilloso para un huerto de árboles frutales, pero un sitio espantoso para cultivar fruta. En el centro de Inglaterra, lejos del efecto amortiguador del mar, las heladas tardías arrasan los árboles. El aire gélido fluye como el agua, pero aquí, en esta parcela llana encerrada entre hileras de casas, se acumula y se estanca, ahogando en frío el huerto.
Todos los años, cuando los árboles empiezan a florecer, mi esperanza se abre con los nacientes capullos. Prácticamente dos de cada tres años se mustia a la par que las flores. La escarcha se enrosca en las ramas como un gas tóxico, marchitando y ennegreciendo los estambres.
Alcanzado el otoño, el huerto es una gráfica viva de las temperaturas de la primavera. Las diferentes variedades de manzana florecen en fechas distintas pero regulares. A menos que una helada sea especialmente contundente, solo daña la flor que ya está abierta. Viendo los árboles que han dado fruto y los que no, se puede saber cuándo tuvo lugar la helada, casi señalar la noche exacta.
Todas las variedades pertenecen a la misma especie: Malus domestica, cuya traducción literal sería ‘mal domesticado’. Los motivos para la inmemorial difamación de un árbol precioso son complejos, pero uno de ellos posiblemente provenga de una confusión etimológica: un término dialectal con el significado de ‘fruta’ —μᾶλον (malon)— parece haber pasado del griego al latín, donde, por así decirlo, se corrompió y pasó a malum: ‘mal’.
Esta única especie —parece demasiado bueno para ser verdad— ha sido seleccionada y perfeccionada para ofrecer miles de formas diferentes: manzanas de mesa, manzanas de cocina, manzanas para sidra, manzanas para deshidratar…, y en una sorprendente diversidad de tamaños, formas, colores, aromas y sabores. Nosotros cultivamos la variedad miller’s seedling, que madura en agosto y ha de comerse directamente del árbol, pues el más ligero golpe en el transporte magulla su piel traslúcida. Es dulce y suave, más zumo que carne. Por el contrario, la variedad wyken pippin, dura como la madera cuando se recolecta, es difícilmente comestible hasta enero y desde entonces sigue crujiente hasta mayo. Cultivamos la variedad saint edmund’s pippin, que tiene la piel como papel de lija y es seca, con sabor a nueces y aromática durante dos semanas de septiembre; después se marchita. También tenemos la variedad golden russet, con un sabor y una textura prácticamente idénticos, pero únicamente en febrero. La ashmead’s kernel, crujiente y con un toque de alcaravea, es mi manzana favorita; madura mediado el invierno. La reverend w. wilks se infla como si fuera lana cuando la metes en el horno y sabe como un vino blanco suave. La variedad catshead, que se asa en Navidad, es prácticamente indistinguible de un puré de mango. Ribstonpippin, mannington’s pearmain, kingston black, cottenham seedling, d’arcy spice, bella de boskoop, ellis bitter: estas frutas son cápsulas del tiempo y el espacio, de cultura y naturaleza.
Dado que cada árbol requiere condiciones ligeramente diferentes para florecer, algunos funcionan mejor que otros. Determinadas variedades están adaptadas con tanta precisión a su lugar de origen que su cultivo supone una frustración en la ladera contraria de la misma colina. Eligiendo variedades que florecen en momentos diferentes, hemos intentado distribuir el riesgo en nuestro huerto. Con todo y con eso, los años malos, cuando las heladas golpean repetidas veces, lo perdemos prácticamente todo.
Pero sí, a pesar de los muchos sueños incumplidos, es un lugar maravilloso para un huerto frutal. Cuando llegué esta mañana, su belleza me dejó boquiabierto. Han empezado a florecer los primeros manzanos: los capullos rosas se despliegan para mostrar la palidez de su corazón. Los perales y los cerezos marchan a toda vela, cargados con tantas flores blancas que las ramas se elevan ligeramente con la brisa.
Recorro las hileras de árboles y los huelo. Cada variedad tiene un aroma suave pero diferente: algunas de las flores huelen como los jacintos; otras, como las lilas o como los géneros Daphne o Viburnum. Creo que puedo decir cuándo una flor ha sido polinizada: el perfume, innecesario ya para atraer a las abejas y a los sírfidos, desaparece inmediatamente. La flor del peral, de un blanco inmaculado y con veinte estambres negros como diminutas pezuñas hendidas, apesta a anchoas. Los pétalos de los cerezos están empezando a caer como copos de los árboles, volando como plumas en el suave viento. La nueva hierba tiene vetas de sombra. Las palomas torcaces refunfuñan en los ciruelos. Tener todo esto apenas a unos cuantos cientos de metros de nuestra casa parece un lujo extraordinario, un lujo por el que, entre las cinco familias que lo compartimos, pagamos únicamente setenta y cinco libras al año.
El huerto ocupa tres parcelas contiguas en tierras comunitarias. Desde 1878, los ayuntamientos de Inglaterra conceden tierras comunitarias para el cultivo de frutas y verduras. En principio, desde 1908, todos los ciudadanos tienen el derecho legal a cultivar.[1]
Lo que esta legislación fomentó sin pretenderlo fue la anarquía en su sentido más verdadero. En otras palabras: creó miles de comunidades que se organizaban y se gobernaban por sí mismas, conocidas también como comunas. Aunque son las autoridades locales las propietarias de la tierra, la gestionan las personas que la trabajan. En nuestro caso, en Oxford, las tierras comunales están divididas en doscientas veinte parcelas, cultivadas por personas que han llegado a la ciudad de todos los rincones del planeta. Polinizamos los conocimientos los unos de los otros con semillas de experiencia particular.
Hace diecisiete años las tierras comunitarias parecían estar muriendo. Solo una décima parte de las parcelas estaba ocupada. La comunidad que todavía existía buscaba desesperadamente personas que las utilizaran: de lo contrario, la autoridad local reclamaría el espacio para la construcción de viviendas. Me arrendaron dos parcelas y media contiguas, una de las cuales estaba cubierta de monstruosas zarzas que serpenteaban al cielo a una altura de tres metros. Pasé un mes cortando los tallos con un machete y arrancando el bloque de raíces con un azadón. Debajo de las zarzas aguardaba una belleza durmiente: espiguillas, campanillas, margaritas, verónicas, vezos, centauras, hierbas de san Benito, escabiosas, milenrama, siete venas, hierba del halcón y leontodones brotaron de la tierra. Las semillas debían de haber pasado décadas en estado latente. Convencí a un par de amigos de que se unieran y plantamos las parcelas con frutales tradicionales: fundamentalmente manzanos y unos cuantos ciruelos, cerezos y perales, un níspero y un membrillo.
Justo cuando los árboles empezaron a ser productivos, me marché de Oxford y me mudé a Gales. Abandonar el huerto fue una de las pocas cosas que lamenté. Mis amigos se lo pasaron a otros, que a su vez volvieron a legarlo. Cinco años más tarde, de manera inesperada y por motivos familiares, regresé. No quería volver. Sin embargo, poco después de llegar, uno de mis mejores amigos me dijo que unas personas que se habían marchado de Oxford poco antes le habían pasado un hermoso huerto plantado en las tierras comunitarias unos cuantos años antes… No podía llevarlo él solo y recordaba que yo algo sabía de frutales.
La sensación fue la de volver a casa.
Ahora, a pesar de que su extensión es inferior a una décima parte de una hectárea, el huerto a veces parece la mitad de mi mundo. Es el calendario vivo que baliza mi año. Hemos incorporado a otras tres familias, creando una comuna en miniatura dentro de otra comuna. Cada dos meses organizamos un día de trabajo con un descanso para el almuerzo debajo de los árboles. A finales del invierno y en primavera podamos los manzanos y los perales. En mayo y septiembre segamos la hierba. En junio raleamos la fruta. En octubre recogemos las manzanas, almacenamos los frutos en buen estado y, si la cosecha lo permite, pasamos un día frenético cortando, triturando, prensando, pasteurizando y embotellando el resto para hacer zumo con una parte y sidra con otra.[2]
Mediado el invierno, brindamos el huerto. Brindar es un proceso científico que se lleva a cabo para garantizar que los árboles producen una buena cosecha el siguiente año. La metodología se fundamenta en cantar y beber sidra. Según una hipótesis debidamente puesta a prueba, la cosecha que ofrecerán los árboles es directamente proporcional al esfuerzo destinado al brindis. Como dice una rima tradicional: «Pues más o menos frutos traerán / cuantos brindis se les ofrezcan».[3] La hipótesis está pendiente de confirmación.
Entonces iniciamos el ciclo una vez más.
A media mañana estoy a un par de metros del suelo con un serrucho y una sierra de mango largo para podar. Nuestro maravilloso vecino, Stewart, ha decidido que es demasiado mayor para llevar adelante sus frutales, así que nos ha pasado su hilera, contigua a nuestro huerto, con lo que completamos las tres parcelas. Sus árboles, ya viejos, presentan un estado lamentable. Las ramas están atestadas y, o bien barren el suelo, o bien se levantan a tal altura que la fruta es imposible de recolectar. Así que estoy en el cerezo —entre ramas tan cargadas de flores que apenas se puede ver la madera— cometiendo una profanación.
Si bien los manzanos y los perales pueden podarse en invierno, los frutales de hueso tienen que podarse cuando la savia está en movimiento en primavera o principios de verano. De lo contrario, se expone a los árboles a una infección por cancro, cloca o mal del plomo. Eso significa que hay que llevar a cabo el terrible sacrilegio de talar un árbol cargado de flores o de frutos. Las níveas ramas se estrellan contra el suelo en una ventisca de pétalos.
A pesar de que me duele esta agresión, me encanta podar. Se ha convertido prácticamente en un fin en sí mismo, un trabajo de escultura a la par que de agricultura. Cuando se dan por terminados los cortes grandes, estructurales, se podan las ramitas restantes hasta dejar un brote orientado en la dirección que se pretende que siga el nuevo retoño. Conforme se extiende, el árbol asume la forma que se le ha marcado. Personalmente, prefiero el estilo español o en forma de cáliz, moldeando el árbol para formar una ancha copa. Bien hecho, expone todas las hojas a la luz del sol y a las corrientes de aire, eliminando pulgones lanígeros y mildiu sin necesidad de controles químicos.
Según me desplazo por el árbol, me sorprendo pensando en la posible historia de esta tierra. Cuando revolvimos la tierra, encontramos restos de las pipas blancas de arcilla con las que fumaban los labradores —algunas de ellas con patrones de puntos, anillos y enredaderas— aún con las marcas de los moldes y de las uñas de quienes las produjeron. Encontramos drenajes rotos, la herradura de un asno y conchas de ostras modernas, a veces difíciles de distinguir de los fragmentos fósiles de Gryphaea que también desenterramos: ostras del Jurásico con relieve y en forma de gancho conocidas en estos lares como «uñas del diablo». Cuando la abundancia era la norma en los mares, las ostras, incluso en la sección central de Inglaterra, eran el alimento de los pobres. Un día encontré media perla, agujereada para entrar en el cordón del que colgaba.
Antes de verse rodeada por la ciudad y, más tarde, distribuida por igual entre los vecinos, esta tierra fue cultivada, probablemente (a juzgar por la combinación de drenajes y semillas en letargo de flores silvestres) en rotación. Algunos de los topónimos de los alrededores contienen el sufijo -ley o -leys, que a menudo alude a pastos temporales en los que se cultivan heno y forrajeras entre cosechas comerciales. Las conchas de ostra, concentradas en una sección de nuestro huerto, sugieren que un árbol pudo erguirse ahí: a su sombra se sentaban los labriegos a tomar el almuerzo, tal y como hacemos nosotros hoy. Me los imagino despatarrados, con sus sombreros de alas anchas y las guadañas apoyadas en el tronco, entre las nudosas raíces de un gran roble.
También nosotros segamos la hierba aquí únicamente con guadañas. En parte para evitar utilizar combustibles fósiles y en parte para salvar a las ranas y a los ratones. Al principio la atacábamos a machetazos. Cuanto más nos esforzábamos, peor pinta tenía. Sin embargo, un día reparé en una vecina de parcela, una refugiada serbia de ochenta años llamada Angela, que nos miraba incrédula.
A pesar de todo lo que ha visto, de todo a lo que ha sobrevivido, Angela consigue siempre encontrar placer en la vida y bondad en las personas. Fiel a sus raíces rurales, nos ofrece con insistencia sus excedentes de verduras, nos explica que nadie conoce hoy en día lo que son las verdaderas verduras y que no sabemos cocinarlas debidamente, aunque ese no es su problema, puesto que una vez que las ha entregado, están en manos de Dios. Nosotros le damos manzanas para asar, nísperos (más apreciados en los Balcanes que en Gran Bretaña) y ciruelas para destilar.
Llegó un momento en el que no pudo soportar más nuestra nula habilidad como segadores.
—¡No, parad! ¡Hacéis todo mal!
Me retiró la guadaña de las manos. Se detuvo a sopesarla, levantándola y dejándola caer ligeramente, como entrando en contacto con ella.
—Yo hago esto desde cuando soy niña. Te enseño.
Dispuso la hoja entre la hierba y luego pareció limitarse a girar sus anchas caderas. Las hojas caían con suavidad. Recorrió la hilera sin romper a sudar, dejando una superficie perfecta, con la siega a un lado como si cada brizna hubiera sido peinada para disponerla a la perfección (en inglés, math significa ‘segar’ o la hierba cortada que produce la siega; el rastrojo que queda es el aftermath:literalmente ‘después de la siega’, pero con el significado contemporáneo de ‘secuelas’).
Hoy, instruido en el uso de la guadaña tiempo atrás, miro desde las alturas del cerezo las frustradas ramas del suelo. Solo he dejado cuatro en el árbol, orientadas más o menos hacia los cuatro puntos cardinales. El cerezo parece mutilado. Pero sanará. Desciendo y empiezo a procesar el ramón. Aquí no se desperdicia nada. Dejamos las pesadas ramas en el acceso a las parcelas, de donde la gente las toma para alimentar sus chimeneas: la madera de frutal se corta con facilidad y arde con suavidad. Yo utilizo el serrín en mi horno para ahumar platos: todo lo que cocino adquiere el sabor suave y profundo de la madera. Destinamos algunas de las ramas más delgadas a varas para sostener los guisantes y apilamos el resto. Transcurridos cinco años, el ramón se descompone en un compost seco y nutritivo. Lo extendemos en la línea de goteo de los árboles.[4] Una primavera, una familia de erizos emergió de nuestra pila de ramas. Las crías tenían curiosidad y ningún miedo. Una de ellas llegó contoneándose hasta mí, me olió la mano que tenía extendida y luego intentó morderla.
Cultivar frutales o vegetales, como hice en prodigiosas cantidades cuando vivía en Gales, me recuerda cada día las limitaciones de la biología y el clima, así como la forma en la que estas limitaciones han empezado a vacilar. Si bien no he notado ningún cambio consistente en las heladas que afectan al huerto —suponen mucho ruido pero pocas nueces—, otros patrones son ya imposibles de ignorar, especialmente las sequías y aguaceros extremos que ahora afectan a nuestros frutales, al resto de la nación y a gran parte del mundo. Labrar este pequeño terreno ha contribuido a alertarme de la escala de la problemática a la que nos enfrentamos ahora que las condiciones que nos permiten cultivar suficiente alimento empiezan a verse alteradas.
Termino de apilar las ramas y dejo en su sitio mis sierras, las podadoras y el casco. Luego saco del cobertizo un juego diferente de herramientas para hacer algo que me cuesta creer no haber hecho antes. He explorado bosques, selvas, sabanas y praderas, ríos, lagunas y marismas, tundras y cimas montañosas, líneas de costa y aguas poco profundas. Ahora bien, nunca he explorado deliberadamente y a conciencia el suelo que pisan mis pies.
Hay veces en las que me cuesta trabajo entenderme. Esta es una de ellas. ¿Por qué, si he pasado más de medio siglo inmerso en el palpitante mundo y he aprovechado —o eso creía— hasta la última oportunidad para descubrir vida salvaje y comprender la ecología que me rodea, no he explorado el ecosistema que sustenta tantos otros? ¿Por qué, si he pasado treinta años cultivando alimentos, he ignorado el sustrato que ofrece, directa o indirectamente, en torno al 99 por ciento de las calorías que consumimos?[5]
Como muchas otras personas, me gusta imaginar que encuentro mi propio camino. Sin embargo, todos nos vemos influidos más de lo que habitualmente estamos dispuestos a admitir por el consenso social. Pensamos siguiendo las rodadas dejadas por otros, recorremos senderos que ya están hollados. Vemos lo que otros ven e ignoramos lo que ignoran. Podemos lamentar con vehemencia el pequeño número de temas sobre los que recae la atención, pero, de manera implícita e inconsciente, aceptamos pasar por alto otras cuestiones, a menudo de mayor importancia. Pocas son tan importantes o tan opacas para nosotros como el suelo.
A unos cuantos metros del cerezo, clavo mi pala entre la hierba. Tengo las herramientas siempre afiladas, así que, aunque la tierra es densa y muy poblada de raíces, se abre limpiamente. Corto un pequeño cuadrado de tepe y saco media palada, en torno a un kilogramo de tierra. Me tumbo después bocabajo en la hierba y empiezo a lidiar con ella.
Inglaterra es —o eso pensaba yo hasta que empecé a investigar para este libro— un sitio desalentador para ser naturalista. Su vida natural visible, en un tiempo mucho más rica que en la actualidad, nunca fue tan variada como la de otras partes del mundo, especialmente la de los trópicos. Lo que queda ahora son restos hechos jirones. El país ha perdido todos sus grandes depredadores terrestres y la mayoría de los grandes herbívoros. Sus redes tróficas son irregulares y presentan muchos agujeros, han perdido muchas hebras. La tierra sin cultivar es escasa e incluso la que existe a menudo está mal gestionada y contaminada. En grandes secciones del país no hay mucho que ver. O eso creía yo.
Ahora comprendo que estaba mirando en el lugar equivocado. Mientras que la vida por encima del suelo está reprimida y mermada, por debajo de la superficie se encuentra uno de los ecosistemas más ricos de la tierra. El suelo es en estas latitudes más diverso que en casi cualquier otra parte. Un artículo de investigación[6] sugiere que tal vez exista una relación inversa entre la diversidad de vida vegetal sobre el suelo y la vida animal subterránea.[7] La tierra que hay debajo de un metro cuadrado del huerto puede contener muchos cientos de miles de animales pertenecientes a millares de especies. Necesité un tiempo para asumir la información: varios miles de especies bajo un metro cuadrado.
Los suelos ingleses pueden ser tan diversos como la selva amazónica[8] y están tan escasamente estudiados. Los científicos estiman que hasta la fecha únicamente el 10 por ciento de los pequeños animales del suelo han sido identificados.[9] En este huerto probablemente haya miles de especies que la ciencia desconoce. Muchas es posible que sean exclusivas de sus regiones: apenas existen microartrópodos (pequeñas criaturas huidizas) comunes en las comunidades subterráneas de diferentes partes del globo.[10] Sabemos todavía menos de sus relaciones. Por ejemplo, los ecólogos se devanan los sesos con algo que llaman «el enigma de los oribátidos».[11] Tal vez no suene tan romántico como el enigma de la Esfinge, pero a mí me resulta igual de fascinante. Los oribátidos son un subgrupo dentro del subgrupo de los ácaros, que a su vez son un subgrupo de los arácnidos, la clase en la que se incluyen las arañas. Son diminutos y con forma de cangrejo. A primera vista no tienen nada destacable. Sin embargo, un puñado de tierra puede contener un centenar de especies de oribátidos, todas, al parecer, ocupando el mismo nicho. Los ecólogos están acostumbrados a una especie por nicho, dado que una supera a las otras en la competencia y se hace dominante. Aquí, por el contrario, un sorprendente número de animales emparentados, en una amplia diversidad de formas, tamaños y colores, viven unos con otros en apariencia dedicados a lo mismo. ¿Cómo es posible?
Leonardo da Vinci afirmaba que sabemos más del movimiento de los cuerpos celestes que del suelo de nuestro propio planeta. Sigue siendo cierto.
Lo primero que veo en mi exploración es un fragmento de hueso, una concha descolorida de caracol, un carozo de ciruela marchito y un fragmento de cerámica azul. Observo entonces con más atención y veo una cochinilla y un pequeño milpiés —transparente y con manchas rojas distribuidas por los costados como si fueran los escudos de un barco vikingo— cuyas patas se ondulan en oleadas a lo largo del cuerpo. Un ciempiés castaño se apresura, vagón tras vagón, a un oscuro apartadero. Hay larvas de escarabajo del color del caramelo y acumulaciones de esferas traslúcidas que contienen las pálidas medias lunas de los embriones de caracol. Los laberínticos vástagos de las plantas nuevas se abren paso a través de la tupida red del suelo intentando encontrar la luz.
Desmenuzo una pizca de tierra en un tamiz que luego dispongo, a plena luz, sobre un embudo que vierte su contenido a un tubo de ensayo lleno de ginebra. Apuntalo el tubo de ensayo con ramitas para evitar que vuelque y lo dejo cocinarse al sol.
Después desmigajo un terrón, saco mi lupa de cuarenta aumentos y establezco la distancia focal. En ese momento la tierra estalla de vida. Lo primero que veo, escapando de la luz, es un colémbolo: una criatura de un suave tono aceituna, redondeada y ligeramente peluda como un peluche de punto. Una vez que veo el primero, los veo por todas partes: los hay pequeños y grises, de menos de un milímetro; blancos y diminutos; un gigante de tres milímetros con iridiscentes tonos grises, rosas y azules; un tipo jorobado y ámbar como una minúscula gota de miel.
Los colémbolos se parecen un poco a los insectos, pero ocupan una clase animal propia. Su abundancia es impactante: a veces cien mil o más bajo un metro cuadrado de suelo. Pueden ser machos, hembras, hermafroditas (un poco de ambos) o partenogenéticos, lo que significa que pueden reproducirse por inmaculada concepción. Viven casi en todas partes, incluso en la Antártida, y han sobrevivido a todo proceso de extinción de los últimos cuatrocientos millones de años. En muchas partes del mundo entretejen toda la red trófica del suelo; en otras palabras: son el canal que conecta gran parte de la vida en la tierra. Sin embargo, la mayoría de los humanos desconoce su existencia.
Mientras sigo a los colémbolos, una bestia monstruosa aparece en la lupa y ocupa toda la lente. Retrocedo espantado. Me lleva un momento reparar en que es una hormiga. Miro entonces a mi alrededor y veo que estoy en el extremo de la mirmecosfera: la zona del suelo influida por las hormigas. Cerca del hombro tengo uno de los montículos, de unos cuarenta centímetros de altura, que las hormigas de la especie Lasius flavus, conocidas como «hormigas de oro», comenzaron a construir prácticamente desde el momento en el que limpié la parcela de zarzas.
Estos hormigueros son como cemento armado. Cuando estoy con el azadón, retirando serpollos al cerezo o zarzas que rebrotan, sé cuándo he golpeado el extremo de un hormiguero: la herramienta se frena en seco y me lastima las manos. Las hormigas traen arcilla del subsuelo, la mezclan con su saliva y fabrican un cemento lo bastante fuerte para sostener sus montículos —con varios niveles y multitud de galerías—: el equivalente, si sus habitantes fueran humanos, de torres de cien metros. A los sótanos, que pueden extenderse hasta un metro bajo tierra,[12] llevan pulgones, que se alimentan de los extremos de las raíces de las plantas y producen la ligamaza o rocío de miel con la que subsisten las hormigas.
Son ingenieras del ecosistema: influyen en toda la vida de la zona que las rodea. En el huerto he visto que las verónicas de la especie Veronica chamaedrys, unas florecillas azules, colonizan selectivamente las cúpulas de los hormigueros, al tiempo que la hierba que crece a su alrededor es más densa y oscura que la del resto del huerto. Las hormigas concentran nutrientes dentro y fuera de sus rascacielos, alimentando involuntariamente a las especies que se han adaptado para vivir a su lado. La cara sureste de todos los hormigueros es plana y está orientada como un panel solar para absorber calor por la mañana.
Poco después de encontrar la hormiga veo un crustáceo blanco de apenas un milímetro de longitud. Cuando lo investigo, descubro que es una cochinilla (Platyarthrus hoffmannseggii). Al contrario que las especies más cercanas, puede vivir entre estas agresivas criaturas sin acabar despedazada y deglutida. Y aún más impresionante es que convence a las hormigas de que la alimenten, acariciándolas con sus antenas y rogándoles hasta que regurgitan las bolitas de comida que habitualmente comparten entre ellas.[13] Las hormigas de oro son prácticamente ciegas y las cochinillas parecen engañarlas enmascarándose con su olor. Sumado a las caricias de las antenas, las convence de que están delante de un miembro hambriento de la hermandad. Si, no obstante, el camuflaje es descubierto y las hormigas atacan, la cochinilla levanta los dos cuernos que tiene en la parte baja y les rocía de pegamento la cara, atorando las mandíbulas.
Saco a la luz un ciempiés largo y pálido, terrorífico bajo la lupa: como un gusano gigante propio de la mitología medieval. Aprieta sus colmillos,[14] que alojan veneno, y luego se aleja culebreando con una espantosa combinación de sinuosidad y prisa. En comparación, un milpiés dócil y de cuerpo plano, de un marrón rosado y armado con escamas anchas y superpuestas para guardar su nidada de huevos, trasmite una tranquilidad tan rústica como una gallina en un corral. Pequeños gusanos blancos escapan retorciéndose de la luz.
Los ácaros están por todas partes, redondos y con forma de cangrejo. En suelos como este son incluso más numerosos que los colémbolos: en algunos lugares se concentra la sorprendente cifra de medio millón por metro cuadrado.[15] Algunos, al modo de los cangrejos ermitaños, tienen pies diminutos que apenas emergen de sus caparazones; otros, largas patas delanteras. Son marrones, rosas, malvas, amarillos, naranjas o blancos. En la tierra parece haber una versión blanca de todo. Los animales blancos generalmente viven a mayores profundidades, donde todo ser vivo es ciego (salvo por una tosca capacidad para distinguir la oscuridad de la luz), de modo que no hay necesidad de camuflarse. Cuanto un animal produce supone un gasto de energía y recursos, incluidos el color y los ojos. Si puede subsistir sin ellos, la selección natural se ocupa de que así sea.
Tomo el tubo de ensayo de la gradilla y lo sostengo contra una hoja de papel negro. Con la lupa puedo detectar diminutos filamentos blancos. Son nematodos: gusanos cilíndricos que han escapado de la tierra por la presencia de luz y por el calor del sol para descender por el embudo y caer a la ginebra. Los nematodos también presentan una abundancia extraordinaria esencial para las redes tróficas del suelo. Cuando las condiciones son las adecuadas, pueden multiplicar su número por doce en un solo día.[16]
Me siento gigantesco, violento y lento cuando asalto las cámaras ocultas del suelo. Todos sus animales odian la luz y se mueven con una rapidez sorprendente cuando cae sobre su cuerpo. De no ser así, en esta jungla voraz serían devorados de inmediato. Veo los restos de la carnicería protagonizada por los depredadores del suelo: las placas vacías de los milpiés, las alas transformadas en armaduras de los escarabajos, los caparazones vacíos de los caracoles…, las cotas de malla dispersas después de la batalla.
Reparo entonces en algo que parece una criatura del anime japonés: larga y achaparrada, blanca, con dos delgadas antenas delante y otras dos detrás, con el aplomo y la flexibilidad de un viril dragón o de un caballo alado. En cierta medida, espero descubrir una heroína del Studio Ghibli en miniatura montada en su lomo: a estas alturas nada me sorprendería. Tiene seis patas, pero no es un colémbolo y no se parece a ningún insecto que haya visto nunca. Cuando lo investigo, descubro que es un dipluro. Pertenece a una clase propia en la clasificación de la vida —a un grupo con el mismo rango que los insectos o que los mamíferos— de la que no sabía nada.[17] ¿Cómo es posible que, después de una vida dedicada a la historia natural y una titulación universitaria en zoología, nunca hubiera oído hablar de algo así? No será, no obstante, la más espectacular demostración de mi ignorancia.
Poco más tarde descubro un animal que de inicio tomo por un ciempiés diminuto y blanco. Una vez que me fijo, veo multitudes. Cuando observo uno de cerca con la lupa, veo que en lugar de los quince pares de patas o más de las que dispone un ciempiés, tiene doce, y, en lugar de una cabeza acorazada y armada con crueles fauces curvadas, tiene el rostro suave y redondeado de un herbívoro o del animal que se alimenta de detritus. Hojeando un libro de texto de ecología del suelo encuentro una foto y la respuesta me desconcierta: se trata de un ser llamado sínfilo, que pertenece no ya a una clase con la que nunca antes me haya topado, sino, de acuerdo con algunos expertos, a un filo exclusivo.[18]
Un filo son palabras mayores. Los seres humanos pertenecen a la familia de los homínidos, los grandes simios. Esta familia, a su vez, es parte del orden de los primates: simios, monos, lorinos, tarseros, gálagos y lémures. Este orden es un subconjunto de la clase que denominamos mamíferos, en la que se incluyen desde las musarañas hasta las ballenas. Los mamíferos son un componente del filo de los cordados, que nos une con los pájaros, los reptiles, los anfibios, los peces, los cefalocordados y los urocordados. Me encuentro, por tanto, mirando (según algunas fuentes) a un filo, un grupo comparable con los cordados —y posiblemente más numeroso— que hasta hoy me era desconocido.
Me estremece una idea pasmosa. Puedo ver, en esta media palada de suelo, más variedad de las ramas principales de los seres vivos de la que he visto en el Serengueti o en cualquier otro ecosistema. Aquí hay insectos y crustáceos, ácaros y arañas, quilópodos (ciempiés) y diplópodos (milpiés), colémbolos y lombrices de tierra, nematodos, moluscos y criaturas que no sabía que existieran.
El suelo puede sustentar una abundancia tal gracias a su gigantesca área superficial. En el caso más extremo —las arcillas más finas— un solo gramo (media cucharada de café si está seca), cubriría, con todas sus superficies extendidas en plano, ochocientos metros cuadrados, un área ligeramente superior a la de nuestro huerto. De igual importancia es que, lejos de ser la masa indiferenciada que yo percibía, el suelo es una ciudad cosmopolita con diferentes zonas y estructuras, en la que culturas distintas habitan barrios contiguos. Una de estas zonas es la mirmecosfera, el distrito de las hormigas, dividido a su vez en manzanas secundarias. Pero de mayor importancia en términos ecológicos son los escuetos vecindarios que rodean las raíces de las plantas, conocidos como la rizosfera. La humanidad depende de esta zona. Cuando abro en dos el terrón que he sacado del suelo, encuentro tal densidad de raíces que parece que esté desgarrando un tejido.
Dirijo mi atención al pequeño pelo de una raíz. A simple vista, es una única hebra, fina como un hilo de algodón. Sin embargo, bajo la lupa, veo que está rodeado y cubierto de una escarcha de pelos mucho más finos que brillan como cristales a la luz del sol. Hasta la última pequeña raíz los tiene, incluso alrededor de la punta que está creciendo, que en este momento del año no puede tener más de un día o dos de vida. Algunos parecen barbas, otros están entretejidos con tanta firmeza que me recuerdan a la cobertura deshilachada de nailon que recubre el cable de la plancha. Son filamentos (hifas) de los hongos cuyas vidas están cosidas a las vidas de las plantas.
No estamos, en la mayoría de los casos, ante hongos cuyos frutos vayamos a ver, si bien las setas comestibles y las venenosas también establecen relaciones con las plantas. La gran mayoría —tal vez millones de especies— vive exclusivamente dentro del suelo, y muchos de ellos se anudan y proliferan a partir de las raíces de las plantas de las que dependen. La mayoría de las plantas, por su parte, necesita estos hongos para reunir minerales y humedad del suelo.[19] La planta alimenta a los hongos con carbohidratos y lípidos[20] que fabrica mediante la fotosíntesis; los hongos alimentan a la planta con nitrógeno, fósforo y otros elementos que recogen de la tierra y transportan con mucha más eficacia que ella. Sus diminutos filamentos se adentran en poros y fisuras demasiado estrechos hasta para el pelo radical más fino, a lo que se suma que las enzimas y los ácidos que liberan los hongos rompen los enlaces químicos que las plantas no son capaces de deshacer.
Esta relación de beneficio mutuo, simbiótica, es tan antigua como las primeras plantas terrestres: tiene unos cuatrocientos sesenta millones de años.[21] Cuando las algas emergieron de los mares, no tenían raíces, en el océano podían absorber los nutrientes directamente del agua. Para sobrevivir necesitaban establecer relaciones con los hongos, que habían colonizado mucho antes la tierra y eran, de hecho, solo raíces. Del mismo modo que ahora sabemos que nosotros no somos los seres unitarios que asumíamos que éramos, sino una comunidad compuesta por miles de millones de microbios y el sistema multicelular que los alberga, tenemos que entender las plantas no como individuos singulares, sino como asociaciones de criaturas no emparentadas que combinan sus fuerzas para crear formas de vida tan complejas que apenas estamos empezando a comprender lo poco que sabemos de ellas.
En cada gramo de tierra de lugares como nuestro huerto, donde las plantas están bien asentadas, hay en torno a un kilómetro de filamentos fúngicos:[22] un kilómetro en menos de una cucharita de café. Los filamentos de cada hongo forman una densa red denominada micelio. En algunos bosques, el micelio de un único hongo puede extenderse a lo largo de varios kilómetros cuadrados de suelo, si bien la mayoría son mucho menores. Están en constante crecimiento y retirada, continuamente forman nuevas relaciones, cambian los términos de las ya establecidas, se enredan entre sí, desplazan nutrientes de un lugar a otro y aseguran su propia supervivencia mientras atienden a las especies vegetales que los hospedan. Algunos cosen las raíces de cientos de plantas.
El descubrimiento de que los azúcares a veces se desplazan de las raíces de árboles fuertes y sanos a las de ejemplares débiles o enfermos desencadenó arrebatadas emociones entre quienes lo entendieron como una muestra de altruismo en el mundo vegetal. Sin embargo, como sugiere Merlin Sheldrake en su maravilloso libro sobre hongos, La red oculta de la vida, una explicación más probable es que los hongos estén, en realidad, abonando a sus hospedadores, trasladando alimento de una planta a otra para asegurar que todos los ejemplares de los que dependen sigan con vida.[23]
Sheldrake también explora la posibilidad de que el micelio de los hongos sea una forma de vida inteligente. Tiene memoria direccional. Puede guiarse por laberintos. Es capaz de enviar mensajes de un extremo de la red a otro y modificar su respuesta a mucha distancia del punto en el que recibe el estímulo. Después de descubrir que las hifas fúngicas pueden conducir pulsos eléctricos a intervalos similares a los que se desplazan a través de las células de los nervios sensitivos de los animales,[24] algunos investigadores interpretan los millones de puntos de unión de un micelio como puntos de decisión o procesadores, y la red, como algo parecido a una computadora.
Los hongos son cruciales para la salud de las plantas con las que crecen. Entretejen el suelo,[25] tal vez en mayor medida incluso que sus socios verdes, defendiéndolo de la erosión, absorbiendo la lluvia que cae sobre él y fijando el carbono que contiene.
Todo esto, pensarán ustedes, es ya bastante impactante. Sin embargo, aquello que no puedo ver, tampoco con la lupa, es todavía más extraordinario.
Hay un hecho que cambia todo lo que una vez pensamos que sabíamos sobre los sistemas orgánicos que sostienen nuestra vida. De todos los azúcares que las plantas fabrican mediante la fotosíntesis, entre un 11 y un 40 por ciento lo liberan a la tierra.[26] No los vierten por accidente. Los inyectan deliberadamente en la tierra. Lo que es todavía más extraño, antes de liberarlos, transforman algunos de estos azúcares en compuestos de una tremenda complejidad con nombres imposibles como: 2,4-dihidroxi-7-metoxi2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ona.
Fabricar sustancias químicas como esta requiere energía y recursos. A bote pronto, verter este caro combinado en el suelo parece una locura: en términos humanos es como tirar dinero por el desagüe. ¿Para qué hacer algo así? La respuesta abre la verja de un jardín secreto.
Estas complejas sustancias químicas no se vierten al azar en el suelo, sino en la zona que rodea directamente a las raíces,[27] la rizosfera. Se liberan para crear y dirigir una serie de relaciones de una complejidad maravillosa con las criaturas sobre las que se sostiene toda la vida: los microbios.
El suelo está atestado de bacterias. El olor de la tierra es el de los compuestos químicos que producen. El petricor, el aroma que desprende la tierra seca cuando la toca por primera vez la lluvia, lo desencadena en gran media un orden de bacterias denominado Actinomycetales. El motivo por el que no hay dos suelos que huelan igual es que no hay dos suelos con la misma comunidad bacteriana. Cada uno tiene, por así decirlo, su propio terruño. Los biólogos llaman a los microbios del suelo «el ojo de la aguja», a través del cual han de pasar los nutrientes de la materia en descomposición antes de que pueda ser reciclada por el resto de la red trófica.[28]
Los microbios viven en todo el suelo, pero en la mayoría de los lugares, la mayor parte del tiempo, existen en el limbo, a la espera —en un estado de animación suspendida— de los mensajes que los despertarán. Cuando la raíz de una planta se interna en un terrón y empieza a inyectar compuestos químicos y azúcares que ejercen de mensajeros, desata una explosión de actividad. Las bacterias que responden a esta llamada consumen la rica sopa con la que la planta las alimenta y proliferan a una velocidad sorprendente para formar algunas de las comunidades microbianas más densas de la Tierra. Puede haber mil millones de bacterias en un único gramo de tierra de la rizosfera.[29]
Estas bacterias reúnen y ponen a disposición de las plantas muchos de los nutrientes que requieren para sobrevivir. Las bacterias de la rizosfera, junto con los hongos con los que están enredadas las raíces[30] y con otros microbios, capturan hierro, fósforo y otros elementos del suelo y consiguen que las plantas puedan aprovecharlos. Rompen compuestos orgánicos complejos, permitiendo de este modo que sean absorbidos por las raíces.[31] Únicamente las bacterias pueden convertir el inerte nitrógeno del aire en los compuestos minerales (nitratos y amonio) esenciales para la producción de proteínas. Ninguna sección de la red trófica puede sobrevivir sin bacterias.
Las bacterias del suelo también producen hormonas del crecimiento y otros compuestos específicos que contribuyen al crecimiento de las plantas. La complejidad de algunas de las sustancias que las plantas liberan en el suelo está asociada al hecho de que no pretenden despertar a las bacterias de forma generalizada, sino a aquellas que son más efectivas para favorecer su crecimiento.[32] El mundo vegetal habla lenguas químicas que solo los microbios a los que quiere dirigirse pueden entender.
Las lenguas cambian de un lugar a otro y de un momento a otro, dependiendo de las necesidades de las plantas.[33] Cuando se ven privadas de determinados nutrientes o el suelo es demasiado seco o salado,[34] llaman a las bacterias con las que pueden superar estas limitaciones. Algunos biólogos lo describen como un «grito de socorro». En respuesta a estos llamamientos químicos, una comunidad específica de bacterias prolifera en torno a sus raíces.
Cuando tomamos cierta distancia con respecto a estos datos, vemos algo que transforma nuestra comprensión de la vida en la Tierra. La rizosfera se encuentra fuera de la planta, pero es tan esencial para su salud y su supervivencia como los propios tejidos de la planta. Es, de hecho, el aparato digestivo externo de los vegetales.[35]
Algunas de las similitudes entre la rizosfera y el aparato digestivo de los seres humanos, en el que también viven las bacterias en números pasmosos, son peculiares. En ambos sistemas los microbios descomponen la materia orgánica en los compuestos más simples que las plantas o las personas pueden absorber. Aunque existen más de mil filos (grupos principales) de bacterias, son los mismos cuatro filos[36] los que dominan la rizosfera y el aparato digestivo de los mamíferos.[37] Tal vez estos cuatro grupos tengan características por las que están más preparados que otros para cooperar.
En los seres humanos, el sistema inmune de las primeras etapas infantiles es menos activo que el de los adultos, lo que permite que un amplio abanico de bacterias se establezca en nuestro aparato digestivo. De manera similar, las plantas jóvenes liberan menos compuestos defensivos al suelo que las de mayor edad, facilitando que una amplia variedad de microbios colonice su rizosfera.[38] La leche materna humana contiene azúcares denominados oligosacáridos. Inicialmente, los científicos no llegaban a comprender por qué las madres transmiten estos compuestos, habida cuenta de que los bebés no son capaces de digerirlos. Hoy en día parece que su única función es alimentar a las bacterias con las que crecerá el niño. Alimentan de manera selectiva a una especie bacteriana concreta[39] que tiene un papel esencial para contribuir al desarrollo del sistema digestivo y para calibrar el sistema inmune.[40] De manera similar, las plantas jóvenes descargan grandes cantidades de sacarosa al suelo para alimentar y facilitar el desarrollo de sus nuevos microbiomas.
Al igual que el sistema digestivo humano, la rizosfera no solo digiere alimentos, sino que también ayuda a proteger a las plantas de enfermedades. Del mismo modo que las bacterias que viven en nuestros intestinos rivalizan y se imponen a los patógenos invasores, los microbios de la rizosfera crean un anillo defensivo en torno a la raíz. Las plantas alimentan a especies bacterianas beneficiosas para que desplacen a microbios y hongos patógenos.[41], [42]
En ocasiones las plantas llevan a cabo una guerra química, liberan compuestos que reprimen o son tóxicos para los microbios dañinos, pero fomentan la presencia de los beneficiosos.[43] Tan precisos son algunos de estos ataques químicos que pueden eliminar una variedad patogénica de una especie bacteriana, pero no a una variante genética de la misma especie que resulte beneficiosa.[44] A veces la planta y la bacteria trabajan en equipo contra un enemigo común produciendo la misma sustancia defensiva.[45] En otros casos, las señales de sufrimiento que emiten las plantas provocan que microbios amigos ataquen a sus rivales con antibióticos.[46] Sucede también en ocasiones que, si un hongo dañino ha conseguido invadir las raíces, la planta retira sus defensas habituales y permite que ciertas especies de bacterias las invadan también para combatir y eliminar el hongo del interior de los tejidos de la raíz.[47]
Los patógenos contraatacan luchando contra los microbios asociados a las plantas con «proteínas efectoras» letales.[48] Algunas especies patógenas han evolucionado para prosperar con las sustancias que están destinadas a reprimirlas. Algunos hongos e insectos nocivos utilizan las señales de sufrimiento de las plantas para localizarlas y atacarlas.[49]
Las plantas también piden auxilio a criaturas más grandes. Cuando los insectos atacan sus raíces, liberan sustancias volátiles en la tierra que atraen a ciertas especies de nematodos:[50] los pequeños gusanos blancos que encontré en el tubo de ensayo. Estos nematodos utilizan sus afiladas bocas para perforar la piel de las orugas terrestres. Se introducen después en el cuerpo, donde regurgitan las bacterias luminosas simbióticas que viven en su aparato digestivo. Las bacterias sintetizan un insecticida que mata a las larvas, así como antibióticos que acaban con los microbios que ya viven dentro del insecto. Posteriormente digieren a la oruga desde dentro y los nematodos se comen tanto a la oruga como a las bacterias.
La población de nematodos se dispara, llegando a producir en ocasiones cuatrocientos mil vástagos en el cuerpo en descomposición de una única oruga.[51] Escapan de la piel distendida del insecto y buscan nuevas presas. Estas presas pueden resultar fáciles de encontrar porque las bacterias luminosas hacen que las orugas a las que infectan despidan un brillo azul. El resplandor parece atraer a otras orugas, que a su vez pueden ser atacadas.
Después de la batalla de la guerra de Secesión acaecida en Shiloh (Tennessee) en 1862, miles de soldados heridos quedaron tirados en el barro, en algunos casos durante dos días con sus dos noches, pues el número de heridos en ambos bandos era tal que superaba la capacidad de los ejércitos de recogerlos y tratarlos. Muchos murieron a causa de las heridas y de las posteriores infecciones. Sin embargo, por la noche, algunos de los heridos percibieron un extraño brillo azul que emanaba de sus heridas. Esa penumbra fantasmagórica podía verse en la distancia. Los médicos que estaban sobre el terreno observaron que los soldados que brillaban sanaban más rápido y tenían una tasa de supervivencia mayor que aquellos en los que el fenómeno no se producía.[52] Lo llamaron el «resplandor del ángel».
Para el resplandor del ángel se propuso una explicación 139 años más tarde, cuando un estudiante de instituto de diecisiete años, William Martin, llevado por una corazonada, convenció a su amigo Jonathan Curtis para que lo ayudara a investigar.[53] Su artículo, que obtuvo un premio científico nacional, defendía que los soldados parecían haberse visto atacados por nematodos insectívoros del suelo que contaminó sus heridas. Los nematodos regurgitaron sus bacterias, y los antibióticos que estos microbios producen posiblemente destruyeran los otros patógenos que infectaban las heridas. Dado que las bacterias luminosas han evolucionado para infectar a los insectos, cuya temperatura corporal es inferior a la de los seres humanos, los estudiantes conjeturaban que solo los soldados que sufrían hipotermia alojaron a los nematodos. Cuando los rescataron y entraron en calor, las bacterias que les habían salvado la vida murieron, lo que previno otras complicaciones (una especie cercana adaptada a la temperatura de los mamíferos causa infecciones graves).[54]
Muchos de los antibióticos utilizados en medicina los desarrollaron bacterias del suelo[55] para emplearlos en sus descarnadas batallas subterráneas, la mayoría con la rizosfera como campo de batalla. Ahora que algunos de estos medicamentos fundamentales empiezan a perder su eficacia —porque los gérmenes que pretendemos matar con ellos se han hecho resistentes—, necesitamos con urgencia descubrir antibióticos nuevos. La rizosfera probablemente sea una fuente abundante. Utilizando la minería genómica (buscando en el código genético de seres vivos conjuntos de genes que producen sustancias químicas complejas), los investigadores han empezado ya a descubrir nuevos antibióticos en las bacterias que conviven con las plantas.[56] Habida cuenta de que solo la mitad de los principales grupos de bacterias del suelo han sido por el momento cultivadas en laboratorio,[57] poca idea tenemos de lo que la rizosfera puede ofrecer.
Otra vía por la que los microbios de la rizosfera —su «aparato digestivo externo»— protegen a los vegetales de ataques es la estimulación del sistema inmunitario. Si las hojas se ven atacadas por hongos o insectos, una de las primeras respuestas de la planta puede ser la liberación de hormonas al suelo, un grito de socorro a las bacterias que lo habitan. Puede parecer una forma extraña de reaccionar: las bacterias no pueden escapar del suelo para atacar a los patógenos de las hojas que están en las alturas. Sin embargo, pueden responder a la señal de la planta con un mensaje químico propio que lanza la respuesta inmunitaria vegetal.[58], [59] Esta activación permite a las plantas fabricar sustancias químicas defensivas en las hojas y cerrar los poros (los estomas) a través de los que los hongos podrían llevar a cabo su invasión.[60]
Parece una forma aparatosa de combatir una plaga. Sin embargo, como el sistema inmune de las plantas coevolucionó con las bacterias, que lo entrenan y lo ponen a punto a lo largo de toda su vida, no puede ser de ninguna otra manera. Este proceso también es similar a las relaciones en el aparato digestivo humano. Las bacterias del colon, algunas de ellas beneficiosas, otras patógenas y aún otras que cambian de una función a otra, educan a nuestras células inmunitarias y les envían mensajes químicos que las alertan cuando los patógenos intentan abrirse paso a través de la capa mucosa protectora del colon para atacar las paredes del intestino.[61]
Ahora sabemos que una combinación de excesiva higiene, el abuso de los antibióticos y un cambio de dietas variadas ricas en fibra a dietas menos diversas y con poca presencia de fibra resulta dañina para el bioma de nuestro aparato digestivo y reduce el número de especies que contiene. A su vez, estas circunstancias resultan nocivas para nuestra salud alimenticia y para el sistema inmune. De manera similar, en los últimos años los agrónomos han descubierto que las plantas parecen menos capaces de combatir los ataques de ciertos patógenos cuando crecen en suelos dañados que tienen una diversidad de microbios limitada.[62] Allí donde el suelo se ha visto agredido por el abuso de los fertilizantes, los pesticidas o los fungicidas, o por la roturación excesiva de la tierra o la compactación resultado del uso de maquinaria pesada, su grito de socorro es más probable que sea explotado por parásitos y plagas. En ambos casos se desencadena una disbiosis.[63] Este es un término médico que define el derrumbamiento de las comunidades del bioma de nuestro aparato digestivo. Podría, no obstante, aplicarse al colapso de cualquier ecosistema.[64]
Una interesante línea de investigación sugiere que los suelos con un microbioma rico y bien equilibrado reprimen las bacterias patógenas que desencadenan enfermedades en el ser humano,[65] lo que dificultaría la transmisión de enfermedades humanas a través de los alimentos.[66] Nuestra salud depende, por motivos que son evidentes y otros que no lo son, de la salud del suelo.
Los investigadores han descubierto que, al igual que los biomas de nuestro sistema digestivo pueden ser saludables o no, el suelo puede ser «supresor» de enfermedades o «conducente» a enfermedades. Cuando las plantas mueren, pueden legar en herencia las bacterias que han cultivado en el suelo, protegiendo de esta manera a las plantas que crecerán en ese mismo lugar. Algunos investigadores experimentan en la actualidad con el equivalente agrícola de los trasplantes de heces. Al igual que los médicos toman muestras fecales de personas sanas y las trasplantan en el intestino de pacientes en un estado poco saludable, algunos científicos conjeturan que la implantación de suelos supresores en terrenos poco saludables (conducentes a enfermedades) podría reprimir la presencia de bacterias y hongos patógenos.[67]
Algo atrapa mi atención en el agujero que he abierto. Es una enorme lombriz de tierra que cuelga en el vacío, preguntándose sin duda dónde habrá ido a parar su guarida. Me siento culpable de pronto. Sé que las madrigueras de las lombrices de tierra pueden durar muchos años, a veces décadas, y las utilizan, como nuestros hogares, las sucesivas generaciones.[68] Forman parte de otra estructura crucial del suelo: la zona de las lombrices de tierra o drilosfera.
Cada hectárea de tierra estable y con hierba como esta puede estar perforada por ocho mil kilómetros de túneles horadados por las lombrices.[69] Los túneles tienden a airear el suelo y contribuyen a que el agua se filtre. Un experimento demostró que, después de introducir lombrices en un suelo que carecía de ellas, en un plazo de diez años la tasa de infiltración del agua caída prácticamente se duplicó.[70] Esto significa que corre menos agua por la superficie, por lo que erosiona menos suelo, y más agua alcanza las raíces de las plantas. Una estimación apunta a que los túneles de las lombrices reducen a la mitad la tasa de erosión del suelo. Sin embargo, su efecto varía de un lugar a otro y atendiendo a la estación del año. En otros casos las lombrices de tierra pueden hacer que el suelo sea menos poroso o elevar las tasas de erosión al trasladar suelo sin compactar a la superficie.
Las lombrices de tierra pueden arrastrar a sus túneles casi todas las hojas, tallos y ramitas que caen al suelo.[71] Al igual que los pájaros, degluten piedrecitas y arena que utilizan para pulverizar en sus mollejas estos restos inertes de plantas. Las bacterias que viven en su tracto digestivo las ayudan en la digestión. Algunas especies posteriormente expulsan todo lo que no pueden absorber en la superficie del suelo en forma de turrículos.
El efecto combinado de esta actividad es extraordinario. En lugares como nuestro huerto, las lombrices pueden sacar a la superficie cuarenta toneladas de suelo por hectárea y año.[72] En las sabanas tropicales, la cifra puede alcanzar el millar de toneladas.[73] Los edificios en ruinas no desaparecen lentamente bajo tierra porque se hundan, sino porque el suelo, continuamente expulsado a la superficie por los gusanos, crece a su alrededor.[74] Debido al material orgánico que comen las lombrices, sus turrículos son más ricos en minerales que el resto del suelo. Triturando las plantas muertas, hacen que sus nutrientes estén disponibles para las bacterias y los hongos, que a su vez los ponen a disposición de las plantas vivas. Donde hay lombrices de tierra, el peso de las plantas y de los animales que viven en la superficie es, de media, un 20 por ciento mayor que donde no están presentes.[75]
Las lombrices también liberan hormonas del crecimiento vegetales,[76] si bien aún no está claro si lo hacen directamente o si provocan que las bacterias las sinteticen. A veces las lombrices hacen a las plantas más resistentes a los nematodos[77] y a los insectos chupadores, bien facilitando el acceso a nutrientes o bien mediante la activación de su sistema nervioso gracias a señales químicas.[78], [79] Las plantas, a su vez, pueden utilizar sus sustancias químicas para controlar el comportamiento de las lombrices.[80] Cuanto mayor es el detenimiento con el que observamos un ecosistema, mayor es la complejidad que apreciamos.
En el terrón que estoy analizando, encuentro una cápsula ocre con aspecto de cuero y la forma de un limón. Mide unos siete milímetros de largo. Me recuerda a las vejigas curtidas que se utilizaban como pelota de fútbol. Con ayuda de la lupa, dentro puedo atisbar una veta que late, alternando entre un rojo intenso y uno suave, como la sangre bombeada a través de un vaso sanguíneo. Es una cría de lombriz que se desarrolla dentro de su capullo. La reproducción de las lombrices de tierra es tan peculiar como todo lo que sucede en el suelo. Después de aparearse (cualquier lombriz, dentro de su misma especie, puede aparearse con otra, puesto que todas son machos y hembras a la vez), el clitelo que tienen en la sección central del cuerpo crece y se endurece. Más tarde, los óvulos y el esperma se desprenden del clitelo por encima de la cabeza de la lombriz, contenidos en un revestimiento, que se pliega en ambos.
Cuando empecé a investigar este pedazo de suelo, me vino a la cabeza una sensación que no fui capaz de ubicar. Ahora la entiendo: se parece a la primera vez que buceé en superficie. Entonces, al igual que ahora, cuando atravesé la superficie, me encontré en un nuevo mundo, imperceptible desde fuera. En cuanto recuerdo esta sensación, el suelo empieza a asemejarse a un mar de coral. Al igual que el mar, con sus arrecifes y sus aguas abiertas, tiene zonas más estructuradas y otras menos: por un lado, lugares de intensa actividad biológica (como la rizosfera, la drilosfera y la mirmecosfera), y, por otro, la mayor parte de la tierra, por donde campan los grandes depredadores: ciempiés y escarabajos en lugar de tiburones y delfines.
Como los arrecifes coralinos, las regiones más estructuradas son ricas en relaciones simbióticas. Al igual que el coral es una combinación de minerales derivados de las rocas y de la cooperación y la competencia de animales, plantas y microbios para formar estructuras a partir de estos minerales, el suelo es un ecosistema construido por seres vivos a partir de materiales inertes.[81] La salud y la fertilidad del suelo —y, por tanto, la supervivencia de la mayor parte de la vida terrestre del planeta— depende de sus relaciones biológicas. Puede no ser tan bonito para nuestros ojos como el coral, pero, una vez que empiezas a comprenderlo, es igual de hermoso para el intelecto.
La realidad es que apenas lo conocemos. Este ecosistema ha sido tan ignorado, tan escasos los esfuerzos y la inversión económica destinados a su comprensión, que apenas estamos empezando a sacar a la superficie su complejidad. La poca financiación disponible para estudiar la vida en el suelo se consume fundamentalmente en la búsqueda de nuevas formas de acabar con ella; dicho de otro modo: para destruir las plagas agrícolas. Esto mismo me dijo uno de mis profesores en la universidad: «Estudio los insectos porque me encantan. Pero la única financiación que puedo conseguir es para matarlos». En claro contraste con los numerosos grupos profesionales que investigan otros sistemas vivos, no hay en toda la Tierra un solo instituto de ecología del suelo.
El suelo, que en el pasado considerábamos una masa homogénea, está compuesto de estructuras integradas en estructuras que se integran a su vez en otras estructuras. Las lombrices de tierra, las raíces y los hongos crean terrones —que se mantienen compactos con las fibras y los adhesivos compuestos químicos que producen— denominados agregados.[82] Dentro de estos agregados, pequeños animales como los ácaros y los colémbolos crean terrones menores. En el interior de estos últimos, las bacterias y sus microscópicos depredadores (criaturas que no puedo ver ni siquiera con la lupa, tales como tardígrados, ciliados y amebas) forman agregados aún más pequeños.
Entre estos terrones hay agujeros de diferentes formas y tamaños. A su alrededor hay películas formadas por agua y los complejos compuestos químicos que liberan las plantas y los animales. Cada uno de estos bloques, de estos huecos y de estas películas tiene sus propiedades características, lo que crea millones de nichos diminutos que pueden explotar las diferentes especies.
En 2020 algunos científicos propusieron lo que podrían ser los primeros pasos hacia una «teoría del suelo».[83] Esto quiere decir que empezaron a entender qué es el suelo. Puede parecer una afirmación extraña, pero hemos necesitado todo este tiempo para comprender adecuadamente que el sustrato del que dependen nuestras vidas es una estructura biológica.