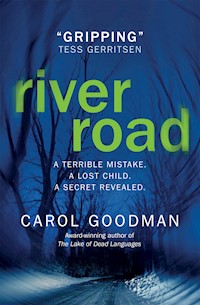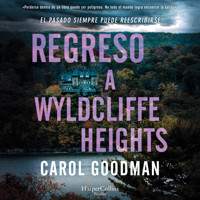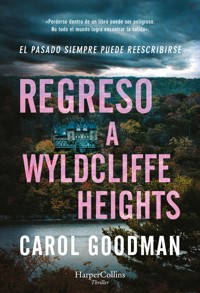
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
Agnes Corey, joven asistente de una pequeña editorial independiente, ha sido contratada por la misteriosa novelista Veronica St. Clair para transcribir la secuela de su éxito superventas de 1993, El secreto de Wyldcliffe Heights. St. Clair ha vivido aislada desde la publicación de esa novela con reminiscencias de Jane Eyre, que coincidió con un terrible incendio en el que perdió la vista y quedó marcada de por vida. Cuando llega a la finca de St. Clair, un antiguo hospital psiquiátrico para «mujeres descarriadas» ubicado en el valle del Hudson, Agnes está decidida a asegurarse de que los devotos admiradores de la novelista reciban la secuela que llevaban treinta años esperando. A medida que St. Clair va dictándole la historia, Agnes se da cuenta de que en el relato hay indicios que revelan los verdaderos –y terroríficos acontecimientos que inspiraron la novela original tres décadas atrás. La frontera entre realidad y ficción se vuelve cada vez más borrosa, y Agnes descubre secretos terribles sobre un asesinato sin resolver de hace mucho tiempo, que además guarda una sorprendente relación con su propia vida. Conforme la retorcida narración de St. Clair va impregnando su mente, Agnes comienza a temer por su propia cordura, y también por su seguridad. Con el fin de salvarse, deberá descubrir qué le ocurrió realmente a St. Clair y, al hacerlo, liberar las historias de todas las mujeres que fueron maltratadas en Wyldcliffe Heights. «Perderse dentro de un libro puede ser peligroso. No todo el mundo logra encontrar la salida». «Regreso a Wyldcliffe Heights plantea un misterio dentro de otro misterio rodeado de fantasmas y oscuros secretos familiares, y transporta al lector a lo largo de tres líneas temporales distintas, cada una de ellas cargada de engaños e intrigas. En este inteligente relato gótico cargado de locura, homicidios y venganza, los lectores quedarán cautivados por las tramas entrelazadas y no podrán dejar de leer hasta llegar a la última página y descubrir el misterio. ¡Una lectura absorbente y adictiva!». B. R. MYERS
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Regreso a Wyldcliffe Heights
Título original: Return to Wyldcliffe Heights
© 2024, Carol Goodman
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Paul Miele-Herndon
Imágenes de cubierta:
© stock.adobe.com;
© Getty Images
I.S.B.N.: 9788410640337
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Agradecimientos
Notas
A todas las chicas olvidadas de la Casa Refugio para Mujeres de Hudson
1
Como muchas de las cartas que llegan dirigidas a Veronica St. Clair, este sobre contiene violetas secas prensadas. Llevo abriéndolas los últimos tres meses, mi escritorio está manchado del polvo morado de las violetas secas y las manos me huelen siempre como el armario de una anciana.
Comienza diciendo:
Querida señorita St. Clair:
Solo quería decirle lo mucho que significa para mí El secreto de Wyldcliffe Heights. La leí por primera vez cuando tenía catorce años y me salvó la vida. Hasta ese momento nunca había sentido que alguien me entendiese de verdad, desde entonces la he releído una docena de veces. En ocasiones me siento como Jayne explorando los sinuosos pasillos y los pasadizos secretos de Wyldcliffe Heights, otras veces me siento como Violet esperando a que la liberen de su torre, y muy menudo me siento como el propio Wyldcliffe Heights, un enorme montón de secretos y mentiras que se tambalea al borde del abismo. Es la novela que me aficionó a la lectura. ¡Mi única queja es que no haya más! Sigo pensando en Jayne y en Violet, y me pregunto qué les ocurrió después del incendio. ¿Se ha planteado escribir una secuela? No dudaría en hacer cola para comprarla cuanto antes. Y quizá entonces podría usted revelar por fin el secreto de Wyldcliffe Heights. Ja, ja. ☺
Atentamente,
Un admirador curioso
Dejo la carta. Cuando hace tres meses comencé a trabajar en Gatehouse Books como asistente editorial, Gloria, la jefa de personal, me explicó que tendría que leer el correo de los admiradores de Veronica St. Clair y reenviar todas las cartas «favorables» a su casa en el campo. «Nunca respondas a ninguno de los admiradores ni le envíes ninguna carta desfavorable a la señorita St. Clair», me dijo entonces.
Me pareció algo curioso. ¿Por qué iba yo a responder a un admirador? ¿Y a qué cartas «desfavorables» se refería? ¿No estaban todos tan locos por Veronica St. Clair como lo estaba yo? Cuando se lo pregunté a Gloria, me guiñó uno de sus solemnes ojos tras aquellas gafas de montura negra. «A veces están tan locos que se creen que una parte de ella les pertenece. Los admiradores de la señorita St. Clair pueden ser un poco… posesivos. Sobre todo en lo referente al tema de la secuela».
Vuelvo a la carta. Está escrita a mano en papel color lavanda con un ribete de violetas dibujadas con tinta púrpura. Releo las últimas líneas.«¿Se ha planteado escribir una secuela?».
A mí eso me parece algo inocente. Muchos de sus admiradores quieren una secuela. No puedes releer un libro muchas veces tratando de experimentar la emoción de la primera lectura. Pero ¿y esa última línea? «Y quizá entonces podría usted revelar por fin el secreto de Wyldcliffe Heights. Ja, ja. ☺». ¿Acaso el admirador curioso está sugiriendo que el libro no tiene un final satisfactorio? ¿La señorita St. Clair se ofendería por ello? Y esa carita sonriente… tiene algo de mordaz. Algo casi… amenazante.
O quizá me haya pasado demasiado tiempo analizando cartas de admiradores e inhalando polvo de violetas.
Recopilo las cartas de esta semana —doce además de la que firma el admirador curioso, todas ellas misivas de amor a su autora favorita, textos inocentes—, las meto en un gran sobre grande marrón de mensajería, lo peso con la vieja báscula postal e imprimo el franqueo correcto; una rutina que me hace sentir que hemos vuelto al siglo XIX. Después escribo la dirección en la cara delantera pese a que tenemos etiquetas de envío impresas, porque así siento como si estuviera escribiendo a mi lugar de ficción favorito: el Thornfield de Jane Eyre o el castillo de Otranto.
Veronica St. Clair
Wyldcliffe Heights
Wyldcliffe-on-Hudson, NY 12571
Hay otra carta más, pero no la incluyo en el paquete porque no me parece favorable en absoluto. De hecho, me parece más bien amenazante.
Comienza diciendo, y la errata ya en sí misma supone un desafío:
Querida señorita Clare:
No sé cómo puede dormir por las noches sabiendo todas las vidas que ha arruinado. Mi hermana era una de sus supuestas admiradoras. Mancilló su cuerpo con esos tatuajes de violetas y fue en busca de la vida vulgar que su libro le hizo desear. Se la vio por última vez en las calles de Nueva York vendiendo su cuerpo por dinero para drogas. Ojalá usted y su libro hubieran ardido en ese incendio.
No está firmada ni tiene remite. De hecho, no lleva sello. Alguien debe de haberla colado por la ranura para el correo que hay en la puerta. No es muy difícil buscar en Google la dirección de Gatehouse Books. Desde el principio, Gloria me dijo que estuviera atenta cuando entrara y saliera del edificio por si acaso había algún admirador enfadado o algún escritor despechado esperando para acosar a un empleado de la editorial porque aún no hubiera recibido respuesta sobre su manuscrito. Eso ya me pareció suficientemente inquietante, pero Gloria no me comentó nada sobre familiares vengativos de los lectores de St. Clair. Y aun así no es la primera carta que he leído quejándose del efecto que el libro ha tenido en una hermana, hija, esposa o madre. «Su libro es inspirador —escribió una niña que le había pedido prestado el libro a su hermana mayor—, pero a veces creo que inspira fantasías poco realistas». Una madre escribió para decir que había exigido que la biblioteca del pueblo lo retirase de sus estanterías porque era «insano y morboso». Un psiquiatra escribió argumentando que «anima a la ideación suicida».
Al principio las cartas me enfadaban, ¡qué estrechez de miras!, luego empezaron a inquietarme. Quizá supieran algo del libro que yo desconociera. Esta carta, no obstante, me da un poco de miedo. La dejo encima del sobre grande de color marrón para mostrársela a Gloria, a continuación miro la hora y me doy cuenta de que son las cinco y diez. Gloria lleva el correo a la oficina postal de Hudson Street todas las tardes a las cinco y cuarto. Tengo el tiempo justo de bajar tres tramos de escaleras para entregárselo.
Mientras guardo mis cosas en el bolso, me distrae algo que está diciendo Hadley, la asistente de marketing.
—Me llamó a su despacho para que le enseñara a crear su cuenta de Instagram —dice mientras pone los ojos en blanco. Hadley, la que mejor se maneja con la tecnología en toda la oficina, no se molesta en disimular su desprecio hacia el ludita de nuestro editor—. Y, cuando entré, estaba de pie junto a la ventana, mirando el río. Parecía como si estuviese pensando en saltar.
—No estamos tan altos —responde Kayla, la asistente publicitaria—. Solo se rompería una pierna, y la atención mediática arruinaría la venta potencial.
Están hablando de Kurtis Chadwick, nuestro editor. Hace cuatro días, tuvo una reunión con nuestra empresa de contabilidad. Yo les llevé el café y, mientras cerraba la puerta, oí las palabras bancarrota, fusión y adquisición. Desde entonces, he entrado en su despacho en dos ocasiones y me lo he encontrado junto a la ventana mirando al río. Y cada una de las veces he pensado lo mismo que Hadley.
—¿Crees que van a comprar la editorial? —pregunta Kayla.
—No sé —responde Hadley, mordiendo la patilla de sus gafas de montura de carey, que he empezado a sospechar que no tienen graduación, sino que solo son accesorios para las chaquetas de lana, las faldas plisadas y los vistosos mocasines que lleva incluso en verano, un estilo de bibliotecaria empollona que he estado intentando imitar desde que empecé a trabajar aquí. Pero, por alguna razón, mi vieja falda del uniforme del colegio combinada con camisetas baratas y jerséis de H&M no logra provocar el mismo efecto—. Me dijo que había «incertidumbre en el horizonte» y que debería tener en cuenta todas mis opciones.
—Esto no tiene buena pinta —comenta Kayla—. Mi amiga que trabaja en Hachette dice que corren rumores de que nos van a absorber.
—Por lo menos eso salvaría la empresa —dice Hadley.
—Sí, pero no sé si el nuevo editor nos mantendría en nómina —conjetura Kayla.
—Seguro que no, si os viera cotilleando en lugar de trabajar.
Ambas giran la cabeza hacia las escaleras, desde donde Gloria las observa con reprobación a través de sus enormes gafas de montura negra. Kayla y Hadley se vuelven de inmediato hacia sus respectivas mesas y los muelles de las sillas chirrían como ratones asustados.
—Recordad que aún tenemos libros que editar y promocionar. Sin importar que la editorial sea absorbida por otra mayor o no, nuestra responsabilidad para con los autores sigue siendo la misma.
Desde donde estoy, veo que Kayla sonríe con suficiencia. Nuestras novedades de otoño no es que sean para tirar cohetes. Consisten en la duodécima entrega de una serie de misterio protagonizada por la dueña clarividente de una tetería y sus gatos videntes, una historia de balleneros del siglo XIX, la biografía de la nieta de un general de la Segunda Guerra Mundial y un libro de cocina. «¡Un libro de cocina! —oí murmurar a Kayla—, ¿quién sigue comprando libros de cocina?».
—Kayla, ¿has informado a todos los acuarios sobre la publicación del libro de los balleneros?
—Pues… puede que los acuarios se opongan a ese libro, ¿no? —comenta Kayla, pero Gloria ya ha fijado en mí su ojos de depredadora.
—Y tú… —Se queda mirándome como si se le hubiera olvidado mi nombre, aunque me firma la nómina todas las semanas.
Sin embargo, sé que Gloria tiene buena memoria. Hace todos los días el crucigrama del Times con bolígrafo y, durante nuestras reuniones semanales de personal, es capaz de recitar de memoria las cifras de venta de todos los libros publicados por Gatehouse. He empezado a sospechar que hay algo de mi nombre (o de mí) que le parece inaceptable.
—El señor Chadwick quiere verte en su despacho. Ahora mismo.
Me levanto de mi mesa, descolocando una pila de manuscritos no solicitados, y veo que Kayla y Hadley se lanzan una mirada cómplice. Al ser la última persona contratada, y aún en periodo de prueba, sin duda sería la primera despedida.
Sigo a Gloria por las empinadas escaleras del ático hacia la tercera planta. Gatehouse Books ocupa las cuatro plantas de un edificio del West Village. La primera planta está forrada de estantes desde el suelo hasta el techo con todos los libros publicados por la editorial en sus cien años de historia. A los autores en potencia, agentes literarios y libreros les sirven el té en tazas de porcelana china en la sala de juntas de la segunda planta. Las paredes de este tercer piso, donde se ubican los despachos del editor, de la directora editorial y del editor de mesa, están empapeladas con estampados de William Morris y cubiertas de fotografías de autores famosos. Bajando desde el ático, donde trabajan los asistentes, el olor a moho se disipa para dar paso al aroma como de sirope de arce que desprende el papel viejo y la sal procedente del río…
Lo que significa que el señor Chadwick tiene abierta su ventana.
Gloria también debe de olerlo, porque se detiene en el rellano, olfatea y se mete la mano en la manga de la chaqueta para sacar un pañuelo de papel y llevárselo a la nariz. «La humedad del dichoso río —murmura—. Va a acabar conmigo. Sigue tú…». Me echa hacia el despacho del señor Chadwick y se marcha escaleras abajo hacia los confines herméticos de su despacho, ubicado en la planta baja, forrado de tablones de corcho y hojas de cálculo e iluminado por el brillo verde de un viejo Hewlett-Packard.
«A lo mejor no quiere oír cómo me despiden», pienso mientras recorro el angosto pasillo repleto de fotografías enmarcadas de diferentes autores. Cyril Chadwick, el padre de nuestro actual editor, aparece fotografiado junto a diversas celebridades literarias —John Cheever, John Updike, John Irving—, el Paseo de los Johns, como se refiere Atticus, el editor de mesa, a este tramo del pasillo, pese a que también incluye a figuras de la talla de Arthur Miller, Saul Bellow, Gore Vidal e incluso una foto borrosa muy antigua de un joven Cyril Chadwick junto a un Ernest Hemingway de barba blanca muy borracho en la White Horse Tavern.
Al final del largo pasillo de hombres hay una mujer. Sin embargo, no se trata de la foto de una autora; es la portada de un libro al estilo de una antigua novela gótica romántica: una mujer ataviada con un fino vestido blanco sale corriendo de una mansión con torreón; tras ella, una luz encendida en la ventana del torreón brilla como un ojo siniestro. La mujer, con su larga melena negra agitada por el viento, mira por encima del hombro como si pudiera oír las pezuñas y los ladridos de los sabuesos de sus perseguidores. Su perfil, oculto en parte por el cabello alborotado, resulta de una belleza embriagadora.
—Siempre te detienes en esta. —La voz procede de una puerta abierta a mi espalda, donde trabaja nuestro editor de mesa.
—Ya sé que la que aparece en la portada no es la autora, pero siempre me hace pensar en Veronica St. Clair y en lo que le sucedió.
—La verdad es que no estás del todo equivocada. —Oigo el crujido de las tablas de madera del suelo a mi espalda y lo veo reflejado en el cristal del marco, apoyado en el quicio de la puerta de su despacho, con las manos en los bolsillos del pantalón, la camisa remangada hasta los codos, un lapicero azul sujeto detrás de la oreja y una mancha de tinta en la mejilla, como si hubiera estado escribiendo con un bolígrafo y no en un Mac. Atticus Zimmerman es uno de esos hípsteres de la vieja escuela que ensalzan las costumbres de una era analógica pasada mientras deslizan a la derecha en Tinder y catalogan en Letterboxd las películas que ven.
«Se cree el rey del mambo —comentó Kayla en una ocasión cuando fuimos todos a tomar algo a la White Horse Tavern y él no quiso venir porque tenía que corregir un manuscrito—. Estudió en Princeton y se cree que es F. Scott Fitzgerald».
«Está cabreada porque tuvieron una cita y después no volvió a salir con ella —me contó Hadley mientras Kayla estaba en el servicio—. Yo le dije que tenía suerte, porque nuestro Atticus es un rompecorazones. Se cepilla a las asistentes como si fueran clínex, así que ándate con ojo».
—¿No estoy del todo equivocada? —repito ahora, pensando que es lo más cerca que ha estado Atticus de decirme que llevaba razón en algo desde que empecé a trabajar aquí. Quizá se deba a que es el corrector encargado de corregir los errores; parece que no puede dejar de corregir a la gente en persona.
—La portada tiene una historia detrás. Cuando Kurtis Chadwick descubrió a Veronica St. Clair, subió a su casa a orilla del río Hudson y se quedó allí hasta que ella terminó de escribir el manuscrito. Después contrató a un artista local para que pintara la portada utilizando la casa de la autora y tomándola a ella como modelo de la portada. —Se apoya sobre mi hombro para estudiar más de cerca la cubierta enmarcada. Percibo el anticuado aroma a malagueta del aftershave que utiliza y a virutas de lapicero—. ¿Ves cómo vuelve el rostro? Es para ocultar las cicatrices causadas por el incendio. Fue una decisión arriesgada la de apostar por una estética gótica retro. ¿Quién habría imaginado que una novela romántica gótica y chabacana podría convertirse en un superventas en los años noventa? ¿O eres de esas chicas que lo considera una obra de arte?
—No sé si es una obra de arte —respondo con cautela—, pero a las admiradoras les encanta y… —Trato de pensar en algo inteligente que decir—. Todas esas adolescentes que crecieron leyendo Flores en el ático lo devoraron y la gente empezó a comparar la novela con Jane Eyre y Rebecca. Sirvió para que toda una generación de mujeres conociera el género gótico.
—¡Ja! —exclama con algo parecido a una carcajada—. Recuerdo a esas chicas del instituto. Se hacían llamar chicas Wyld y se tatuaban violetas.
—Lo dices como si fuera una secta —le digo—. Esas jóvenes crecieron y se lo dieron a sus hijas.
Me estoy arrepintiendo de admitir que he leído el libro, pero entonces me dice:
—Le robé el suyo a mi hermana y me lo leí en una noche cuando tenía catorce años. Pensé que sería más sexi… —Agacha la cabeza, el pelo le cae por la frente y entonces se ríe.
Al darme la vuelta, veo que se está sonrojando. De pronto el pasillo me parece muy estrecho y siento que hace mucho calor. Miro hacia la puerta cerrada situada al final.
—Será mejor que entre —le digo—. Ha dicho que quiere verme. Creo que va a despedirme.
—Vaya —dice con gesto compungido. Parece que lo lamenta de verdad, pero no intenta convencerme de lo contrario—. Seguramente yo sea el siguiente. Si nos absorben, la nueva empresa contratará a editores externos.
Me doy cuenta entonces de que, bajo esa actitud hípster, está preocupado, asustado incluso. ¿Qué ocurrirá con Atticus Zimmerman si absorben Gatehouse Books? No me lo imagino trabajando en una gran oficina de empresa. Y, ya puestos, ¿qué será de Gloria? Debe de estar rondando los sesenta. Cuando me giro para marcharme, siento sobre mis hombros el peso de la casa —los ladrillos y la argamasa literales del edificio, así como el peso figurado de la propia casa editorial—, como si fuera… ¿Cómo lo expresaba el admirador curioso en su carta? «Un enorme montón de secretos y mentiras que se tambalea al borde del abismo».
Cuando llamo a la puerta, por respuesta oigo un brusco «¡Adelante!» que parece lo que diría un capitán de barco. Y, en efecto, Kurtis Chadwick está de pie frente a la gran ventana en forma de ojo de buey, con las piernas separadas como si se enfrentara a un mar embravecido, contemplando el río Hudson como un capitán de barco. O como un hombre que está planteándose saltar por la borda. Cuando llevo parada un minuto sin decir nada, se vuelve hacia mí y se sobresalta, como si le sorprendiera verme allí, pese a que en teoría me ha convocado él.
—Ah, pensaba que eras Gloria…, pero… Bueno…, quería hablar contigo… —Señala la silla situada frente a su escritorio mientras se acomoda en la suya, colocada al otro lado. Se recuesta, cruza sus largas piernas y junta las puntas de los dedos formando una V invertida, recuperando la actitud decidida de un hombre al timón de un barco, no de alguien a punto de saltar por la borda. Yo me siento con la espalda muy erguida—. ¿Agnes, verdad? Agnes Corey. —Está mirando una carpeta abierta que tiene sobre la mesa, con la cabeza agachada, de manera que alcanzo a distinguir algunas canas en su cabello negro—. ¿Y llevas con nosotros ya casi tres meses?
—Hará tres meses al final de la semana que viene —respondo, y recuerdo que eso es lo que ha de durar mi periodo de prueba.
—¿Y qué te ha parecido trabajar con nosotros en Gatehouse? —me pregunta con una sonrisa cautivadora, como si de verdad le interesara mi opinión.
—¡Ha sido genial! —respondo entusiasmada—. Conmigo han sido todos… —Me detengo antes de repetir «geniales» y consigo «evitar la repetición» (el mantra de nuestra directora editorial)—. Muy atentos. Estoy aprendiendo mucho de la señorita Chastain.
—Diane tiene mucho talento —me dice—. ¿Eso es lo que quieres hacer tú?
—Sí —respondo, con la esperanza de no parecer demasiado presuntuosa—. Quiero decir, que ya sé que me queda un largo camino por delante y mucho que aprender…
—¿Por qué? —me pregunta, mirándome directamente.
—¿Por qué? —repito, confusa.
—¿Por qué quieres ser editora? —me pregunta con paciencia—. Está mal pagado, el sector está fatal y los escritores son gente difícil…, a no ser que lo que de verdad quieras sea ser escritora.
—No —respondo con sinceridad. Me hicieron falta algunas entrevistas para darme cuenta de que los profesionales de la industria editorial se mostraban reacios a contratar a asistentes con aspiraciones literarias. Por suerte, yo no tengo esas aspiraciones—. Mi madre era escritora y vi lo difícil que era esa vida. Yo quiero… —Me detengo y miro por la ventana.
La neblina que asciende del río suaviza los bordes de la West Side Highway y de los muelles. Sí que podríamos estar en un barco navegando por el Hudson. Quizá por eso Kurtis Chadwick pase tanto tiempo de pie frente a la ventana; deseará poder navegar río arriba hasta Wyldcliffe-on-Hudson para revivir su primera victoria editorial cuando descubrió a Veronica St. Clair.
—Quiero ayudar a los escritores —concluyo y, al volver a mirarlo, descubro su mirada clavada en mí—. Como hace usted. Todo el mundo dice que fue su talento editorial el que convirtió El secreto de Wyldcliffe Heights en la obra maestra que es.
—¿A ti te parece una obra maestra? —me pregunta, con los labios dibujando una mueca que no termina de ser una sonrisa.
—Me cambió la vida —respondo, retorciendo las manos. Rozan el sobre que tengo en el regazo y entonces me acuerdo de las cartas que hay dentro—. Como le sucedió a muchos lectores —agrego—. Todas las semanas recibimos cartas de admiradores que piden una secuela.
Se ríe, pero su carcajada carece de humor.
—Ay, esos cantos de sirena. ¡Una secuela! Así es. Si Veronica escribiera una secuela, se resolverían todos nuestros problemas. Personalmente, nunca he entendido por qué todo el mundo tiene tantas ganas de una secuela.
—Es por la manera en que acaba el libro —me apresuro a explicar con ímpetu. Mientras siga hablando, no podrá despedirme—. No me malinterprete, el libro tiene un final satisfactorio, pero llegas a querer tanto a Violet y a Jayne que necesitas saber qué les sucede después. ¿Dónde van tras el incendio? ¿El fantasma de Red Bess sigue atormentándolas? ¡Si ni siquiera sabemos cuál es el secreto de Wyldcliffe Heights! —Enarca las cejas y se ríe, soltando una carcajada fugaz que me sobresalta y después me alivia. Al menos lo he distraído de sus preocupaciones.
—Le dije eso mismo a Veronica —admite con una sonrisa confidencial—. Y le rogué que escribiera un epílogo, pero se negó. Me dijo que no soportaba los epílogos porque dejaban las cosas demasiado atadas. Sus lectores… —emplea una dicción extremadamente correcta con la que, imagino, pretende imitar la voz de la autora— agradecerían que dejaran algo a su imaginación.
—Sus lectores —comento mientras levanto el sobre del correo— querrían una secuela.
Percibo que su sonrisa confidencial pierde fuerza y me doy cuenta de que lo he perdido.
—Por desgracia, es imposible. Como ya habrás oído, Veronica St. Clair es ciega.
—Quedó ciega en el incendio, ¿verdad? —le digo, satisfecha de poder presumir de esa información—. Pero ¿por qué le impediría eso escribir una secuela? Podría dictársela a alguien, como hacían Henry James y Milton. O podría emplear un software de reconocimiento de voz…
—No me imagino a Veronica hablándole a una máquina —replica Kurtis Chadwick carcajeándose—, y me temo que es una persona demasiado reservada para tolerar la intrusión de un amanuense. —Suspira y me mira con tristeza—. El secreto de Wyldcliffe Heights no tendrá secuela y, sin ella, me temo que Gatehouse Books no tiene futuro. Lo que me lleva al motivo por el que deseaba hablar contigo. Gloria me ha dicho que has realizado un trabajo excelente y Diane necesita una asistente editorial. Sin embargo, por desgracia, dadas las circunstancias actuales… —Extiende las manos—. En fin, ya habrás oído los rumores. Nos embarcamos en una nueva fase y me han dicho que debemos arriar las velas y aligerar nuestro cargamento para la travesía. Sobra decir que te escribiré una excelente carta de recomendación. Podemos seguir pagándote a lo largo de la semana que viene…, a no ser que tengas otras ofertas…
—No —respondo, poniéndome en pie con cierta inestabilidad, como si de verdad estuviéramos en un barco en alta mar—. No tengo ninguna otra oferta. Estoy leyendo uno de los manuscritos no solicitados y la señorita Chastain me ha pedido que redacte un informe de lectura sobre el último libro de la serie de los gatos videntes. Me gustaría terminar con eso, si es posible.
—Ah, sí, los gatos —me dice estremeciéndose—. Te lo ruego, haz todo lo posible. A lo mejor la serie remonta y nos salva.
—A lo mejor —coincido, aunque lo dudo.
He oído a Kayla y a Hadley hablar sobre las pésimas cifras de ventas de la tetería de los gatos videntes.
Se levanta y me tiende la mano. Es cálida y firme, aprieta la mía con determinación, pero al mirarlo a los ojos me parece que es él quien está ahogándose.
2
Cuando salgo del despacho de Kurtis Chadwick, capto el aroma a Chanel N.º 5 y oigo risas al final del pasillo. Mientras camino hacia allá, distingo el murmullo aterciopelado de la voz de Diane Chastain, directora editorial. Es raro que esté en la oficina tan tarde un viernes, y me pregunto si su presencia tendrá algo que ver con la inminente absorción. Cuando llego a su puerta abierta, la veo recostada en la silla ergonómica de su escritorio, con sus largas piernas enfundadas en unos vaqueros estiradas frente a ella, elegante e informal al mismo tiempo con una camisa de seda blanca y un jersey color burdeos sobre los hombros. Su cabello oscuro salpicado de canas se mueve como una nube sobre su pico de viuda y sus marcados pómulos. En el suelo reposa una bolsa de tela llena de manuscritos. Bordadas donde, por lo general, iría un monograma figuran las palabras «putón de los libros».
—Hola, nena —me dice cuando me ve parada en el pasillo—. He oído que te han llamado a la guarida del león. ¿Cómo ha ido?
Atticus, que está sentado al borde de su mesa, se gira hacia mí con una sonrisa arrepentida. Me sonrojo al darme cuenta de que estaban hablando de mí.
—Bien, supongo. Me queda una semana más y el señor Chadwick dice que me dará buenas referencias.
—Un duro comienzo —me dice Diane con expresión pesarosa, antes de dar un largo trago a un líquido ambarino que tiene en un vaso con hielo—. Puede que dentro de poco estemos todos buscando trabajo. Creo que buscan gente en el White Horse. En los ochenta trabajé allí de camarera. Ganaba más con las propinas de una sola noche que en una semana como ayudante editorial.
—Hablando del White Horse —dice Atticus—, vamos a ir algunos a tomar algo después de trabajo. Deberías venir, Agnes.
—Sí, puede que sí, gracias… —Noto la presión que aumenta detrás de mis ojos—. Es que tengo que terminar ese manuscrito. —Mientras subo corriendo las escaleras, vuelvo a oír esa carcajada aterciopelada, acompañada de la versión más seca y deconstruida de Atticus.
Me cruzo con Kayla y Hadley cuando bajan; Hadley lleva su bolsa bandolera cruzada sobre el pecho y Kayla va aferrada a su teléfono.
—¿Cómo ha ido? —pregunta Hadley—. ¿Te ha…?
—Seguiré aquí una semana —respondo alegremente mientras me apretujo entre ellas. Cuando me arrimo contra la pared, siento como si me fuera a explotar el pecho.
Kayla mira de reojo a Hadley como para decirle «¿Ves? Ya te dije que la iban a echar», pero por lo menos Hadley tiene el detalle de aparentar que lo lamenta.
—Qué pena —me dice—. Mira, vamos a ir al White Horse. Deberías venir.
—Sí, me lo ha dicho Atticus. Puede que os vea allí en un rato.
En cuanto las dejo atrás, subo corriendo el resto de las escaleras y me meto detrás de las pilas de manuscritos que tengo sobre la mesa, agradecida de que Gatehouse sea una editorial tan antigua que siga imprimiendo manuscritos en vez de leerlos directamente en pantalla. Los textos forman una barrera eficaz frente a miradas curiosas cuando empiezan a caerme las lágrimas. «Estúpida —me digo mientras busco un Kleenex en mi bolso—, sabías que era demasiado bueno para durar». Este trabajo me pareció la respuesta a una plegaria. Ya llevaba seis meses en Nueva York, buscando trabajo en el sector editorial, viviendo en una habitación alquilada del tamaño de un armario, puliéndome el dinero que me había costado tres años ahorrar como maestra en un reformatorio juvenil del norte del estado. Aquel había sido un trabajo fijo por el que debería haberme sentido agradecida, pero a veces, cuando recorría los deprimentes pasillos de bloques de hormigón y miraba a través de los barrotes de las ventanas para contemplar los cielos siempre grises, me sentía tan atrapada como las chicas a las que el estado confinaba allí. Deseaba algo más; el glamur de la ciudad, sí, pero sobre todo la magia de los libros y el poder trabajar con ellos.
No obstante, cuando decía eso en las entrevistas, los editores y sus ayudantes me sonreían con compasión y volvían a preguntarme dónde estaba Potsdam y por qué me había llevado tanto tiempo sacarme el título allí y qué clase de escuela era ese Instituto Woodbridge donde había trabajado antes. Las demás solicitantes, como enseguida descubrí, habían estudiado en mejores universidades y ya habían hecho prácticas. Entonces, mientras subía en el ascensor para hacer una entrevista en Random House, oí a dos de los solicitantes rivales hablar sobre un puesto vacante en Gatehouse Books.
—Me escribió mi profesor de Lengua en Vassar para decírmelo —comentó una joven vestida con cachemir y tela de cuadros—, pero es una editorial muy pequeña y anticuada. No han tenido un auténtico superventas desde aquella novela romántica gótica de los noventa.
—Wyldcliffe Heights —comentó su compañero, impecable con un traje de tres piezas—. Lo leí tres veces cuando estaba en el instituto. Pero sí, muy noventero. Me sorprende que sigan editando.
Ignoré el desprecio y los malos augurios, así como el hecho de que, a mis casi treinta años, debería haber dejado atrás los puestos de asistente. Aquel día les dejé mi currículum y, a la mañana siguiente, recibí un email pidiéndome que acudiera a las diez, lo cual apenas me permitía el tiempo suficiente de hacer cola en el pasillo para ducharme, plancharme una camisa en la sala de la colada y recorrer a toda prisa las ocho manzanas hasta la zona sur de la ciudad. Al menos me conocía el camino. Ya había localizado sus oficinas cuando llegué a la ciudad, y reconocí de inmediato el edificio de cuatro plantas que aparecería en el logotipo de la editorial, impreso en el lomo de El secreto de Wyldcliffe Heights. Al pulsar el timbre de latón, sentí como si hubiera llegado a la propia casa de Wyldcliffe Heights. Casi me imaginé que la señora Gorse, la vieja ama de llaves, abriría la puerta. En su lugar, fue una mujer encorvada con un vestido negro sin forma, gafas de montura cuadrada de color negro y pesados zapatos ortopédicos la que me recibió.
—¿Vengo por el trabajo de asistente? —dije con incertidumbre.
—Bueno, o vienes o no vienes —me respondió—. No pareces muy convencida. No serás una de esas millennial que convierten cada frase en una pregunta, ¿verdad?
—No —respondí con la mayor determinación que pude.
—Bien, entonces será mejor que entres. Y límpiate los pies. Estas alfombras son un infierno de limpiar.
Puede que sí que fuera ama de llaves, después de todo.
Me condujo a través de una estancia forrada de libros hasta llegar a un despacho abarrotado y revestido de corcho, y me hizo señas para que me sentara en una silla que tenía encima una pila de libros. Me daba miedo preguntarle qué hacer con ellos, por si acaso le parecía demasiado millennial, así que los trasladé con cuidado al suelo. Ella se sentó al otro lado del escritorio y abrió una gruesa carpeta de vinilo que, supuse, contendría mi currículum. Me esperaba las mismas preguntas de siempre: «¿Por qué quieres trabajar en el sector editorial? ¿Por qué no has hecho prácticas? ¿Dónde está Potsdam?». En su lugar, me dijo:
—Veo que has trabajado en el Instituto Woodbridge.
—¿Lo conoce? —pregunté, sorprendida.
—A una amiga mía la enviaron allí —respondió, y suavizó la mirada tras sus severas gafas cuadradas—. ¿Las monjas allí siguen igual de disciplinarias?
—Casi todas las monjas han muerto. Ahora la escuela depende de profesores laicos y becarios de la universidad.
—Y supongo que así fue como acabaste trabajando allí.
Me quedé quieta y en silencio unos instantes. No había alzado la voz al final de la frase, de modo que no era una pregunta. Sus ojos marrones se quedaron mirando los míos a través de las gafas durante un par de segundos antes de continuar.
—¿Sabes escribir a máquina?
—Ochenta palabras por minuto.
—¿Hacer llamadas telefónicas?
—Por supuesto.
—Muchos de tu edad no saben. ¿Lees bien letra manuscrita?
—Sí.
—¿Las monjas te enseñaron gramática?
—Cada día —respondí, antes de darme cuenta de que acababa de revelar que había estado interna en Woodbridge, no solo había trabajado como profesora.
—Bien —me dijo, cerrando con fuerza la carpeta como si cerrara el libro sobre mi juventud malgastada—. ¿Cuándo puedes empezar?
Me contrató por pena porque sabía qué clase de chica acababa en Woodbridge y las pocas puertas que se le abrían. Era improbable que encontrase a otra persona dispuesta a correr el mismo riesgo conmigo. Además, no quería trabajar en uno de esos gigantescos edificios de oficinas. Había encontrado mi lugar aquí, en este pequeño rincón del mundo editorial, refugiada bajo los aleros del ático en mi escondite de papel.
Levanto la cabeza y noto que me pican los ojos por la brisa salada que se cuela a través de una ventana abierta. Sobre el río se han apelmazado nubes de un color azul tinta, el sol va poniéndose por debajo de ellas y sus rayos rebotan en los parabrisas de los coches que recorren la West Side Highway, como un guijarro que rebotara en el agua y aterrizara sobre mi mesa para conferir al insulso sobre marrón un rico tono ocre que recuerda a los muros de una antigua casa solariega. Se me ha olvidado entregárselo a Gloria para que lo llevase al correo. Ni siquiera le he puesto los sellos. Saco las cartas y aspiro el aroma de las violetas secas. ¿Qué me ha dicho Kurtis Chadwick?
«Si Veronica escribiera una secuela, se resolverían todos nuestros problemas».
Pero Veronica St. Clair está ciega. No le recitaría su libro a una máquina ni a un desconocido…
Pero… ¿y a una lectora?
Al igual que Jane Eyre, la narradora de El secreto de Wyldcliffe Heights termina el libro dirigiéndose a su lector, solo que en lugar de decir «querido lector, me casé con él», termina con un «querido lector, ¿qué más quieres que diga?».
Acabó el libro con una pregunta, al estilo millennial. No es de extrañar que nosotros, sus lectores, sigamos esperando una respuesta. ¿Y si pudiera darle esa respuesta a un lector?
Abro el cajón de mi escritorio para sacar una hoja con membrete de Gatehouse —un papel de oficina a la antigua usanza, con el sello impreso con la silueta del edificio— y encuentro un bolígrafo. Según empiezo a escribir, me detengo. Veronica St. Clair es ciega. Sería incapaz de ver esto. Pero debe de tener a alguien que le lea el correo.
Querida señorita St. Clair:
Disculpe la impertinencia de escribirle directamente. Trabajo en Gatehouse Books y he estado leyendo las cartas de sus devotos admiradores. Y ahora, dado que es mi última semana aquí, debo añadir mi propia voz a la de ellos. ¡Todos queremos una secuela! Todos queremos saber qué fue de Jayne y de Violet. Todos queremos regresar a Wyldcliffe Heights. Entiendo las dificultades a las que se enfrenta, pero, si quisiera narrarle la historia a algún lector compasivo —como ya hizo con El secreto de Wyldcliffe Heights—, ¿no sería entonces capaz de hacerlo?
Me paro y me pregunto si debería añadir algo más. ¿Debería decirle que Gatehouse Books podría cerrar si no escribe una secuela? ¿Que yo me quedaría sin trabajo? Pero me parece injusto meterle la primera idea en la cabeza y arrogante meterle la segunda.
Confío en que tome en consideración mi propuesta, concluyo.
Y entonces la firmo.
Su devota lectora, Agnes Corey
Sin pararme a pensarlo dos veces, meto la hoja en el sobre junto con las cartas con aroma a violetas, humedezco con la lengua la franja engomada de la abertura del sobre, cierro con los dedos la pinza de estaño y sello el sobre. Después me lo guardo en la bolsa junto con el manuscrito de los gatos videntes y bajo las escaleras para llevarlo yo misma a la oficina de correos.
Cuando salgo, me sorprende la poca luz que hay, el último rayo de sol que había visto desde mi ventana del ático se ha extinguido tras un banco de niebla que entra desde el río. La calle, normalmente bulliciosa, está casi desierta. «Ya no es verano», me recuerdo a mí misma mientras me subo el cuello de la fina cazadora vaquera y pongo rumbo al este hacia Hudson Street. Al empezar a trabajar en julio, el barrio estaba siempre lleno de gente. Ahora, en octubre, este curioso rinconcito del West Village, adoquinado y rodeado de viejas casas bajas adosadas, parece haber sido olvidado por el siglo XXI. Esta tarde, con los bordes de los edificios desdibujados por la niebla, parece que estemos en pleno siglo XIX, incluso con el ruido de los cascos de los caballos sobre los adoquines…
Me detengo y escucho con atención. No son cascos, sino pisadas. Y parecen estar detrás de mí, no muy lejos. Pero, cuando he salido de Gatehouse, no he visto a nadie en la calle. Con la niebla, no me habré fijado. Meto la mano en el bolsillo de la cazadora, cojo la navaja que siempre llevo encima y aligero el paso.
Las pisadas se aceleran.
Alguien me está siguiendo. Alguien que estaba esperándome a la salida de Gatehouse Books. A lo mejor es uno de esos admiradores contrariados, o el hombre que culpaba a Veronica St. Clair por el destino de su hermana. «No tiene nada que ver conmigo —le diré—. Si además he dejado de trabajar ahí». Las luces de Hudson Street me parecen tenues y lejanas. Camino más deprisa y mis latidos alcanzan el ritmo de mis pasos, sincopados con el eco de mis zapatos sobre los adoquines irregulares, con la niebla pegada a mi cara como una mano sudorosa. Todo esto —la niebla y el perseguidor invisible— me recuerda a una pesadilla recurrente de la infancia en la que me persiguen a través de una niebla impenetrable. En el sueño, siempre me caigo…
Meto el pie entre dos adoquines y pierdo el equilibrio, se me tuerce el tobillo. Igual que en mi sueño, me estoy cayendo y oigo un llanto lastimero como una jauría de perros de caza dispuestos a abalanzarse sobre mí.
Entonces oigo un estallido de ruido procedente de Hudson Street y un grupo de mujeres jóvenes dobla la esquina entre risas. Una de ellas me mira y grita:
—Oye, ¿esta es la calle donde vivía Carrie Bradshaw?
—Eso está en Perry con Bleecker —respondo, y me alegro de haber ido aquella vez en que Hadley quiso mostrarme aquel escenario de Sexo en Nueva York.
Corro hasta reunirme con ellas en la esquina y les señalo la dirección correcta. Animada por su algarabía alcohólica, me vuelvo para enfrentarme a mi acosador, pero detrás de mí no hay nadie. La calle está vacía. Oigo de nuevo ese sonido lastimero y me doy cuenta de que es una sirena de niebla del río. «Era tu imaginación», me digo mientras introduzco el sobre en el buzón de la esquina, pero entonces alguien me agarra del brazo. Doy un respingo, convencida de que mi acosador me ha atrapado.
—¡Si estás aquí! —Se trata de Atticus, percibo en su aliento whisky añejo—. Volvía a buscarte. Dijiste que vendrías.
—Dije que a lo mejor —respondo con cierta brusquedad, aún un poco asustada por mi perseguidor. «Si de verdad había alguien siguiéndome y no era cosa de mi imaginación». Tuerce el gesto y yo lo lamento al instante—. Pero sí, claro, me vendría bien tomar algo.
Cuando dejo atrás la humedad de la calle, el White Horse tiene un ambiente acogedor, bullicioso y alegre. Kayla y Hadley están apretujadas en una mesa esquinera bajo un retrato de Dylan Thomas con Serge y Reese, dos amigos de Atticus de la universidad. Se echan a un lado sobre el banco de la mesa para dejarnos espacio. Reese nos sirve una cerveza de una jarra casi vacía mientras Serge sigue resumiendo algo que vio en el Film Forum donde trabaja como acomodador. Hadley lo escucha con atención, pero Kayla está entretenida con su teléfono móvil. Me acerco a mirar y observo que está viendo una cuenta anónima de Instagram que publica sarcásticos memes sobre el mundo editorial.
—¿Has terminado el manuscrito? —me pregunta Atticus.
Por un momento no recuerdo que eso es lo que le dije que iba a hacer.
—Sí —respondo, recuperándome enseguida—, pero era tan malo que mi informe de lectura va a consistir en un «No».
Kayla levanta la mirada del teléfono.
—Tienes que ofrecerles algo más a los del departamento editorial para que tengan algo que decir en la carta de rechazo.
—¿No dicen siempre lo mismo? —pregunto antes de dar un sorbo de espuma de cerveza.
—«Aunque prometía, al final me di cuenta de que no podía identificarme con los personajes» —entona Atticus, imitando a la perfección la voz arrogante de Kurtis Chadwick.
—«Pero puede que otros lo vean diferente» —canturrean Kayla y Hadley al unísono, como las gemelas de El resplandor.
—A veces —comento—, creo que sería más amable decir: «Es muy malo. No tienes talento. Búscate otra forma de ganarte la vida».
—Lo que te pasa es que estás quemada —responde Hadley—. Es difícil no estarlo con todo el trabajo extra que esperan que hagas por tan poco dinero y teniendo que leer tanta basura. A mí hay días que ni siquiera me gustan los libros.
—Sí —agrega Kayla—, el sector editorial está muerto.
—Eso es por los problemas con el suministro del papel —explica Reese.
—En realidad —la corrige Hadley—, es Amazon quien ha matado a la industria.
—Los móviles —añade Kayla—. Y TikTok. Ya nadie lee libros.
—Sí —conviene Atticus, taciturno—. A veces creo que bien podríamos ser sombrereros y JFK acaba de quedarse sin sombrero, matando a la industria con un gesto sartorial. —Levanta su cerveza como si quisiera brindar por el fin del gremio que nos da trabajo a casi todos.
Yo doy un sorbo largo.
—Creo que estarás mejor lejos de aquí, Agnes —me dice Atticus, no con poco cariño.
Se instaura un silencio sobre la mesa mientras todos contemplan sus vasos como si llorasen la muerte de la industria editorial, o al menos el fin de mi carrera dentro de ella.
—El señor Chadwick me ha dicho que la empresa sobreviviría si Veronica St. Clair escribiera una secuela —suelto de repente, porque quiero dejar de ser el centro de tanta compasión.
—No entiendo por qué iba a querer alguien leer más de esa basura sensiblera —comenta Hadley con desdén.
Me quedo mirándola, sorprendida de que desprecie el libro por el que nuestra editorial es más famosa. Había dado por hecho que todos en Gatehouse Books debían de trabajar allí porque les encanta el libro tanto como a mí.
—Ay, Dios, pues claro —dice Serge—. Recuerdo a todas las chicas que se volvían locas con el libro en el internado. Y no eran precisamente genios.
—Y que lo digas —agrega Hadley poniendo los ojos en blanco—. Y lo peor de todo es que la mitad de la trama está robada de un caso de asesinato sensacionalista de los años veinte que tuvo lugar a pocas manzanas de aquí, en el Josephine Hotel. Estuve documentándome para el libro de crímenes reales que estoy escribiendo.
—¿Estás escribiendo un libro sobre crímenes reales? —le pregunto, sorprendida. Pensé que estaba prohibido admitir que querías ser escritor si trabajabas en el sector.
—Es ahí donde está la pasta —responde Hadley—. La ficción está muerta.
—Sí —conviene Serge—. Yo solo leo libros de no ficción. ¿De qué trata tu libro, Hadley?
Envanecida por la atención de Serge, Hadley se inclina para contarnos los detalles más truculentos.
—Hubo un famoso asesino en serie llamado el Estrangulador Violeta que utilizaba una cinta violeta para estrangular a las jóvenes que vendían violetas. Una de las violeteras se volvió loca, mató a todas las chicas de un hogar de acogida y aseguró que el culpable había sido el Estrangulador Violeta. La condenaron por asesinato y la trasladaron a una prisión para mujeres al norte del estado, donde mató al alcaide. Se llamaba Bess Molly, pero los periódicos sensacionalistas la bautizaron como Red Bess…
—Pero ese es solo el trasfondo de El secreto de Wyldcliffe Heights —intervengo—. La abuela de Veronica St. Clair era Josephine Hale, de quien toma su nombre el Josephine Hotel. En el libro, Jayne piensa que Red Bess es el fantasma que embruja la casa… —Me estremezco al recordar el momento de antes, en mitad de la niebla, en la calle vacía, cuando pensaba que alguien me seguía. Ahora me doy cuenta de que fue como una escena del libro—. ¿Qué más da que la novela esté basada en un crimen real? También lo estaba Crimen y castigo y El misterio de Marie Rogêt.
Serge me mira con los ojos como platos, horrorizado.
—¿Estás comparando a Veronica St. Clair con Dostoievski y Poe? ¿Acaso los has leído?
Antes de poder decirle que sí, que, lo crea o no, leí literatura clásica en la Universidad Estatal de Nueva York en Potsdam, Atticus intercede:
—Puede que una secuela de El secreto de Wyldcliffe Heights salvara a Gatehouse, pero… —me lanza una mirada compasiva— eso no ocurrirá nunca. Diane me estaba diciendo que… —baja la voz y todos nos acercamos— Veronica St. Clair perdió la cabeza hace años. Por eso está recluida. Un asistente le escribió una carta pidiendo una secuela y St. Clair exigió que lo despidieran —concluye, pero entonces se fija en mi gesto avergonzado—. ¡Ay! No me digas que… —Debe de estar acordándose del enorme sobre que me ha visto meter en el buzón de la esquina—. No le habrás escrito una carta a Veronica St. Clair, ¿verdad?
Por el rabillo del ojo veo que Hadley y Kayla se miran medio burlonas.
—¿Qué más da? —pregunto, notando la presión de las lágrimas en los ojos—. Si ya me han echado.
—Sí, pero imagino que querrás las referencias —me dice Hadley como si yo fuera idiota—. Y Chadwick es muy estricto con esa norma.
—Pensé que la norma era de Gloria —empiezo a decir, pero me interrumpe una risita apenas disimulada por parte de Hadley.
—Chadwick está obsesionado con no molestar a St. Clair —me explica Atticus con una mirada compasiva que hace que me suban las lágrimas por la garganta—. Pero, bueno, a lo mejor Veronica no recibe la carta antes de que él te escriba la recomendación.
—Pero aun así nunca podrás utilizar Gatehouse como referencia —añade Hadley, sin apenas poder contener una sonrisa.
Las lágrimas, que están a punto de derramarse, de pronto se evaporan y son reemplazadas por una rabia intensa que amenaza con explotar. Antes de que pueda decir o hacer nada de lo que después me arrepienta, me pongo en pie y me abro camino para salir del bar.
3
Como si percibiese mi rabia, la multitud se aparta y enseguida salgo a la calle. Hudson Street sigue abarrotada y yo estoy cansada de tener que apretujarme entre la gente. Me dirijo hacia la 11 Street, caminando deprisa.
Y, por segunda vez en esa tarde, oigo pasos que siguen a los míos. Esta vez me vuelvo, dispuesta a desafiar a mi acosador. Pero, de nuevo, se trata de Atticus.
—Oye, espera, no hay por qué enfadarse.
—¿No? —le espeto, volviéndome para continuar caminando hacia el oeste por 11 Street—. Hadley prácticamente acaba de decirme que nunca me volverán a contratar en el sector y parecía bastante satisfecha al respecto. Y no me digas que es producto de mi imaginación que Serge no cree posible que haya leído a Dostoievski porque estudié en una universidad estatal perdida en una zona rural, ni que Kayla y Hadley no sonríen con suficiencia cada vez que abro la boca, ni que tú…
—¿De qué soy culpable yo? —me pregunta cuando giro hacia el norte por Washington Street.
—Tú crees que El secreto de Wyldcliffe Heights es vulgar. —Me sale solo, sin darme cuenta de que eso es lo que voy a decir—. Y que cualquiera a quien le guste… ¿Cómo ha dicho Serge?… No es precisamente un genio.
—Serge es gilipollas —responde de manera automática, y luego, tres pasos más adelante, agrega—: Supongo que yo también lo soy. No pretendía decir que es vulgar. La verdad es que… —Se calla y guarda silencio durante media manzana.
Tan lejos de la bulliciosa avenida, la calle está en silencio, salvo por el murmullo lejano del tráfico de la West Side Highway y los lamentos lastimeros de las sirenas de niebla procedentes del río. Por segunda vez, tengo la impresión de haber retrocedido en el tiempo y que el mundo moderno se ha desdibujado. Tal vez Atticus también lo note porque, cuando rompe su silencio, habla en un tono que jamás le había oído. Pasados unos segundos, lo reconozco como humildad.
—La verdad es que El secreto de Wyldcliffe Heights me dio mucho miedo, lo cual resultaba de lo más vergonzoso, teniendo en cuenta que se lo cogí prestado a mi hermana pequeña. Solo quería ver a qué venía tanto alboroto. Pensé que trataba de sexo… y se nota toda esa tensión entre Violet y Jayne, pero lo que me impactó fue el fantasma de Red Bess que recorría las estancias, dejando a su paso un rastro de sangre y violetas secas. Y luego estaba la escena esa en la que Jayne se despierta y encuentra a Red Bess sobre su cama…
—«El cuello roto por el nudo corredizo —cito, y me estremezco ante la imagen que pobló mis pesadillas durante mi infancia y adolescencia—, con los ojos aún abiertos por el terror de sus últimos momentos…».
—«Que reflejaban el pozo negro que vio en sus primeros momentos, donde aparecía la muerte cuyo acecho había percibido desde siempre» —concluye la cita Atticus—. Eso fue lo que me impactó, la idea de que tu muerte te acecha desde el día que naces. Que no puedes escapar de ella.
—Lo que a mí me impactó —le digo— fue que Veronica St. Clair escribiera que Red Bess incendió Wyldcliffe Heights y que luego ella misma estuviese a punto de morir cuando su propia casa se incendió. Fue como si supiera lo que iba a pasarle.
—O puede que, al escribir sobre ella, trajese a Red Bess a este mundo —conjetura Atticus—. A veces me he preguntado si es por eso por lo que dejó de escribir, porque le daba miedo traerla de vuelta.
Es una idea tan terrible que no puedo evitar mirar por encima del hombro, temiendo ver al fantasma del cuello roto emergiendo entre la niebla. Cuando me giro, observo aliviada que ya hemos llegado a mi calle.
—¿Así que te burlabas del libro porque te daba miedo? —pregunto, deteniéndome bajo la farola que hay en la esquina.
—Básicamente así es como gestiono todos mis miedos, con burlas y alcohol —responde, y agacha la cabeza de modo tal que el pelo le cae por los ojos y le confiere un aspecto aniñado—. Pero siento haberte ofendido. No creo que seas tonta porque te guste el libro, sino mucho más valiente que yo.
—Sí, bueno, he visto horrores peores que el de El secreto de Wyldcliffe Heights. Este lugar, por ejemplo… —Contemplo el edificio que se alza entre la niebla tras una barandilla de hierro. Podría ser uno de los castillos embrujados de la cubierta de una novela romántica gótica—. A veces viviendo aquí me siento como si estuviera atrapada en un convento.
—¿Vives aquí? —me pregunta—. Pero ¿este no es el Josephine Hotel, el sitio del que estaba hablando Serge? —Me mira de un modo curioso—. ¿Por qué no has dicho nada cuando lo ha mencionado Hadley?
—¿E interrumpir la conferencia sobre su trabajo de documentación?
Se ríe y a mí me alivia que se haya tragado mi explicación y así no tenga que contarle que la verdadera razón por la que no he dicho que vivo aquí es que me da vergüenza.
—Ahora es una especie de hostal propiedad de una organización sin ánimo de lucro.
Su rostro, situado bajo la farola, ahora se ilumina. Claro, este sería el tipo de sitios que le gustan: retro, clandestino, algo esotérico. En cuestión de segundos he subido puntos en su escala de admiración, y eso hace que se derrita algo en mi interior, pese a que no me lo he ganado justamente. Si supiera cómo llegué aquí, esa mirada de admiración se transformaría en compasión. Antes de que eso suceda, rompo la regla número uno del Josephine.
—¿Quieres pasar? —le pregunto.
Antes de que pudiera alquilar mi habitación, tuve que firmar un acuerdo de tres páginas con la gerente de la residencia: nada de velas, ni hornillos, ni comida en la habitación, ni tabaco, ni drogas, ni alcohol. Y nada de invitados, jamás. Es como estar otra vez en Woodbridge, solo que al otro lado está la ciudad de Nueva York y puedo marcharme cuando quiera, salvo que no puedo permitirme ningún otro sitio en la ciudad. Si me echaran por traer a un invitado, tendría que abandonar la ciudad. Pero, si le dijera a Atticus que no puedo subir invitados, su mirada de admiración se transformaría en compasión y esta noche ya estoy harta de eso.
Por suerte, Atticus debe de percibir la necesidad de guardar silencio cuando le dejo entrar en el vestíbulo, porque susurra un «¡Hala!» de asombro mientras se fija en el techo con azulejos de estilo art nouveau, las columnas coronadas con palmeras y un pavo real disecado que extiende su plumaje sobre el mostrador de recepción.
—Es como retroceder en el tiempo.
—Lo construyeron en 1908 —respondo en voz baja—, como hotel para damas indigentes y, luego, en los años veinte, se convirtió en hogar de acogida. Josephine Hale, la abuela de Veronica St. Clair, era una reformista progresista que trabajaba aquí y donó tanto dinero al lugar que al final le pusieron su nombre. Sobre la recepción está colgada su foto. —Señalo un retrato enmarcado en tono sepia que el paso del tiempo ha desgastado hasta tal punto que cuesta trabajo distinguir los rasgos de la mujer—. Vamos. Te enseñaré el salón de baile. —Lo conduzco hasta la gran sala ubicada en la parte trasera del hotel, con la esperanza de que Alphonse, el octogenario vigilante nocturno, esté acurrucado en el despacho de la gerente viendo películas antiguas en YouTube.
Dejo las luces apagadas hasta que cierro la puerta a nuestra espalda, por si acaso anda por ahí. Nuestros pasos resuenan en el espacio oscuro de techos altos y, por un momento, me imagino el salón de baile del Josephine en todas sus reencarnaciones. Antes de encender la luz, quiero que Atticus también lo vea.
—Las fotos antiguas demuestran que estaba amueblado como un salón victoriano. Aspidistras, sofás aterciopelados, tapetes y juegos de té. Josephine Hale creía en las propiedades civilizadoras del té y del protocolo. Pensaba que las mujeres que pasaban sus días trabajando en fábricas clandestinas o recorriendo las calles se convertirían en damas si aprendían a servir el té y a tocar el pianoforte.
Oigo a Atticus respirar suavemente junto a mí y percibo que él también se lo está imaginando: chicas con blusas blancas almidonadas y chicas Gibson[1] con elaborados recogidos de pelo que hacen punto mientras escuchan música ligera de campanillas.