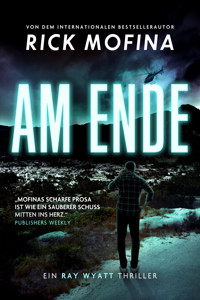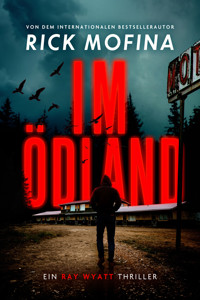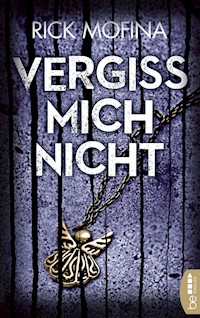5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kill ink
- Sprache: Spanisch
Una cooperante iraquí que pierde a su marido y a su hijo durante un brutal ataque salva la vida de un contratista americano. Creyendo que éste podrá ayudarla a vengar la muerte de su familia lo sigue hasta Estados Unidos. En California, una abnegada madre de familia va a recoger a su hijo al colegio y descubre que su marido se ha llevado al niño y ambos han desaparecido sin dejar rastro. En las Montañas Rocosas, un policía fuera de servicio rescata a una niña de un río embravecido justo antes de que ella pronuncie sus últimas palabras. Obsesionado, se embarca en una investigación que lo llevará a una escuela de Montana donde quedan pocos segundos para que cambie el curso de la Historia… TRES DESCONOCIDOS INVOLUCRADOS EN UNA TRAMA QUE CAMBIARÁ EL MUNDO EN TAN SÓLO SEIS SEGUNDOS…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2009 Rick Mofina. Todos los derechos reservados. SEIS SEGUNDOS, Nº 10 - 1.11.09 Título original: Six Seconds Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá. Traducido por Gavroche
Editor responsable: Luis Pugni
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ™KILL INK es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-7544-8 Depósito legal: B-36599-2009 Impresión: LIBERDÚPLEX 08791 Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona)
ePub X Publidisa
Este libro está dedicado a Jeff Aghassi, Ann LaFarge, Mildred Marmur, John Rosenberg y Jeannine Rosenberg. Porque nadie puede superar las dificultades de la vida sin la ayuda de los demás
Fácil es del Averno la bajada; De día y noche a la región oscura Patente está la pavorosa entrada; Mas volver y elevarse al aura pura, Ésa es la parte trabajosa, osada.
Virgilio La Eneida
Prólogo
La mujer del vídeo lleva un hijab blanco bordado con finos abalorios que le llega a la altura de los hombros. El pañuelo de seda, impoluto, enmarca su rostro acentuando su belleza natural. La mujer asiente levemente ante la cámara.
Se oye una señal atenuada y entonces comienza a hablar.
«Me llamo Samara y no soy jihadista. Soy una mujer que ha perdido a su esposo y a su hijo, asesinados por vuestro sangriento gobierno».
Su voz, fuerte e inteligente, destila determinación en un inglés cuyo acento sugiere una mezcla de Oriente Próximo y el este de Londres. Sus ardientes ojos miran fijamente a la cámara, que se va retirando poco a poco. Habla directamente a la audiencia que muy pronto la verá en todos los televisores del mundo.
Se queda callada unos instantes. Tiene las manos enlazadas y apoyadas ante sí sobre una sencilla mesa de madera. En sus dedos pulgar y anular centellean unos anillos. La cámara retrocede y deja ver una fotografía enmarcada de una familia: un hombre, un niño y ella misma. Están sonriendo. Los ojos de la mujer brillan de alegría. Es un retrato suyo de otro tiempo, de otra vida. Está colocado junto a ella, como si fuera la lápida de su felicidad, el testigo de su destino.
El dolor llama al dolor.
Cualquier observador avezado que estudie su mensaje se dará cuenta de que el alegato no está preparado. No aparecen lanzagranadas ante ella ni la rodean fusiles AK-4. Tampoco se escuchan cánticos del texto sagrado. De las paredes no cuelgan banderas en negro y oro, ni emblemas de grupo alguno. No hay alfombras ni tejidos. En el fondo, sencillo, no hay más que espejos angulares.
No hay nada que delate la ubicación de la mujer, desde dónde se está grabando el vídeo o quién la está ayudando. Podría encontrarse en una casa protegida de Cisjordania. O en Atenas. Puede que en Manila, París o Londres. O quizás en Madrid o en Casablanca. O en un barrio residencial de Estados Unidos.
«Vuestros soldados invadieron mi hogar y torturaron a mi marido y a mi hijo. Los obligaron a mirar mientras me mancillaban uno a uno. Luego los mataron ante mis propios ojos. Huyeron cuando vuestras bombas arrasaron mi ciudad. Atravesé las ruinas de la ciudad con mi hijo muerto en brazos hasta llegar a la orilla del río de Edén, donde lo enterré junto a mi marido y mi vida. Pero he resucitado para buscar justicia por estos crímenes. Crímenes que son la causa de mi cólera de viuda y madre desolada. Crímenes que os harán probar el sabor de la muerte.
Para mí, morir no significa dejar de vivir. Para mí, morir es mantener una promesa. Porque habré vengado la destrucción de mi mundo llevando la muerte al vuestro. La muerte será mi recompensa, pues me llevará a reunirme con mi marido y mi hijo en el Paraíso. Por ellos seré una mártir eternamente. Por ellos me erijo en la venganza».
LIBRO UNO: «¿Dónde está mi hijo?»
1
Blue Rose Creek, California
Maggie Conlin salió de su casa creyéndose una mentira. Creyendo que la vida había vuelto a la normalidad, que los problemas que acechaban a su familia se habían desvanecido, que Logan, su hijo de nueve años, había aceptado las secuelas que Iraq había dejado en su familia.
Pero la verdad aguijoneaba a Maggie mientras conducía al trabajo. Sus cicatrices, las invisibles, no habían cerrado.
Aquella mañana, mientras esperaba con Logan en la parada del autobús, éste se había mostrado inquieto.
–Mamá, tú quieres a papá, ¿verdad?
–Por supuesto. Con todo mi corazón.
Logan miró al suelo y dio una patada a una piedra.
–¿Qué te pasa? –preguntó.
–Tengo la sensación de que va a pasar algo malo y eso me preocupa. Como que os divorciéis.
Maggie lo tomó por los hombros.
–Nadie va a divorciarse. Es normal que estés confuso. Los últimos meses desde que papá volvió a casa han sido difíciles. Pero ya ha pasado lo peor, ¿estamos?
Logan asintió.
–Papá y yo estaremos aquí siempre, juntos, en esta casa. Siempre. ¿Has oído?
–Sí.
–Acuérdate de que hoy vendré a buscarte para llevarte a la clase de natación, así que no te subas al autobús.
–Vale. Te quiero, mamá.
Logan la abrazó con tanta fuerza que le hizo daño. Luego salió corriendo hacia el autobús, le dijo adiós con la mano y le sonrió desde la ventanilla antes de desaparecer.
Maggie rumiaba sus preocupaciones mientras conducía por Blue Rose Creek, una ciudad de unos cien mil habitantes cerca del condado de Riverside, camino del centro comercial Liberty Valley Promenade. Aparcó el Ford Focus y fichó en Stobel and Chadwick, la librería de la que era socia.
La mañana se le pasó volando llamando a clientes para avisarlos de que sus pedidos habían llegado, ayudando a otros a encontrar libros, sugiriendo títulos para regalar y reponiendo los libros más vendidos. Pero a pesar de su frenética actividad, Maggie no podía escapar a la verdad. Su familia se había roto por causas que nadie podía controlar.
Jake, su marido, era camionero. En los últimos años su vehículo se había averiado varias veces y las facturas habían empezado a amontonarse. Las cosas no iban bien. En un intento por mejorarlas, aceptó un empleo de conductor en Iraq. Bien pagado, pero peligroso. Maggie no quería que fuera, pero necesitaban el dinero.
Cuando regresó a casa, unos meses antes, era otro hombre. Sufría de constante malhumor, se volvió desconfiado y paranoico y estallaba en arrebatos de ira inexplicables. Algo le había sucedido en Iraq, pero él se negaba a hablar de ello y a recibir ayuda.
¿De verdad habían dejado atrás todos sus problemas?
Habían pagado las deudas e ingresado dinero en el banco. Jake tenía buenos encargos de largo recorrido y parecía haberse calmado, y Maggie pensó que quizá, sólo quizá, lo peor había pasado.
–Tienes una llamada, Maggie –dijo una voz a través del sistema de megafonía. Maggie la atendió en el mostrador cercano a la sección de historia del arte.
–Maggie Conlin al habla. ¿En qué puedo ayudarle?
–Soy yo.
–¡Jake! ¿Dónde estás?
–En Baltimore. ¿Vas a trabajar todo el día?
–Sí, ¿cuándo crees que llegarás a casa?
–Volveré a California el fin de semana. ¿Cómo está Logan?
–Te echa de menos.
–Mira, me tengo que ir.
–Te quiero.
Él no respondió y en el silencio a larga distancia Maggie supo que Jake seguía aferrándose a la falacia de que lo había engañado con otro hombre mientras él estaba en Iraq. De pie en el mostrador de una librería de barrio residencial deseó con todas sus fuerzas que el hombre del que se había enamorado volviera junto a ella, que sus vidas volvieran a la normalidad.
–Te quiero y te echo de menos, Jake.
–Me tengo que ir.
Aquella tarde Maggie se escabulló dos veces al baño donde, sentada en uno de los cubículos, trató de contener las lágrimas.
Después del trabajo, Maggie no encontró mucho tráfico de camino al colegio de Logan. Cuando llegó estaban arrancando los últimos autobuses.
Maggie estampó su firma en recepción y se dirigió al aula de las recogidas. Eloise Pearce, la profesora a cargo de los chicos, tenía a dos niños y dos niñas esperando junto a ella. Logan no estaba entre ellos. Posiblemente estaría en el cuarto de baño.
–¡Señora Conlin! –sonrió Eloise–. Cielos, ¿qué hace usted aquí? Logan ya se ha ido.
–¿Que se ha ido? ¿Qué quiere decir?
–Han venido a recogerle temprano.
–No es posible.
Eloise le dijo que la salida de Logan aquella mañana había sido registrada en recepción. Maggie volvió allí a toda prisa y le dio un manotazo tan fuerte a la campanilla que tanto la secretaria como Terry Martens, el subdirector de la escuela, salieron a ver qué ocurría.
–¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Logan Conlin?
–Señora Conlin –respondió el subdirector mostrándole el libro de registro–. El señor Conlin recogió a Logan esta mañana.
–Pero si Jake está en Baltimore. Hablé con él por teléfono hace unas horas.
Terry Martens y la secretaria intercambiaron miradas.
–Estuvo aquí esta mañana, señora Conlin –dijo el subdirector–. Comentó que había ocurrido un imprevisto y que usted no podría venir al colegio.
–¿Cómo?
–¿Ocurre algo?
Maggie respiraba aceleradamente mientras marcaba el número de móvil de Jake de camino al coche. Escuchó varios tonos de llamada con interferencias antes de que saltara el contestador.
–¡Jake, por favor, llámame y dime qué está ocurriendo! ¡Por favor!
Maggie avanzaba entre el tráfico, deteniéndose ante los semáforos en rojo que parecían no cambiar nunca de color. Telefoneó a su casa y dejó otro mensaje para Jake. Ya en el vecindario, consideró la posibilidad de llamar al 911.
¿Pero qué les diría?
Sería mejor regresar a casa y pensar sobre lo que iba a hacer. Quizá se había tratado de un malentendido y los chicos estaban en casa en ese momento. ¿Estaría Jake en Blue Rose Creek? ¿Por qué le habría dicho que se encontraba en Baltimore? ¿Por qué mentir?
Al girar hacia su calle Maggie esperaba ver el camión de Jake aparcado junto a su bungaló. Pero no estaba allí.
Frenó el Ford con un atronador chirrido de ruedas en el camino de entrada, se dirigió apresuradamente hacia la puerta e introdujo la llave en la cerradura.
–¡Logan!
La mochila del chico no estaba junto a la puerta. Maggie se dirigió a su dormitorio; ni rastro de Logan ni de su mochila. Corrió de habitación en habitación buscándolo en vano.
–¡Jake! ¡Logan!
Volvió a telefonear a Jake varias veces.
A continuación llamó a la profesora de Logan y a los amigos de éste. Nadie sabía ni había oído nada. Corrió a casa de su vecino, el señor Miller, un fontanero jubilado que le dijo que no había estado en casa en todo el día. Telefoneó al entrenador de natación de Logan y al taller donde Jake llevaba el camión para que pasara las revisiones.
Nadie sabía nada.
¿Se estaría volviendo loca? Nadie podía llegar a California desde Baltimore en medio día por carretera. Y Jake le había dicho que estaba en Baltimore.
Registró agitadamente el escritorio de Jake sin saber exactamente lo que estaba buscando. Telefoneó a la operadora de telefonía móvil para averiguar si podían confirmar dónde se encontraba Jake en el momento de la llamada. Tuvo que identificarse y dar varias contraseñas antes de que se realizaran las comprobaciones. Finalmente le comunicaron que no se habían registrado llamadas en el móvil de Jake durante los últimos dos días.
A última hora de la tarde llamó a la policía.
El agente que acudió a su casa trató de calmarla.
–Señora, vamos a difundir una descripción del camión y el número de matrícula. Comprobaremos si se han producido accidentes de tráfico. No podemos hacer nada más de momento.
Al caer la noche Maggie perdió la noción del tiempo y la cuenta de las llamadas realizadas. Aferrada con fuerza a su teléfono inalámbrico, saltaba hacia la ventana cada vez que un vehículo pasaba por su casa. Mientras, las palabras de Logan resonaban en la oscuridad que la envolvía:
«Tengo la sensación de que va a pasar algo malo...».
2
Cinco meses después
Faust's Fork, cerca de Banff, Alberta, Canadá
Haruki Ito paseaba en soledad por la orilla del río cuando se detuvo en seco. Llevó su cámara Nikon a la altura del rostro e hizo girar la lente de larga distancia hasta que el oso que estaba a lo lejos llenó el visor. Se trataba de una hembra de oso pardo a la caza de truchas en la ribera del remoto río Faust, en las Montañas Rocosas.
Fotografiar a un oso pardo era un sueño hecho realidad para Ito, que estaba de vacaciones de su trabajo como fotógrafo de prensa en el The Yomiuri Shimbun, uno de los principales periódicos de Tokyo.
Tras hacer una fotografía, y mientras enfocaba para tomar la segunda, advirtió algo borroso en la periferia. Enfocó y disparó. Una mano pequeña sobresalía de la fuerte corriente.
Ito echó a correr por la orilla para ofrecer auxilio, avanzando con esfuerzo por el tupido bosque y sobre las resbaladizas rocas sin perder de vista la mano, que seguida de un brazo y una cabeza, flotaba en el agua hasta que el río soltó a su víctima en un remolino cercano.
Se acercó con cuidado al pequeño torbellino de agua. Tras deshacerse del material fotográfico se adentró en el agua helada hasta la cintura y estiró los brazos para agarrar un cuerpo infantil.
Un niño de raza blanca, de unos ocho o nueve años, calculó Ito. Camiseta, vaqueros y zapatillas deportivas. Estaba muerto.
La tristeza inundó el corazón de Ito.
Mientras tumbaba al niño en la orilla oyó el fragor de algo grande acercándose. Retrocedió justo en el momento en que una canoa se estrellaba contra las rocas cercanas. Estaba vacía.
Observó el río estremecido.
¿Habría más víctimas?
Ito corrió hasta el sendero e hizo señas a dos mujeres alemanas que iban en bicicleta para que se detuvieran. En menos de una hora, los guardabosques habían puesto en marcha una operación de salvamento.
La zona, que recibía el nombre de Faust's Fork, era un paraje escarpado de ríos, lagos, bosques y cordilleras ubicado entre el Parque Nacional Banff y el condado de Kananaskis. El terreno estaba surcado de senderos y solitarias zonas de acampada a las que sólo podía accederse a pie o a caballo. Durante el día, podía llegarse en vehículo a ciertos puntos de la orilla y algunas remotas zonas de acampada estaban conectadas entre sí por una vieja carretera.
Tras confirmar la muerte del pequeño, y temiendo la posibilidad de que hubiera más víctimas, los responsables del parque informaron a la RCMP o Real Policía Montada de Canadá, al forense, al servicio médico de emergencia, a los bomberos, guardabosques provinciales, responsables de conservación y otras instituciones, y delimitaron una zona de búsqueda dividida por sectores.
Se enviaron lanchas de rescate que recorrieron el río sin poder localizar a ningún superviviente en la zona donde había sido hallado el chiquillo. La corriente era demasiado fuerte. Se formaron equipos de búsqueda que peinaron la zona a pie, a caballo y en vehículos todoterreno. Todos iban dotados de equipos de radio y algunos acompañados de perros rastreadores. Se unieron a la operación un helicóptero y una pequeña avioneta, amén de grupos de voluntarios que advirtieron a otros excursionistas que acampaban en Faust's Fork.
A cierta distancia de su solitaria acampada, Daniel Graham se encontraba solo sobre una pequeña elevación que ofrecía una vista panorámica del río, las montañas y el cielo. Miraba la urna de bronce que sostenía entre las manos y acariciaba las hojas y las palomas grabadas en la estrecha cenefa que recorría su perímetro en su parte central. Tras unos instantes abrió la tapa, inclinó la urna y ofreció el resto de su contenido al viento. Unas cenizas finas similares a la arena se arremolinaron danzantes a lo largo de la superficie del río hasta que desparecieron.
Graham dirigió la vista hacia las cumbres nevadas, como si ellas tuvieran la respuesta a sus tribulaciones. Pero no tuvo tiempo de comprobarlo. La serenidad que estaba buscando se vio rota por el ruido sordo de un helicóptero que volaba a menos de treinta metros por encima del río. Unos instantes después, y manteniendo la baja altitud, tomó la dirección opuesta.
Debía de tratarse de una operación de búsqueda, supuso Graham mientras ponía la urna a un lado y miraba hacia el río en busca de alguna indicación de lo que estaba ocurriendo. Poco después de desaparecer el helicóptero, el aire se llenó del sonido crepitante de una conversación por radio, al tiempo que dos hombres en monos de color naranja brillante entraban en su zona de acampada.
–Somos del equipo de rescate, señor –comentó uno de ellos–. Ha habido un accidente en el río y estamos buscando supervivientes. Avísenos si ve algo, por favor.
–¿Ha sido grave?
Los hombres estudiaron a Graham, que iba vestido con vaqueros y camiseta. Calcularon que tendría unos treinta y ocho o treinta nueve años y un metro ochenta de estatura. Corpulento, tenía la prominente mandíbula cubierta por una barba de dos días, lo que acentuaba la profundidad e intensidad de su mirada.
Sacó una cartera de piel y la abrió para que los hombres vieran la placa dorada con la corona, la guirnalda de hojas de arce, las palabras Real Policía Montada de Canadá y la cabeza de bisonte rodeada de un pergamino en el que se podía leer el lema Maintiens le Droit. Daniel aparecía identificado como el sargento Daniel Graham de la Real Policía Montada de Canadá.
–¿Es usted un mountie?
–Soy agente del Departamento de Delitos Mayores en Calgary. En este momento no estoy de servicio. ¿Ha sido grave el accidente? ¿Ha habido muertos?
–De momento se ha confirmado la muerte de un niño. No nos han dado más detalles.
–¿Ha llegado algún agente? ¿Puede ponerse en contacto con su operador?
Uno de los hombres hizo uso de su radio e hizo unas comprobaciones con el jefe de la expedición, tras lo cual le dijo a Graham que agentes de los destacamentos de la RCMP local de Banff y Canmore estaban en camino y que se había pedido auxilio a otras unidades.
–¿Se conocen la ubicación y la identidad de la víctima? –preguntó Graham.
Un operador del parque informó a Graham por radio de que se había encontrado el cuerpo de un menor, varón, de entre ocho y diez años, a un kilómetro río abajo de donde se encontraba Graham. Parecía que la canoa en la que navegaba había volcado y los guardas sospechaban que había más víctimas.
–Están intentando averiguarlo –dijo el operador.
–Colaboraré con la búsqueda mientras me dirijo al lugar donde encontraron al chico. Comuníquenlo –dio Graham.
Los hombres continuaron su búsqueda río arriba mientras Graham recogía sus cosas y se dirigía al río tan rápido como le permitía el escarpado terreno.
La interrupción le había hecho olvidar la razón por la que estaba allí. Graham aparcó sus problemas personales para ocuparse de la tragedia que se desplegaba ante sus ojos.
Se detuvo e hizo uso de los prismáticos para peinar visualmente la abrupta ribera y el río, concentrándose en las rocas que atravesaban la superficie. El choque de la corriente contra ellas creaba fuertes chorros de agua que reflejaban los colores del arco iris. Mientras exploraba la zona, Graham oyó el traqueteo intermitente del helicóptero y el zumbido de la avioneta en lo alto.
Llegó a una zona peligrosa donde se resbaló en un saledizo mojado y se golpeó la rodilla, a pesar de lo cual siguió avanzando, sorteando riscos y peñascos que servían de barrera a una ruidosa cascada de varios metros de altura.
Tras recuperar el equilibrio, le pareció ver un parche de color en medio de unas rocas situadas en mitad del río y entre las cuales salían disparados finos chorros de agua pulverizada. Encontró un lugar seguro y enfocó los prismáticos. Los chorros enturbiaban su visión pero estaba convencido de que detrás del raudal de agua, junto a las rocas, había visto algo de color rosa. Adoptó otra postura para ver mejor y distinguió más detalles; una cabecita, un brazo, una mano.
Es una niña agarrada a las rocas. La ha arrastrado la corriente y está luchando por su vida.
La pequeña se encontraba a unos cincuenta metros de él, oculta por una bóveda de agua atomizada. En cualquier momento podría soltarse de la roca y salir arrastrada por la corriente. No sobreviviría a la inmersión.
No había tiempo que perder. No disponía de radio ni de teléfono móvil. No había ningún miembro del equipo de rescate a la vista. Tenía que tomar una decisión.
De pie junto al río rugiente, sin perder de vista el cuadradito rosa, Graham sintió las vibraciones del torrente de agua sacudiéndole las entrañas. Era consciente del peligro que suponía meterse en el río. Tendría una única oportunidad de llegar hasta ella. Si la perdía, la corriente lo sometería a una lucha a vida o muerte antes de arrastrarlo hacia la cascada y a las rocas que había debajo.
Después de todo lo que había ocurrido, ¿qué le quedaba en la vida?
Graham conocía el riesgo. Lo más probable era que muriera. Pero también lo haría la niña si él no trataba de salvarla.
Tenía que rescatarla.
Echó a correr río arriba, se quitó las botas, soltó su placa, los prismáticos –todo aquello que le pesara– y se adentró en las gélidas aguas.
El río lo arrastró, y una corriente de adrenalina recorrió su cuerpo mientras sorteaba las rocas luchando contra la corriente. Se golpeó la pierna contra una roca y le pareció ver las estrellas. El dolor lo hundió bajo la superficie y sintió el agua borboteando en sus oídos, golpeándole el estómago. Hizo un esfuerzo para salir a la superficie, tosiendo y escupiendo agua, aspirando el aire a bocanadas al tiempo que luchaba por situarse y localizar a la pequeña. El parche de color rosa, su crucial punto de referencia, había desaparecido. Estaba oculta tras los rápidos y el agua atomizada. El agua le cegaba y no podía hacer más que tratar de adivinar su ubicación.
Una roca oculta le golpeó cortándole la respiración. La agarró y luchó por subirse en ella. Justo cuando el río tiraba de él hacia abajo y las palmas se le despellejaban contra el afilado saliente de una roca, percibió el color rosa río abajo. Graham se introdujo en las agitadas aguas y vio unas pequeñas piernas agarradas a una roca enfrente de él. Haciendo acopio de toda su fuerza se dirigió hacia ella. La presión lo tenía literalmente soldado a la roca. Estaba bajo el agua, sin poder moverse ni asomar a la superficie.
Sintió una señal de alarma. Necesitaba aire en los pulmones. No iba a conseguirlo.
Sigue adelante, Daniel. Era la voz de su mujer. Tienes que seguir adelante.
Luchó con todas sus fuerzas para sobreponerse a la fuerza del agua y sacar la cabeza a la superficie, donde tomó hondas bocanadas mientras se aferraba a la roca. Tras unos segundos, se le despejó la mente y comenzó a rodear lentamente el peñasco estirando el brazo todo lo que podía, hasta que sintió unos pequeños dedos, una mano, el brazo de la niña. Siguió avanzando poco a poco hasta que ambos estuvieron cara a cara.
Unos ojillos aterrorizados se posaron sobre él. Tenía los labios azulados. Estaba viva, temblando a causa de la conmoción.
Debía de tener unos cinco o seis años.
Graham se acercó aún más, la rodeó con el brazo y la despegó de la roca. Tenía una herida en la cabeza de la que manaba sangre. Graham buscó una posición que le permitiera tener más control y que procurara estabilidad tanto para él como para la pequeña. Rezó para que no fuera en vano.
Ella lo miró intensamente mientras él la sujetaba y le decía unas palabras de consuelo.
–Todo va a ir bien –musitó–. Voy a ayudarte. Agárrate, simplemente agárrate.
Ella le clavó la mirada y empezó a mover los labios.
Él acercó el oído a su boca esforzándose en oír a pesar del rugido del río, pero no entendió del todo sus palabras.
No... padre... por favor...
3
Blue Rose Creek, California
En ese momento, a unos mil ochocientos kilómetros al sur del río Faust, Maggie Colin se encontraba delante del edificio de un periódico, reflexionando sobre los cinco meses transcurridos desde que Jake había desaparecido de la faz de la tierra llevándose con él a Logan.
Al día siguiente de lo ocurrido, las autoridades del condado habían enviado a un agente a la casa de Maggie para comprobar que no se trataba de una broma pesada, tras lo cual la remitieron a Vic Thompson, un detective gruñón sobrecargado de trabajo. Éste dijo que Jake disponía de diez días desde la fecha de la demanda de Maggie para proporcionar al fiscal del distrito una dirección y un número de teléfono y para proponer medidas relativas a la custodia. De lo contrario, el condado emitiría una orden de detención contra Jake por sustracción de un menor. Maggie facilitó a Thompson su información bancaria, números de tarjeta de crédito y de teléfono, datos informáticos e historial escolar y médico.
Él le recomendó que se buscara un abogado.
Trisha Helm, la abogada más barata que logró encontrar –y que ofrecía una consulta gratuita–, le recomendó que iniciara los trámites de divorcio y solicitara la custodia de su hijo.
–No quiero divorciarme. Tengo que encontrar a Jake y hablar con él.
Trisha sugirió que en ese caso contratara a un detective privado, y la condujo a Lyle Billings, un investigador privado de la firma Farrow Investigations.
Maggie le dio a Billings copias de todos sus documentos personales y un cheque de varios cientos de dólares. Dos semanas más tarde, el detective la informó de que Jake no había renovado su carné de conducir en ninguno de los Estados Unidos ni territorio o provincia de Canadá y que Logan no había sido registrado en ningún colegio.
–Me imagino que habrá cambiado sus nombres –supuso Billings–. Crear una nueva identidad es más fácil de lo que la gente piensa. Me temo que su marido vive en la clandestinidad.
La agencia reclamaba más dinero para continuar con la investigación, pero Maggie no podía permitírselo.
Contaba con los ahorros justos para seguir haciéndose cargo de la casa unos tres o cuatro meses más. Pasado ese tiempo, tendría que venderla. Había tratado de economizar y conservaba su empleo en la librería, pero la situación comenzaba a ser desesperada.
De modo que Maggie decidió no seguir pagando a la agencia de momento y se dedicó a investigar por su cuenta. Se pasaba la mayoría de las noches sentada frente al ordenador. Contactó con grupos de camioneros y organizaciones de niños desaparecidos, envió su caso a boletines de noticias y a blogs. Escrutó sitios de sucesos en busca de noticias sobre accidentes de camiones en los que se hubieran visto involucrados niños de la edad de Logan. Cada vez que se enteraba de una nueva tragedia se le hacía un nudo en el estómago.
Empezó a asistir a grupos de apoyo, donde le recomendaron que interesara a los medios de comunicación en su lucha por encontrar a Jake y a Logan. Cada pocos días al principio, y luego con frecuencia semanal, se ponía en contacto con una serie de medios: Los Angeles Times, Orange County Register, Riverside Press-Enterprise y todas las televisiones y emisoras de radio de la zona sur.
–Ah, sí, le hemos echado un vistazo –comentó a la vez que masticaba una manzana un productor, después de que Maggie le hubiera dejado tres mensajes–. Según nuestros expertos, éste es un caso de sustracción de menores; se trata de un problema doméstico. Lo siento mucho.
Todos los periodistas habían dejado de aceptar sus llamadas; todos menos Stacy Kurtz, reportera de sucesos del Star-Journal.
–Todavía no tenemos suficiente material para un reportaje, pero manténgame informada –le decía cada vez que Maggie le telefoneaba.
Por lo menos Stacy la escuchaba. Maggie no la conocía personalmente, pero a veces su fotografía aparecía junto a sus artículos. Llevaba gafas de montura oscura y pendientes de aro y hacía gala de una sonrisa que su trabajo se estaba encargando de endurecer. Informar diariamente de tiroteos, incendios, muertes por ahogamiento, accidentes de coche y otras tragedias urbanas le estaba cambiando el carácter. Algunos días, parecía más vieja de lo que realmente era.
–No puedo garantizarle un reportaje, pero la escucharé siempre y cuando me prometa mantenerme informada de cualquier novedad.
Sus modales francos le hicieron apresurarse aún más por resolver un asunto que ya de por sí estaba sometido a plazos. Para Maggie, el tiempo se estaba evaporando.
¿Y si no encontraba a Logan? ¿Si no volvía a verlo nunca más?
Ahora se encontraba frente al cochambroso edificio de una sola planta, situado en una avenida de cuatro carriles, desde el cual el Star-Journal cubría la zona de Blue Rose Creek. Ubicado entre una oficina de canjeo de cheques llamada Sid y la tienda de moda para hombres Fillipo's Menswear, parecía más un centro comercial adosado de los años 60 que el gran periódico que había sido en su día. Frente a la entrada se encorvaba una palmera. Una leve brisa pugnaba por agitar la andrajosa bandera americana que adornaba el tejado, donde un traqueteante aparato de aire acondicionado dejaba escapar gotas de agua llenas de herrumbre, que manchaban las paredes de estuco del inmueble.
Para la gente del lugar el Star-Journal era un edificio nauseabundo cuya demolición nadie lamentaría.
Para Maggie representaba la última oportunidad de encontrar a Logan, pues su esperanza se iba marchitando día a día, al igual que la bandera del Star-Journal. Pero había acudido aquella mañana de todas maneras, con una oración en los labios.
–¿Puedo ayudarla? –preguntó una oronda mujer con un vestido estampado, desde el escritorio más cercano al mostrador. El resto de las mesas no se encontraban muy lejos y estaban ubicadas al estilo de las redacciones de noticias de antaño. Una docena de escritorios apiñados, la mayoría vacíos. En otros, gente con el rostro serio se concentraba en las pantallas de los ordenadores o en conversaciones telefónicas.
Las paredes, de un color blanco sucio, estaban recubiertas de mapas, portadas de periódicos, fotografías y titulares varios. Una emisora de la policía crepitaba desde una esquina, donde tres monitores de televisión estaban sintonizados permanentemente en canales de noticias. Al fondo, en una oficina acristalada, un hombre calvo con la corbata aflojada discutía con un joven que portaba una cámara al hombro.
–He venido a ver a Stacy Kurtz –anunció Maggie.
–¿Tenía cita?
–No, pero...
–¿Su nombre?
–Me llamo Maggie Conlin.
–¿Maggie Conlin? –la mujer gorda repitió el nombre antes de mirar a su vecina de mesa, una mujer que sostenía un teléfono entre la oreja y el hombro.
–No, está usted totalmente equivocado –decía la mujer al teléfono, mientras tecleaba y dirigía la vista hacia el mostrador para mirar a Maggie. Hizo un gesto con el dedo índice y volvió a concentrarse en la conversación–. No, eso no fue lo que me contó el chico del gabinete de prensa en el lugar de los hechos. Bien. Dígale al detective Wychesski que me llame al móvil. Eso es. Stacy Kurtz del Star-Journal. Si no me llama, tomaré su silencio como una confirmación.
Tras teclear algo durante unos instantes Stacy Kurtz, que no se parecía en nada a su fotografía, se acercó al mostrador.
–Stace, ésta es Maggie Conlin –dijo la mujer gorda–. No tiene cita pero quiere hablar contigo.
Stacy Kurtz extendió la mano.
–Su nombre me es familiar pero...
–Mi marido desapareció llevándose a mi hijo hace varios meses.
–Eso es. Un caso extraño de sustracción de menores. ¿Hay alguna novedad?
–No. Mi marido... –Maggie retorció el asa del bolso–. ¿Podemos hablar en privado?
Stacy observó a Maggie tratando de decidir si le merecería la pena dedicarle algo de su tiempo. Se giró hacia la oficina acristalada donde el hombre calvo había dejado de pelearse con el joven y se mordió el labio inferior.
–Sólo quiero hablar con usted –añadió Maggie–. Se lo pido por favor.
–Puedo dedicarle veinte minutos.
–Gracias.
–Della, dile a Perry que salgo un momento a tomar un café.
–¿Llevas el móvil?
–Sí.
–¿Está encendido?
–Sííí.
–¿Cargado?
–Adiós, Della.
Unos momentos después, en un banco a media manzana del periódico, Stacy Kurtz bebía a sorbos un café con leche de una taza de cartón, con un cuaderno cerrado sobre el regazo. Maggie le narraba su angustia con el graznido de las gaviotas de fondo.
–Así que no hay ninguna novedad desde que ocurrió, ¿verdad?
–No, pero tenía la esperanza de que después de todo el tiempo que ha pasado podría escribir sobre el asunto.
–No lo creo, Maggie.
–Por favor. Podría publicar sus fotografías y enviarlas por agencia para que lleguen a todas partes y...
–Maggie, lo siento mucho, pero no voy a escribir ese reportaje.
–Se lo ruego. Por favor, usted es mi última esperanza de encontrar a...
Los primeros acordes de guitarra de la canción Sweet Home Alabama empezaron a sonar en el bolso de Stacy y ésta sacó su teléfono.
–Lo siento, pero tengo que atender esta llamada... Sí, dígame –dijo al teléfono–. De acuerdo. Voy de camino; estaré allí en un par de minutos.
–¿Hará el reportaje? ¿Por favor? –Maggie le tendió un sobre a Stacy mientras volvían apresuradamente al periódico.
–¿Qué es esto?
–Son fotos de Logan y Jake.
–Escuche –dijo Stacy apartando el sobre–. Lo lamento mucho, pero nunca le prometí que lo haría.
–Hable con el jefe de redacción.
–Ya lo he hecho y si le digo la verdad en este momento no hay cabida para esta historia en nuestro periódico.
–¿En este momento? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que sólo será noticia si ocurre algo horrible, como que aparezca muerto o asesinado?
Stacy se detuvo en seco. Habían llegado al edificio del periódico. Arrojó la taza de café, que todavía estaba casi llena, en la papelera y miró a Maggie y luego a los coches que pasaban por la avenida. No le resultaba fácil vérselas con gente destrozada todos los días, pero su experiencia le confirmaba que era mejor ser sincera por dolorosa que pudiera ser la verdad.
–Maggie, he hablado con el detective Vic Thompson. Me habló de un incidente que tuvo su marido con un entrenador de fútbol y de sus problemas matrimoniales. Esto es un asunto civil.
–¿Cómo? Eso no es verdad.
–Lo siento.
De pronto el edificio, los coches, la acera, todo comenzó a dar vueltas. Maggie trató de recuperar el equilibrio apoyándose en una caja de periódicos del Star-Journal. Levantó la cabeza en un vano intento de contener las lágrimas.
–Mi hijo es todo lo que tengo en este mundo. Mi marido volvió de un trabajo en el extranjero totalmente cambiado. Han pasado cinco meses y nadie ha logrado encontrarlos. Puede que no vuelva a verlos nunca más.
El teléfono de Stacy volvió a sonar. Miró el número y lo apagó sin responder a la llamada.
–Me tengo que ir.
–¿Qué haría usted en mi lugar? –preguntó Maggie–. He acudido a la policía, a un abogado y a un detective privado. Todo ha sido en vano. No tengo adónde ir, ni nadie a quien recurrir. No tengo familia, ni amigos. Estoy sola. Usted era mi única esperanza. Mi última esperanza.
–Lo lamento. Estoy segura de que todo se arreglará. Lo siento, pero tengo que irme, de verdad.
Y sin más, Stacy desapareció tras las puertas del Star-Journal.
Maggie se quedó sola en la calle con el sonido metálico de la bandera aleteando contra el asta como acompañamiento fúnebre de su derrota. Regresó al coche y se encontró con una extraña al mirarse en el espejo retrovisor. Pestañeó al observar el rostro surcado de arrugas de preocupación. Tenía el pelo hecho una pena. Había perdido peso y no conseguía recordar la última vez que había sonreído.
¿Cómo era posible que su vida se hubiera convertido en aquello? Jake y ella estaban enamorados. Tenían una vida buena y dichosa. Ocultó la cara entre las manos y sollozó desesperada hasta que oyó un golpecito en la ventana. Era Stacy Kurtz.
Maggie bajó la ventanilla.
–Escuche –Stacy buscaba algo en su cuaderno–. Siento que las cosas tengan que terminar de esta manera.
Maggie recobró la compostura mientras Stacy pasaba rápidamente las hojas de su cuaderno.
–No sé si esto la ayudará, pero nunca se sabe.
Stacy copió algo en una hoja en blanco y la arrancó.
–Esta mujer es muy poco conocida. No pide dinero, ni se anuncia, y cuando le pedí permiso para hablar de ella en el periódico se negó. No quiere publicidad.
Limpiándose las lágrimas, Maggie leyó el nombre y el número de teléfono escritos en tinta azul.
–¿Quién es?
–Tengo un amigo detective que asegura que esta mujer ayudó al Departamento de Policía de Los Ángeles a encontrar a un sospechoso de asesinato, al FBI a localizar a un adolescente desaparecido y tengo entendido que hace diez años colaboró en el rescate de un menor secuestrado en Europa.
–No comprendo. ¿Es policía?
–No, percibe cosas, las ve en su mente, las siente.
–¿Una médium?
–Algo así. Usted decide si quiere acudir a ella o no. Le pido disculpas, estoy teniendo un mal día en el trabajo. Manténgame informada, por favor. Adiós.
Una vez se hubo ido Stacy, Maggie miró el nombre escrito en el papel.
–«Madame Fatima».
Cerró con fuerza la mano en la que sostenía el papel, como si se estuviera asiendo a un salvavidas.
4
Faust's Fork, cerca de Banff, Alberta, Canadá
Graham tenía a la niña agarrada.
¿Cuánto tiempo había transcurrido? ¿Media hora? ¿Una hora? No lo sabía.
La fuerza del río estaba minando su fuerza pero se resistía a soltarla.
¿Dónde está el helicóptero? Han tenido que vernos. ¡Vamos!
Gritar no servía de nada. La corriente le golpeaba con dureza causándole un gran dolor. Tenía el cuerpo entumecido y estaba a punto de perder el conocimiento.
Pensó en Nora, su mujer. Sus ojos, su sonrisa. Aquello le dio fuerzas.
El río lo vapuleaba, implacable, y las manos le sangraban pero él se negó a dejarse arrastrar. Buceó en lo más profundo de su ser para recordar le aprendido durante los entrenamientos en la Academia, en Regina.
No rendirse nunca, no darse jamás por vencido.
Aguantó hasta que percibió un martilleo en el aire por encima de sus cabezas.
Un helicóptero.
El movimiento de las hélices nubló su visión. Un técnico de rescate descendió amarrado a una canasta con elevador. Graham ayudó a colocar en éste a la niña y vio cómo la subían al helicóptero. El técnico regresó a por Graham, lo cinchó al arnés y lo sacó del agua. Las montañas giraban en torno a su cabeza mientras ascendían y pronto se apartaron del río y llegaron a un prado donde fueron depositados. Los técnicos le quitaron la ropa mojada, lo envolvieron en mantas y partieron en el helicóptero.
Mientras el equipo de rescate se dedicaba a la pequeña el aparato sobrevoló un ondulante y boscoso valle que atravesaba las montañas. En unos minutos llegaron a un claro cerca del refugio, donde aguardaban varios vehículos de emergencia, entre ellos un segundo helicóptero y la ambulancia aérea de color rojo STARS procedente de Calgary. Tenía las puertas traseras abiertas y los rotores girando.
–No responde –oyó que gritaban los técnicos al equipo médico.
Ataviados con trajes de vuelo y cascos, el médico de urgencias, el técnico de emergencias médicas y la enfermera trabajaban con rapidez, administrando a la pequeña resucitación cardiopulmonar y transfusión intravenosa, colocándole una máscara de oxígeno sobre la cara y trasladándola a una camilla. La introdujeron en el helicóptero médico, que salió rugiendo hacia un hospital de Calgary.
Graham quedó en tierra. Estaba descalzo y envuelto en mantas, mientras los paramédicos de Banff le administraban un tratamiento contra la leve hipotermia que sufría y le curaban las heridas en manos y piernas. Otros le miraban mientras aguardaban.
–Vamos a llevarle al hospital de Banff para que le examinen –dijo un técnico de emergencias médicas.
Graham meneó la cabeza viendo cómo el helicóptero rojo desaparecía en dirección este.
–Me encuentro bien. Quiero seguir participando en la búsqueda.
Un guardabosques trotó hacia su camioneta, sacó un mono naranja de dotación oficial, como los que llevan los bomberos en los incendios forestales, unos calcetines de lana y botas y se los tendió a Graham.
–Están secos y son de su talla –dio el guardabosques indicando con la cabeza un habitáculo donde cambiarse–. Cuando esté listo, le llevaré al centro de búsqueda –y estrechando la mano de Graham, se presentó:– Bruce Dawson.
Unos minutos después Graham viajaba en el asiento del copiloto, mientras Dawson conducía trabajosamente su camioneta por el sendero de tierra que cruzaba el bosque de pinos en dirección sudoeste. Por el camino solicitó por radio a las partidas de rescate que recogieran la bolsa del mountie, que había quedado abandonada en la acampada junto al río con su placa, botas y efectos personales, y que los llevaran al centro.
–¿Qué ha ocurrido? –preguntó Graham–. Esos niños no llegaron allí solos.
–Creemos que también había adultos. Hemos ampliado el perímetro río abajo –respondió Dawson con la mirada fija en la carretera. Dejó trascurrir unos instantes antes de comentar:– Estaba escuchando la radio cuando le vieron en el río con la niña. Lo que ha hecho es una verdadera hazaña.
Graham miró a las montañas y no respondió.
El trayecto a la base de vigilancia de Faust consistía en treinta minutos sobre un terreno accidentado. La base, ubicada en un altiplano cercano al cordón de la cordillera, había sido otrora una cantina construida con troncos de abeto talados a mano por una empresa de minas de carbón en 1909.
Aquel día se había convertido en el centro de operaciones de rescate. Sus paredes estaban cubiertas de mapas. La sala de reuniones principal estaba abarrotada de gente y había una gigantesca mesa cargada de ordenadores, dispositivos GPS y más mapas. Sonaban teléfonos fijos y por satélite con el ruido de fondo de continuas conversaciones por radio y el zumbido de los helicópteros de salvamento.
La base contaba también con un cuarto de baño sin muchas pretensiones. Graham se dio una ducha caliente y se puso la ropa que tenía en la bolsa, ya recuperada. Se unió a los demás preocupado por el destino de la chiquilla.
–¿Cómo se encuentra?
–No sabemos nada todavía –Dawson le ofreció una taza de café y un sándwich de jamón. Graham aceptó el primero y declinó el segundo–. Sabemos que han llegado al hospital infantil de Alberta hace un rato. Mientras esperamos noticias le diré cómo va la búsqueda.
Examinando el mapa extendido sobre la enorme mesa, Dawson señaló con la punta afilada de un lápiz un punto del río.
–Ahí fue donde encontraron al muchacho. Los mounties de Banff y Canmore están allí y el inspector médico acaba de llegar.
–¿Se sabe quién es el chico o quiénes son sus padres? ¿Ha habido alguna denuncia por desaparición?
Dawson meneó la cabeza.
–Todavía no. Hay demasiadas posibilidades.
Su lápiz siguió el curso del río.
–Hay montones de excursionistas. Estamos revisando los registros y varios equipos están yendo a todos las acampadas haciendo el recuento de visitantes. La gente no está parada; está de paseo, haciendo turismo en Banff o en Calgary, vaya usted a saber. Esto requerirá su tiempo.
Graham comprendió.
–Hemos dividido la zona en cuadrículas. Tenemos a gente a pie, en el río y en el aire, buscando en cada...
–¿Está aquí el sargento Graham? –una mujer joven sostenía el auricular de un teléfono negro al otro lado de la sala.
–Sí, soy yo –dijo Graham.
–Tiene una llamada.
Graham se cubrió un oído con la mano.
–Dan, hemos oído lo que has hecho. ¿Estás bien?
Era su jefe, el inspector Mike Stotter, responsable del Departamento de Delitos Mayores de la Policía Montada en el distrito sur de Calgary.
–Estoy bien.
–Te has excedido en el cumplimiento de tu deber.
–No estoy de acuerdo.
–Escucha Dan, siento tener que decirte que acaban de declararla muerta en el hospital.
–¿Qué?
–Acaban de llamarnos. No ha sobrevivido, lo siento.
Su cuerpo tembloroso, sus ojos, esas últimas palabras dichas a su oído.
Graham se pasó la mano por el rostro.
–Dame el caso, Mike.
–Es demasiado pronto para ti.
–Iba a reincorporarme esta semana.
–Tengo varios casos sin resolver para darte. Mira, lo más seguro es que esto sea un caso de accidente en campo abierto, nada sospechoso. No tenemos por qué dedicarnos a él, podemos dejárselo a los novatos de Fornier en Banff.
–Necesito hacerme cargo de este caso, Mike.
–¿Lo necesitas?
–¿Ha comentado la tripulación del helicóptero o el equipo médico si la niña dijo algo, si trató de hablar antes de morir?
–Espera un momento; le preguntaré a Shane, que es el que ha hablado con ellos.
Graham se quedó mirando las montañas con el estómago revuelto, hasta que Stotter volvió a ponerse al teléfono.
–Nada, Dan. ¿Por qué lo preguntas?
–Ella habló conmigo, Mike.
–¿Y qué te dijo?
–No lo entendí muy bien, pero tengo la sensación de que no ha sido un accidente. Necesito hacerme cargo, quiero este caso, Mike.
Transcurrieron unos largos instantes.
–De acuerdo, se lo diré a Fornier. Encárgate tú de momento. Si se trata de un delito, nos quedamos con el caso en Delitos Mayores, pero si no lo es se lo pasamos a la gente de Fornier. Verás, Prell está en Canmore ocupándose de otro asunto; te lo enviaré para que te eche una mano.
–¿Prell? ¿Quién es Prell?
–El sargento Owen Prell. Viene de Medicine Hat y acaba de ingresar en el Departamento de Delitos Mayores.
–Está bien. Gracias, Mike.
–¿Estás seguro de que quieres quedarte con el caso? Van dos víctimas de momento y lo más seguro es que se encuentren algunas más en el río.
–Estoy seguro.
–Será mejor que vayas al lugar donde encontraron al chico.
5
Faust's Fork, cerca de Banff, Alberta, Canadá
El rostro sin vida del muchacho era inmaculado, casi celestial. Tenía los ojos cerrados. Su piel no presentaba marca alguna. Tenía el aura de un querubín durmiente cuando la brisa levantó mechones de su cabello como una madre que trata de despertar a su hijo para jugar.
Su parecido con la niña era evidente. Él tenía más edad; seguramente era su hermano mayor. Tenía los vaqueros desgastados, llevaba una insignia de las Rocosas Canadienses en la camiseta azul y unas zapatillas de deporte de marca en buen estado. Tendría unos ocho o nueve años y parecía muy pequeño dentro de la bolsa para cadáveres, que permanecía abierta.
¿Quién era? ¿Cuáles eran sus cosas favoritas? ¿Y sus sueños? ¿Cuáles habrían sido sus últimos pensamientos?
Todas estas preguntas se hacía Graham, arrodillado junto a él a orillas del río en la compañía de Liz DeYoung, investigadora del Cuerpo de Forenses de Calgary.
–¿Qué piensas? –preguntó Graham elevando la voz sobre el murmullo del río–. ¿Que ha sido un accidente o que hay algo sospechoso?
–Es demasiado pronto para decirlo.
DeYoung, que llevaba unos guantes de látex de color azul, agarró al niño por los hombros con la máxima delicadeza y le dio la vuelta. La parte posterior del cráneo se había quebrado como una cáscara de huevo dejando expuesta la masa craneal.
–Parece que éste fue el principal traumatismo.
–¿Se golpeó contra las rocas?
–Probablemente. Sabremos más cuando les hagamos la autopsia, a él y a la niña, en Calgary. De momento, sospecha de la madre naturaleza.
Graham miró el reloj que llevaba DeYoung en la muñeca y actualizó el expediente utilizando un bolígrafo, una libreta y un portapapeles que le habían prestado los agentes de Banff presentes en la escena del crimen.
–No hay chalecos salvavidas –apuntó Graham.
–¿Perdona?
–La niña no llevaba chaleco. Él tampoco. ¿Ha visto alguien algún chaleco salvavidas?
–No, pero si tienes razones para sospechar, ¿te importaría contármelas?
–Es una corazonada.
–¿Una corazonada?
–Olvídalo. Son los efectos de la congelación. ¿Habéis encontrado algún documento de identidad u objetos en los bolsillos? ¿Etiquetas en la ropa?
–No, nada aparte de una linterna pequeña y una barrita de muesli. Escucha, vosotros dedicaos a lo vuestro. Dadnos una lista de nombres y familiares más cercanos para que podamos solicitar archivos dentales y confirmarlos. Ya conoces el procedimiento.
Graham conocía el procedimiento.
–Entonces, ¿podemos llevárnoslo de aquí? –DeYoung tenía mucho trabajo por hacer.
Graham no respondió. Estaba observando fijamente al muchacho, esperando que ella demostrara también algo de interés.
–¿Estás bien?
DeYoung conocía las circunstancias personales que atravesaba Graham. Le dirigió una mirada rápida, al tiempo que evocaba tiempos pasados.
–Dan, la única vez que vi a Nora fue la pasada Navidad. Nos sentamos todos juntos en la cena del fiscal general. Nos caímos muy bien, ¿recuerdas?
Graham lo recordaba.
–Siento mucho haberme perdido el funeral. Me pilló en una conferencia en Australia.
–No pasa nada.
–¿Cómo te encuentras?
Su mirada se desplazó del cadáver del niño al río, como si la respuesta a todas las cosas estuviera allí.
Se puso en pie.
–Podéis llevároslo.
DeYoung cerró la bolsa. Sus ayudantes lo depositaron sobre una camilla, lo amarraron en tres puntos distintos y lo transportaron cuidadosamente a su furgoneta. Graham vio cómo el vehículo se alejaba muy despacio por el sendero lleno de baches. Luego desapareció.
Durante unos instantes se quedó solo en medio de la escena. El lugar había sido acordonado en tres lados con cinta amarilla. Graham llevaba guantes de látex y fundas en los zapatos. En las inmediaciones, miembros del Departamento de Identificación Forense de la RCMP en Calgary, con unos monos de color blanco brillante que les otorgaban una apariencia de irrealidad en contraste con las rocas oscuras y el verde umbrío del agua, se afanaban en la tarea silenciosa de realizar fotografías, tomar medidas y recoger muestras de posibles pruebas.
Todo ello de acuerdo con un precepto fundamental que conocen todos los detectives.
Una muerte en campo abierto puede constituir el asesinato perfecto. Hay que considerarlo sospechoso pues no se sabrá la verdad hasta que se conozcan todos los hechos.
Graham continuó analizando el portapapeles, pasando las páginas con declaraciones manuscritas y notas que había tomado tras conversar con las personas que encontraron al niño. Haruki Ito, cuarenta y cuatro años, fotógrafo de Tokio, había sido el primero. Avisó a las mujeres que iban en bicicleta. Ingrid Borland, de cincuenta y un años, bibliotecaria de Fráncfort y Marlena Zimmer, de treinta y tres, editora web de Múnich. Todos parecían ser turistas normales y corrientes. No había nada sospechoso en su comportamiento.
El japonés era un experimentado fotógrafo de prensa que había cubierto sucesos espantosos como guerras y tsunamis. Había adoptado una actitud tranquila, filosófica, pensó Graham. Las mujeres eran otra historia. Sufrieron una conmoción al descubrir que sus esfuerzos por reanimar al muchacho habían sido en vano.
Pobre niño, pobrecito.
El crujido estático de la radio de la policía sacó a Graham de su ensimismamiento y le hizo fijarse en un hombre que se acercaba hacia él. Provenía de uno de los vehículos de emergencia aparcados a la orilla del río, donde agentes de los departamentos de investigación de Banff y Canmore acompañaban a los testigos. El hombre se detuvo detrás de la cinta. Una decisión sabia.
–¿Es usted el sargento Graham?
Graham avanzó hacia el recién llegado. Debía de andar alrededor de los treinta y cinco años. Un metro ochenta aproximadamente, pantalones vaqueros y una camisa de cuadros bajo una cazadora negra de cuero.
–Me llamo Owen Prell. Me envía el inspector Stotter.
–Has llegado muy rápido –comentó Graham estrechando su mano.
–Estaba en Canmore.
–Mike me ha dicho que vienes de Medicine Hat y que te has incorporado al Departamento de Delitos Mayores.
–Trabajaba en GIS. Me han asignado una mesa junto a la suya en la oficina. Me apetece trabajar con usted.
Prell volvió la vista hacia los coches de policía y los agentes uniformados.
–Los agentes quieren saber si ha terminado con los testigos. La gente quiere irse.
–Casi hemos terminado con ellos –Graham pasó las hojas–. Diles que entreguen sus pasaportes. Haremos una comprobación con la Interpol. Explícales que se trata de un procedimiento habitual y que se los devolveremos lo antes posible.
–Entendido.
Mientras Prell se giraba, un rugiente helicóptero pasó rozando la superficie del río. Era el helicóptero de la RCMP de Edmonton. Tan pronto hubo desaparecido, Graham oyó su nombre. Un miembro del Departamento de Identificación Forense que estaba inspeccionando la canoa le hacía señas con la mano para que se acercara a ver algo.
Algo importante.
Incrustada en la roca donde había colisionado la canoa había una pequeña placa de metal con la etiqueta Alquileres Wolf Ridge.
Los agujeros para los tornillos coincidían con los de la canoa.
Se trataba de una canoa de alquiler. La número 27.
Los establecimientos de alquiler de canoas mantenían registros.
–¡Prell!
El agente volvió con la radio. Se encargó con carácter de urgencia al operador de telecomunicaciones que se pusiera en contacto con Wolf Ridge para que casaran el contrato de alquiler correspondiente a la canoa número 27 con los permisos de acampada y las entradas al parque natural.
La información estuvo disponible en veinte minutos.
La canoa había sido alquilada por un tal Ray Tarver, de Washington D.C.
En los permisos de acampada figuraban Ray, Anita, Tommy y Emily Tarver como los visitantes registrados en la zona de acampada número 131.
6
Faust's Fork, cerca de Banff, Alberta, Canadá
La zona 131 se encontraba río arriba, en una zona despoblada rodeada de un tupido bosque de abetos y pinos, que ofrecía una vista panorámica del río y los escarpados riscos de la Cordillera de los Nueve Osos.
Cuando Graham llegó acompañado por los demás no advirtió signos de vida. Un todoterreno último modelo estaba aparcado cerca de una tienda de campaña de grandes dimensiones. Era una acampada típica: hornillo de propano, sillas plegables, cuatro chalecos salvavidas apilados ordenadamente bajo un abeto, comida guardada a cierta distancia de la tienda y otros objetos, como camisas y pantalones, colgados de una cuerda atada por los extremos a dos pinos. Gritaron los nombres de los Tarver pero no obtuvieron más respuesta que el murmullo del río y el sonido sordo de los helicópteros de rescate.
El lugar estaba en completo silencio.
Sin vida.
Graham lo declaró segunda escena de los hechos y mientras Prell y el resto de los agentes marcaban el perímetro con cinta y solicitaban por radio la comprobación de la matrícula del todoterreno, que era de Alberta, él entró solo en la tienda. En el interior detectó un aroma agradable de jabón y crema solar. Tuvo la sensación de que algo había sido interrumpido pero no supo explicar el qué.
El tiempo se había detenido allí. A un lado había un saco de dormir lo suficientemente grande para dar cabida a dos adultos. Al lado de la almohada del lado izquierdo, un libro de bolsillo de Danielle Steel, y en el lado derecho una linterna grande. En el otro extremo de la tienda, dos sacos más pequeños, uno al lado del otro. Un tebeo de Bob Esponja yacía abierto sobre uno de ellos, mientras que sobre el otro un conejito de peluche de color rosa con los brazos abiertos esperaba el regreso de su dueña. Graham lo recogió y miró sus ojos hechos con botones.
Prendas infantiles de vivos colores sobresalían de pequeñas mochilas: jerseys, pantalones cortos. Al otro lado, unas mochilas más grandes y también abiertas dejaban asomar la ropa pero el efecto no era de desorganización, más bien de orden.
Graham buscó en vano un monedero o una cartera. A menudo los excursionistas los esconden o los guardan bajo llave en algún sitio. Tras tomar unas notas salió de la tienda y Prell le puso al día.
–El todoterreno fue alquilado en un establecimiento del Aeropuerto Internacional de Calgary. El cliente es Raymond Tarver. Consta la misma dirección de Washington D.C.
–¿Hay algo dentro?
–Está cerrado.
–Pide a los de la agencia de alquiler que vengan a abrirlo lo antes posible, diles que es una emergencia policial. Que venga también el forense a examinar el coche y el lugar. Y que nadie toque nada.
Graham miró en dirección río arriba.
–¿Qué hay de la gente de las acampadas vecinas?
–Nuestros agentes han comenzado una investigación.
–Bien. Quiero declaraciones, cronología y comprobación de antecedentes.
–De acuerdo. Sargento, ¿qué cree usted que ocurrió con los padres?
–No sé –Graham examinó de nuevo el lugar: los chalecos salvavidas, la nevera con la comida situada a la distancia adecuada de la tienda, una pila de basura cerca de la hoguera –¿habrían hecho perritos calientes y tostado nubes de azúcar antes de acurrucarse juntos bajo las estrellas? ¿Habrían muerto juntos?–. Esta gente cumple las normas, cuida las cosas, no corre riesgos. No tengo ni idea de qué ocurrió.
Aquella noche, después de que Prell regresara a Calgary, Graham vio luces de linternas y faros de vehículos explorando el oscuro valle: los equipos de operaciones especiales continuaban con la búsqueda.
Graham, sentado frente a una hoguera en la soledad de su propio campamento, escuchaba el eco de las transmisiones a través de una radio prestada. Mientras los miembros de la partida de rescate daban parte de sus pesquisas, Graham analizó el caso.
Después de que un mecánico del establecimiento de alquiler de coches abriera el todoterreno, Prell encontró más cosas, como una cartera, un bolso y pasaportes estadounidenses pertenecientes a los Tarver. Las llamas iluminaron los rostros de Raymond, su mujer Anita, su hijo, Thomas y su hija Emily, la niña que murió en brazos de Graham. ¿Qué habría ocurrido?
Para Graham se trataba de la típica buena familia americana. ¿Dónde estarían Ray y Anita? ¿Habrían ahogado a sus hijos? ¿Se habrían ahogado juntos?
¿Qué ocurrió?
¿Habrían disfrutado de unas estupendas vacaciones en la montaña antes de que ocurriera un terrible accidente? ¿O se trataba de algo más? ¿Había problemas familiares? ¿Cómo había sido la vida de los Tarver antes de la tragedia? ¿Cómo era su propia vida?
La luz de la hoguera iluminó la urna, visible a través de la puerta de malla de su tienda. Graham se pasó la mano por el rostro.
Había sido un día infernal. Había ido a uno de los lugares favoritos de Nora para esparcir sus cenizas. Había tomado la decisión de abandonar el Cuerpo; no podía continuar sin ella: no le quedaba nada. Nada.
Había sido culpa suya.
Y de pronto, ocurrió. En los oscuros momentos transcurridos en el río, cuando estaba convencido de que iba a morir, sintió la voz de Nora animándole a no darse por vencido.
A resistir.
Después oyó las crípticas palabras finales de Emily Tarver.
No podía abandonar el caso. Se lo debía a los muertos.
La radio crepitó.
–Repita, sector 17...
–¡Hemos encontrado algo!
7
Blue Rose Creek, California
Era casi la una y media de la madrugada.
En la quietud de la noche, Maggie estaba perdiendo la esperanza de encontrarse con Madame Fatima. Mientras se preparaba para acostarse, pensó en todos los mensajes que había dejado, todos sin respuesta.
Volvería a intentarlo por la mañana.
Maggie apartó la sábana y se detuvo en seco.
¿Qué había sido aquello?
Había oído algo al otro lado del pasillo. En la zona de trabajo adjunta al cuarto de estar. Miró en derredor y aguzó el oído.
Nada.