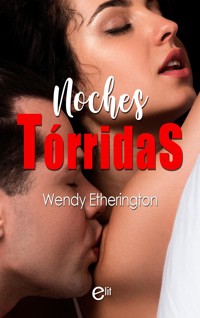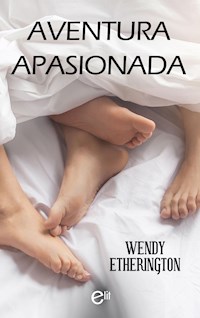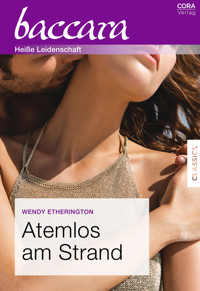2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Por fin Rebecca Parsons iba a escaparse de su ciudad y se iba a Nueva York para darle un nuevo rumbo a su vida. Pero primero tenía que vender su excéntrica casa victoriana. ¿Quién querría aquella ruina? Por algún misterio insondable, el estupendo Alex Carlisle la quería. Si Rebecca era capaz de reparar todas las averías que amenazaban con acabar con la casa, y escaparse del irresistible encanto de Alex, solo tenía que cerrar el negocio...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Wendy Etherington
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Solo contigo, n.º 1320 - agosto 2015
Título original: My Place or Yours?
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-7206-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
El gato estaba borracho.
Rebecca Parsons se quedó de pie en el vestíbulo, mirando a Moose, su enorme gato persa. Su poblada cola golpeaba el escalón inferior de la escalera de madera, mientras sus redondos y dorados ojos observaban sin parpadear el sobre que llevaba bajo el brazo.
—Olvídalo. Nos iremos de todas formas.
Dejó el maletín en la escalera y caminó a la cocina. En cuanto entró, dio un grito ahogado.
Los cuarenta metros de plástico de envolver que había comprado el día anterior estaban esparcidos, destrozados, por todo el lugar. Había trocitos incluso en la lámpara del techo. Una larga tira colgaba de la mesa, y las burbujas de aire del plástico, que pensaba utilizar para envolver los objetos delicados, estaban pinchadas. Su normalmente inmaculada cocina blanca y azul, la única habitación que no tenía aspecto de haber salido del siglo XIX, era un desastre.
—Moose…
Dejó el sobre con los contratos de ventas sobre la mesa y se encaró al animal, segura de que la seguiría a su habitación preferida.
—El comprador va a llegar en cualquier momento. ¿Cómo has podido hacer una cosa así?
El gato la miró y se limitó a lamerse una garra con indiferencia.
Rebecca sacó el cubo de la basura de uno de los armarios y comenzó a tirar los fragmentos de plástico en su interior.
—Seguro que cambiarías de actitud si te diera comida de gatos barata en lugar de las latas de gourmet que te compro.
Mientras recogía los restos se dijo que en su estado financiero ni siquiera se podía permitir un gasto extraordinario como el plástico de envolver. Pensó que si la venta no salía bien se encontraría en un verdadero lío, pero prefirió no considerar esa posibilidad. Ya tenía demasiados problemas.
Suspiró y se metió debajo de la mesa para recoger el último pedazo. El evidente resentimiento del gato por su decisión de abandonar la casa solo sirvió para que se sintiera aún más culpable. Su madre nunca habría dado su consentimiento, porque amaba aquel lugar. Le gustaba cada torreta, cada esquina, cada mueble antiguo, e incluso la decoración de evidente mal gusto.
Era una mansión muy poco práctica, pero su madre se había aferrado a ella contra los deseos de Rebecca. Había pasado toda su vida a la sombra de la extraordinaria y bellísima Angelina Parsons, pero había llegado el momento de que pensara en el futuro. En su futuro.
Tras la muerte de su madre, Rebecca ya no tenía razón alguna para seguir viviendo al borde de la bancarrota en una localidad llena de excéntricos solo por mantener la mansión. Una firma de Nueva York le había ofrecido un empleo, así que aquella mañana había cerrado su pequeño bufete por última vez. En una ciudad tan grande como esa podría encontrar el sitio al que pertenecía y dejar de ser la tranquila e intelectual hija que había sido. Estaba deseando experimentar la pasión de la ciudad, los cines, los restaurantes, los cafés, los museos. Y por otra parte, era la solución a sus problemas económicos.
Sin embargo, Rebecca se dijo que tal vez nunca volvería a ser económicamente solvente. La única salida era encontrar un comprador para la mansión que estuviera dispuesto a preservarla. Y según su agente inmobiliario, el corredor de bolsa Alexander Carlisle era el hombre perfecto.
De él solo sabía lo que le había contado Pam, que era un negociador duro, que tenía una voz muy atractiva y que era inmensamente rico. Pero Pam tenía la costumbre de exagerar las virtudes de los hombres, así que solo había tomado en serio el comentario sobre su dinero. Si era cierto, podría adquirir la vieja mansión victoriana.
Justo en aquel instante sonó el timbre de la puerta y Rebecca sintió una punzada en el estómago.
Volvió a guardar el cubo de la basura en el armario y corrió hacia la entrada mientras se arrreglaba un poco la coleta que se había hecho. Se quitó un pelo de gato de su conservador traje azul marino y se detuvo un momento para mirarse en el espejo de la entrada. Sus ojos eran tan azules y su pelo tan oscuro como los de su madre, pero no había heredado sus ojos de felino ni el exuberante y atractivo cabello que volvía locos a los hombres. Se consideraba una persona sin estilo, la persona más corriente del mundo, o más exactamente, la única persona corriente que conocía.
Se enderezó un poco, abrió finalmente la puerta y de repente se encontró ante un amplio pecho masculino.
Rebecca tuvo que echar la cabeza hacia atrás y alzar la vista para mirar los ojos verdes del recién llegado. Medía más de metro ochenta de altura y llevaba un traje gris oscuro, de sastre, que probablemente costaba más que su coche. Su cabello negro se curvaba en la frente y parecía tan suave que sintió la necesidad de acariciarlo. Además su mandíbula era recta, y su cara, tan perfecta como una escultura clásica.
Todavía no sabía si Pam había acertado al decir que tenía una voz muy atractiva, pero ya sabía bastante más que su amiga.
Entonces, el hombre sonrió y su evidente belleza se transformó en algo mucho más intenso y tan seductor que la dejó sin aliento. Parecía irradiar calor. Se sintió como si un rayo de sol la iluminara y deseó abandonar sus serios y profesionales proyectos, jubilarse y marcharse a vivir la buena vida en Florida.
Los ojos verdes del hombre observaron el rostro de Rebecca y acto seguido hicieron lo mismo con su cuerpo, casi como si la estuvieran tocando. Al parecer le había gustado, y no lo pudo creer. Tenía la primera impresión de que era la primera vez que un hombre la miraba como solían mirar los hombres a su madre.
Un segundo después, descubrió que Pam no había exagerado sobre su voz.
—¿Rebecca Parsons? —preguntó, en un tono profundo y rasgado que la estremeció.
—Sí, soy yo —respondió, apoyándose en el marco de la puerta.
—Hola, soy Alex Carlisle.
El hombre extendió una mano y ella se la estrechó.
—Encantada. Pero por favor, pasa…
Alex Carlisle pasó junto a la mujer, dejando un aroma de colonia especiada en el ambiente, y miró a su alrededor. Contempló la enorme lámpara de araña del vestíbulo de dos pisos de altura y el entarimado de roble oscuro.
—Es muy bonita.
—Gracias —dijo, mientras intentaba recobrar su habitual seriedad—. Me sorprendió que decidieras venir a pesar de que aún no habías visto la casa.
—Tu agente me enseñó varias fotografía —explicó con una sonrisa—. Además, me dejo llevar por el instinto para tomar decisiones sobre las cosas y sobre la gente.
Rebecca se preguntó qué impresión le habría dado; pero se dijo que estaba allí para ver la casa, no para verla a ella, y deseó que su comentario sobre el instinto fuera cierto y que supiera ver las ventajas de la mansión más allá de la horrible decoración de su madre.
Mientras lo acompañaba hacia el salón de la parte delantera de la casa, notó que observaba cada detalle con verdadera pasión, como si estuviera en presencia de algo realmente bello. Rebecca pensó que era una mirada idéntica a la que tenía su madre cuando encontraba alguna antigüedad que le gustaba de forma especial.
—¿Quieres que te enseñe toda la casa?
—Si el guía eres tú… —respondió, admirando su figura.
Ella asintió y se preguntó cómo conseguía que un comentario tan inocente pareciera una proposición deshonesta.
Él caminó hacia ella y no se detuvo hasta que sus pechos prácticamente se tocaron. Rebecca llegó a pensar que iba a abrazarla, pero en lugar de eso se metió las manos en los bolsillos y dijo, con ojos brillantes:
—Adelante, enséñamela.
Rebecca no sabía lo que estaba pasando. En general no se sentía tan atraída por perfectos desconocidos, y desde luego nunca deseaba que la tocara. Pero aquel hombre era diferente. Además, Junction Gap no era un lugar donde hubiera muchos hombres atractivos, refinados y encantadores, y por otra parte ninguno la había mirado de aquella forma.
Se apartó, señaló el retrato que estaba sobre la chimenea y dijo:
—Ella es Antonia Millford, mi tatarabuela. Construyó esta casa, con su marido, a finales del siglo XIX. Le encantaba el estilo victoriano inglés, como puedes comprobar en la mansión.
—Es muy femenina —comentó.
—Sí, bueno, pero supongo que querrás redecorarla… La casa siempre ha estado en manos de las mujeres de la familia y hasta ahora siempre hubo una especie de tradición familiar según la cual no se podían cambiar los muebles. Ni las tuberías, por cierto. Habría que cambiarlas.
Alex echó un vistazo a una de las sillas y acto seguido caminó alrededor de la enorme mesa de caoba. Rebecca no sabía cuáles eran las intenciones del hombre en lo relativo a la decoración de la casa, pero le daba igual: solo quería que la comprara.
—Si es una tradición, ¿por qué la vendes? —preguntó él.
—Porque me han ofrecido un trabajo en otro Estado.
—Podrías alquilarla.
—No. Un comprador podrá cuidar mejor de ella.
—Es una pena que rompas una tradición tan larga —declaró, mirándola con curiosidad.
—Sí, tal vez, pero por otra parte es una suerte para ti, ¿no te parece? Por cierto, el candelabro que está sobre la mesa es una de las cosas que me llevaré conmigo.
—Es precioso.
—¿Seguimos la visita?
Rebecca le enseñó el estudio y la biblioteca y acto seguido subieron al segundo piso por la escalera, de roble.
Mientras avanzaban, la mujer recordó el verano en el que su madre y ella decidieron arreglar la escalera por su cuenta, porque no tenían dinero para pagar a un carpintero. Había sido un trabajo muy duro, pero al menos su madre había estado tan ocupada que no había tenido tiempo para cambiar de amante cada dos días.
Aquel verano la había tratado con una atención especial, como si Rebecca fuera lo único que le importaba en el mundo. Un día, le dijo que amaba aquella casa y que cuando fuera mayor entendería su nostalgia. Pero Rebecca siempre había pensado que la mansión era tan poco práctica como su madre, y no entendió sus palabras hasta aquel preciso instante, al ver a Alex Carlisle pasando una mano por la barandilla con tanta delicadeza como si estuviera acariciando a una mujer.
Cuando llegaron arriba, le enseñó las habitaciones de invitados y finalmente se dirigieron hacia la suite principal. Pero antes de que pudiera abrir, Alex se detuvo junto a otra puerta y preguntó:
—¿Qué hay aquí? —preguntó él.
—Solo es otro dormitorio.
Rebecca se maldijo por su mala suerte y pensó que debería haber cambiado la decoración de aquella sala.
—¿Puedo verla?
—Sí, claro, por supuesto…
La mujer abrió la puerta, conteniendo el aliento, y espero a ver su reacción.
—Caramba, es… cómo diría…
—Esa una réplica exacta de un burdel del siglo diecinueve —explicó ella.
Alex rio.
—Supongo que no bromeas.
—No, no bromeo.
—Es muy interesante.
Rebecca lo miró con asombro. Al parecer, Alex Carlisle no era ningún puritano. Era obvio que estaba hecho de un material mucho más duro, a la par que atractivo, y hasta consideró la posibilidad de enseñarle el cuadro de su madre que estaba en el desván solo para ver cómo reaccionaba. En él, su madre aparecía completamente desnuda, después de haber posado para un artista italiano.
Por fin, abrió la puerta de la suite.
—Éste es el dormitorio principal.
—¿Es el tuyo?
—Oh, no. El mío está al otro lado del pasillo.
Alex entró y se tumbó en la cama para poder mirarse en el espejo superior. Al verlo allí, Rebecca lo imaginó desnudo, haciendo el amor con una mujer entre sábanas de satén rojo. Se sintió dominada por el deseo.
—¿Quieres venir? —preguntó él, dando un golpecito sobre la cama, a su lado.
La mujer pensó que aquella era la mejor oferta que la habían hecho en muchos años. Y sintió la necesidad de aceptar, pero no lo hizo.
—No, esperaré en el corredor.
Alex Carlisle salió de la suite unos segundos después y Rebecca lo llevó a su propio dormitorio. Estaba decorado con muebles de estilo sencillo, nada recargados, e iluminado por el sol de la tarde.
—Los muebles de está habitación también me los llevaré —dijo ella.
El hombre hizo un gesto hacia la vieja bañera y dijo:
—Parece que la has restaurado recientemente…
—Sí, es cierto.
—Mantener todo esto debe costar una fortuna.
—Mi abuela nos dejó una herencia considerable.
Naturalmente, Rebecca no había dicho toda la verdad. Era cierto que su abuela les había dejado una herencia, pero había sido suficiente.
—¿El resto de los muebles están incluidos en el precio?
—Sí, están incluidos todos menos los que he mencionado.
Subieron al ático y después descendieron por la escalera trasera, que terminaba en un pasillo junto a la cocina. Cuando finalmente abrió la puerta del sótano, su corazón comenzó a latir más deprisa. Rebecca se dijo que no tenía nada que ver con la historia que le había contado su amigo Tommy Mackenzie en la infancia, según la cual había un muerto enterrado bajo la escalera. Ella se lo había contado a su madre y la mujer se había limitado a reír.
El año anterior había encontrado una rata gigantesca en el mismo sitio, pero su madre dijo: «Vamos, has estudiado derecho, por Dios. Seguro que sabes enfrentarte a una o dos ratas».
—¿Vas a enseñarme otro burdel? —preguntó él, con ironía.
—Oh, no… solo es el sótano. ¿Quieres verlo también?
—Sí, por supuesto. Pero si lo prefieres, puedes esperar aquí.
Rebecca esperó y Alex regresó minutos después.
—Tu colección de vinos es excelente. Yo también soy coleccionista.
—¿En serio? —preguntó.
La mujer se dijo que Alex Carlisle no iba a encajar muy bien en un lugar con tan poca vida como Junction Gap. Estuvo a punto de confesarle que se moriría de aburrimiento durante el primer mes, pero lógicamente no lo hizo.
—Es una casa magnífica —dijo él.
—Sí, lo es.
—Y supongo que mantenerla es difícil.
—Un poco. Pero, ¿quieres tomar un café?
—Claro.
Rebecca lo llevó a la cocina, donde estaba el gato.
—Siéntate —dijo.
—Gracias —declaró, mientras tomaba asiento—. Veo que esta sala también tiene muebles modernos. Hay muchos contrastes interesantes en la casa.
—Mi madre y yo éramos muy distintas —explicó.
—¿Y de quién fue la idea del burdel?
—De ella. Murió hace seis meses.
—Vaya, lo siento mucho. Me habría gustado conocerla.
—Gracias.
Rebecca sonrió al imaginar el imposible encuentro entre Alex Carlisle y Angelina Parsons. En solo cinco minutos, su madre habría conseguido venderle la casa y acostarse con él.
Puso el café a calentar, miró el sobre que estaba sobre la mesa y dijo:
—Mi agente ha preparado el contrato. Yo ya lo he firmado.
—Comprendo —dijo él.
—Miau…
—Creo que tu gato te está llamando.
Alex miró al animal, que lo contemplaba con curiosidad.
—No es él. Es el reloj de pared. Otro de los objetos que voy a llevarme.
—Muy original…
Rebecca pensó que tendría que haberse desecho del reloj, pero su madre se lo había regalado, junto con el gato, cuando cumplió veintitrés años.
Justo cuando se disponía a retirar la cafetera del fuego, Alex sacó un bolígrafo y firmó el contrato. Rebecca suspiró. Había sido muy fácil. Tal vez, demasiado fácil.
—Parece que todo está bien —dijo él—. Entonces, ¿podré venir a vivir dentro de tres semanas?
—Sí, por supuesto. ¿Quieres azúcar con el café?
—No, gracias.
Alex tomó un poco de café, tocó levemente una de las manos de la mujer y añadió:
—Me gustaría celebrarlo. Si te compro una botella de vino, ¿te unirás a mí?