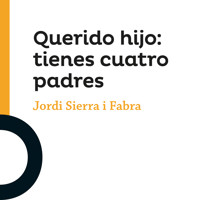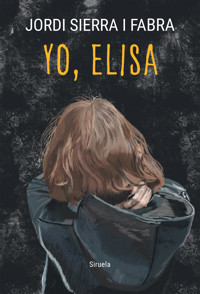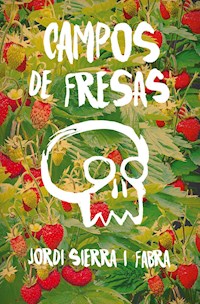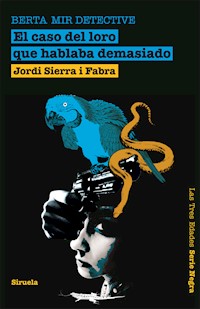7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: Harper Bolsillo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mayo de 1964. El inspector Hilario Soler es el encargado de investigar el asesinato de Gonzalo Romeu Sotomayor, uno de los constructores más importantes de Barcelona en ya desde después de la Guerra Final. El cadáver tiene una nota clavada en la frente con una chincheta en la que se lee una misteriosa nota manuscrita: "Por Simón". A partir de los primeros pasos de Soler y el subinspector Quesada, todo un mundo de intereses, odios y pasiones envuelve la investigación, que poco a poco irá derivando hacia algo mucho más oscuro, algo inimaginable que trascenderá más allá del presente y que tendrá sus raíces en el oscuro pasado de los protagonistas de la historia. Porque el pasado, como un corcho sumergido en el agua, siempre vuelve. "—¿Era así con todo el mundo?—Con la gente próxima a él, sí. Otra cosa eran los negocios.—¿Enemigos?—Mucha gente no perdona el éxito, y el señor Roméu lo tenía.—He oído decir que era implacable.—Con los que querían hacerle daño, los que mentían sobre algo, los que trataban de desprestigiarle o quitarle la concesión de unas obras…".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Solo una película amarga
© 2018, Jordi Sierra i Fabra
Autor representado por IMC Agencia Literaria
© 2018, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Imágenes de cubierta: Dreamstime.com
ISBN: 978-84-17216-23-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Día 1. Martes, 5 de mayo de 1964
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Día 2. Miércoles, 6 de mayo de 1964
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Día 3. Jueves, 7 de mayo de 1964
34
35
36
37
38
39
40
Si te ha gustado este libro…
A mis maestros, que no me enseñaron nada, pero me hicieron fuerte a base de alimentar mi rebeldía contra ellos en los días en que sucede esta historia, acabando mis estudios de bachillerato.
Día 1
MARTES, 5 DE MAYO DE 1964
1
Al pasar por delante de la habitación de Ignacio escuchó la canción, no tan fuerte como a pleno día, pero sí demasiado alta para primera hora de la mañana. Estuvo a punto de entrar. Incluso llegó a poner la mano derecha en el tirador de la puerta.
Se lo pensó mejor.
Había días que estaba harto de guerras perdidas.
Se resignó y siguió su camino hacia la cocina, donde Roser ya tomaba una taza de café, tan a punto de irse como él. Su mujer estaba de pie, apoyada en el mármol del fregadero, con aire pensativo. Desde que trabajaba, por las mañanas aún estaba más guapa. Antes se iba a comisaría y la dejaba en bata. Ahora ya no. Siempre le gustó su elegancia, la habilidad de ponerse cualquier cosa y quedarle bien. Trabajar parecía haberla rejuvenecido.
Roser le sonrió al verle aparecer.
—¿Cuántas veces la pone cada día? —preguntó Hilario.
No hizo falta que le dijera de qué hablaba.
—Doscientas. Una tras otra. Y este es solo el último disco.
—Ya.
—Me las sé de memoria, y eso que son en inglés —bromeó ella.
—Le ha dado fuerte.
—Montse está igual. Por una vez, tienen los mismos gustos. Ahora discuten sobre quién es el más guapo de los cuatro o cuál es el mejor de ellos.
—No, si a mí también me gustan —reconoció él—. Son diferentes, frescos…
—Míralo, el rey de los yeyés.
—Hay que estar con los nuevos tiempos —se colocó a su lado.
—¿Vas a desayunar aquí?
—Sí, yo mismo me preparo algo, tranquila.
Ignacio entró en la cocina tarareando el tema que había estado escuchando.
Sonreía de oreja a oreja, algo raro de buena mañana.
—Pones la música muy alta a esta hora —hizo de padre Hilario.
—¡Qué va! —frunció el ceño su hijo.
—Los vecinos se van a quejar.
—¡Que se aguanten!
—Ignacio…
—¡Papá, la del quinto pone flamenco y es para vomitar! —se defendió.
—Y la señora Amalia, con los tangos… —pareció darle la razón Roser.
—Vale, lo apunto: vivimos en una casa de locos —levantó las manos Hilario.
—A ver si te ascienden a mandamás y nos buscamos un piso elegante, con vecinos normales y dos cuartos de baño —dijo Ignacio.
—En ninguna escalera hay vecinos normales —protestó Hilario antes de agregar—: ¿Crees que los mandamases cobran más?
—¿No?
—No lo sé.
—Seguro que sí —Ignacio se preparaba un vaso de leche con Cola Cao—. Y me apuesto algo a que sacan tajada de todo.
Hilario alargó la mano y le soltó un capón en el cogote.
—¡Ay! —se quejó su hijo.
—Dale otro de mi parte —dijo Montserrat entrando también en la cocina.
Su hermano le saltó encima.
—¡Enana!
—¡Mamá! —protestó la chica.
—¡Vale!, ¿no? —rezongó Roser sabiendo que la pelea no iba en serio—. ¿De buena mañana ya en plan salvaje?
Hilario no solo se hizo el despistado.
Inició la retirada.
La voz de Roser le detuvo, airada.
—Di algo, ¿no?
—Suizo. Yo, suizo —argumentó muy serio.
—¡Queréis parar y desayunar en paz! —les gritó finalmente ella a sus hijos.
Ignacio y Montse se estaban riendo.
Volvió la calma, rota tan solo por los sonidos propios de la preparación de los desayunos, cucharillas removiendo las tazas o botes y botellas abriéndose y cerrándose. Hilario no llegó a salir de la cocina. No siempre estaban juntos los cuatro, aunque fuera discutiendo.
La conversación volvió a girar en torno al grupo de moda.
Los Beatles.
—Ya he oído el nuevo disco en Radio Luxemburgo. ¡Es brutal!
—¿Nuevo disco? ¿Otro? —alucinó Hilario.
—Pues claro.
—¿Pero cuántos sacan? ¿Uno a la semana?
—Publican uno cada tres meses. Single —se lo aclaró—. Y luego los grandes, claro.
—¿Y hay que comprarlos todos?
—¡Papá! —intervino ahora Montse.
—No, no, si yo… —se vio desbordado por el entusiasmo de sus hijos.
—¿Sabes la que han liado en Estados Unidos? —se puso enfático Ignacio—. ¡Han sido una bomba! ¡Están arrasando! El mes pasado, los cinco primeros puestos de la lista de éxitos estaban copados por sus canciones! ¡Nadie había conseguido algo así, ni Elvis Presley! ¡Cinco de cinco y ocho entre las diez mejores! ¡No sé cuántos millones los vieron en la tele, sesenta o setenta!
—¿Y cómo sabéis tantas cosas?
—Sé lo que dicen en Radio Luxemburgo —lo justificó Ignacio.
—Pero hablan en inglés.
—Se pilla algo —asintió el chico—. Y a base de repetirlo… Hay palabras como success, hit, millions, number one, top, ranking, chart… Te acostumbras.
—Bueno, al menos aprenderéis inglés —suspiró Roser.
—¡Si es que no sé por qué hemos de estudiar francés, la verdad! —protestó Montse.
—Bueno, también podéis entender a Brassens, a Brel… —comenzó a decir Hilario.
—¿Quiénes son esos? —le miró su hijo mayor.
—Olvídalo —se rindió él—. He de irme.
Salió de la cocina seguido por Roser, que le alcanzó cuando se ponía la americana. Hilario iba a decirle lo guapa que estaba cuando ella lo evitó al comentarle:
—Lleváis unos días tranquilos, ¿verdad?
—Sí —reconoció—. Y no sé si es bueno o malo.
—Mejor que haya tranquilidad y no pase nada, digo yo.
—Demasiada calma —insistió él—. Luego, de pronto, la gente se vuelve loca y en dos días pasa lo que no ha pasado en un mes. Ya sabes que, a la que asoma el calor y se intuye el verano, a muchos les da por pasarse con la adrenalina.
Esta vez lo que le cortó fue el teléfono.
La intención de besarla se quedó en eso, en intención.
—Ya empezamos —se temió lo peor.
Fue Roser la que caminó hasta el aparato. Ignacio y Montserrat seguían discutiendo, ahora sobre si Paul era más guapo que John o John era más músico que Paul.
Todo fue muy rápido.
—Es Quesada —le pasó el auricular.
Su compañero nunca le llamaba a casa salvo por algo importante acerca del trabajo.
Hilario lamentó haber mentado lo de la calma un minuto antes.
—Maldita sea —rezongó por lo bajo.
—Quizá no sea… —vaciló Roser.
—¿Crees que llama para darme los buenos días? —se puso al aparato y se limitó a decir—: ¿Quesada?
—No sabía si ya había salido —el subinspector fue al grano—. Paso ahora mismo por usted, señor.
—¿Algo grave? —cerró los ojos.
—Un asesinato.
Desde luego, no llamaban a la criminal por un robo en una zapatería.
—Cagüen… —masculló—. ¿Y nos lo colocan a nosotros?
—Sí, señor.
—No me diga que estaba en comisaría tan temprano y ha sido el primero al que ha visto García.
—Por papeleo, sí. Pero me parece que el comisario se lo habría adjudicado igualmente a usted.
—¿Por qué?
—Porque es lo que llama «una patata caliente», me temo —fue sincero Ernesto Quesada.
—Le espero abajo —se resignó.
Le pasó el auricular a Roser y ella lo dejó en la horquilla.
Hora del beso.
Lo necesitaba.
Mientras lo compartían, en silencio, hasta ellos siguió llegando la discusión en la cocina, ahora sobre si I want to hold your hand era mejor que Please please me.
2
Desde la muerte de Martín Peláez, la comisaría estaba más tranquila. Muerto el perro, muerta la rabia. Pero el asesinato del policía a manos del padre cuyo hijo había arrojado impunemente por la ventana Peláez, no velaba el hecho que él, Hilario Soler, su compañero, le hubiera denunciado.
Casi medio año después, seguía siendo el inspector marginado.
El comisario García seguía esperando que metiera la pata.
Y él continuaba oyendo el grito de Jaume Crusat cayendo al vacío.
Un chico de la edad de Ignacio.
Hilario se removió inquieto en el portal de su casa.
«Una patata caliente».
Cualquier caso de homicidio lo era, pero si Quesada lo llamaba así, significaba que iban a meterse en una investigación de la máxima categoría.
Salió Roser, salió Ignacio, y él seguía allí.
Finalmente oyó la sirena.
A Ernesto Quesada no le importaba ponerla.
Quizá por eso llegaba tarde, porque el tráfico se espesaba y finalmente había tenido que abrirse paso por la vía rápida.
Bajó de la acera y levantó la mano cuando lo vio aproximarse por la izquierda. En ese momento, quien apareció a su lado fue su hija Montse.
—¿Todavía aquí?
—Ahí viene Quesada.
—Tienes un compañero muy mono —le dijo ella con desparpajo—. En vuestro trabajo las mujeres deben de mirarlo mucho, ¿no?
—Ni me he fijado —mintió.
—Venga, va.
—Te recuerdo que está casado y espera un hijo.
—He dicho que es mono, nada más.
—Y solo le viste una vez, hace un par de meses.
—Suficiente.
—Desde luego…
—¿Qué pasa? ¿No puede una decir la verdad?
El automóvil, ya sin la sirena, se detuvo junto a ellos. Ernesto Quesada se bajó por si su superior optaba por querer conducir él. Sonrió educado al ver a Montse.
—Buenos días, señor. Buenos días, Montserrat.
—Cuídelo, ¿eh? —la chica señaló a su padre—. Ya está mayor y solo tenemos uno.
—¿A que te dejo sin tu asignación y no vas a poder comprarte el último de los Beatles o del que sea? —se puso serio, irritado por el desparpajo.
Ella le dio un beso en la mejilla, sin hacer caso del comentario.
—Lo haré —prometió Quesada.
Se encontró con la cara de pocos amigos de su superior.
—¡Chao! —se despidió Montse.
Hilario se metió en el coche por el lado del copiloto. En cuanto Ernesto Quesada se sentó al volante, rezongó algo por lo bajo.
—¿Cómo dice?
—Que esta nueva generación no le tiene respeto a nada. Arranque.
—Perdone.
Montse se alejaba calle abajo.
Un par de chicos se volvieron para mirarla. También lo hizo un hombre mayor.
—Es guapa —dijo Quesada.
—Ya.
—Ni puedo imaginarme cómo debe de ser.
—Lo sabrá llegado el momento —asintió Hilario—. Primero le tocan las noches en vela cuando nazca, las primeras enfermedades mientras crece y todo lo demás. De aquí a que cumpla los dieciséis todavía le falta.
—Caray, lo dice como si se vengara.
—Todos los que hemos sido padres sabemos lo que les espera a los nuevos; y sí, es una venganza. En toda regla. La satisfacción de pensar que uno ya ha pasado lo peor y ahora le llega el turno a los siguientes —pensó en «los novios» de Montse—. Y no crea que a mí aún no me queda. En el fondo nunca se deja de ser padre. ¿Su mujer sigue bien?
El coche ya rodaba a buena marcha, sin necesidad de sirena.
—Ya sabe que sí. Un embarazo perfecto —sonrió el subinspector.
—Pues venga, a lo que vamos: hábleme de la dichosa «patata caliente» de las narices. Pero antes dígame con qué cara se lo ha dicho el comisario.
—Lo primero que he oído ha sido «esto hay que pasárselo a Soler». Después… ya sabe: cara seria y tono de «¿todavía sigue aquí?» tanto como de «lo quiero resuelto en una hora».
—¿A quién han matado?
—¿Le suena el nombre de Gonzalo Roméu Sotomayor?
—¿El constructor? —se tensó en el asiento.
—El mismo —certificó Quesada.
—¡No fastidie!
—Lo siento —hizo un gesto con la cabeza.
—Lo dice como si el muerto me hubiera caído a mí solo.
—Sí, claro. Supongo que formando equipo…
Como si de una premonición se tratara, el hermoso y primaveral día se puso nublado de golpe y el sol desapareció del cielo de Barcelona. El color de la ciudad cambió inesperadamente. La luz se hizo mortecina y sobria.
—¿Como le han asesinado? —preguntó Hilario.
—Ni idea. Por lo que sé, esta mañana lo han encontrado muerto en su casa.
—¿Quién, la esposa, la mujer de la limpieza…?
—No, su hija. Había ido a recogerlo para llevarle al despacho.
—¿Indicios, pistas…?
—De momento nada. Los de la científica ya están allí.
—Ponga la sirena y apriete, va —le pidió.
Quesada obedeció la orden. El alarido rasgó el aire de forma abrupta y los coches se apartaron rápidamente a su paso. Los conductores los miraron con caras serias.
El silencio entre ellos apenas si duró unos segundos.
—Gonzalo Roméu Sotomayor —repitió el nombre Hilario con algo de pompa—. Lo que faltaba.
—¿Le conocía?
—No, aunque le vi una vez, en una recepción o algo así. Daba la impresión de estar por encima del bien y del mal. Todo un personaje de los nuevos tiempos, bien relacionado, con poder… Supongo que esto levantará ampollas.
—¿Tan mal asunto es?
—Pésimo. En veinticuatro horas García se pondrá histérico y en cuarenta y ocho se subirá por las paredes.
—O sea que en setenta y dos…
—Ni llegaremos. Ya nos habrán echado por incompetentes.
—Señor, si me permite recordárselo… usted es el mejor inspector del cuerpo. Tampoco tendría que extrañarle que le dieran estos casos.
—Gracias por el cumplido —le observó de soslayo.
—Yo… —Quesada vaciló un poco—. Ya sabe lo que me alegra formar equipo con usted. Estos ocho meses han sido los mejores de mi carrera, y lo que he aprendido…
—¿Lo dice en serio?
—¡Por supuesto, ya sabe que sí! No llegué a conocer bien a alguien como Martín Peláez pero me consta que son el día y la noche.
—En eso lleva razón —bajó la cabeza y se miró las manos—. Sin embargo, le pusieron conmigo en septiembre, cuando lo de aquel censor. Todavía podría…
—No, no —fue terminante—. No quiero. Y me da igual que el comisario le tenga en una lista negra o los demás le miren mal. Lo que yo quiero es aprender. Ha resuelto casos increíbles.
—Hemos. Hable en plural.
—Sabe que he hecho poco.
Poco, y aun así, habían resuelto algunos casos enrevesados y se habían salvado la vida mutuamente. Quesada a él en noviembre, cuando el asesinato del chófer del general Aramburu, y él a Quesada en diciembre, cuando lo de la monja que repartía bebés como si fueran caramelos.
Vida de policía.
Subían por la calle Balmes y llegaban ya a la plaza de la Bonanova. Ernesto Quesada dobló a la izquierda y avanzó por el paseo de la Bonanova, donde las casas dejaban de ser edificios de varios pisos para convertirse en chaletitos y torres unifamiliares, con jardines y verjas o muros de protección.
La «otra» Barcelona.
Cuando tomaron una calle a la derecha y se internaron por el barrio que se extendía hacia la montaña, el perfil urbano aún se hizo más selecto.
—Esto ha de ser por aquí… —se orientó el subinspector.
Lo era.
A unos cincuenta metros vieron el tumulto, la calle cortada, los coches de policía y los agentes desviando el tráfico. Se detuvieron frente al primero de ellos, que al ver las credenciales se apartó para que pudieran pasar. Otro les abrió camino hasta la misma entrada de la casa en la que había sucedido todo.
Era una de las más lujosas, dos plantas, construida con sillares de piedra. Parecía casi un castillo.
Y, sobre todo, denotaba poder.
El poder de alguien como Gonzalo Roméu Sotomayor.
—¡Vamos allá! —dijo Hilario poniendo un pie fuera del coche para enfrentarse a lo que llegara desde ese momento.
3
Apenas si llegaron a cruzar la puerta del jardín. El oficial de policía, que ya los estaba esperando, los saludó con cierto aire de marcialidad nada más verlos. En el ojo del huracán o no, Hilario Soler tenía el sello de la veteranía aunque solo hubiera cumplido cuarenta y dos años y el del prestigio por su hoja de servicios y los casos resueltos. Más de un agente también lo observaba con respeto. En el jardín, y probablemente también en la casa, reinaba un silencio grave que contrastaba con el rumor que procedía de la calle, con escasos vecinos y viandantes curiosos ya arremolinados a la espera de noticias.
El oficial de policía fue el primero en hablar.
—¿Inspector?
—Cuénteme —no se anduvo por las ramas Hilario.
—Gonzalo Roméu Sotomayor, sesenta y nueve años, constructor, dueño de Construcciones R&P —empezó a decir el hombre.
—Hasta ahí llego —se detuvo en mitad del jardín para asimilar la información antes de entrar en la casa.
—Su hija Sonia le recoge cada mañana a las 8:30 y van juntos al trabajo. Por lo que parece, ella es su brazo derecho o al menos una de sus personas de confianza en la empresa —siguió el policía—. Esta mañana se ha detenido ante la casa con el coche, como hace siempre, ha tocado el claxon y, al ver que su padre no salía ya arreglado, como es su costumbre, lo ha subido a la acera y ha entrado a ver si se había dormido.
—O sea que tiene llave.
—Sí, es de suponer que sí, a no ser que tengan una escondida por el jardín, ya sabe, para emergencias.
—Siga.
—No hay mucho más. El señor Roméu estaba en el salón, con un golpe en la cabeza y el cuello roto.
—¿Pudo ser fortuito?
—No, no. Es un caso de asesinato, ya lo verá —se lo dijo casi con misterio—. Lo único que no está claro es si le dieron antes el golpe, para aturdirle, o si se lo dio él mismo al caer al suelo ya muerto. Sea como sea, una persona fuerte le partió el cuello. Incluso dejó unas extrañas marcas.
—¿Hora aproximada de la muerte?
—Estaba vestido y muy frío, así que tuvo que ser ayer por la tarde o por la noche, al llegar a casa, no esta mañana.
—¿Dónde está la hija?
—Arriba, en una habitación.
—¿Cree que podrá hablar?
El oficial de policía hizo un gesto que reflejó cierto asombro, plegando los labios hacia abajo.
—Me ha parecido una mujer entera, incluso dura. Nada de desmayos ni histerias, aunque evidentemente está conmocionada.
—¿Vivía solo el señor Roméu?
—No, con su esposa, pero ella está fuera de Barcelona, con el otro hijo del matrimonio —el policía inspeccionó una libreta—. Juan Carlos Roméu. Han hecho un viaje con la mujer de él y sus hijos.
Hilario paseó la mirada por el jardín, la puerta de la verja, el muro, la entrada de la casa. Todo parecía normal.
—¿Han forzado algún acceso?
—Estamos en ello, aunque a primera vista no lo parece.
—¿Robo?
—Por ahora ni idea. Hemos llegado hace nada, cuando se informó a la central. En un primer momento, la hija del fallecido nos ha dicho que no encuentra a faltar nada.
No había más.
Hora de dar el siguiente paso: ver el cuerpo del fallecido.
—¿Me guía?
—Por aquí, inspector —le precedió el oficial.
Cruzaron la puerta principal y se encontraron en un vestíbulo grande y luminoso, con sendas vidrieras a ambos lados cuyos cristales de colores daban un aire de caleidoscopio al ambiente. Una segunda puerta, igualmente acristalada aunque en este caso traslucida, comunicaba directamente con una gran sala principal. A la izquierda, la escalera que conducía al piso superior. A la derecha, una puerta que daba a un pasillo y, probablemente, la cocina, el comedor y algún baño. Quizá incluso una o dos habitaciones. La sala tenía todos los detalles caros de cualquier hogar de gente bien, desde cuadros con buenas firmas en las paredes hasta librerías, una chimenea, butacas, sofás, alfombras…
El cadáver estaba casi en el centro.
Hilario se acercó despacio, para no meterse en el terreno de la policía científica, que parecía estar terminando el trabajo. Lo observó desde un par de metros. O lo intentó. Gustavo Roméu Sotomayor estaba boca arriba, elegantemente vestido, pero no se le veía la cara. Tenía una hoja de papel clavada en la frente con una chincheta.
En la hoja de papel podía leerse: Por Simón.
Debajo de las dos palabra, una cruz.
—¿Ve por qué le he dicho que era un asesinato? —dijo el oficial de policía.
—¿Ha tocado algo la hija?
—No.
—¿Ni la nota?
—Me ha dicho que se ha arrodillado, le ha cogido la mano y cuando ha comprendido que su padre estaba muerto, ha reaccionado con sentido común.
Hilario asintió con la cabeza.
—Mucho carácter —hizo notar.
—Como acabo de comentarle, parece una mujer fuerte.
—¿Ha dicho algo de ese tal Simón?
—No. Y yo he preferido esperarle a usted.
Los hombres de la científica se levantaron. Uno de ellos se dirigió a Hilario.
—Puede echarle un vistazo pero todavía no toque nada —le invitó.
Hilario se agachó. Primero levantó un poco la hoja de papel. La cara del muerto era de estupor, todavía con los ojos abiertos. Dejó caer la hoja y le examinó el cuello. Las marcas de algo rígido, una correa o cualquier objeto duro, eran evidentes. La cabeza del señor Roméu parecía ligeramente desconectada del cuerpo. Pero no estaba caída a un lado. El asesino se había esforzado en que la tuviera firme, en alto, con la hoja de papel a modo de mortaja.
—¿Qué opina? —le preguntó a Quesada.
—Que el asesino se tomó su tiempo.
—Creo lo mismo —se incorporó—. El señor Roméu llegó a casa, le desnucó y tras dejarlo todo bien se marchó tal cual. Por estas calles, a según qué horas, no debe de pasar nadie.
—¿Le acompaño a ver a la señora? —volvió a intervenir el oficial de policía.
—Primero quiero echar un vistazo por aquí, a mi aire —respondió Hilario—. Le avisaré.
—De acuerdo, inspector.
Los dejó solos.
—Vamos —Hilario invitó a Quesada para que le acompañara.
El subinspector lo hizo, pero en silencio, un paso por detrás de él.
Sabía que eran los momentos en que su superior buscaba algo o esperaba encontrar algo. Quizá una luz, un detalle, lo inesperado que luego ayudaba a resolver cada caso.
Hilario examinó primero los cuadros.
Sorolla, Dalí, Tapies, Ponç, Cases…
El salón destilaba buen gusto. Los cuadros tenían luces individuales, para resaltar su color. Los ornamentos estaban a la altura. Lámparas, mesitas, pequeños detalles… Dos colmillos de elefante presidían la chimenea, uno a cada lado. En la repisa, la habitual colección de retratos. La esposa, el hijo, la hija, la mujer del hijo, el marido de la hija, los nietos y nietas… Una familia feliz. Ricamente feliz. Que Roméu fuera un pulpo depredador con los mejores y mayores contactos para construir por toda Barcelona y más allá hacía el resto.
—Uno solo de estos cuadros y nuestros hijos van a la universidad —le dijo a Quesada.
El subinspector no dijo nada.
Los libros de la librería eran variopintos. Novelas, pocas, enciclopedias, pocas, y por contra muchos gruesos volúmenes, de los que suelen regalarse o son casi obras de arte en sí mismos, principalmente de casas y arquitectos. No faltaban tampoco libros de fotografías, de cine…
Y las habituales fotos, disimuladas en los estantes, en los que el dueño de la casa sonreía al lado de personalidades como el alcalde de Barcelona, el gobernador civil o el mismísimo Caudillo.
Hilario tragó saliva.
No fue algo silencioso.
Le dio la espalda a la sala del crimen y se dirigió de nuevo al vestíbulo, la puerta principal y el jardín, seguido siempre por Ernesto Quesada.
Los agentes de la ley escudriñaban cada palmo de tierra en torno a la mansión, buscando las huellas del asesino, tratando de ver si había rondado la casa o se había colado por una ventana. Hilario se acercó al jefe del operativo.
—¿Algo?
—Nada. Ni huellas ni rastro de que se hubiera colado por aquí.
—De acuerdo.
Se quedó pensativo.
—¿Qué barrunta? —preguntó Quesada.
—Estamos empezando y la «patata caliente» ya quema —hizo una mueca de insatisfacción—. Me apuesto algo a que la noticia ya ha llegado a la alcaldía y Porcioles está llamando al comisario García para apretarle. Si Roméu tenía muchos contactos en las altas esferas de Madrid, la cosa irá a peor a medida que avance el día —miró la casa con gravedad—. Ese tipo llevaba años construyendo media Barcelona, desde el final de la guerra.
—¿Privilegios?
—No tengo ni idea —se puso en marcha de nuevo—. Vamos a ver a la hija.
4
Sonia Roméu estaba en la que debía de haber sido su habitación de joven, hasta que, probablemente, la abandonó para casarse. Era confortable y luminosa, papel pintado en tono pastel en las paredes y muebles menos pomposos que los del resto de la casa. Quedaban algunos cuadros y banderines como recuerdo de otro tiempo ya pasado, así como algunas copas y medallas sobre un tocador. No había fotos. Los huecos eran evidentes.
Hilario y Ernesto Quesada se quedaron en la puerta. Ella estaba de espaldas, de cara a la terraza, con los ventanales abiertos, como si observara las diferentes tonalidades del cielo según si una nube tapaba o no el sol de la mañana.
Volvió la cabeza al escuchar el suave carraspeo.
—¿Sí? —se levantó al verlos.
Hilario avanzó hacia ella. No le tendió la mano.
—Inspector Soler —se presentó—. Subinspector Quesada.
Sonia Roméu sí lo hizo, y el apretón fue fuerte, muy fuerte, con carácter. No era una mujer asustada. Dolorida, sí. Asustada, no. Se le notaba que había llorado. Ahora tenía el rostro sereno, los ojos endurecidos, la mirada tan firme como el apretón de manos. Hilario le calculó unos cuarenta años. Más que guapa era señorial, de rasgos tallados en piedra. Vestía un traje chaqueta de corte perfecto y no parecía de las que se maquillaban en exceso. Las lágrimas no le habían corrido ningún rímel de ojos. Llevaba el cabello recogido y sujeto con horquillas colocadas meticulosamente, lejos de cualquier azar. Las joyas eran mínimas, un anillo de casada, un reloj de oro y una pulsera, pendientes de perla y un collar más de diseño que ostentoso. Con los zapatos de tacón era casi tan alta como ellos.
La voz sonó cargada de electricidad.
—¿Van a encargarse del caso? —les preguntó.
—Sí, señora —asintió Hilario.
—Gracias.
—Le juro que…
—No prometa nada —le detuvo—. Solo hágalo.
—Bien —volvió a asentir él—. ¿Podemos hablar o, dadas las circunstancias y cómo debe de sentirse, lo considera prematuro?
Sonia Roméu se cruzó de brazos.
—Imagino que cuanto antes se ponga en marcha, antes dará con el que ha hecho esto.
—Así es.
—Entonces pregunte lo que quiera, aunque desde luego bien poco podré decirles.
—¿Hablamos aquí mismo?
—No, vengan —tomó la iniciativa.
Salió de la habitación seguida por ellos dos. No fue un largo camino. En el piso superior, además de las diversas habitaciones, también había una sala y un despacho conectado con ella por una puerta que ahora estaba abierta. El despacho era sin duda del muerto. Mesa de caoba, paredes de madera, dos butacas y un sofá de aspecto noble, detalles más y más caros, nuevas fotografías, títulos y diplomas colgados de las paredes, dos muebles archivador, un ventanal enorme y el retrato del propio Gonzalo Roméu Sotomayor presidiéndolo todo.
Sonia Roméu los invitó a sentarse en el sofá. Ella se quedó con una de las butacas. Se reclinó hacia atrás, cabalgó una pierna sobre otra y juntó las manos sobre el regazo a la espera de las preguntas.
Su imagen era medidamente fría.
Aunque en el fondo pareciera enfadada con el mundo en general después del asesinato de su progenitor.
—Tengo entendido que trabaja con su padre —comenzó Hilario con el más suave de los tonos.
—Sí —respondió la mujer—. Soy directora de finanzas de la empresa.
—¿Su hermano…?
—No, no —negó rápida—. Juan Carlos escogió la abogacía. No le interesaba el mundo de la construcción.
—¿Es complicado?
—Intenso —hizo un gesto de indiferencia con los labios—. De la nada, de la mente de un arquitecto, surge un edificio. Algunos pasan a la posteridad, dan carácter a la ciudad. Otros cumplen una simple función: dar techo a sus ocupantes. Sea como sea, alguien ha de construirlos, darles forma. Eso es lo que hacemos nosotros. Y por eso mi padre amaba su trabajo.
—Desde luego, una buena parte de Barcelona la ha construido R&P.
—Sí —manifestó con orgullo—. Y espero que lo diga con buena intención.
—Desde luego, perdone. No quería dar la sensación de que lo criticaba.
—No se preocupe —levantó un poco la mano derecha—. Cumple con su obligación. Imagino que en un caso de asesinato todo el mundo es potencialmente sospechoso. Hasta la hija del muerto.
—No creo…
—Tranquilo —le detuvo—. Cuando voy al cine y veo la forma rápida que tienen los detectives de descubrir a los culpables, en una hora y media de película, siempre me pregunto cómo debe de ser en la realidad. Y esto es real, inspector. Supongo que no lo tendrá fácil. O tal vez sí. No lo sé. Lo que sí quiero que entienda es que puede contar conmigo para todo. Mi padre no era una persona corriente, pero vivía por y para su trabajo y su familia. El que ha hecho esto… —por un momento se esforzó por mantener el equilibrio—. Ni siquiera entiendo qué ha podido pasar. Es todo tan… —no encontró las palabras y acabó callando.
Se miró las uñas de las manos, perfectas, pintadas en un tono claro.
—¿Cuándo le vio por última vez?
—Ayer —se recuperó—. Salí tarde del despacho, fui a mi casa, cené con mi marido y mis hijos, me acosté temprano y esta mañana, cuando he pasado por aquí para recogerle, como hago todos los días, me he encontrado esto.
—No era necesario que me dijera que tiene una coartada —dijo Hilario.
—Sí, sí lo es —fue categórica ella—. Del resto de preguntas no sé si sabré qué decirle. Mi padre era muy suyo. En lo laboral, lo compartía todo conmigo. Soy su brazo derecho. En lo personal era una ostra. Me costaba saber lo que pensaba. A veces se quedaba un rato mirando sin ver nada, con los ojos hundidos en alguna parte más de sí mismo que del horizonte. Le preguntaba y no contestaba. Siempre hermético. Debía de tener un poderoso mundo interior, como todos los grandes hombres que se han hecho a sí mismos. Bueno —sonrió—, ¿qué hijo conoce realmente a sus padres?
Hilario pensó en el suyo.
Fue una simple ráfaga mental.
—¿Le admiraba?
—Sí —fue rotunda—. Debería ser un ejemplo para este país.
En lo que pensó ahora Hilario fue en la fotografía de Gonzalo Roméu Sotomayor con el Generalísimo.
—¿Ha echado en falta algo? —inició el interrogatorio tras las primeras preguntas de fogueo, para que ella fuera «aclimatándose».
—A primera vista, no; pero tampoco he mirado mucho. Si hubiera sido un robo todo estaría más revuelto, las habitaciones… Podían haberse llevado algún cuadro de los de abajo y no lo han hecho.
—La ropa que llevaba su padre…
—Era la que vestía ayer. El que lo hizo le asesinó anoche, al llegar a casa, sin duda.
—¿A qué hora sería eso?
—No lo sé. Se fue del despacho a eso de las seis de la tarde. Pudo venir directamente aquí o hacer cualquier otra cosa, reunirse con un cliente, un arquitecto, un amigo, pasarse por el Círculo Ecuestre… Mi madre está con mi hermano, así que estaba solo. Quizá cenó en alguna parte. No tengo ni idea.
—Si usted se pasaba a buscarle por las mañanas…
—Lo hacía porque vivo cerca y me viene de paso, y porque a él le gustaba que yo le recogiera. Lo llamaba «momento padre-hija». El resto del día cogía taxis. Ya no le apetecía conducir. Tiene coche, claro, pero decía que Barcelona se estaba poniendo cada vez peor por culpa del tráfico y que iría a más. Hace unos días tuvo un roce con otro automóvil, así que, ahora mismo, su coche está en el taller.
—¿Comían juntos?
—A veces, si había trabajo o nos reuníamos con alguien, pero no era habitual. Unos días se venía aquí a mediodía y volvía al despacho en taxi, otras comía en algún restaurante. Y lo mismo yo. Si puedo, voy a casa. Si no, restaurante —hizo una pausa—. Trabajos distintos, obligaciones diferentes.
—¿Enemigos?
—Doscientos.
—¿Perdone? —levantó las cejas Hilario.
—Mire, inspector —Sonia Roméu unió las yemas de los dedos—. Cada vez que Construcciones R&P gana una licitación, un concurso, o recibe un encargo para construir un edificio, otras constructoras se quedan sin el trabajo. Nosotros ganamos, ellos pierden. Y si es al revés, ellos ganan y perdemos nosotros. Esto es así. Funciona así. No hay más. Y aunque todavía hay mucho que construir en Barcelona, cada vez hay más empresas, grandes y pequeñas, por lo que la competencia, ahora mismo, es feroz —levantó la barbilla y proclamó—: Nosotros somos los mejores, está demostrado. Somos los más competitivos, los más rápidos a la hora de cumplir plazos para terminar la obra, los que ofrecemos más calidad al mejor precio. Esa realidad es demasiado evidente y, por eso, al hablar de «enemigos», la respuesta es la que le he dado. Doscientos, trescientos… Todos los constructores que se han quedado sin un caramelo y ven disminuir su trabajo y los beneficios. A partir de aquí, si había alguien más, ya no lo sé. No puedo darle ningún nombre concreto.
—¿Empleados?
—No creo que haya descontentos. Pagamos bien, y no solo en la oficina. También en las obras. Cada día llegan a Barcelona trenes cargados con emigrantes de Andalucía, Murcia, Extremadura… Hay trabajo de albañilería para todos. Pero entre la profesión, los oficiales cualificados se matan por estar en una de nuestras obras. Un maestro albañil gana más en R&P que en cualquier otra parte. Y por lo que respecta a un peón, bastan diez céntimos de más a la hora para que se frote las manos —Sonia Roméu se inclinó ligeramente hacia adelante y miró al silencioso Ernesto Quesada. Luego se enfrentó otra vez a Hilario—. Oiga, ¿cuándo va a preguntarme por esa macabra nota?
—Es la parte escabrosa —comentó Hilario—. Prefería…
—No conozco a ningún Simón —se le adelantó ella.
Hilario dejó transcurrir un par de segundos. El rostro de la mujer era sombrío.
—Esa nota indica una venganza como motivo del asesinato —dejó ir él.
Sonia Roméu guardó silencio.
—¿Alguna idea?
—No.
Hilario tomó un poco de aire.
No solo era la hija de un hombre poderoso. Ahora era la heredera del imperio paterno.
—¿Estos últimos días, veía a su padre diferente, de peor humor…?
—No. Estaba como siempre. Todo se lo guardaba dentro. No dejaba que las emociones le dominaran.
—Antes ha mencionado el Círculo Ecuestre. ¿Era su club?
—Sí, aunque iba poco. Su mejor amigo murió el año pasado.
—¿Puedo preguntarle algo delicado, asegurándole que quedará entre nosotros?
—Adelante —lo invitó.
—¿La empresa va bien?
—Muy bien, señor inspector. Mejor que nunca. De todas formas imagino que también hablarán con Prats.
—¿Quién?
—Palmiro Prats, la «P» de R&P.
—No sabía que hubiera un socio —confesó Hilario.
—Lo sabe poca gente a pesar de la importancia de la constructora. Al comienzo todavía se significaba un poco. Desde hace años, ya no. Palmiro siempre ha preferido la discreción, estar en la sombra. No le gustan las fiestas, ni los agasajos, ni los premios, ni la publicidad. De alguna forma, mi padre se hizo famoso, conocido, y cuanto más lo era, más se refugiaba Prats en su silencio. También he de decir que mi padre era el cerebro, el impulsor, el que hizo de R&P lo que es hoy.
—¿Y el señor Prats?
—Puso el dinero con el que empezaron.
—Supongo que eso cuenta.
—Por supuesto. Pero, como le digo, sin Gonzalo Roméu nada habría sido igual —descabalgó las piernas y las estiró un poco, como si ya estuviera cansada de estar sentada—. Prats es un hombre muy especial, ya lo verá. Muy religioso, muy introvertido, soltero a sus años… Un caso aparte.
—¿Y en la empresa, quién podía saber más de su padre?
—Su secretaria, Ágata Llanos. Todo pasaba por sus manos.
—¿Su marido…? —soslayó cauteloso.
—Roberto no tiene nada que ver con la constructora. Estos días está en Madrid, por negocios. Ya le he avisado. Regresará hoy mismo.
Parecía todo dicho.
De momento.
Hilario fue el primero en ponerse en pie. Ernesto Quesada lo imitó. Sonia Roméu hizo lo propio. Los tres quedaron separados por un metro escaso.
—No quiero molestarla más —dijo Hilario.
—Descuide. Ya le he dicho que estoy aquí para ayudarles en todo lo que sea necesario.
—La acompaño en el sentimiento. Siento no habérselo dicho antes —le tendió la mano.
Ella volvió a estrechársela, con la misma fuerza.
—Atrapen a ese asesino, por favor —se le quebró un poco la voz—. Entonces sí me acompañará en el sentimiento.
5
Regresaron a la planta baja dejándola arriba, sola, envuelta en su dolor y su dignidad.
—Vaya mujer —fue lo único que acertó a decir Ernesto Quesada.
Hilario no le contestó.
Bajaron la escalera en silencio, contemplando más detenidamente los cuadros que también jalonaban la pared, menos importantes que los de la sala principal.